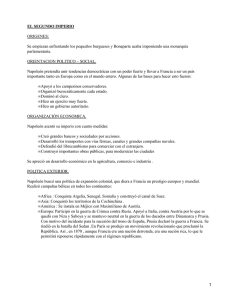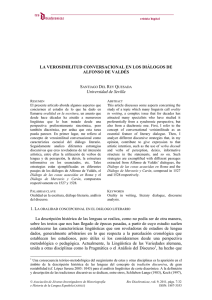Num022 013
Anuncio

Libro del trimestre Orígenes de la Francia actual: del II Imperio a 1918 Juan del Agua François Carón: «Le France des patriotes (1851-1918)». Tomo V de la Histoire de France, dirigida por J. Favier. La France des patrióles (1851 -1918) de Francois Carón es un grueso volumen de 665 páginas de considerable interés para el lector español, como se verá más adelante1. El período estudiado empieza, pues, con el golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851 dado por Luis Napoleón, pronto Napoleón 111, y termina el 11 de noviembre de 1918, día que acaba la I Guerra Mundial. Estas dos fechas constituyen los límites de una época de la historia de Francia, época que se articula en dos periodos y cuyo gozne es 1870. La época anterior había sido la romántica, que había embarrancado en la Revolución de 1848. Sin embargo, muchos de los miembros de la última generación romántica, la de 1811, dan lo mejor de sus biografías durante el 11 Imperio; el propio Emperador (1809-1873), el barón Haussmann (1809-1891), Falloux (1811-1886), Ferdinand de Lesseps (1805-1894), el Padre Gratry (1805-1872), uno de los filósofos y teólogos más importantes del siglo XIX, del que Carón no habla, ni nombra, pero de cuyo pensamiento innovador escribió Marías un precioso libro en 1941. El Imperio vino del hartazgo y del rechazo de la botaratería que había traído la 'Tomo V de la «Histoire de France» dirigida por J. Favier. París. 1985. Cítenla v Rü~ón. núm. 22 Enero-Abri] 1986 Revolución del 48 y llevado a la inmensa mayoría de los franceses donde no quería ir. Pero nació con la tara de la ilegitimidad, que el plebiscito no logró borrar y era, además, hijo de la discordia. Desde los primeros párrafos Carón lo subraya muy claramente: «La aventura vivida por los franceses del 2-XII-1851 al ll-X-1918es de orden espiritual. Vivieron envueltos unos contra otros en un combate cuyo objetivo principal era saber qué sentido dar a su compromiso patriótico. La «cuestión religiosa» es inseparable de la cuestión patriótica: los dos partidos pretenden encarnar el «alma» de Francia... El partido católico ve en la unión de la Iglesia y del Estado el medio de instaurar, en la tierra elegida que es Francia, una ciudad cristiana. En frente, la fidelidad a la Francia revolu-.cionaria da sentido e ideal a la lucha republicana... El combate por la separación del Estado y de la Iglesia no posee carácter institucional más que para una mínima parte de los que la han emprendido, la más ilustrada. Para los demás, la cuestión es religiosa: del mismo modo que el clericalismo es una empresa misionera, de reconquista de almas, el anticlericalismo es una empresa destinada a destruir la religión en cuanto tal. Su raíz es el odio secular a Cristo y a sus adoradores. Así es como hay que entender la empresa de Combes, que echó mano del pretexto del affaire Dreyfus para perseguir al «Infame». La cuestión patriótica y la religiosa están, en efecto, íntimamente unidas. Y plantean el problema del nacimiento del nacionalismo, que no hay que confundir con el natural amor a la patria. El tópico proclama que el nacionalismo decimonónico es una reacción al cosmopolitismo uniformizador racionalista del siglo XVIII. Algo de verdad hay en ello, pero hay que integrarlo en una interpretación más honda. El siglo XVIII no es principalmente racionalista, sino el tiempo de la última forma de vida integral que viven, según modalidades propias, los distintos pueblos de Europa. Las fachadas barrocas y luego las más severas neoclásicas, junto con las de los otros estilos anteriores -no se olvide la continuidad vivida-, crean los escenarios en los que la sociedad comvive y reconoce sus ideales y sus anhelos. Que en esta forma de vida \a-razon constituya uno de sus ingredientes más importantes y que ocupe buena parte de la que correspondía en el siglo XVII a las creencias -y eso dentro de las minorías, no en el pueblo-, no es dudoso. Mas la imagen y realidad del siglo XVIII no se reduce a la que nos han transmitido los philosophes franceses. A partir de 1765-1770 numerosos signos muestran que se está buscando un nuevo equilibrio entre los diferentes planos constitutivos de la vida humana. Así sin renegar de lo escrito anteriormente, en la postrer etapa de su vida, Rousseau reafirma la importancia de los sentimientos 2y de la religión en la economía de la vida ; el célebre arquitecto Soufflot intenta en Sainte-Geneviéve de París -hoy el Panteón- sintetizar el estilo gótico y el clásico; por todas partes se empieza a rehabilitar la cultura popular; esto lleva, a su vez, al redescubrimiento de la singularidad nacional, de la irreductibilidad de sus formas de vida, de su importancia en la necesaria pluralidad que constituye a Europa, y que ¡as guerras napoleónicas avivarán años después; y Kant, al dar la primacía a la «razón práctica» sobre 2 Pueden verse algunas precisiones en mi «Introducción» a Las Confesiones. «Selecciones Austral». Espasa-Calpe. Madrid, 1979. la «razón pura», restablece -aunque a otro nivel y no exento de problemas graves- la importancia de lo que los philosophes han querido derribar. La Revolución francesa es la que a posteriori ha dado a éstos una relevancia que nunca hubieran tenido, si el destino francés no se hubiera precipitado por aquel abismo. La onda de choque de la Revolución repercutió en toda Europa resquebrajándola. Francia había sido el modelo -durante buena parte de la Edad Media, desde la segunda parte del siglo XVII-, en el que el resto de las naciones, sin perder su idiosincrasia, se reconocía con gusto. Después de Napoleón hubo que reconstruir, y como el «modelo» había desaparecido, cada nación tuvo que replegarse sobre sí, vivir de su propia sustancia. Pues bien, cuando el poder espiritual de la Iglesia se hace cada vez más tenue y cada nación, olvidando que es parte de un todo, pretende ser autónoma -lo que es un contrasentido, ya que para ella vivir es convivir con las demás naciones-, aparece el nacionalismo, un morbo histórico. Consiste en la hipertrofia de una parte que se considera como un todo; sin raíces y sin savia nutricia, las convulsiones no tardan en hacer presa de ella. Es un soldado quien, en la batalla de Valmy, en 1792, grita por primera vez: Vive la nation! El nacionalismo es, pues, de origen revolucionario. Si ciertos grupos reaccionarios se convierten más tarde a tal sentimiento es, justamente, por reacción contra el internacionalismo revolucionario de que se revisten el socialismo y otras utopías sociales. Lo que se discute, pues, con virulencia en la época que nos ocupa, es sobre la necesidad e importancia del plano religioso de la vida. La cuestión además se complica por el hecho de que la idea de la razón vigente entonces es incapaz de dar razón de lo individual ni de lo que no es reductible o demostrable matemáticamente. Todo el drama y los límites de la modernidad se concentran en este punto. Toda inteligencia fina distinguía, como Pascal, entre les raisons du coeur y el esprit de géométrie, pero como él mismo dijo, «el corazón tiene razones que la razón desconoce». Son, pues, dos ámbitos aislados, sin más pasa- reía entre uno y otro que la voluntad del individuo, el sentimiento de su necesidad, que el parí pascaliano. Un embotamiento de los sentimientos, un cambio de la sensibilidad, de la atención vital, y la pérdida de ese plano de la realidad puede perderse, convertirse en asunto polémico, dejar de interesar a las almas más bastas que ya no ven sus vidas informadas por las formas tradicionales. Se comprende que, por uno de sus lados fundamentales, el barroco fuera una inmensa gesticulación para hacer visible lo invisible para integrar visualmente todos los planos de la realidad, para mostrar que el espíritu de Dios es el que sostiene y anima la vida del hombre, las cosas, el mundo. Del Dios creador y misericordioso. Después del huracán revolucionario, el sentimiento religioso vuelve a surgir con fuerza entre las almas más sensibles. Abre el camino Chateaubriand, al comienzo del siglo (1802) con su El Genio del cristianismo. Se ha reprochado mucho el talante literario de esta defensa e ilustración de la religión cristiana. Pero, ¿qué otra cosa podía hacerse entonces, sino recordar literariamente la raíz más fundamental de la vida de cada cual, de la vida social, de la cultura, de las naciones? ¿Qué cosa sino mostrar en un estilo jugoso, preciso, refulgente, dramático, lleno de colorido el valor -el «genio»— del cristianismo? Algunos se han mofado de la insinceridad o de la inconsistencia de los motivos de su conversión. El vizconde, después de ver morir a su madre, había declarado: «j'ai pleuré et j'ai cru». En realidad se trata de pretextos descalificadores sin fundamento, pues ¿quién puede ser juez de los sentimientos ajenos y de la administración de la Gracia? Por lo demás, Chateaubriand no pretendió con su libro «demostrar» nada: simplemente hacer ver lo bueno, bello, fecundo, sublime, necesario que encierra el cristianismo a los que saben abrirse a él con los ojos abiertos y el corazón limpio. Actitud que no excluye la teología, sino todo lo contrario: crea el «ámbito cordial» en que ésta puede enraizarse, profundizar intelectualmente en la fe. Pues bien, después de medio siglo de diversas experiencias fallidas -I Imperio, Restauración borbónica, Monarquía de Julio, II República- se había llegado a la convicción casi general de que sólo el terreno trascendente de la religión podía servir de fundamento a la restauración de la concordia3. Sólo grupos minoritarios, aunque muy activos y con poder social ciertos intelectuales, algunos burgueses, los revolucionarios- proclamaban que esto era «opresivo» y que la razón -lo que entendían ellos por tal- debía ser el solo cimiento social. Napoleón III pertenece como la inmersa mayoría de los francesesal primer grupo, aunque su posición no es la de un retrógado, sino la del que quiere realizar la síntesis entre la razón moderna y el cristianismo. No ha sido el Emperador -ni su mujer Eugenia de Montijo- el personaje miserable que la historiografía republicana ha difundido, y que Carón denuncia por confundir la realidad histórica con la propaganda política. Napoleón III vivió preocupado por «comprender la nación, con el fin de dirigirla por la vía del progreso y de la gloria, evitando el desorden». Imaginó para ello un programa de reconciliación nacional «fundado en el mantenimiento de la paz, la reconquista religiosa y la prosperidad.» El mismo había declarado: «tenemos que levantar las ruinas de muchos lugares, desterrar los falsos dioses, hacer triunfar ciertas verdades.» La inmensa mayoría de los franceses aceptó el programa con entusiasmo, como lo prueba, sin posible duda, el plebiscito de noviembre de 1852 realizado para confirmar la proclamación del Imperio: 7.825.000 votos favorables y 253.000 en contra. Y dieciocho años más tarde, en 1870, en el otro plebiscito que hubo para ratificar la evolución liberal del régimen y para restablecer la legitimidad imperial puesta en entredicho por el clima prerevolucionario reinante en París, Napoleón III obtuvo aún 7.350.000 de sí contra 1.500.000 de no, es decir, 83 % de votos favorables. Esto demuestra que quien acabó con el Imperio no fue la opinión públi3 De la Cristiana u otra nueva. El filósofo A. Comte «fundó» la de «la Humanidad», con sus santos y sus días festivos. ca, sino la derrota ante Prusia y el desorden que propagó la guerra, desorden aprovechado por algunos para imponer sus puntos de vista, y que tuvieron como consecuencia una revolución -la Comuna- y una contra-revolución atroces, que abrieron aún más la llaga de la discordia y las puertas a los extremismos. Dentro de los recursos tecnológicos y económicos de la segunda mitad del siglo XIX, hay que subrayar que la prosperidad alcanzó a todas las clases sociales, salvo al numeroso batallón de proletarios y miserables que las resacas de las crisis económicas lanzaban a la costa de «las pérdidas y desperdicios» de la industrialización. Pero se echaron las bases de la Francia actual: industria, agricultura, transportes, investigación científica. El paternalismo de muchos patronos, a veces lleno de buenas intenciones, no fue, sin embargo, un factor de distensión social. En un mundo cada día más ávido de bienestar material, la predicación de la resignación y la manifestación ostentosa de la desigualdad tenía algo de cinismo corrosivo, y no era un ingrediente adecuado para ayudar a restablecer la concordia. Para ello, más aún que con la economía, el programa imperial contaba con el prestigio cultural de Francia -los últimos cincuenta años (1800-1850) habían sido uno de los períodos más extraordinarios de la literatura y de la pintura francesas-, es decir, con el restablecimiento del modelo francés en Europa y, con él, de cierto poder espiritual. En este sentido, Roma jugó a fondo la «carta» del II Imperio, con consecuencias no siempre positivas para el catolicismo francés y que se harán sentir hasta casi hoy mismo. Esta pretensión de hegemonía cultural se manifiesta en la decisión de embellecer las ciudades -el escenario de la vida civilizada por excelencia-, de hacer de París la ciudad más bella del mundo. Los inmensos trabajos de urbanística y edificación emprendidos en ella bajo la dirección de Haussmann constituyen una obra magnífica. No obstante, la mala prensa de que ha sido objeto el II Imperio ha silenciado o tergiversado este hecho. «La historiografía -escribe Carón- que trata de la obra de Haussmann produce consternación; basándose en textos aislados, se ha reducido el proyecto imperial a la voluntad de dar a la capital una configuración que permita reprimir los motines más fácilmente. En realidad las obras respondían a necesidades urgentes. París se había convertido en una ciudad inhabitable y las tasas de mortalidad están ahí para probarlo. La solución es inteligente y grandiosa; la obra de Haussmann es de una estética y una coherencia indiscutibles: reorganiza el sistema de circulación con avenidas anchas y rectas, y amplias aceras bordeadas de edificios armoniosos y llenos de empaque, que encajan, además, admirablemente en el patrimonio arquitectónico parisino. Los logros arquitectónicos «individuales» son, en cambio, mucho menores. Salvo la obra de restauración de Viollet-le-Duc, a quien los franceses deben gratitud ilimitada a pesar de sus errores cometidos, y al que hay que poner aparte, el desalmado estilo «ecléctico» reina en edificios civiles y eclesiásticos. Únicamente se salvan obras como la sala de lectura de la Biblioteca Nacional de Labrouste, el Louvre de Lefuel y la Opera de Garnier. Detalle éste característico del clima espiritual, en el fondo de inautenticidad. El gran pilar del proyecto de Napoleón III era la colaboración de la Iglesia y del Estado. La Iglesia francesa había salido malherida de la Revolución y tardó varios decenios en recuperarse, aunque nunca alcanzó «la forma» que le hubiera permitido tener mayor éxito. Le faltó, además, tiempo. Los molinos de la historia muelen muy despacio, pero la vida se embala a menudo, sobre todo cuando no está encauzada por sólidas, coherentes hormas, y carece, por tanto, de formas estables. La Iglesia se hizo cargo de la enseñanza y emprendió, por todo el país, la «reconquista de las almas». El resultado más visible fue el programa constructor de iglesias en un estilo «neo-gótico» lleno de eclectismos muy poco agraciado. Dos de cada cinco iglesias existentes fueron reconstruidas y una tercera transformada. Programa, pues, no muy afortunado. Del mismo «telar» salió la devoción al Sagrado Corazón, la espiritualidad del cura d'Ars, las apariciones milagrosas de la Virgen (la de Lourdes es de 1858), la utilización constante de un sentimentalismo no siempre refrenado, el rechazo polémico de la modernidad sin demasiados distingos, el carácter un tanto triste -como el de las iglesias nuevas- de la religiosidad de este tiempo. No era el mejor método para restaurar el poder espiritual de la Iglesia. No faltaba la labor innovadora, inteligente, fecunda: la de un Montalembert, de un Lacordaire, un Tocqueville, la del Padre Migne -editor de la todavía imprescindible Patrología griega y latina en mil volúmenes-, la filosofía del Padre Gratry, por citar unos pocos nombres; mas no consiguieron influir suficientemente en la sociedad. Los ataques frenéticos de los anticlericales produjeron un fanatismo clerical que alimentó la confusión y las disputas. El resultado fue que en vez del pensamiento de un Gratry, por ejemplo, predominó la actitud .mental de Louis Veuillot, el panfletario ultramontanista. El Concilio Vaticano I, para remate de los males, llevó, con su repudio total de la modernidad, las cosas a un callejón sin salida. Quizá, el hombre que el tiempo estaba forjando, incapaz de interioridad y de ensimismamiento, con una fuerte aversión por la responsabilidad moral, era antitético con las exigencias constitutivas del cristianismo, pero esto no excusa los errores de la Iglesia. Esto explicaría a su vez el fracaso en que desemboca el II Imperio. Los franceses adoptaron con entusiasmo el proyecto que les presentaba, pero no es seguro que quisieran todas las condiciones de una realización lograda. Esperaron todo del Imperio -de la organización imperial-mientras muchos de ellos recluían sus pretensiones dentro del mezquino horizonte de un bienestar hedonista. De ahí ese carácter de «impuesta desde arriba», sin raíces en la sociedad, como exterior y yuxtapuesta, extremadamente friable, que tiene la empresa imperial. Por otro lado, la pretensión de hacerse con el liderazgo europeo topó con idéntico deseo por parte de Alemania, que Bismark iba a unificar en 1870. También Alemania quería ser el modelo de Europa, un modelo que imaginaba configurado por la filosofía y la ciencia. Pero que para mayor «seguridad» se encarnó en una Kulturkampfmás imperialista que filosófica, bastante anticatólica, expresión de una forma de vida de no muchas sutilezas psicológicas. El Ortega joven nos ha dejado interesantes observaciones sobre la vida alemana, más bien criticas, hechas durante su estancia allí como estudiante. Lo que sí era innovador y de mayor enjundia eran el pensamiento filosófico y la ciencia alemanas. La cultura francesa en su conjunto se mantuvo, sin embargo, en forma hasta 1850/60. A partir de esa fecha fue ganando al arte y a la literatura un pesimismo y un nihilismo que un formalismo primoroso, y a veces inventivo, no consiguió dar mayor entidad. Aparece entonces el artista «rebelde» o «maldito» contra una sociedad que ya no considera en el fondo el arte como algo esencial de la vida, sino como un adorno. El arte, la literatura ya no surge del anhelo de dar perfección formal, plenitud, a la vida, de mostrar la fecundidad de su ideal configurador; parece éste agotado y los tintes con que el artista y el escritor interpretan la vida -cuando su preocupación exclusiva no es la forma o la originalidadson más bien grises o negros. Lo subconsciente, lo brutal, lo turbio, lo feo, el fracaso, el spleen: tales son los temas de Flaubert, Zola, Baudelaire, Maupassant. En el dominio del pensamiento todo se achica y se reduce, la metafísica es considerada como algo inútil, cuando no pernicioso, y Dios como un obstáculo al progreso. Los autores más interesantes, Ravaisson, Renouvier, Taine, Claude Bernard, Renán no pasan de una discreta medianía. Durante el último decenio se inicia una reacción renovadora, se vuelve a dar a la realidad mayor holgura, posibilidades, dimensiones. Blondel. Bergson, Huysmans, Verlaine, Mallarmé, Claudel, Barres anuncian un renacimiento que la guerra va a perturbar y los años de la posguerra a marchitar. En realidad se trata de síntomas de renacimiento más que de renacimiento propiamente dicho, pues la vida continua estando éclatée, rota, sin orientación precisa, dividida socialmente, con dos palabras -«progreso» y «originalidad»- como talismanes. Las almas más alertas perci- ben la deriva, que el partidismo ciego y estéril procura ocultar con su gesticulación y su bullanga. En el «Prólogo» de su monumental Histoire de la Langue Franyaise no es más que un ejemplo- escribía Ferdinand Brunot en 1905: «Existe una gran e importante tarea que sería la de poner en claro, fríamente, sin falso entusiasmo, por qué nuestra lengua, tanto por el ascendiente de su propio genio como por la autoridad de las obras y de la civilización expresadas en ella, ha llegado a compartir con el latín la monarquía universal, y por qué causas la ha ido poco a poco perdiendo.» Tarea que, es claro, no se ha emprendido todavía, aunque han existido algunos intentos por salir del atolladero. Y la nación siguió por la misma pendiente. Después de la derrota frente a Alemania y de la pérdida de Alsacia y Lorena que Bismark se anexionó sin demasiados escrúpulos, Francia entró en una fase aguda de nacionalismo reñiré y revanchista. Los republicanos, que acabaron imponiendo la República frente a los monárquicos divididos y sin fe en sí mismos, continuaron la política económica del II Imperio y su lucha antirreligiosa. Poco a poco va surgiendo el «radicalismo», la fuerza política más representativa de la III República -laica, tolerante y liberal con los demás, salvo con el cristianismo-; se reorganiza la enseñanza (Ferry) y, con la benevolencia de Inglaterra, atenta siempre a un «equilibrio de poder en Europa» que le sea favorable, se crea un formidable Imperio colonial en África e Indochina. Se sigue, por tanto, las trayectorias iniciadas ya por Napoleón III, salvo en el dominio religioso. En este aspecto se llega a una verdadera «implosión» espiritual: el negativismo anticlerical se convierte en el motor del proyecto histórico de Francia. Aprovechando el affaire Dreyfus, y la actitud indigna de buena parte de la derecha y de la prensa clerical ante el oficial judío acusado injustamente, el «radicalismo», ayudado por Jaurés y los socialistas, se lanza a la empresa de descalabrar la Iglesia y convertir su nihilismo en meta de la Historia Humana (con H mayúscula). La lucha contra la Iglesia es el único programa. «No he venido al poder más que a eso» contestaba Emile Combes -el que expulsó a las congregaciones, confiscó sus bienes y decretó la separación de la Iglesia y del Estado en 1905- al que le reprochaba que «no se puede reducir la política de un gran país a la lucha contra los curas.» Política aprobada por sólo 52 % de los votantes y siguiendo métodos que, escribe Carón, «con el pretexto de salvar la República, destruía sus principios». ¿Cómo se pudo llegar ahí? Por el olvido de lo esencial, el plano de las ultimidades, que se suplanta por la creencia en un progreso indefinido -sucedáneo de la Divinidad-; y por la inflación de la importancia de los «medios o recursos» y de la «nación» que se convierte en el otro «talismán». Así, cuando en 1874 se funda el Club Alpino Francés se le estampa la divisa: «Pour la patrie par la montagne». Este misticismo racionalista que uniformiza el país -¿o lo acartona?- utiliza como instrumento a la escuela laica: «El elemento principal de la unificación- de la cultura popular -precisa Carón- fue la escuela primaria: fundó la República en el corazón de las masas. Fue también la creadora de una visión del mundo fundada en la creencia en el progreso indefinido de la humanidad y de Francia, país de síntesis y de equilibrio, portador de los valores supremos de la humanidad, gracias a la gran revolución destructora del oscurantismo religioso.» Fárrago verbal más que valores, como las declaraciones del primer Ministro de Trabajo existente, Rene Viviani, quien en 1910 presentaba su labor como la continuación natural de la política anticlerical, ya que, decía, «hemos apagado en el cielo unas luces que no volverán a encenderse jamás»; y era preciso ofrecer algo de reemplazo «a quien hemos dicho que el cielo estaba vacío», y que busca «la justicia aquí en la tierra». No se olvide que esta jerga inverosímil, que pretende suplantar a Dios por un Ministerio, consiguió movilizar a millones de hombres. Sólo quien ha decidido vivir prescindiendo del sentido común y de la verdad es capaz de adherir semejantes despropósitos. En realidad, ya lo he indicado más arriba, hacía algún tiempo que había aparecido un tipo de hombre fácilmente manipulable, sin inte- rioridad, montado sobre unos pocos mecanismos, y que Ortega definirá años después con el concepto de «hombre-masa». En 1908 un historiador, Laroy-Beaulieu, describía el fenómeno en estos términos: «Francia tiende a convertirse cada vez más en un pueblo de pequeños y medianos rentistas, de funcionarios mediocres y rutinarios. El cebo de la función pública domina los anhelos de las familias francesas. Esta población de rentistas mezquinos, de pequeños y medianos funcionarios caseros, de agricultores poco progresivos y de obreros que prefieren los trabajos de lujo y semi-lujo al trabajo duro.» Y añade Carón: «El análisis es severo, pero no carece de fundamento. Leroy-Beaulieu asocia el maltusianismo demográfico con el económico, como lo hará más tarde Alfred Sauvy». En efecto, a comienzos de siglo Francia no renueva sus generaciones. El ligero aumento de la población proviene de la fuerte emigración de italianos, polacos, pronto españoles. Lo más grave, sin embargo, es el partidismo, el «estado de erroro en que se va hundiendo la sociedad. Es obvio que una nación de la riqueza cultural de Francia va decayendo lentamente, en medio de toda clase de invenciones, de hallazgos, de finura intelectual y artística. Mas cuando se trata de las formas de vida, los cauces en que se está instalado y desde los que se proyecta la vida, y, por tanto, de la placenta que la protege, la suma de individuos geniales puede muy poco. La historia está llena de ejemplos, desde la Grecia antigua hasta nuestros mismos días. La deriva de Francia se fue acentuando al concluir la primera década del siglo. Como lo subraya Carón, no sin cierta ironía maliciosa, no han sido las contradicciones del capitalismo las que han llevado a la guerra, sino el estado de la nación -o el resultado de su manipulación- que se encarna en una política. La economía llevaba a una interdependencia entre las naciones de Europa, que los políticos frenaron e impidieron a causa de su neurosis nacionalista -o de una irresponsabilidad congénita que el nacionalismo pretendió ocultar-. Irresponsabilidad, además, no de uno, sino de todos los beligerantes. Hoy, todos los histo- riadores imparciales admiten que a franceses e ingleses, alemanes y austríacos se les fue la mano -la cabeza-al declarar la guerra. Los actos de heroísmo que se produjeron fueron grandes, y los de los franceses no menores que los de los demás. Pero fue un heroísmo malgastado y por eso afectó duramente la moral de los pueblos de Europa. La matanza fue espantosa -millones de hombres en la flor de la edad- y en 1917 el cansancio apareció en los campos de batalla; Europa se estaba destruyendo y desangrando inútilmente y los soldados tuvieron oscura conciencia de ello. La entrada de los Estados Unidos en la guerra aceleró el desenlace, pero no hubo la victoria de la «civilización» sobre la «barbarie», sino el enconamiento de los problemas de Europa y la victoria del bolchevismo en Rusia. Mas esto ya es otro capítulo de la historia de nuestro tiempo que Carón no trata. He dicho al empezar estas líneas que este libro sobre la historia de Francia que va de 1851 a 1918 era de considerable interés para el lector español. Creo, en efecto, que después de haberlo leído no puede quedar ya ninguna duda acerca de las malentendidas recomendaciones que Ortega hacía a los españoles en 1911. Decía Ortega que teníamos que empaparnos de pensamiento alemán, porque la cultura francesa, que tanta influencia había tenido en los últimos siglos entre nosotros, no podía servirnos de momento, ya que se había convertido en algo «adjetivo» y «formalista», incapaz de ayudarnos a lo que era, para nosotros, una exigencia histórica ineludible: introducirnos en la vida esencial, es decir, llevarnos al redescubrimiento de las raíces de la cultura occidental; pero añadía que ese redescubrimiento no bastaba; que era preciso ir más allá, repristinarlas para poder renovar la vida; sin exclusivismos nacionalistas, ni la supresión arbitraria de ningún plano constitutivo de la realidad; en nombre del pluralismo que es Europa y que significa libertad, riqueza de posibilidades históricas, común convivencia.