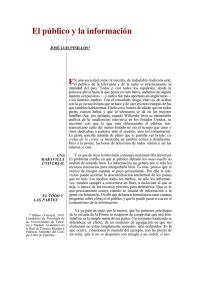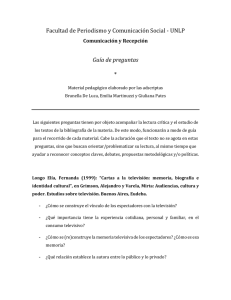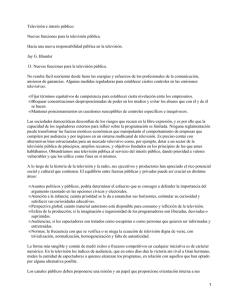Num034 004
Anuncio

El público y la información JOSÉ LUIS PINILLOS* sociedad como la nuestra, de indudable tradición ENoral,unael público de la televisión y de la radio es prácticamente la totalidad del país. Todos o casi todos los españoles, desde la princesa altiva hasta la que pesca en ruin barca, andamos de alguna manera «expuestos» —y nunca fue más oportuno un anglicismo— a los famosos medios. Con el consabido riesgo, claro es, de acabar con la ya escasa lectura que se hace y de caer en otras trampas de las que también hablaremos. Dicho esto, hemos de añadir que en todas partes cuecen habas y que la telemanía se da en las mejores familias. Así, por ejemplo, cuando Willensky hizo su memorable análisis de la «audiencia» televisiva en los Estados Unidos, se encontró con que lo que más diferenciaba al público norteamericano culto del menos letrado no era el tiempo que unos y otros dedicaban a sentarse ante el invento, sino los comentarios. La gente sencilla admitía de plano que le gustaba ver la tele. La créme de la créme se mostraba en cambio crítica y displicente. Pero a la postre, las horas de televisión de todos venían a ser las mismas, o casi. UNA MARAVILLA UNIVERSAL EL TODO Y LAS PARTES * Bilbao (Vizcaya), 1919. Catedrático de Psicología de las Universidades de Valencia y Madrid. Académico de la Real de Ciencias Morales y Políticas. Miembro del Colegio Libre de Eméritos. Y es que de suyo la televisión contituye una maravilla universal. El problema estriba en que al público iletrado los mass-media no acaban de sentarle bien. La información no genera por sí sola los recursos necesarios para interpretarla bien. Es más, pienso que el exceso de imagen espanta al poco pensamiento. Por ello la televisión puede acelerar la descalcificación intelectual de los países que no leen. Los medios, todos los medios, no sólo los informativos, tienden siempre a convertirse en fines, a esclavizar al que se deje, o carece de los recursos precisos para defenderse. Que es lo que precisamente ocurre cuando se inunda de información a la gente sin formación. De ahí que debamos formularnos unas cuantas preguntas sobre cómo es el público y qué le puede pasar si cae en el consumismo de la información. Va ya para un siglo, por lo menos, que los primeros psicólogos de la escuela de la Forma se ocuparon de comprobar que una totalidad no es la simple suma de sus partes. Un conjunto totalizado se diferencia, en efecto, de un conjunto de agregación en que sus elementos no están simplemente sumados, sino ordenados. Es lo que ocurre, y perdonen lo manido del ejemplo, con las piezas de un reloj, que si no se disponen con arreglo a un orden, si me- ramente se agregan, no hay reloj, no hay más que un montón de piezas. Salvando las distancias, que no son pocas, algo parecido ocurriría con el público y los espectadores que lo componen. Desde luego, sin espectadores no puede haber público, pero no por ello puede decirse que los espectadores sean el público, lo mismo que tampoco los órganos de un cuerpo son el organismo, ni las piezas de un motor son el motor. El público no es sólo una colección de personas que contemplan algo que está a la vista de todos. Lo mismo acontece con la opinión pública. «En todo tiempo —señala por ejemplo Dicey—existe un cuerpo de creencias, convicciones, sentimientos, principios aceptados o prejuicios firmemente arraigados que, tomados a una (el subrayado es mío), constituyen la opinión pública de una era particular, o lo que podríamos llamar una opinión dominante». Es cierto. La opinión pública tampoco es la simple yuxtaposición de unas opiniones independientes, sino la figura global que las incluye en un todo y recubre con un aire de familia su diversidad. Por descontado, la opinión de un público no es exactamente la opinión de este o aquel individuo suelto, ni tampoco su simple sumatorio. Antes bien, las opiniones particulares son el resultado de su pertenencia a una colectividad que las precede, y a la que en último extremo deben su identidad los opinantes. Lo cual, llevado al extremo, significaría que es el público el que habla por boca de los espectadores, y no al revés. Parafraseando a Foucault, cabría decir: «donde habla ello, ellos se callan». QUE ES LA OPINIÓN PÚBLICA Según esta versión totalizante del público, los espectadores contarían con un escaso o nulo margen de maniobra individual. En el fondo, todos los hombres seríamos portavoces mecánicos de un amo impersonal. De cada uno de nosotros pedría decirse aquella terrible frase de Mefistófeles a Fausto: «Crees que empujas, y te empujan.» Podría decirse, efectivamente, pero no sé con cuánta razón. Hay algo que se pasa por alto en todo este razonamiento, y es que los componentes del público no son simples partes suyas, son personas con finalidad propia, microcosmos infinitamente complejos, cuya realidad no se agota en ser miembros de este o aquel grupo. Un espectador puede estar influido, sin duda, por la opinión del público; pero puede también disentir de ella, criticarla, enriquecerla, salirse del juego. Pertenecer a un público no es hipotecar la condición de persona. La cuestión es, ni que decir tiene, sumamente compleja; pero si no se entiende este hecho tan elemental, difícilmente se puede comprender nada. Con toda seguridad, abundan las razones para no reducir el público a la suma de sus espectadores; con eso estoy de acuerdo. Lo que no acabo de ver, sin embargo, es que los individuos deban reducirse por ello a simples autómatas de sus respectivos públicos. EL PÚBLICO DE LOS MEDIOS Ni la tiranía de lo público sobre lo privado llega jamás a tal extremo, ni tampoco hay que olvidar que hay públicos y públicos, esto es, públicos muy diversos, donde los grados de libertad del individuo varían considerablemente. Y en este sentido es menester preguntarse cómo es de verdad el público de los mass-media. Por lo pronto —tomemos buena nota de la paradoja— el público de los medios es un público eminentemente privado. La magia de los medios transporta los escenarios al domicilio particular de cada espectador, con lo cual todos ven lo mismo —lo público es eso, lo que está a la vista de todos—, pero no se ven unos a otros, ni componen ese campo de fuerza colectivo que genera la mutua presencia. En cierto modo, pues, hay público, pero en cierto modo no lo hay, pues nadie participa en lo que el espectáculo tiene de ceremonia colectiva, como ocurre en un concierto, en una representación teatral o en un campo de fútbol. Quiero decir que el público de los medios es un público invisible, un público anónimo, disperso y solitario, al que le falta la mutua presencia y, por tanto, la interacción inmediata con los demás espectadores y con los intérpretes. Por supuesto, la falta de presencia física se puede suplir hasta cierto punto indirectamente, pero nunca es lo mismo. No es igual vibrar en un concierto, con la orquesta al lado y el entusiasmo colectivo flotando por la sala, que oirlo solo, encerrado en un cuarto, a través de una retransmisión, por buena que sea. En un caso, la experiencia es de segunda mano y solitaria; en el otro, hay una experiencia compartida, una vivencia inmediata que nada puede reemplazar. El público de los medios es un público extraño, donde los espectadores comienzan por no verse, por no poder hablar entre sí, ni criticarse, y terminan envueltos en una atmósfera espectral donde la vida resulta suplantada por su similitud. Es posible, no digo que no, que la unidad del medio y de los mensajes que se vuelcan a diario sobre millones y millones de individuos, suplan de algún modo la falta de cohesión de este público disperso. Pero de todos modos eso difícilmente puede suplir la ausencia de los contactos interpersonales y del diálogo, o la substitución de las cosas por su apariencia, ni es probable que pueda remediar el que a la postre los espectadores acaben viviendo una especie de existencia vicaria, una representación fantasmagórica donde las cosas se desvanecen al apagar el televisor. Sinceramente, pienso que a la vista de todo esto es lícito dudar de que el público de los medios sea homologable con otros donde hay contacto con seres de carne y hueso, e interacción con una realidad más duradera y también más áspera. INFORMACIÓN Y REALIDAD Lo público de los medios de comunicación, lo que ponen a la vista de todos, es una realidad sui generis,. que parece verdadera, pero sólo es una similitud, un reflejo plano del mundo de tres dimensiones en que realmente vivimos; pero una copia tan bien hecha que suscita en el público una irresistible impresión de realidad. Por extraño que parezca, la información puede interferir con el acceso del público a la realidad real, es decir, puede alienarle. Los medios, sobre todo la televisión, han logrado que entre el mundo real y nuestra percepción de él se interponga un mundo virtual, una realidad ligera donde todo es posible justamente por- que nada tiene peso ontológico, y porque se silencian o se trucan las relaciones que vinculan los sucesos a su contexto. Por si fuera poco, en ese mundo light todo ocurre muy deprisa, la mente se inunda de imágenes, lo asociativo se impone a lo discursivo, la mente se inunda de imágenes, y así la amnesia crece y el espíritu crítico se anula. A la postre, los medios generan unas aspiraciones que luego quedan en el aire, porque la bebida que se anuncia en la pantalla puede provocar la sed, pero no es capaz de quitarla. En definitiva, los medios han dividido el mundo moderno en dos: el de la realidad que uno conoce por experiencia directa — casi siempre muy limitada—, y el panorama que nos ofrecen los medios, infinitamente más amplio, pero también mucho más manipulable. Nada tiene de extraño, pues, que la capacidad del público para distinguir esos dos mundos, para discernir lo real de lo aparente, resulte dañada y, con ella, la función de realidad. Al fin y al cabo, los hombres no reaccionamos tanto a lo que de verdad son las cosas, como a lo que creemos que son y queremos que sean. Evidentemente, el asunto es complicado y no puede despacharse así como así. A pesar de la ingente masa de datos que se ha acumulado sobre el tema desde los pioneros estudios de Lazarsfeld sobre la radio, allá por 1941, la verdad es que seguimos sin disponer de una buena teoría del público. Pero esa penuria teórica no es razón para que dejemos de formular un par de preguntas más. La tesis de que los medios de comunicación influyen profun- LA METÁFORA damente en las opiniones del público tiene evidentemente un gran DEL RECEPTOR fundamento, y ha dado origen, o al menos ha favorecido la equiparación del público a un receptor de señales. En líneas generales, esta teoría del público-receptor es aceptable. Tomada demasiado al pie de la letra puede constituir, no obstante, una seria fuente de errores. No se puede suponer sin más que la mente humana funciona como un receptor de tantos... Naturalmente, algo hay de cierto en la comparación. Pero aparte de las consabidas generalidades sobre las señales, el ruido, los canales, la codificación y la descodificación, los inputs y los outputs y todo lo demás, la realidad es que el procesamiento humano de la información se ha revelado en los últimos decenios —y de ello dan buena prueba las tribulaciones de la psicología cognitiva— como infinitamente más complejo de lo que imaginaba la teoría de la información de los años cincuenta. Hoy es muy difícil dudar de que, entre la emisión del mensaje y su recepción cumplida, median elementos psicológicos, socioculturales e históricos que complican las cosas y hacen prácticamente imposible mantener la teoría del receptor, a no ser como una metáfora. Reconozco que la idea sigue siendo útil, no sólo en el plano del lenguaje corriente, sino también en el orden de la teoría y de la práctica profesional. Pero sólo hasta cierto punto. Porque a poco que se piense en ello, en seguida se advierte que detrás de la aparente claridad que ofrece la clásica tríada informacional —emisión, mensaje, recepción—, se oculta un enorme volumen de complicaciones. Pues, en rigor, ni nuestros sentidos funcionan como receptores corrientes, ni son los receptores los que a la pos- tre reciben los mensajes, ni refiriéndose al hombre cabe hablar de recepción a secas. En ninguna parte está dicho que el procesamiento humano de la información sea igual que el de una máquina. A las máquinas, la información que procesan no les dice nada; a los hombres, mucho. Tratándose de seres humanos, es menester recordar que la información cobra presencia y se actualiza en un sujeto personal, en un «quien» advertido de sí y no demasiado propenso a la objetividad. En el caso del hombre, la operación de «recibir» la información es ejecutada irremisiblemente por alguien, no por algo, es decir, resulta mediada por un sujeto que, a diferencia de lo que les ocurre a los receptores de radio o de televisión, siente y padece con el significado de lo que recibe. El receptor humano está lleno de prejuicios, de filias y de fobias, de ilusiones y temores, hasta el punto de que se las arregla muy bien para engañarse a sí mismo, para defenderse de lo que le asusta y embellecer lo que le gusta. El receptor humano ignora o redefine las cosas que le caen mal, al tiempo que maquilla y exagera el valor de lo que le apetece o conviene. En definitiva, el hombre es un receptor muy particular, dotado de una irresistible vocación expresionista. UN GRUPO CON INICIATIVA A última hora, lo que funciona como público no es una red de receptores, sino un grupo de sujetos personales con iniciativa y sentimientos, unos espectadores que no se quedan en el puro registro sensorial de lo que impresiona sus sentidos: los cuales, por lo demás, tampoco admiten todo lo que les llega. La conciencia humana —y los mecanismos y procesos que la sustentan— no hace copias mentales, duplicados del entorno. Muy al contrario la conciencia presta sentido a todo lo que le llega por los sentidos. O sea, interpreta, sueña, fantasea, abulta, minimiza, desfigura, mezcla lo que ve con lo que imagina, pone distancia y perspectiva, filtra y retoca, en fin, la avalancha informativa con que los medios la abruman. Si queremos hablar de receptores, sea; pero sin olvidar que operan de un modo que carece de contrapartida en el mundo de las máquinas. En definitiva, el público es un receptor muy particular, que se vuelve sordo y ciego para lo que conviene, que entiende las noticias a su manera, que se apasiona, que ignora, que simplifica, distorsiona, suma, resta, idealiza, desbarra y qué sé yo que más. Cuando se habla, pues, de receptores de la información, es menester tener muy claro que se trata de una metáfora. El público, sí, es el receptor de la información. Sólo que tal como afirmaba la vieja sentencia'escolástica, lo recibe todo a su manera: quod recipitur ad modum recipientis recipitur. LA CUESTIÓN DEFINITIVA Lo cual nos lleva, claro es, a entrar en la batallona y definitiva cuestión de hasta qué punto los actuales medios son capaces entonces de moldear de verdad las opiniones de la gente. Esto es lo que finalmente habrá que intentar esclarecer. Si el público de los medios está condenado a la manipulación irremisible de sus pensamientos, o por el contrario se deja manejar más bien en lo que le conviene. En este punto, las espadas llevan mucho tiempo en alto, tal vez EL ALCANCE DE porque el problema no acabe de estar bien planteado. LOS MEDIOS Por un lado, desde que McGuire formulara su famosa tesis en 1969, muchos expertos han cuestionado la capacidad de los medios para modificar a fondo las actitudes sociales. Según McGuire, la eficacia de los medios no radica tanto en su poder para alterar las tendencias básicas de la sociedad, como en la habilidad para convencer a la gente de que sus metas pueden alcanzarse por un determinado camino, esto es, haciendo caso a lo que los medios proponen. El poder de éstos radicaría, por consiguiente, en su aptitud para averiguar lo que de verdad desea el público y, una vez averiguado, en la capacidad para vestir el muñeco, para persuadir al respetable de que una propuesta determinada, la que los medios le hacen, contiene el secreto del éxito, es la vía regia para conseguir lo que se desea. Todo muy primitivo, en suma, pero bastante eficaz. Frente a esta confesión de relativa impotencia, no faltan teóricos de prestigio —Halloran o Noelle-Neumann, entre otros— que confían en las posibilidades de los medios para modificar las actitudes básicas del público. Técnicamente, nos dicen es posible alterar las actitudes básicas y hasta invertir la concepción del mundo propia de una sociedad, recurriendo a principios, como el de la consonancia y la acumulación. Tal sería, por ejemplo, lo ocurrido después de 1945 con la idea que los alemanes tenían de sí mismos. El ejemplo quizá no sea bueno, porque en este caso detrás de la acción de los medios hay otras muchas cosas, pero la teoría es correcta y cuenta con muchas otras confirmaciones. Si bien, y esta es la cuestión principal, a la hora de la verdad nos sirve de poco para averiguar cuál es la capacidad del público para oponerse a las manipulaciones de los medios. Antes bien, la tesis de Noelle-Neumann nos enfrenta con un horizonte en cierto modo más sombrío aún, o sea, con la posibilidad de que se nos pueda condicionar la propia conciencia. No por azar es por lo que el libro de esta autora se titula, precisamente, Óffentlichkeit ais Bedrohung, es decir, nos presenta la información como una amenaza. A fin de cuentas, lo cierto es que el problema de la manipula- LA ción no consiste exactamente en si los medios son un poco más o RESPONSABILIDAD un poco menos eficaces, o al menos no consiste sólo en eso. Plan- DEL ESPECTADOR teado en estos términos, el problema presenta muy mal cariz. Obviamente, halagar la vanidad humana, manipular los instintos, estimular el sexo, el dinero, el lujo, la violencia y la vida fácil, resulta más sencillo y más rentable que empeñarse en hacer más virtuosa la imagen de Alemania, o elevar el nivel cultural de los españoles. Planteadas las cosas así, es muy probable que pronto fuéramos a parar al mundo feliz de Huxley. Cosa que, sin embargo, parece harto dudosa. Pues, en primer lugar, el público es manipulable, pero no ciego, y en segundo término, las manipulaciones las decide siempre alguien, no se hacen solas, alguien las hace: forman parte de la praxis humana, no son procesos mostrencos que acontecen de forma natural. La conciencia, desde luego, es condicionable, es lenta, llega tar- de, pero acaba por darse cuenta de sus condicionamientos y, por lo tanto, se distancia de ellos y es capaz de emanciparse. De no ser así, no habría Historia. En este sentido, el psicoanálisis se funda en una propiedad bien radical de la vida humana. Por lo demás, hace tiempo que la psicología ha dejado de creer en la omnipotencia del reflejo. Hay reflejos, pero hay también reflexión; hay condicionamiento, pero por encima está el conocimiento. El hombre no se halla tan desprovisto de recursos como se ha dicho. En realidad, lo que la ciencia va confirmando día a día es que el hombre excede siempre de sus condicionamientos: los tiene, los padece, pero puede descubrirlos, defenderse de ellos, transcenderlos. A la postre, se vuelve a descubrir que el hombre es un ser transcendente. En cualquier caso, no es cierto que el ser humano se encuentre inerme ante los persuasores ocultos y todas esas historias de la desinformación. Antes bien, de un modo u otro, por acción o por omisión, es en su propia interioridad donde radica el origen del problema. Si hay algo claro en todo este embrollado asunto es que los medios no muestran de suyo inclinación alguna por manipular al público, ni nada parecido. Los medios son neutrales. Pueden estar tanto al servicio de la plenitud humana y de la emancipación, como al de la esclavitud más alienante. Ambas cosas son posibles, pero no dependen de los medios; dependen de cómo los usemos. El problema no es técnico, ni científico. Sencillamente, es una cuestión moral, que por supuesto afecta a la conciencia de quienes tienen el poder y los medios, pero también, y mucho, a la conciencia pública. LA SOCIEDAD DE HOY SE CONJUGA EN PLURAL Seguramente, el todo es algo más que la suma de sus partes. Pero el mundo actual no está por volver a las andadas del Volksgeist, de los caracteres nacionales y de los sistemas totalitarios que no dejan espacio para el juego de la diferencia. La sociedad de hoy se conjuga en plural, y como hace poco ha escrito Finkielkraut en ese provocativo ensayo que es La derrota del pensamiento, «las colectividades humanas ya no se conciben como totalidades que atribuyen a los seres una entidad inmutable, sino como asociaciones de personas independientes». Independientes, sí, y por lo tanto responsables. Por ello la psicología deja aquí paso a la ética, y la conciencia pública llama a las puertas de la conciencia de cada cual.