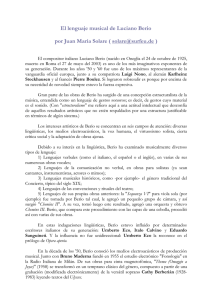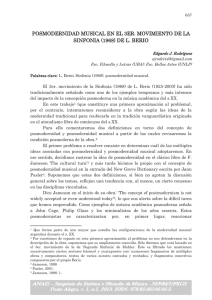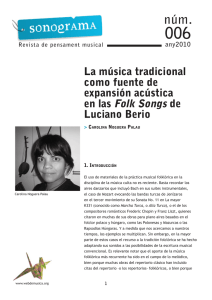Num129 012
Anuncio

Luciano Berio MÚSICA ÁLVARO MARÍAS E l pasado 27 de mayo fallecía en Roma, a los 77 años, Luciano Berio, sin lugar a dudas uno de los más importantes compositores de nuestro tiempo, acaso la figura más genial, más personal, más atractiva entre todos los compositores de la segunda mitad del s. XX. Su muerte llega inesperadamente. Hace un par de años realizó un viaje a Madrid para dirigir la Orquesta de la Escuela Reina Sofía —de la que dimos cumplida cuenta en estas páginas— y su dinamismo, su vitalidad y su talante juvenil parecían augurar aún muchos años de intensa creatividad. Berio es uno de esos compositores —como lo pudieron ser Orlando di Lasso, Juan Sebastián Bach o Stravinsky, por citar tres ejemplos prototípicos —capaces de convertir en música, no sólo en música excelente, sino además en música absolutamente personal, todo aquello cuanto se encontraron a su paso ¿Hay un compositor más inconfundible que Bach, más altamente personal? Y, sin embargo, su obra consiste precisamente en asimilar las más diversas influencias, en “recrear” músicas de épocas diversas y de estilos aun más variopintos, sin dejar por ello de ser la misma música. Tanto nos da que Bach utilice como fuente de inspiración el contrapunto de los polifonistas italianos, los ecléctico ¿Por qué no? Casi toda la música del s. XX lo es en mayor o menor medida, y rara vez se avergüenza de ello ¿Significa esto una merma del ingrediente personal, de la unidad y coherencia de la obra? Baste pensar en Stravinsky o en Picasso para desechar de inmediato esta idea. Empezó Berio, como no podía ser de otra manera, militando en las filas del serialismo integral. Maderna, Berio y Pousseur representaron la segunda oleada de la técnica iniciada por Boulez, Stockhausen y Nono, que tan profunda impronta había de dejar en la música de la segunda mitad del siglo. Si los propios creadores del serialismo integral se liberaron antes o después, en mayor o menor medida, de la rígida dictadura de los procedimientos por ellos mismos concebidos, Berio los adoptó desde un principio con la libertad y la flexibilidad que era de esperar de tan escasamente dogmático personaje. conciertos de Vivaldi, el órgano de Buxtehude o el refinado arte de los clavecinistas franceses. Su música seguirá siendo, ineludiblemente, música de Bach. Algo parecido le sucede a la música de Berio, cuya versatilidad puede recordar tan sólo, entre los modernos, a la de Stravinsky. La versatilidad asombrosa del italiano, capaz de adoptar los más diversos procedimientos técnicos y estéticos, nos lo puede hacer aparecer como un compositor Hombre extraordinariamente inquieto, de amplísima cultura, en su obra nos encontramos con un poco de todo cuanto le ha rodeado: desde la experimentación en el terreno de las técnicas de vanguardia — sus Sequenze, por ejemplo, constituyen una arriesgada especulación en el ensanchamiento de las técnicas de los diferentes instrumentos—, hasta la recreación de todo tipo de música, desde la música popular de diferentes culturas (en las célebres Folk Songs, por ejemplo) a los más diversos géneros de música culta occidental (Schubert, Boccherini, Falla, Puccini...). En la obra de Berio nos encontramos también con el reflejo de su interés por el pensamiento de los filósofos estructuralistas (Roland Barthes, Lévi-Strauss...), por la fonología y la semiología. Obras como A-Ronne o como Cries of London ahondan de una manera extraordinariamente original en la naturaleza de la relación entre música y texto, que tanto han inquietado a los músicos desde el renacimiento —cuando menos— a nuestros días. En un interesantísimo diálogo, celebrado hace dos años en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid entre Luciano Berio y Tomás Marco, insistía el italiano en el papel fundamental que ha desempeñado la transcripción en la música de nuestro tiempo. Es cierto, la transcripción es el reflejo creativo del desproporcionado y necrofágo interés de nuestra época por las músicas del pasado, fenómeno que es, por cierto, único en la historia. La transcripción, la cita, el “collage”, han supuesto constantes escapatorias para el compositor del s.XX en su compulsiva búsqueda de caminos nuevos. Los compositores de todas las épocas han tenido sus refugios, donde poder descansar, donde poderse tomar un respiro en su búsqueda del progreso, de la especulación más avanzada y difícil. Para Mozart, las formas menores, la llamada “música de circunstancias” —casaciones, serenatas, divertimentos—, cumplieron esta función. Para los compositores románticos, el aburguesado estilo Biedermeier cumplió a menudo parecido cometido (es el Beethoven del “Septimino”, por citar un ejemplo bien gráfico). Para muchos músicos del s. XX la transcripción, la recreación de músicas precedentes —también el cultivo de la música cinematográfica—, han supuesto una maravillosa evasión del arduo quehacer cotidiano, del fragor de la batalla en la primera línea de fuego de la vanguardia. Pero no debemos olvidar que esta actividad, aparentemente menor, muchas veces, además de remanso, ha supuesto el acicate capaz de espolear la imaginación, de hacer encontrar al compositor, al entrar en contacto con músicas muy diferentes de la suya propia, caminos nuevos e inesperados en los que encauzar su propio estro creativo. Esta simbiosis entre lo actual y lo pretérito ha sido, en el caso de Berio, particularmente fecunda. Un ejemplo magnífico es el célebre tercer movimiento “In ruhig fliessender Bewegung” (En fluido movimiento continuo) de su Sinfonía. En esta laberíntica partitura, una serie de elementos —sonoros y lingüísticos—, de procedencias muy dispares, son sintetizados en una especie de corriente sonora que nos arrastra de manera irresistible. El scherzo de la Segunda sinfonía de Mahler sirve de receptáculo a las demás citas. “La música de Mahler en este movimiento se desliza a través de un paisaje que no para de cambiar, tan pronto hundiéndose bajo tierra para reaparecer en un sitio totalmente diferente, tan pronto desapareciendo completamente, para reaparecer bajo una forma totalmente reconocible o como detalles perdidos en la masa de elementos musicales que lo rodean”, ha escrito el autor. Esta especie de colosal fresco, a modo de “collage”, puesto en movimiento vertiginoso, constituye un verdadero símbolo del ritmo frenético del hombre de nuestro tiempo, que vive sometido a un continuo bombardeo de imágenes y de sonidos: se trata, quizá, del más acabado retrato musical del hombre de hoy, que viaja incansablemente, que conduce a gran velocidad, que habla por teléfono, que hace “zapping” en la televisión o en la radio, que oye música de todo tipo allí donde va, sin escucharla en sentido estricto, que recibe el impacto de informaciones, imágenes o sonidos procedentes de las más diversas épocas, zonas geográficas o culturas, en una amalgama enloquecida y aturdidora de imposible asimilación. Fue Claude Rostand quien definió a Berio como “un barroco en el que el manantial de la invención y la vivaz sensibilidad asimilan cuanto se pone a su alcance, todas las impresiones que recibe de la vida bajo todas sus formas, para alumbrar música también bajo las más diversas formas. Por inesperados que sean sus orígenes, materiales o intelectuales, estas músicas parecen manar de una fuente inagotable. He aquí un caso de verbo fantasioso, completamente italiano, que se debate entre la farsa y lo sublime, no sin dejar tras de sí algún material de desecho”. Con la muerte de Luciano Berio desaparece una de las voces más personales, más luminosas y fulgurantes del panorama compositivo de nuestro tiempo. Su vitalidad arrolladora, su proteica versatilidad, su maestría, lúdica e ingeniosa, los mil guiños de su arte, resabiadamente elaborado a partir de un formidable sedimento cultural sin dejar por ello de ser brillante, espontáneo y ocurrente, no parecen destinados a envejecer fácilmente. Más bien se puede presagiar que su música permanecerá intacta, como acaso lo más fresco, lo más sincero y lo más genuino del arte musical de la contradictoria y problemática segunda mitad del siglo pasado. En nuestra memoria quedan, resonando, las Folk Songs que cantara de manera inolvidable en Madrid su esposa, la genial Cathy Berberian, bajo la batuta del propio Berio. Pocas veces un concierto nos ha transmitido una alegría de vivir tan genuina, un jugar con la música entre los dedos de manera tan deslumbrante. Y es que el arte de Berio tenía algo de prestidigitación y algo de magia. Era el alquimista que había encontrado la piedra filosofal capaz de convertir en música cuanto tocara. Manuel Rosenthal Falleció el pasado 5 de junio. Tenía nada menos que 98 años. A los 92 había grabado un disco fascinante dedicado a Offenbach MÚSICA bienhumorado. A los 90 años había publicado un libro de memorias titulado Musique adorable (Editions Hexacorde, París, 1994), plagado de recuerdos de tantos compositores que fueron sus amigos: Ravel — maestro y, más que amigo, casi un padre para él—, Milhaud, Stravinsky y tantos y tantos más. Excelente compositor —un disco de la firma Marco Polo reúne algunas de sus obras (8.223768), Les Petits Métiers, Mélodies y Musique de Table—, autor de música de cámara, de música orquestal y coral, de música de cine, de música teatral (óperas, ballets, comedias musicales), cuando estrenó Musique de table en 1946 recibió un elogio que se ha hecho justamente célebre; nada menos que Ernest Ansermet comentó: “No sabía que se pudiera orquestar mejor que Ravel”. (su propia y célebre versión de Gaité Parissienne y su Offenbachiana), al frente de la Orquesta Filarmónica de Montecarlo. Este disco, uno de los pocos de Rosenthal de fácil adquisición (Naxos 8.554005, se encuentra en muchos grandes almacenes españoles), es un prodigio de alegría, de vitalidad, de juventud. Parece ciertamente imposible que un hombre de tan avanzada edad pudiera conservar un espíritu tan jovial, chispeante y La figura de Manuel Rosenthal es particularmente simpática. Músico polifacético, su carrera, siendo muy notable (fue director de la Orquesta de Seattle —de la que fue expulsado cuando se supo que no estaba casado con su mujer— y profesor de Dirección de Orquesta del Conservatorio de París) no tiene nada que ver con esas trayectorias deslumbrantes que se apoyan, tantas veces, en la propaganda y la publicidad. Fue Rosenthal un músico-artista, un entrañable superviviente de la época dorada de la música francesa y un defensor a ultranza de la música del siglo XX. Gran amigo y colaborador de infinidad de compositores —franceses y no franceses— el número de obras por él estrenadas es sencillamente escalofriante. Si su labor como compositor es sumamente atractiva y estimable, como director de orquesta ha sido Rosenthal una figura importantísima. Sus interpretaciones de la música de los impresionistas, de Debussy y Ravel —también de Falla— apenas tienen parangón. Quien quiera saber cómo era la idea que podía tener Ravel de su Bolero, pongamos por caso, no podrá dejar de escuchar las versiones de Rosenthal. Ese Bolero moroso, flexible, sensual, de cálido e indolente erotismo que va convirtiéndose, paso a paso, en asfixiante exaltación, es algo que ha desaparecido del mundo. Con muy pocas excepciones, la música de Debussy y Ravel se interpreta en la actualidad de manera lamentable, con una irritante incomprensión de su verdadera naturaleza. Afortunadamente, tenemos el testimonio de las grabaciones de Rosenthal, al frente de una orquesta de la Opera de París de absoluto ensueño, para recordar a las generaciones venideras cómo es en realidad esta música maravillosa. Estos registros prodigiosos, reeditados por el sello Adès, son difíciles de encontrar, pero su audición compensará los esfuerzos de la búsqueda. Hoy tendemos a creer, con infantil fatuidad, que las orquestas actuales tocan con un nivel técnico insuperable. Quien escuche estas grabaciones de finales de los años 50 —que, MÚSICA gracias a Dios, suenan como si hubieran sido registradas ayer— quedará patidifuso al escuchar la exquisita tímbrica de la orquesta, en la que cada instrumento —qué locura, la sección de madera— realiza milagrosos juegos sonoros, con una sutileza y una sensibilidad de la que hoy carecen muchas veces hasta los más grandes solistas. En un momento como el actual, en el que están en alza las sonoridades neutras, escasamente coloreadas, en el que las diferencias tímbricas entre los diversos instrumentos se reducen al máximo —por comodidad, porque así se simplifican los problemas de afinación y se facilita el empaste entre los diferentes instrumentos— resulta una experiencia indescriptible escuchar esta manera de tocar: es algo así como pasar del blanco y negro al color, como recuperar los sabores o los olores de antaño, largos años arrinconados en el desván de la memoria. Y qué decir de la interpretación propiamente dicha, de la capacidad para transmitir sensaciones —visuales, táctiles, de temperatura, climatología, luz o textura— a través de la música, que es precisamente en lo que consiste la música impresionista. De la mano de Rosenthal el oyente sentirá calor, frío, pasará del sol cegador y asfixiante al húmedo frescor de las umbrías, respirará la cálida fragancia del Mediterráneo y la tonificante brisa del Atlántico. El arte supremo de Rosenthal es conocido, al menos en nuestro país, por muy pocos. Su nombre, quizá, no haya sido escuchado nunca por infinidad de melómanos. Quizá su muerte sea la ocasión para descubrir este fascinante universo de sutiles sensaciones y minúsculos matices, sin duda desconocido para las encallecidas epidermis musicales del día.