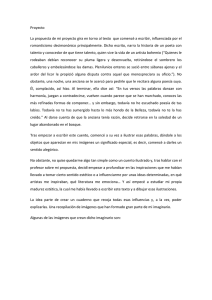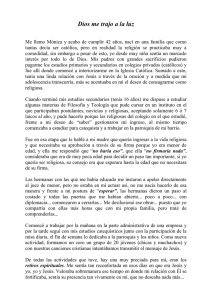“Panapo nia, pana njia”
Anuncio

“Panapo nia, pana njia” Se hacía tarde y pronto oscurecería. En la aldea nadie sabía nada. Pero yo tenía que hacer algo, no aguantaba la idea de vivir allí parado viendo morir a mi gente de hambre. Esa noche me dirigí hacia la costa, sabía que era arriesgado, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Apenas tenía elección. Miré el cielo por si esa fuera la última vez que lo observaba desde aquí, desde el sitio donde nací. No había nada, tan solo oscuridad extrema. Ni una sola señal que me indicara algo desde el cielo, pero yo continué. No quería quedarme allí. Mi madre yacía en su cama cuando partí. Le había dejado un diente que había guardado desde pequeño. Era el primer diente que se me había caído y que aún conservaba. Ella entendía lo importante que era para mí. En mi pueblo, cuando hacíamos un regalo de algo personal, era interpretado como una despedida hacia un mundo mejor. Era nuestra manera de despedirnos sin decir adiós. Me mojé hasta la cintura y empecé a subir a aquella barca de madera. No veía las caras de los demás. Tampoco hicieron preguntas, sólo estaban unidos los unos a los otros sin apenas emitir un sonido. Estaba asustado, pero a la vez emocionado pensando en lo que me esperaba al otro lado. Fue entonces cuando me dieron un palo largo y astillado y me pidieron que remase. Tan sólo había seis especies de lo que parecían remos para repartir. Sin mediar palabra, me puse a remar. No tardé mucho en darme cuenta de que ya llevaría unas dos horas remando y apenas sentía cansancio. Me dejé llevar por la emoción, pero me sentía un poco incómodo. Empecé a extrañar a mi madre, a mi aldea, y comencé a darme cuenta de la gente que tenía a mi alrededor. Comencé a escuchar llantos de bebé y me asusté un poco. No me dejé llevar mucho por mi miedo y seguí !1 remando. Al cabo de unas cinco horas un señor mayor, como de unos 75 años, me pidió el palo para seguir remando él y dejarme descansar a mí. Su mirada parecía ya desgastada por el tiempo y apagada por la vida que había llevado. No se es consciente de lo dura que es la vida hasta que la sufres, y yo eso lo veía cada día de mi vida. A mi alrededor había visto mucha miseria y como la gente moría con sus hijos en los brazos dándoles su último trozo de pan porque ya no había más alimento. Me dejé llevar por el ruido de las olas y comencé a sumirme en un sueño profundo… Antes de cerrar mis ojos pude ver cómo me encontraba entre unas 35 personas en apenas 7 metros de espacio. Éramos muchos los que queríamos llegar a lo que llamábamos “Tierra de los Sueños”. La llamábamos así porque decían que cuando llegabas allí y lograbas pisar la arena, todo lo que deseabas se hacía realidad. Me desperté manchado de sangre. El señor que me había pedido el remo había vomitado sangre, tenía los ojos blancos y no se movía. Intenté animarlo, lo agité de alante hacia atrás pero no respondió. Un chico no muy agradable le puso la mano en el cuello, y tras tomarle con sus delgados dedos el pulso, lo tiró al mar. Me quedé petrificado. No supe qué hacer. Tan sólo miré al cielo y comencé a rezar. Los primeros rayos del sol comenzaron a salir y pude ver algunas caras. Todos estaban callados y nadie parecía estar tranquilo. Una mujer embarazada empezaba a mostrar signos de debilidad. No había casi nada de comer. Antes de salir había cogido dos trozos de pan y una manzana. Le ofrecí la mitad de la manzana y ella accedió a comérsela como si un milagro del cielo hubiera caído en sus manos. No tardamos en percatarnos que el frío había dejado a dos personas más exhaustas. Cuando hablaban de esos viajes a la “Tierra de los Sueños” solían contar historias en las que sólo unos pocos llegaban. Tenía la esperanza de ser uno de ellos, pero cada día que pasaba veía más y más lejos ese anhelo de llegar. Incluso me llegué a cuestionar la !2 existencia de esa “Tierra”. No había casi nada de lo que alimentarse. Una joven daba de comer a casi todas las personas que quedábamos en la barca. De sus pechos salía leche pero cada vez quedaba menos de ella. Agotada y con signos de deshidratación miró al cielo dejando clavada su mirada en el horizonte. Yo le dí mi mano y noté como sus dedos se fueron deslizando suavemente hasta caer inertes al agrietado suelo de ébano. No sé cuantos días habían pasado ya desde nuestra partida, pero cada día que pasaba notaba como disminuía el número de personas. No dejaba de mirar al cielo pidiendo por favor un milagro. Sólo quería llegar y poder cumplir mis deseos. Cada vez me sentía más y más débil. Los remos casi ni se movían. La barca avanzaba arrastrada por las fuertes corrientes marinas hacia quien sabe si el lugar ansiado o el lugar equivocado. De repente, oí un quejido, un lamento. Era el de una famélica mujer en su lecho de muerte pidiéndome con su quebrada voz que no le abandonara…Se refería al niño que llevaba en su regazo. Yo asentí, lo tomé entre mis brazos y una suave sonrisa se dibujó en su apagado rostro. Contaba unas seis personas solamente, entre ellas yo y el bebé que ahora yacía en mis brazos. Los ojos comenzaban a secárseme, los labios a agrietarse y mis articulaciones a sentir calambres que cada vez eran más fuertes. No podía mantenerme casi despierto. Cuando miré a mi alrededor sólo vi caras de desánimo y ya nadie remaba. Tan sólo nos dejábamos llevar por el vaivén de las olas sobre el que navegaban nuestros destinos. No sé cuantas veces había oído el desagradable ruido del mar al caer un cuerpo. Me preguntaba si yo sería el próximo. No tardé en percatarme que mientras más tiempo pasaba, más solo estaba. Ya sólo veía tres personas que me acompañaban. Yo me las arreglaba para que antes de que tiraran los cuerpos al agua pudiera coger lo poco que tenían de comida para poder alimentarme. No podía aguantar mucho más tiempo así. El niño lloraba y no tenía más que un trozo de pan, era lo último !3 que tenía. No me quedaba nada más. Ya no me quedaba más tiempo. Habían caído ante mí los dos últimos jóvenes que miraban en busca de un mundo mejor. Ya sólo quedábamos el bebé que prometí no abandonar y yo. Grité de la desesperación y alcé mis brazos al cielo, no podía más, mi voz se quebró y mis rodillas se flexionaron haciéndome caer hacia delante y dejándome boca abajo con la cara desfigurada por el paso de los días y el hambre. Me había dejado vencer por el mar que tantas vidas se llevó en este viaje hacia la “Tierra de los Sueños”. Mis ojos se cerraban casi dejando entrever sólo la luz que penetraba entre los remaches de la vieja barca. En dichas situaciones, se dice que estando ya casi en el lecho de muerte, ves como flashes de tu vida pasar en unos segundos, fue entonces cuando recordé una frase que mi madre siempre me decía: “El océano es infinito, pero tu corazón es el único que puede superarlo” Fue entonces cuando una mano tocó mi espalda y comencé a sentir el calor. Pensé que era mi madre pero cuando logré ver con más nitidez, esa imagen borrosa se tornó en una cálida sonrisa. Me dijo: “Tranquilo, ya estás en tierra. Te daré algo de comer, y te taparé con una manta” Aquello debía de ser el cielo. Miré a mí alrededor y pude notar como muchas luces rojas me rodeaban. Me senté en el suelo y la persona que me tendió la mano me dijo: “Esta es la Tierra de los Sueños”. Conocí esta historia porque yo fui quien le dio la mano a Nyugwa, que así se llamaba el protagonista de esta historia. Desde entonces vivo ayudando a la gente y eso me ayuda a vivir cada día. “Panapo nia, pana njia” !4 (Donde hay un deseo, hay un camino), Refrán suajili. !5