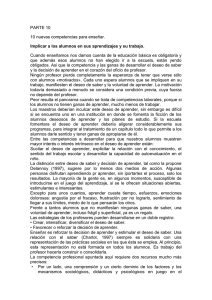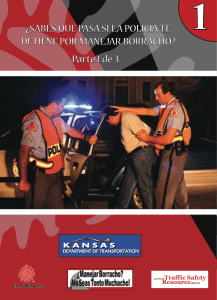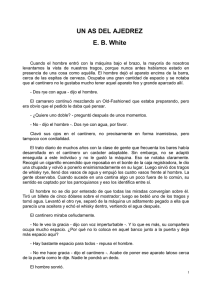Más por indiferencia que por interés había llegado ahí
Anuncio

ACCIDENTE Más por indiferencia que por interés había llegado ahí. Tres o cuatro mesas estaban ocupadas, algunas risas estridentes, producto de la alcoholemia, flotaban de vez en cuando sobre la que ocupaban los empleados del ayuntamiento. Camino al baño se cruzó con un tipo de camisa a cuadros y olor indiscutible a cerveza, la había mirado con una de esas miradas enmarcadas con sonrisa obscena, acababa de poner en la rocola una moneda y empezaron los Tigres del Norte a cantar. Desde el váter podía escuchar… ahí entregaron la hierba y ahí, también, se las pagaron. Emilio dice a Camelia… ¿Y dónde se consiguen las pistolas para dar esos siete balazos? Se acordó que en la casa de sus papás había visto un par, en el cajón de la recámara, ahí estuvieron imperturbables todo el tiempo. No recordaba si también había balas, y, de haberlas habido, se preguntó si habría sido capaz de cargar la pistola, quitarle el seguro y jalar el gatillo, quizá en ese entonces no para matar tipos como Emilio Varela, sino simplemente en caso de que algún ladrón la obligara a hacerlo. Terminaba de lavarse las manos y, como quien se asoma al bolso para verificar que todo se encuentre dentro, echó un vistazo al espejo para asegurarse de ser ella todavía la que reflejaba el espejo. Nada o poco había cambiado, los ojos, el cabello y la boca seguían siendo los mismos con que se había levantado aquella mañana. Había sonado el teléfono, una, tres, cinco veces, pero no quiso contestar… seguramente llamaban de algún banco o de alguna compañía de telefonía celular, hacía mucho tiempo que sólo le hablaban para ofrecerle un sinfín de innecesarios y absurdos servicios, estaba cansada de recibir todas esas llamadas sin sustancia. Volvió a su lugar en la barra, había llegado un grupo de muchachos con chamarras de cuero negro, pantalones de mezclilla, pulseras livestrong y un par de acompañantes femeninas que parecían reverenciar los aires de rebeldía y compartir las inminentes ganas de emborracharse masculinas. Una mueca de hastío se dibujó en la cara del cantinero. El tipo de la camisa a cuadros había vuelto a colocar monedas en la rocola, la había vuelto a mirar con la misma mirada y con la misma sonrisa anterior, ahora se escuchaba “déle, déle nomás, con el garrote, que le va a gustar”. Pidió otro tequila, no tenía tantas ganas, pero tampoco tenía otra cosa mejor que hacer. Notó al mesero que atendía al grupo de los rebeldes detrás de ella, esperando que le sirvieran las bebidas y metiendo sus ojos, abiertos como platos, en su escote, hasta que lo distrajo el cantinero cuando estuvieron listas. Pensó en lo desagradable que es llamar la atención de esa manera, en lo insulsa que resulta esta obsesión de los hombres por los senos de una mujer; antes le habría gustado, hasta se habría vestido así a propósito y habría gozado enormemente el hecho de atraer las más lascivas miradas… ahora lo único que le causaba era un infinito fastidio. Karmina tenía razón, todos los hombres son unos calientes. Llegó a creer lo que habían dicho en un programa de televisión, al escucharlo le había parecido de lo más estúpido e inconcebible eso de que algunos hombres pueden excitarse por el simple hecho de sentir, a través de la ropa, el sujetador de una mujer ¡qué grado de animalismo! Vio al tipo de la camisa a cuadros acercarse, hacer un par de bromas con el cantinero y clavar la mirada en su escote descaradamente. Prefirió ignorar, hacerla de autista y con gran molestia pidió la cuenta. Recordó todas esas películas, o casos en las series de televisión, de mujeres violadas a las que el abogado defensor imputa la culpa por “provocar” la violación (ya fuera por la manera de vestir, o por la amabilidad del trato o por encontrarse en un lugar donde ‘a eso se expone’). Y, ¿dónde queda la supuesta racionalidad, civilidad, equidad y respeto que se supone que nos debemos? Por mucho que la modernidad y la gente se desgañiten las amígdalas por gritarle al mundo que somos animales racionales y que hay libertad e igualdad y respeto, por ella se pueden quedar afónicos porque cada día se da cuenta que no es cierto. Ahora no sabía a dónde ir, en realidad no quería ir a ningún lado, sus pies tomaron la dirección de la Plaza. Pasó por el puesto de periódicos, los mismos encabezados, como la gata, pero revolcados, ¿aspiraría el mundo a crecer algún día?, la adolescencia le está durando ya siglos de más. Había dejado de leer los diarios desde que se enteró que la CIA pronosticaba como conflictivo a su país si López Obrador ganaba las elecciones presidenciales en el 2006. Para los gringos cualquier cosa es mejor que un gobierno de izquierda, aunque esa izquierda resulte irrisoria y de pacotilla, aunque de izquierda sólo tenga la fachada desgastada. Únicamente por su pasión anti-yankee llegó a pensar que bien valdría la pena votar por el Peje. De una casa de campaña, colocada frente al Palacio Municipal, con mesas de escuela y algunas sillas, salió una jovencita con playera amarilla y la invitó a unirse a la petición de “no-desafuero” rubricando su firma en uno de los papeles que le extendía. Tampoco era para tanto, una cosa es que jugara con la descabellada idea de votar por don López y otra muy distinta era ponerse tonta y anotarse entre las filas de sus simpatizantes. Como quiera que sea, era un reverendo enfado que ni caminar en paz la dejaran, ¡sólo faltaba que se le apareciera el árabe del libro que acababa de leer y quisiera venderle un elefante! A veces había querido irse a las montañas y vivir como los antiguos ascetas, alimentarse del agua de lluvia y semillas, no para alcanzar el cenit de la meditación, la santidad o el nirvana, sino simplemente para evitar todas esas intrusiones enfadosas que proliferaban día a día y de manera vertiginosa. Cruzaba el Paseo de los Próceres, si había algo que le gustaba era pasar por ahí, descubrir las eternas parejas que buscaban cualquier banca, el mínimo recoveco, para besarse y acariciarse como si nadie los estuviera viendo, y plancharse, con una sonrisa inevitable, la frase de Sabina “odio a todos esos hijos de puta que se besan en los parques, quien debería andar besándose en los parques sería yo”. Pensó que esa forma de “amor” era, por mucho, la mejor: nada pretenciosa, espontánea y honesta, no buscaba impresionar, simplemente entraban las ganas y a sentarse en la banca sin más. Alguna vez quiso saber lo que se sentiría ser una de ésos que se besan en los parques, alevosamente llevó por ahí al gerentito con el que había coqueteado cuando trabajaba en la zapatería, de no haber sido por la poca maestría del sujeto en cuestión, la cosa habría resultado peligrosamente apasionante. Aunque, sin duda, había disfrutado ser, por un momento, una de “esos hijos de puta que andan besándose en los parques”. De los altavoces salieron los acordes de una canción que le pareció conocida, eran los Temerarios… he llorado tu amor maldito... Le vino a la mente una marea de rostros de mujeres capaces de darse un tiro con un banano al escuchar esta canción, buscó el suyo y, para su alivio no lo encontró. Lo que la encontró fue esa frase cruelmente apasionada de Natalia, normalmente tan estoica y controlada, que le salió, como soda agitada, una noche de karaoke mientras entonaban una de esas canciones desgarradoras, “para que sufran los cabrones”. No son las palabras, en sí, las que la impresionaron, en realidad nunca son las palabras en sí lo que la impresiona, sino la carga emocional con que las dicen quienes las dicen. Había en esa frase de Natalia más rencor del que estaba dispuesta a reconocer sin cantar, ¿hacia quién? O tal vez hacia todos esos hombres que habían tenido el desatino de no interesarse ‘de esa manera’ en ella. Todas cargaban ese peso, unas quien más otras quien menos, unos eran rencores hijos de puta y otros, simplemente, rencorcitos. Notó que había menos gente en la plaza, escuchó las campanadas y se dio cuenta que empezaba a anochecer… si anochecer se le puede considerar cuando apenas son las seis de la tarde. Corrigió: había empezado a oscurecer. Se sentó en las escalinatas de una de las oficinas del ayuntamiento, sacó un cigarro y lo encendió, una familia pasó frente a ella, los niños corrían sin ton ni son, la mamá los llamaba con ganas que no la escucharan, el papá ni se enteraba, todos la vieron con una de esas miradas que interrogan la evidente soledad, estaba acostumbrada a esos cuestionamientos silenciosos. No hacía caso, más bien le daban pie a adivinar lo que estarían pensando: pobre, tan sola, no tiene con quién pasear, ir al cine, comer, tomar un café, volver a pasear, volver a ir al cine, volver a comer, volver a tomar un café. Volvió a su cabeza el corrido de Camelia la Tejana y Emilio Varela… sin duda las mujeres se dividían entre camelias las tejanas y las dueñas de sus vidas, lo malo es que los hombres casi no se dividían, la gran mayoría eran emilios varelas que siempre solían terminar yéndose pa’san francisco con la dueña de su vida, ella lo sabía bien. Otra vez recordó las pistolas en la casa de sus papás y los siete balazos. El señor del telescopio ya se había instalado, además de la luna, decía, podía uno ver los anillos de Saturno ¿o las lunas de Júpiter? Lo que fuera, se acercó con un par de monedas en la mano y puso su ojo en la mirilla del telescopio, ni los anillos saturnianos ni las lunas jupiterianas aparecieron, sólo la luna, más cerca que nunca y de queso como le gustaba imaginarla. De nuevo tuvo esa sensación cuando, con su hermana, vio una estrella por el telescopio y en un suspiro la estrella cambió de posición, una sensación inexplicable de infinita pequeñez e infinita adoración por la perfección del Universo la había invadido. Esa noción que la ubicaba en su justa proporción, casi una nada, le brindaba un alivio insospechado. Ella era sólo una habitante de un país, que era sólo parte de un continente, que era sólo parte de un mundo, que era sólo parte de una galaxia, que era sólo parte del Universo, ¡qué nadería! Puso las monedas en la mano del señor del telescopio y se alejó, todavía no quería ir a ningún lado, le hubiera gustado que en ese preciso momento se armara una balacera como la que acabó con la Paquita Disco, pero nada pasó, la gente seguía yendo de aquí para allá y una aburridísima calma reinaba. Pensó, como solía pensar cada vez se subía a un avión sola, ¿cómo avisarían, y a quién, que ella se había muerto? Esta vez la respuesta requería de un mayor grado de imaginación, porque justo ninguno de sus familiares se encontraba en el país y, además era sábado, no podían contactar a nadie de su oficina. Obtuvo la respuesta en un segundo, tan simple como que revisaran su teléfono celular y avisaran a cualquiera de los contactos. Le irritó sobremanera el poco reto imaginativo e intelectual que implicaba la tecnología, sólo por eso le dio gusto que no hubiera la mínima señal de que una balacera estuviera a punto de armarse. Compró una torta en la lonchería de la esquina y echó a andar hacia su casa, no había más qué hacer. Qué pocas ganas tenía de ver la televisión, pero la encendió de todas formas. Pensó que tal vez se estaba volviendo como esas personas que mantienen la televisión prendida no para ver lo que están dando, sino para sentirse acompañadas, y comió la torta frente a todas esas otras personas que aparecían en la pantalla del aparato televisor. Se preguntó en qué mundo vivían los que hacen y producen todas las series, humanamente, lejos de ser posible, es indignante tan subrepticia perfección. Desde el arreglo personal de los actores hasta las tramas y los escenarios. Ja, ya quisiera ella –o cualquier mujer- amanecer un día tan perfectamente desarreglada como hacen amanecer a la protagonista. O ya quisiera que la protagonista de cualquier película tuviera que vérselas con la hinchazón que el llanto pone en los ojos, toparse con una cita más que romántica sin haberse depilado y sin llevar el perfecto coordinado de lencería, encontrarse con que no es tan fácil jalar la sábana para cubrirse el cuerpo desnudo e ir al baño, ensuciarse la blusa durante la comida, una llanta ponchada o un choque de auto sin que aparezca mágicamente el galanazo a ayudarla, jamás recibir esa llamada, no saber qué ponerse una mañana cualquiera o, simplemente, no encontrar las palabras adecuadas para decir lo que siente y quiere. Las mujeres cotidianas, como ella, ésas sí son heroínas, aunque, en honor a la verdad, no siempre salen bien libradas. La vaina es no estar del lado de las dueñas de sus vidas, ¿qué accidente de la naturaleza la habrá puesto en el bando de las camelias? Enciende otro cigarro, suena el teléfono una, tres, cinco veces, no contesta, vuelve a cuestionarse si habría sido capaz de cargar una de las pistolas, quitarle el seguro y jalar el gatillo, esta vez sí para matar a tipos como Emilio Varela. Le irrita su propia cobardía, sabe que jamás podría hacerlo, se ve cacareando cual vil gallina y apaga el televisor en un arranque de ira. Sólo para distraerse y sacarse de la cabeza tanto mal genio que le provoca pensar, repensar y re-contra-pensar en las aberraciones de su propia vida, busca en la pila de papeles que se desborda sobre la mesa el que tiene anotados los pendientes que ha dejado de hacer por andar pensando, re-pensando y recontra-pensando en las aberraciones de su propia vida. Salen recibos de luz, teléfono, nómina y demás, hasta que al fin aparece el de bordes verdes con los pendientes escritos hace siglos con su propia letra. Lee y relee uno tras otro, y sus pensamientos se le empiezan a escapar, necios, con dirección a las aberraciones, otra vez, de su propia vida… ¿cómo diablos quitarse esa maldita obsesión? Va y prende el radio, vuelve sobre los pendientes, ni un solo gramo de ganas tiene para hacer nada de lo escrito hace siglos. Tal vez empezar por lo más sencillo, “regar plantas” (y con agua de garrafón, ¡su abuela la mataría si la ve poniéndole a las pobres plantas agua de la llave!), mientras tararea una cualquier canción que han puesto en la programación… parece que le ha resultado eso de distraer sus pensamientos con música. Con un menor grado de histeria se anima a poner en orden todos esos papeles que desbordan de la mesa, los separa y cuidadosamente, se asombra del efecto que la música ejerce sobre ella, los perfora para colocarlos en sus correspondientes archivos. La empieza a llenar una sensación de orden y limpieza, agradable, como si todo dentro de ella –incluyendo los obsesivos pensamientos- tomara su lugar igual que los papeles. Lo mismo que la preocupación de Job, o la calma antes de la tempestad, que ni siquiera le ha cruzado por la cabeza, enciende un cigarrillo satisfecha de haber borrado dos pendientes de su lista. Se asoma por la ventana para recoger con la mirada la luna sobre la Catedral en el momento de las campanadas… justo en ese momento llegan a sus oídos los acordes una canción vagamente conocida, la escucha con atención y la adivina como una profecía que ya se le cumplió. “Sólo fue un accidente…” Entonces simplemente sucedió, era inevitable… ni quiso darse un tiro con un banano ni meterle siete balazos a Lauro, solamente sintió que una legión de lágrimas saladas se le precipitaba inevitablemente por los ojos y le empañaba la mirada, que un dolor hijueputa le dolía ahí justo donde va el corazón, y que un alarido, de esos que sólo salen cuando se pierde toda esperanza, la estremecía y la ahogaba en un mar de llanto incontrolable. Todo había sido un accidente. cmb feb/2005