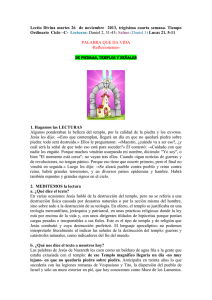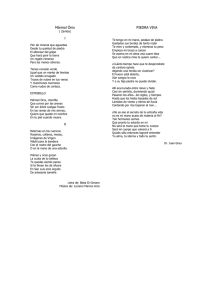El espejo empañado por Siumius Gantt
Anuncio
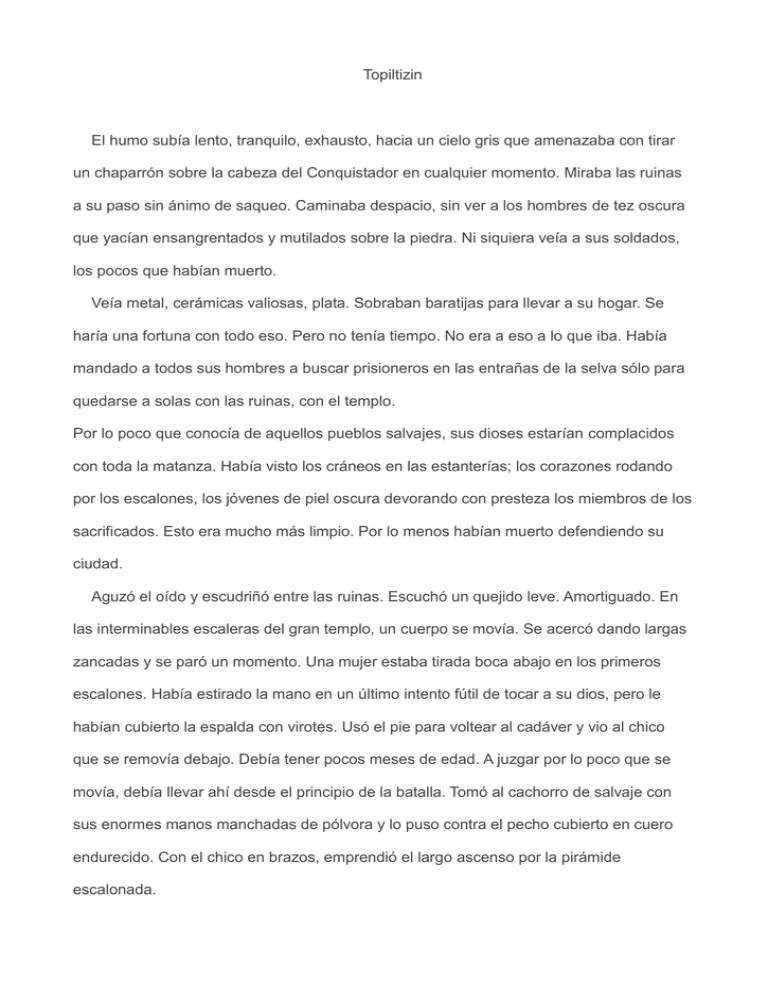
Topiltizin El humo subía lento, tranquilo, exhausto, hacia un cielo gris que amenazaba con tirar un chaparrón sobre la cabeza del Conquistador en cualquier momento. Miraba las ruinas a su paso sin ánimo de saqueo. Caminaba despacio, sin ver a los hombres de tez oscura que yacían ensangrentados y mutilados sobre la piedra. Ni siquiera veía a sus soldados, los pocos que habían muerto. Veía metal, cerámicas valiosas, plata. Sobraban baratijas para llevar a su hogar. Se haría una fortuna con todo eso. Pero no tenía tiempo. No era a eso a lo que iba. Había mandado a todos sus hombres a buscar prisioneros en las entrañas de la selva sólo para quedarse a solas con las ruinas, con el templo. Por lo poco que conocía de aquellos pueblos salvajes, sus dioses estarían complacidos con toda la matanza. Había visto los cráneos en las estanterías; los corazones rodando por los escalones, los jóvenes de piel oscura devorando con presteza los miembros de los sacrificados. Esto era mucho más limpio. Por lo menos habían muerto defendiendo su ciudad. Aguzó el oído y escudriñó entre las ruinas. Escuchó un quejido leve. Amortiguado. En las interminables escaleras del gran templo, un cuerpo se movía. Se acercó dando largas zancadas y se paró un momento. Una mujer estaba tirada boca abajo en los primeros escalones. Había estirado la mano en un último intento fútil de tocar a su dios, pero le habían cubierto la espalda con virotes. Usó el pie para voltear al cadáver y vio al chico que se removía debajo. Debía tener pocos meses de edad. A juzgar por lo poco que se movía, debía llevar ahí desde el principio de la batalla. Tomó al cachorro de salvaje con sus enormes manos manchadas de pólvora y lo puso contra el pecho cubierto en cuero endurecido. Con el chico en brazos, emprendió el largo ascenso por la pirámide escalonada. Mientras subía, le pasaban las imágenes de sus hijos, aunque todos eran rostros borrosos, hacía bastante tiempo que no veía a ninguno. Pero eso no era un bebé. Era una criatura nacida de los salvajes que disfrutaban de sacrificar a su propia gente y subyugar a los demás. Cuando creciera sería otra bestia sedienta de sangre. En la cima de la pirámide lo aguardaban los guardianes de piedra con sus rostros severos. Pero siempre miraban al horizonte. No se fijaban en las criaturas insignificantes con aquel hombre foráneo que invadía su tierra con fuego, metal y caballos. Y ahí, en el centro de la gran plataforma de piedra, entre los indios de piedra, estaba el altar, manchado de la sangre de incontables salvajes. Se acercó despacio, tratando de no despertar al niño que llevaba en los brazos y miró la superficie de piedra cubierta de manchas marrones. Puso al chico en la piedra y éste empezó a llorar en cuanto sintió el tacto de la piedra fría. Como respuesta, una niebla espesa empezó a cubrir el lugar, embotando el aire. Sentía algo manar del altar, un poder, una presencia, casi podía escucharlo hablar, casi podía sentir su hambre insaciable. Sacó la daga de su funda y la hundió sin vacilación en el diminuto pecho. El llanto se apagó al instante y sintió cómo el dios sorbía la vida temprana. Era una sensación desoladora. Casi se arrepintió de lo que estaba haciendo, pero sabía que no había vuelta atrás. Si se acobardaba ahora, toda la campaña, las traiciones, las victorias y las derrotas, todo habría sido en vano. Así que cerró los ojos y esperó mientras la niebla se hacía más densa, ahogándolo cada vez más. “Ah, sangre joven, tierna deliciosa, un sacrificio sin significado, pero definitivamente delicioso”. La voz se deslizó por su cabeza con un siseo. Un poder enorme, infinito manaba de cada palabra. -¿Sois el dragón? Mostradme tu feo rostro.- dijo el Conquistador acostumbrado a la autoridad. “No, no soy tu dragón. Si mi hermano te hubiera encontrado antes que yo, serías otra calavera en una repisa. No, yo soy El-Que-Sabe. Soy el Espejo. Yo te traje hasta acá y me aseguré de que llegaras sano y salvo, de que las gentes te adoren y te proclamen su salvador”. Era como hablar con una serpiente, lo sentía enroscado en las sombras, dispuesto a saltar y clavar su ponzoña en una pierna descubierta. -Vos no me trajisteis, yo vine con mis barcos. Hablé con la reina y conseguí los fondos. Llegué hasta aquí respaldado por mis tropas y los indios me llamaron Topiltzin y me siguieron y me ayudaron a matar a los que los sometían. Qué podrías saber sobre todo lo que hice para llegar hasta aquí.- dijo, indignado ante la posibilidad de que alguien pusiera en duda su trabajo y esfuerzo y la autoridad de las victorias por las que había peleado. “No, yo elegí el día en que ibas a llegar, te vigilé durante mucho tiempo y le susurré a tu reina. Dejé en tus manos el libro que inspiró tu búsqueda y te susurré que abandonaras tu Salamanca. Si, tu espíritu es inquieto, por éso te elegí, pero yo te abrí las puertas y te puse en un barco rumbo a estas tierras. Yo me aseguré de que pisaras este suelo en el mismo día del regreso de mi hermano.” la idea de que aquella entidad conociera tal detalle de su vida lo puso al borde de la huida, pero ahora lo empujaba la curiosidad. Era cierto, lo habían llamado Topiltzin y lo habían seguido sin dudar como si fuera su líder legítimo. “Nuestro príncipe”, así lo había traducido la joven india que se había ofrecido a enseñarle el idioma de los salvajes. -¿Por qué me trajisteis, qué esperáis de mí?- preguntó con recelo. “Sólo quiero que hagas lo que viniste a hacer, quiero que encuentres a la serpiente que guarda la inmortalidad en sus plumas y se la robes”. Todo era muy raro ¿En realidad había sido una marioneta de dioses desconocidos durante todo ese tiempo? -Y qué sacáis vos con esto. Por qué querríais que le robe la inmortalidad a vuestro hermano.- todo era demasiado bueno para ser cierto. Aunque, ¿por qué no podría ser su destino conseguir la victoria? ¿Qué tan imposible sería ser un enviado de dios para gobernar aquellas tierras y derrocar a los salvajes sanguinarios? “Los dragones como mi hermano sólo pueden ser heridos en un sólo lugar. Sólo hay una espada que pueda matarlos. Te elegí como arma que acabe con la injusticia, como la espada que corte la cabeza de la serpiente para que mi pueblo pueda ser gobernado por un dios sabio y justo ¿Vas a rechazar mi oferta?”. La pregunta sonó como un aguijón que amen que le tocaba suave, amenazante la espalda. Abrió los ojos y miró en el altar. La niebla era espesa aunque no cargaba humedad. Sobre el altar ya no estaba el cadáver sangriento. Sólo había un pequeño espejo cuadrado, no de plata, sino de vidrio. Lo alzó para examinarlo. Estaba empañado. Intentó limpiarlo con la manga de jubón pero la humedad no se iba. Sin embargo, el reflejo se distinguía claro, como si asomara la cabeza entre una nube de vapor. Su reflejo estaba del otro lado, pero no era él, no era ese su rostro. Era su reflejo, pero ahí, en la superficie empañada del espejo, el no era el Conquistador, era “Topiltzin”, y era inmortal. Las plumas del quetzal Se sentía cansado, le ardían los rasguños que tenía dibujados por toda la piel. Le dolían los huesos y los músculos. Maldecía a su hermano por usar su profecía en su contra. Maldecía su propia arrogancia por anunciar la fecha de su venganza. Y, muy a su pesar, maldecía aquel cuerpo mortal que lo obligaba a moverse de manera tan torpe. Maldecía también a los hombres que dejaban vivir a Tezcatlipoca en sus corazones. Aquello lo había obligado a viajar por la selva, con sus pies torpes y lastimándose siempre algo a cada paso. Sólo podía pedir la ayuda de los pájaros y las alimañas para llegar antes que su hermano a la ciudad. Pero finalmente ahí estaba. Después de toda esa interminable peripecia, veía las estructuras de piedra recortadas contra el cielo nocturno. Tollan, la ciudad que había gobernado, que lo había alzado en sus alas gloriosas. La ciudad donde saboreó la traición. En aquellas piedras encerraban sus plumas. En aquellas piedras frías, abandonadas a la voluntad inflexible de Tezcatlipoca, ahí volvería a ser grande, ahí recordarían a la Serpiente Emplumada y abrirían los ojos a su verdadero soberano. Entonces echaría a los invasores malditos y volvería a encaminar a su gente. Pero tenía que alcanzar el templo sin que nadie más lo viera. En cuanto pusiera un pie en el primer escalón estaría a salvo, pero tenía que abrirse paso por las calles de piedra y el pueblo que lo había olvidado y que ahora se arrodillaba ante la gran mentira que había tejido su hermano maldito. Miró hacia un lado y hacia el otro desde el árbol donde estaba apostado. Había ojos en cada rincón. Los soldados se movían constantemente por las calles aguardando la llegada de Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl, ignorantes del hecho de que estaba ahí, observándolos como un mono desde un árbol, cansado y lastimado. Herido en su cuerpo y en su orgullo. Esperó y esperó en su árbol hasta que finalmente supo que tendría que pelear para llegar hasta el templo. Miró el macuahuitl que tenía junto a su mano. La madera con hambre. Un arma muy apropiada para la misión que lo aguardaba. Aferró el mango de madera y miró el reflejo de la luna en los filos de obsidiana. No era una tarea que le resultara grata, pero se bajó del árbol de un salto y, asiendo con fuerza el arma, emprendió el camino a la ciudad. Utilizó las sombras de los edificios para acercarse hasta estar a unos cuantos pasos del gran templo principal. Había dos soldados que bloquearían su camino en cuanto quisiera llegar a las escaleras. Sopesó el macuahuitl y se lanzó en una embestida salvaje contra el primer soldado. La obsidiana le arrancó la cabeza como si fuera un tallo de maíz, pero fue la sorpresa lo que lo mató. El otro se puso en guardia inmediatamente, levantando el chimalli para bloquear el golpe, entonces se percató del rostro blanco y barbudo de su atacante. Fue un instante de vacilación, y bastó para bifurcar la frente como si fuera una fruta madura. Inmediatamente soltó el arma y empezó a ascender, con el sonido de los pies descalzos contra la piedra detrás suyo. Sabía que eran cada vez más sus perseguidores, pero no miró atrás. Sentía el poder que lo llamaba, el espíritu. Lo reconfortaron las serpientes ceñudas que se asomaban entre los peldaños. Subió y subió. Ya no sentía el cansancio, ni los raspones. Sentía su esencia llamándolo desde su encierro. Ya no lo podían detener. Estaba en el templo, entre las columnas gruesas. Avanzó hasta el altar de piedra y puso ahí sus manos mientras los primeros soldados alcanzaban la cima del templo. Pero ya estaba hecho. La piedra se deshizo y voló convertida en polvillo hacia los ojos de los perseguidores. El templo se sacudió y las serpientes que se asomaban entre los peldaños cobraron vida y salieron a devorar a los traidores. Quetzalcóatl se alzó imponente sobre el templo. El Dragón El cielo era una mole negra, infinita surcada por rayos terribles que parecían azotar la lejana pirámide como látigos. Habría deseado ir al galope desde el primer trueno. “Vas a llegar en el momento más propicio, ni antes ni después. No me vas a servir de nada cansado y sin fuerza”, le había dicho la voz que habitaba en su cabeza desde que se colgara aquel espejo que siempre estaba empañado. Y así había hecho. Pero sentía que algo estaba saliendo mal. La tormenta se había armado de un momento a otro entorno a la gran pirámide escalonada y un miedo abrumador lo invadía cada vez con mayor intensidad a medida que se acercaban a Tollan, la ciudad legendaria. Llevaba a sus mejores soldados equipados con mosquetes y sables para pelear contra la bestia. Tezcatlipoca le había dicho que tenía que llevar más hombres. Estaba ansioso, eufórico por el trofeo que sabía estaba ya al alcance de sus manos. Pero todo aquello se desvaneció cuando estuvo lo suficientemente cerca para contemplar el espectáculo terrible que acontecía en la ciudad. Unas serpientes de piedra, rojas y amarillas, enormes, recorrían la ciudad reptando por el aire, devorando a los pobladores “Continúa, no las mires, no prestes atención. Si uno de tus hombres intenta escapar, no hagas nada, si se lo devoran las serpientes, no hagas nada, sigue siempre caminando”, dijo la voz en su cabeza, con sus siseos intrigantes. No habían dado ni cinco pasos desde que hablara la voz cuando uno de los hombres que cerraban la marcha emprendió la huida alejándose de la ciudad. El Conquistador les había advertido que verían cosas terribles, cosas que no podrían creer, pero sentía su miedo, sabía que no todos lo iban a aguantar. Así siguió las instrucciones y dejo al hombre atrás. No volteó cuando oyó los alaridos de miedo y dolor. Sólo siguió adelante. Pero nada, ni la voz, ni el espejo empañado que, según decía Tezcatlipoca, mostraba la verdad más allá de las palabras; nada lo había preparado para lo que vio cuando estuvo al frente del templo principal. Una cola escamosa, gigantesca, de escamas rojas, se enroscaba en torno a la pirámide escalonada. Siguió el espiral inconmensurable mientras veía que las escamas rojas se cubrían de plumas azules y verdes que se extendían hacia los flancos formando unas enormes alas. El cuerpo estaba rematado por una imponente cabeza de serpiente de aquellos mismos tonos rojos y azules que abría sus fauces llenas de dientes negros que reflejaban los rayos que azotaban el templo. -¡Has venido, falso profeta! -gritó la serpiente sin mover las fauces con voz imponente, sacudiendo los muros de piedra de las edificaciones. El miedo se clavó como una flecha en el corazón del Conquistador y estuvo apunto de picar las espuelas para emprender la retirada. Se había imaginado que el dragón sería poderoso, que no sería fácil robarle la inmortalidad. Lo había imaginado grande. Pero aquello no era lo que estaba en su mente. Cómo podría acabar con semejante bestia armado tan solo con una espada y una ballesta. Cómo podían llegar a herir al monstruo con simples balas de plomo. Quiso espolear a su caballo, hizo ademán de tirar las riendas para hacer que el animal se girase pero no le respondían ni los brazos ni las piernas. Se escuchó hablar sin su voz, sin siquiera abrir la boca. -No te apresures, hermano, que este juguete no es tuyo. Es tan solo mi mensajero. No lo devorarás, porque el viene a devorarte.- era la voz de Tezcatlipoca, que siseaba las palabras más que hablarlas. Pero ahora se escuchaba por toda la ciudad, llenaba todo el aire con su sonido. -Cómo vas a conseguir que este hombre mortal me devore, si ni siquiera tu pudiste matarme. Ni siquiera pudiste vencerme después de quitarme mis plumas. Ahora estoy completo de nuevo y vengo a reclamar mi venganza sobre ti y sobre este hombre que ha mancillado a mi pueblo.- dijo la serpiente con su voz de volcán, de terremoto, de trueno. -No. no te das cuenta de que no tienes ya ningún poder. Mira más allá de esta ciudad. Mira a tu pueblo. Se han matado unos a otros, siguiendo a este hombre. A ti te rechazaron, pero por él mataron y murieron. Tus templos arden y tus ídolos fueron reemplazados por cruces y estatuillas de gente arrodillada. Devora al hombre, toma su cuerpo y destrúyelo, pero ya no podrás deshacer su obra. Ahora es inmortal y en cambio, tú, con tus plumas y todo tu poder, estás muerto. El Conquistador vio a la serpiente mirar al horizonte a su espalda y permanecer inmóvil durante un momento que pareció interminable. Entonces derramó una lágrima enorme y lo miró directamente a los ojos. Sintió el dolor de un pueblo entero, de una civilización entera llenándole el corazón. No se podía mover, no tenía voluntad. -Así que viniste a robarme la inmortalidad, Conquistador. Bien, llévatela, yo ya no la quiero. Llévate esta maldición y recorre el mundo atado a ella. Pero recuerda que toda tu progenie tendrá siempre los ojos empañados, igual que el espejo que llevas colgando.