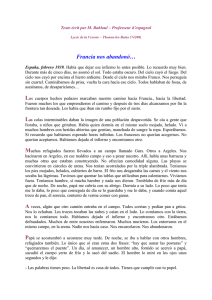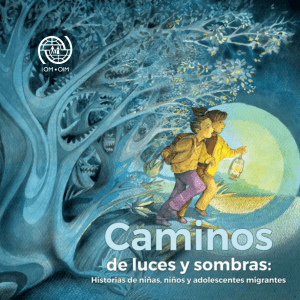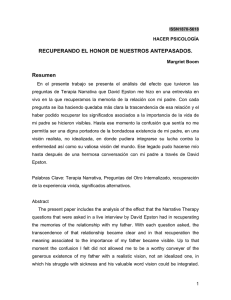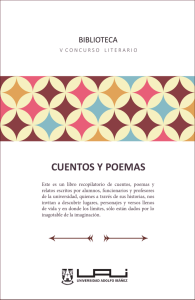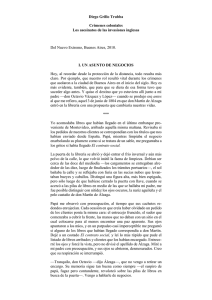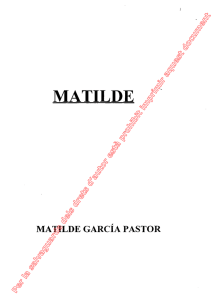Hemos llegado
Anuncio
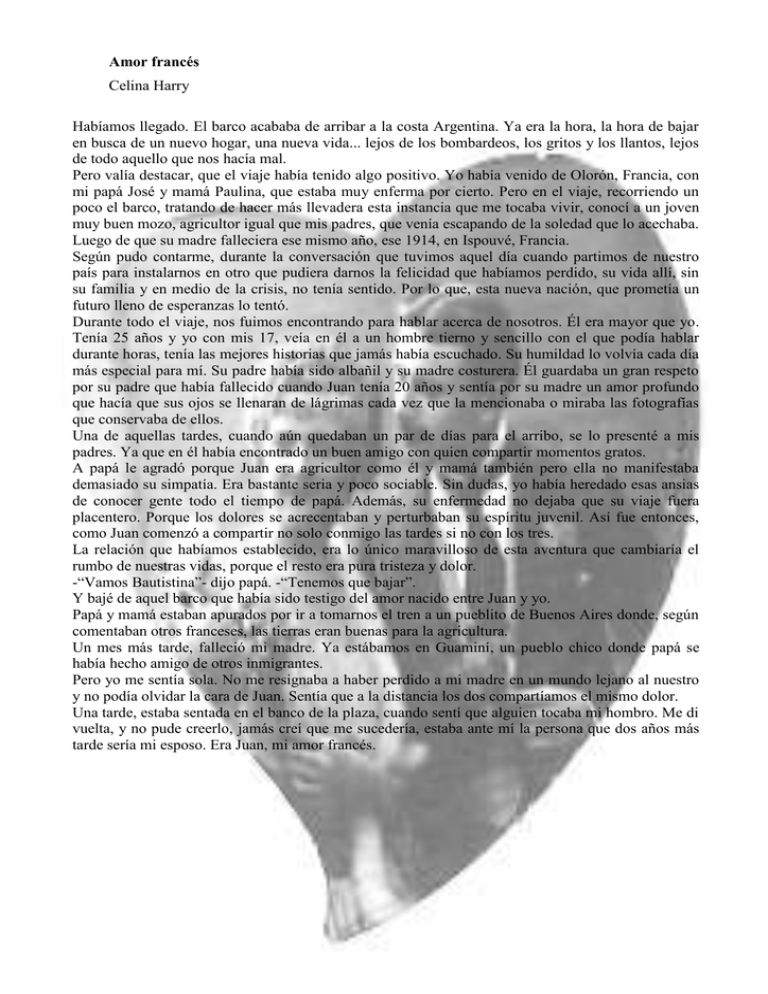
Amor francés Celina Harry Habíamos llegado. El barco acababa de arribar a la costa Argentina. Ya era la hora, la hora de bajar en busca de un nuevo hogar, una nueva vida... lejos de los bombardeos, los gritos y los llantos, lejos de todo aquello que nos hacía mal. Pero valía destacar, que el viaje había tenido algo positivo. Yo había venido de Olorón, Francia, con mi papá José y mamá Paulina, que estaba muy enferma por cierto. Pero en el viaje, recorriendo un poco el barco, tratando de hacer más llevadera esta instancia que me tocaba vivir, conocí a un joven muy buen mozo, agricultor igual que mis padres, que venía escapando de la soledad que lo acechaba. Luego de que su madre falleciera ese mismo año, ese 1914, en Ispouvé, Francia. Según pudo contarme, durante la conversación que tuvimos aquel día cuando partimos de nuestro país para instalarnos en otro que pudiera darnos la felicidad que habíamos perdido, su vida allí, sin su familia y en medio de la crisis, no tenía sentido. Por lo que, esta nueva nación, que prometía un futuro lleno de esperanzas lo tentó. Durante todo el viaje, nos fuimos encontrando para hablar acerca de nosotros. Él era mayor que yo. Tenía 25 años y yo con mis 17, veía en él a un hombre tierno y sencillo con el que podía hablar durante horas, tenía las mejores historias que jamás había escuchado. Su humildad lo volvía cada día más especial para mí. Su padre había sido albañil y su madre costurera. Él guardaba un gran respeto por su padre que había fallecido cuando Juan tenía 20 años y sentía por su madre un amor profundo que hacía que sus ojos se llenaran de lágrimas cada vez que la mencionaba o miraba las fotografías que conservaba de ellos. Una de aquellas tardes, cuando aún quedaban un par de días para el arribo, se lo presenté a mis padres. Ya que en él había encontrado un buen amigo con quien compartir momentos gratos. A papá le agradó porque Juan era agricultor como él y mamá también pero ella no manifestaba demasiado su simpatía. Era bastante seria y poco sociable. Sin dudas, yo había heredado esas ansias de conocer gente todo el tiempo de papá. Además, su enfermedad no dejaba que su viaje fuera placentero. Porque los dolores se acrecentaban y perturbaban su espíritu juvenil. Así fue entonces, como Juan comenzó a compartir no solo conmigo las tardes si no con los tres. La relación que habíamos establecido, era lo único maravilloso de esta aventura que cambiaría el rumbo de nuestras vidas, porque el resto era pura tristeza y dolor. -“Vamos Bautistina”- dijo papá. -“Tenemos que bajar”. Y bajé de aquel barco que había sido testigo del amor nacido entre Juan y yo. Papá y mamá estaban apurados por ir a tomarnos el tren a un pueblito de Buenos Aires donde, según comentaban otros franceses, las tierras eran buenas para la agricultura. Un mes más tarde, falleció mi madre. Ya estábamos en Guaminí, un pueblo chico donde papá se había hecho amigo de otros inmigrantes. Pero yo me sentía sola. No me resignaba a haber perdido a mi madre en un mundo lejano al nuestro y no podía olvidar la cara de Juan. Sentía que a la distancia los dos compartíamos el mismo dolor. Una tarde, estaba sentada en el banco de la plaza, cuando sentí que alguien tocaba mi hombro. Me di vuelta, y no pude creerlo, jamás creí que me sucedería, estaba ante mí la persona que dos años más tarde sería mi esposo. Era Juan, mi amor francés.