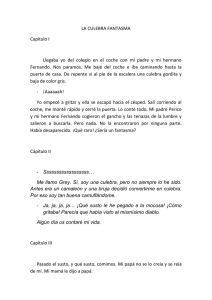Con los años siempre se recuerda lo bueno (casi siempre) y se
Anuncio

Con los años siempre se recuerda lo bueno (casi siempre) y se olvida lo malo (también casi siempre). Una de las etapas más felices de mi vida correspondió a la vivida en el Instituto Santa Irene de Vigo, desde Preparatoria (lo que entonces llamábamos Chapa) hasta sexto de Bachillerato, cuando decidí que mi futuro profesional pasaba por la Ingeniería y me fui a Madrid para cursar el Preuniversitario allí, algo imprescindible para poder estudiar en alguna de las Escuelas de Ingenieros que por entonces solo había en Madrid. Al final acabé siendo médico, tras haber pasado dos años con la idea fallida de ser ingeniero, pero no era lo mío, aunque la verdad es que nunca llegaré a saber que no lo era porque en realidad no lo era o porque el amor a la tierra (y a una jovencita de la tierra) me hicieron imposible estudiar en Madrid. Pero lo que ahora quiero recordar no es aquella etapa madrileña, llena de historias imposibles, si no los años previos de tan buen recuerdo en el Santa Irene. Es curioso, porque gozaba del aprecio y estima de profesores y compañeros; era, al menos eso dice mi expediente académico, uno de los alumnos más brillantes del Instituto, con Matrícula de Honor en todas las asignaturas del Bachillerato, excepto en Política y Matemáticas de cuarto, en las que solo tuve Notable, y Matrícula de Honor en las dos Reválidas: la de cuarto y la de sexto. Algo difícil de valorar desde la perspectiva que el tiempo da, pero una realidad que actualmente me hubiera permitido ingresar sin problemas en cualquiera de las muchas carreras universitarias que en España tienen "numerus clausus", es decir, límite de alumnos por curso. Pese a ello, en dos ocasiones me expulsaron de clase, en varias más pudieron haberlo hecho, y en una llamaron desde Dirección a mis padres para advertirles que estaban considerando mi expulsión del Instituto. En aquella época lo veía como ilógico, tanto las expulsiones de clase como la amenaza de expulsión definitiva del Santa Irene. Hoy, a la vista de como transcurren las relaciones entre profesores y alumnos, lo veo más ilógico todavía. ¿Cuáles fueron las razones?. Creo que vale la pena el recordarlas. La primera vez que me expulsaron de una clase lo fue por llevar una culebra en el bolsillo. Era lo que conocemos como culebra de cristal, un pequeño animal, inofensivo, que se alimenta de insectos, y que con mis amigos cazábamos con frecuencia entre los matorrales que rodeaban al campo de fútbol del Santa Irene. Culebra que cazaba culebra que llevaba para casa. Vivíamos en un chalet con jardín y ¿qué cosa más lógica que el que en él hubiese culebras con las que disfrutaba observando cómo sacaban sin cesar su partida lengua?. Una tarde se me ocurrió llevar una de esas culebras a clase. La idea era enseñársela a mis compañeros que desconocían que era inofensiva, quizás porque en Religión en 1º de Bachillerato nos relacionaban continuamente a la culebra con el diablo. Nada más absurdo, ¿cómo podía ser aquel animal tan inofensivo, hasta diría que cariñoso porque con su lengua trataba de acariciarte como lo haría un perro, algo tan maligno como el demonio del que nos hablaban?. Mis compañeros, las chicas sobre todo, tenían que convencerse de que en la culebra no había nada malo. Pensado y hecho, la metí en el bolsillo del pantalón y me fui a clase. Pensaba enseñarla y comentar sus virtudes en el recreo de las 5, pero no hubo tiempo. Como era un niño llevaba pantalón corto, y no me había dado cuenta de que uno de los bolsillos tenía un agujero, producto con certeza de las muchas cosas raras que en él metía (el mundo estaba lleno de tesoros). A mitad de clase, o quizás antes, la culebra descubrió el agujero del bolsillo y comenzó a hacer lo que cualquiera de su especie haría: culebrear. Y culebreando salió del pantalón y se plantó en el muslo de mi pierna derecha; eso sí, muy fina, saludando con la lengua a todo el mundo. El problema es que alguna o algunas de mis compañeras de clase comenzaron a gritar (igual que si se les hubiese aparecido el diablo) y con ellas la profesora que en aquel momento estaba explicándonos algo sin duda mucho menos interesante que la vida de una pequeña culebra. La reacción fue inmediata: "Devesa, sal de clase inmediatamente y saca de mis ojos a ese animal". Intenté explicarme, pero fue inútil. Expulsión de clase (mía y de la culebra) y llamada al orden desde la Dirección, así como comunicado escrito a mis padres (bronca en casa). La segunda expulsión fue tan injusta como la primera. Estaba ya en 4º de Bachillerato. Era una mañana de primavera, preciosa, y de camino al Instituto (atravesando el campo de fútbol que separaba el Instituto de casa), ví que algo se movía en la arena. Eran movimientos lentos y torpes de un pequeño animal que seguro se sentía solo y desamparado porque mientras se movía emitía un pequeño chillido, como de llamada. Era la cría de algo que nunca había visto. Parecía un topillo, por su forma y color, pero no estoy seguro de que lo fuese. Como no podía ser menos lo cogí con cuidado, con mimo más bien, y de nuevo me lo metí en el bolsillo para cuando acabasen las clases de la mañana llevármelo a casa y darle leche. Tanto mimo y preparación llevó a que llegase tarde a clase; precisamente con el profesor más duro que en el Santa Irene había, el Sr. Rufo, un maestro de la enseñanza en Matemáticas, pero duro como una piedra al calificar. En ocasiones ácido en sus comentarios, quizás para esconder su carácter realmente afable cuando se le conocía en profundidad, aunque ello era difícil. Por supuesto me llamó la atención por llegar tarde, aunque solamente hubiesen sido tres o cuatro minutos. Me senté avergonzado, pero no pasó mucho sin que el pequeño animal que llevaba en el pantalón (ahora ya largo pues ya estaba en 4º de Bachillerato), comenzase de nuevo con sus gritos agudos, aunque de baja intensidad, quizás llamando a su madre porque tenía hambre o porque se sentía desorientado. Inicialmente el Sr. Rufo no se dio cuenta, estaba explicando en la pizarra, pero sí mis compañeros que pronto comenzaron a mirarme entre risas contenidas. Fueron estas risas las que acabaron interrumpiendo la explicación del Sr. Rufo, llevándole a volverse hacia nosotros para conocer la causa de aquel desorden en su clase, algo nunca visto (ni consentido). En aquel momento el topillo, o lo que fuese, comenzó a chillar con más intensidad (a lo mejor asustado al ver a aquel profesor tan serio), y la reacción del Sr. Rufo fue instantánea: "Devesa, sal inmediatamente de clase con eso que llevas en el bolsillo, sea lo que sea". Intenté explicarle que se trataba de una pobre cría indefensa, que me llevaría para casa al acabar la mañana, o en el recreo de las 11.30, pero no hubo forma de convencerle; prácticamente ni siquiera me dejó explicarle. ¿Qué hacer?. Me fuí a los baños, le di agua a aquel pobre animal, pero debió de ser demasiada porque se murió allí en mis manos. Creo que fue la primera vez que capté lo injusta que la vida es a veces. El resultado: nueva llamada al orden, comunicado escrito a mis padres, nueva bronca en casa y Notable en Matemáticas al final de curso. Más grave fue lo de Chucho. Era un bedel, bajito, corpulento, de pelo blanco en punta (como un erizo) y un genio endiablado. Todo el día poniendo orden en los pasillos, siempre enfadado. Se llamaba Jesús, pero le llamaban Chucho como diminutivo cariñoso. No se quién le tenía cariño, salvo su esposa, también bedel, Elvira, una bendita. Seguro que Chucho era una buena persona, pero aguantar a los quizás 600 alumnos, o más, que había en el Santa Irene, era para poner de malhumor a cualquiera ( y de paso poner el pelo como si hubiese recibido una descarga eléctrica). No recuerdo qué habíamos hecho en el aula, pero él vino todo alterado a llamarnos la atención. Mal momento para llamarle "Chucho, chucho, ven aquí bonito...", cuando creía que él no me veía. Sí me vió y tras amenazarme se fue a Dirección. Ahí fue cuando el director me recriminó duramente mi comportamiento (lo entendí, lo entiendo y me arrepiento) y llamó a mis padres para narrarles lo ocurrido y avisar de que una falta más y sería expulsado. No hubo más faltas, bueno sí las hubo, pero ninguna tan grave como aquella. Siempre me arrepentiré de aquel hecho estúpido, producto únicamente de la edad del pavo que entonces vivía. Instituto Santa Irene de Vigo, qué buenos recuerdos, qué buenos profesores y compañeros en la España del final de los 50.