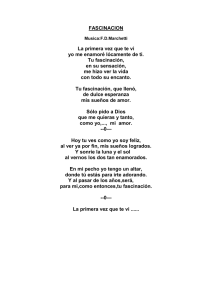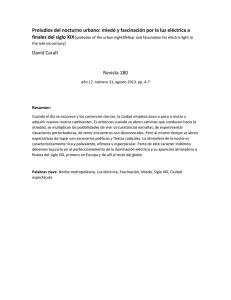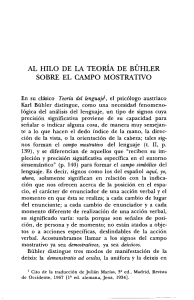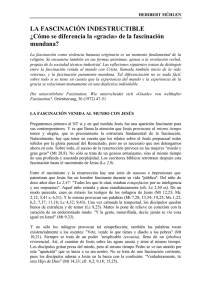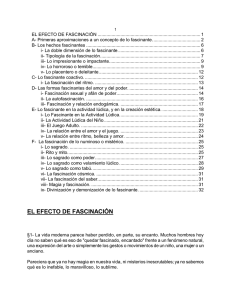El fascinante impacto de la televisión
Anuncio

El fascinante impacto de la televisión ISMAEL QUINTANILLA* “Suele decirse que tú eres como ves el mundo” (August Becker) “Pero hay sobre el pasivo ver un ver activo, que interpreta viendo y que ve interpretando, un ver que es mirar” (José Ortega y Gasset) n el año 1929 la BBC realizó la primera transmisión pública de televisión. Desde entonces hasta la actualidad una historia que, aun reciente, está repleta de hechos de muy diversa índole pero que casi irremediablemente han venido acompañados de dos tipos de reacciones: la fascinación y la polémica. La televisión, la pantalla y la cámara no son, desde luego, artefactos que pasen E * Universidad de Valencia. desapercibidos; ocupan un lugar destacable en nuestra casa y en nuestras vidas. Relacionándose muy estrechamente con una copiosa porción de nuestros comportamientos más cotidianos. La televisión es fascinante. Lo es por dos razones. Por un lado, porque no alcanzamos a comprender qué es y cómo funciona. Por otro, por lo que nos descubre. Una doble fascinación pues: la del televisor como una máquina indescifrable e impenetrable y la de la pantalla que nos revela un mundo en muchas ocasiones inalcanzable pero que podemos vivenciar sentados plácidamente, con frecuencia durante todo el tiempo que sea capaz de embelesarnos. Por otra parte, el papel de los denominados medios de comunicación es motivo de reiteradas discusiones y controversias. Efectivamente, aquéllos se han transformado en extremo en los últimos cincuenta años. Paralelamente ha evolucionado el propio concepto de comunicación. Más orientada ahora, canalizada por el propio medio o soporte comunicativo, a la transmisión de información e imágenes. Se han suscitado numerosas reflexiones. A cuál más sugerente. Los debates, abstracciones, especulaciones, teorías e investigaciones al respecto han sido abundantes. Abordajes pedagógicos, sociológicos y antropológicos han convivido junto con los filosóficos, psicológicos y económicos; analizando cuestiones de la más diversa condición: su potencialidad manipuladora, su influencia perversa sobre las personas, su relación con el bienestar y la calidad de vida y su relieve y significación en el proceso de socialización de los niños. Como cabe suponer, de entre todos estos medios de comunicación, domina la televisión. Entre otras muchas razones por su capacidad para incidir en nuestras vidas. Los estudios e investigaciones que se han realizado en los últimos años son profusos en cantidad y líneas de pensamiento. Es materialmente imposible dejar constancia escrita de todo ello. Destacan, no obstante, aquellos que ponen en relación directa los contenidos de la programación junto con las horas ante la pantalla y su influencia posterior sobre el comportamiento social. Enfatizando la envergadura de aquellos y soslayando el contexto general en el que se desenvuelven las personas. La discusión en este sentido se hace, con excesiva frecuencia, apasionada y apresuradamente; recurriendo a las teorías del aprendizaje vicario y la imitación en detrimento de las que destacan la importancia del intercambio y la interacción simbólica. “Sin tele —anuncia un titular del periódico El País del 22 de Septiembre de 1996— habría 10.000 asesinatos menos al año”. Para tal afirmación se aporta una única prueba. Según un estudio realizado en Suráfrica, donde la caja tonta —así escrito en el texto original— estuvo prohibida hasta el año 1975, la tasa de asesinatos era de 5,8 por cada 100.000 habitantes blancos en 1987 frente a los 2,3 de 1974 (justo un año antes de que hiciera aparición la televisión). Parece más que evidente —es cierto, a tenor de las investigaciones a las que hemos tenido acceso— que a mayor cantidad de horas frente a la televisión mayor influencia de aquélla. Pero también lo es que el tiempo que se ve junto con los contenidos que se programan no es más que una variable de entre aquellas que, eventualmente, pueden generar y componer el comportamiento social. La influencia de la televisión puede quedar reducida e incluso neutralizada por otros aspectos de índole familiar, social y educativo; como por ejemplo el estilo de vida de la familia, sus hábitos, su nivel adquisitivo, el contexto del grupo social al que pertenece y las creencias, actitudes y valores de sus miembros. Con todo, la televisión es fascinante. La televisión es un artilugio industrial que va más allá de lo que la pantalla nos enseña: allí donde llega la cámara y sólo allí donde se enfoca. La pantalla muestra, la cámara oculta. Junto a ello la nuestra es una sociedad de individuos fascinados por lo tecnológico. Seducidos por el misterio de aquello que no se comprende y comprometidos de tal manera con las máquinas que su esfera de influencia llega a ser tal que apenas se puede distinguir entre lo que somos y lo que las máquinas significan en nosotros mismos. Estas y los ingenios que las posibilitaron son ya mucho más que aspectos externos de nuestra autoestima; por cuanto representan nuestra autoestima misma. Si no en su totalidad —sería exagerado— en una buena parte de aquélla y, asombrosamente, actuando al mismo tiempo como fin y medio: lo que hay que alcanzar para vivir acorde con los demás. La televisión, más precisamente el televisor, es un claro ejemplo. Tengo para mí que en su más estricto sentido — usado aquí con toda la intención— la fascinación es un engaño, una ofuscación. Por partida doble por cuanto al soporte tangible que contiene la pantalla se suma lo que en ella se ve. Con la televisión, las máquinas y la tecnología que las precede se establecen relaciones —en ocasiones vincularmente arraigadas— casi mágicas: no las entendemos y creemos que pueden hacer aquello que nosotros somos incapaces de hacer; incluso lo que parece imposible de hacer. Hay un tono algo más allá de lo natural y de lo explicable mediante el sentido común. En suma, una dependencia concatenada y engarzada en nuestra propia autoestima fascinada por el encantamiento y la seducción de lo que no se comprende y que además no hace falta comprender puesto que es útil. Lo que realmente nos aportan los aperos de nuestro siglo es una forma de vida que concebimos como cómoda y confortable. La mayor parte de los electrodomésticos que nos rodean vienen con manuales de instrucciones realmente prodigiosos y fenomenales. Prodigiosos porque no resulta menor el milagro de su completa comprensión. Fenomenales por su extensión y tamaño. Lograr un uso completo, es decir, de todas las prestaciones del electrodoméstico en cuestión, es una empresa casi irrealizable. Nos conformamos con desarrollar las habilidades más sencillas; a pesar del manual de instrucciones, e incluso superándolas mediante procedimientos de ensayo y error: aquellas que constituyen lo que podríamos denominar el mínimo uso cotidiano; y que no suele suponer más allá de un pequeño porcentaje del total de prestaciones. El pensamiento de Lewis Mumford, un clásico en la reflexión sobre la tecnología, (del que para lo que discutimos su obra Técnica y Civilización quizás sea la más representativa) es particularmente relevante para explicar lo anterior: existen determinantes socioculturales de la técnica. Es decir, su mayor o menor desarrollo y aprovechamiento no depende sólo de la innovación y la investigación sino, además, de la existencia de un marco institucional y mental adecuado. No es, en vista de ello, la incidencia de la tecnología sobre la cultura la que mueve el proceso sino su interacción recíproca. Es evidente, el producto no se adapta a nuestras condiciones sociales y psicológicas derivando un uso muy limitado de las prestaciones y servicios que justificaron su adquisición. Lo que acontece es todo lo contrario, somos nosotros, los consumidores y usuarios, los que nos adaptamos al producto; mejor expresado, asumimos la servidumbre que supone ajustarnos a nuestra fascinación, al espejismo tecnológico. Durante este proceso adquirimos nuevos hábitos, nuevas palabras —por lo general, ajenas al castellano—, un lenguaje, y flamantes símbolos e iconos; es decir una nueva cultura que transforma nuestra percepción de las cosas y del mundo que las contiene, tornando en natural aquello que es excepcional; cuando no se trata, simplemente, de una agresión cultural, a mi parecer, difícilmente admisible. Así palabras de carácter esencialmente tecnológico, académico y especializado inundan nuestro lenguaje más cotidiano; transformando, sintetizando e, incluso, modificando el sentido preciso de muchas palabras y expresiones. De esta manera vocablos como List, Exit, Input, Select, Interface, RF Channel, Turner, play o estrés (éste último ya castellanizado por la Real Academia de la Lengua) forman parte de nuestro universo más cercano. Puede que sea un proceso natural e inevitable pero conlleva algunos efectos negativos. Por ejemplo, precisamente la palabra estrés, de índole esencialmente técnica y especializada, se ha extendido a un uso tan generalizado que es posible que se estén eliminando de nuestras conversaciones corrientes los vocablos agobio, congoja, opresión, angustia, pesadumbre, inquietud, zozobra y desazón. Evidentemente, no todo esto es resultado de la tecnología, sin embargo, proviene, en buena medida, de nuestra dependencia respecto de aquélla; pues como hemos advertido el impacto tecnológico supone algo más que la utilización de una nueva máquina o instrumento. Una vida cómoda y confortable conlleva algún coste. Es difícil poner en tela de juicio los aspectos positivos de la innovación tecnológica. Que bien sabemos que, entre otras cosas, las máquinas y los saberes que las posibilitaron han mejorado nuestro bienestar, disminuido la mortandad infantil, perfeccionado las condiciones de trabajo, facilitado un nuevo papel de la mujer en su trabajo y en el hogar y una larga y consistente lista de ejemplos similares. Pero me parece que una cosa es vivir con las máquinas y otra vivir fascinados por ellas convirtiéndolas en fin y medio de nuestra existencia. Adoptando una actitud crítica ante lo que podría resultar inevitable, no me complace una sociedad producto de una tecnología tan autónoma en su propia concepción y desarrollo. Ni tampoco me cautiva el lema con el que se abría la guía de la Exposición Universal de Chicago en 1933: “La ciencia descubre. La industria aplica. El hombre se conforma”. Creo que fue Ortega el que escribió o dijo, “la ciencia se ha hecho para poner orden en nuestras vidas, ya va siendo hora de que la vida ponga orden en la ciencia”. Y también fue Ortega el que dejó escrita su cita más famosa y que al completo reza “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”. Los seres humanos viven rodeados de la cultura que ellos mismos generan. El género humano es ampliamente responsable de su circunstancia y por ello su respuesta es responsable. El constructor de imágenes de la última parte de este siglo es el televisor. Nos pone al corriente de lo que pasa, da la noticia y es el mayor constructor de figuras, representaciones, semejanzas y apariencias de las cosas. Es el mayor constructor porque, entre otras razones, es también el principal medio de comunicación de masas. Estos han evolucionado espectacularmente después de la Segunda Guerra Mundial para ocupar un lugar, cada vez más emergente e influyente, en el entorno en el que se expresa buena parte del comportamiento de los ciudadanos. Tal influencia contiene, además, dos aspectos caracterizadores y singulares. El primero tiene que ver con el cada vez mayor énfasis mostrativo —que no demostrativo— de la comunicación televisiva; resultado de la síntesis con la que se manifiesta y de la que la imagen es lo esencial. Mientras que el pensamiento y el conocimiento analizan, la pantalla sintetiza. Pero además, —segundo aspecto— lo que se muestra es cada vez más virtual ejerciendo una influencia sobre el comportamiento social que aún no llegamos a comprender; entre otras razones porque el proceso apenas acaba de comenzar. Se trata de lo que algunos autores han denominado el pensamiento visual o cultura del simulacro; y que, complementariamente, desde una mayor amplitud conceptual otros aprecian un cambio cultural, una transformación de la sociedad industrial hacia la sociedad red, sociedad relacional o una tercera ola civilizadora que, junto con el ordenador, están transformando nuestro modo de vida, nuestros valores, nuestras mentalidades y nuestra forma de pensar la sociedad. ¿Son los medios de comunicación de masas agentes facilitadores de la comunicación social? Evidentemente sí. Sin embargo lo son de forma singular: más informativa que comunicativa. Hay cierta confusión conceptual entre comunicación e información. Hasta tal punto, que hoy apenas existen diferencias entre ambos conceptos. Y sin embargo las hay. Comunicación proviene del latín comunicare que significa poner en común o estar en relación. Durante mucho tiempo se identificó con comunión; palabra de similar procedencia. Más adelante, durante el siglo XVI, aparece un nuevo sentido por el que se le asocia con la idea de reparto, de dar parte. Efectivamente, esta es la primera acepción con la que figura la palabra comunicar en nuestros diccionarios. No obstante, desde entonces hasta el momento actual se ha venido imponiendo un nuevo significado: el de transmitir. Es decir, descubrir, manifestar o hacer saber a alguien alguna cosa. Relegando a un segundo plano las anteriores acepciones. Hoy comunicación es transmisión en su más amplio sentido. Sólo así se explica que trenes, teléfonos y televisión, por ejemplo, sean considerados todos ellos medios de comunicación. Así pues, ahora, el vocablo se utiliza principalmente como sinónimo de información —enterar, dar noticia de una cosa— perdiendo gran parte de su sentido inicial. No obstante, comunicar sigue siendo sinónimo de intercambiar. Es decir, admitir y asumir la posibilidad de cambiar algo: cambiar de idea, de opinión o de punto de vista. La comunicación directa entre personas se establece compartiendo ciertas formas argumentales. Esto es, se retroalimenta y equilibra directa y continuamente. La comunicación de masas, no es comunicación en su estricto sentido, no acepta los argumentos en contra. Cuanto menos de manera inmediata. De hecho es una de sus características más relevantes y diferenciadoras: la información unidireccional y momentánea. Ya que no necesita —aunque en ocasiones lo haga— demostrar el mensaje que transmite. Es decir, muestra más que demuestra. A mi parecer, este es el punto esencial de la cuestión. Tanto los medios de comunicación como el público construyen la realidad social compartidamente; afectándose continuadamente. Es decir, los medios de comunicación actúan como recursos para la adquisición de conocimientos, teniendo marcados efectos cognitivos sobre los ciudadanos en la producción de la realidad. En consecuencia, se trata de un proceso mostrativo, virtual y compartido generador de la realidad social, de nuestras formas culturales y de nuestra manera de ver el mundo y el lugar que en él ocupamos. Algunos de los procesos determinantes del comportamiento social —percepción, pensamiento y lenguaje, en lo esencial— se orientan virtualmente, es decir como aquello que tiene existencia aparente. Es decir, construyendo la realidad social influidos e influyendo, entre otras cosas, por y sobre los medios de comunicación de masas. En los que participa el mensaje y las imágenes televisivas cerrando el triángulo antes aludido. Hay en ello —o al menos, debería haber— interacción social (la que proviene de las aspiraciones de los ciudadanos) y símbolos (el significado y valor que se les atribuye a todos ellos). El resultado es lo social. ¿Qué es lo social? Nuestros diccionarios no son excesivamente precisos. Social es, sencillamente, perteneciente o relativo a la sociedad y a las distintas clases que la contienen. El término es extremadamente ambiguo. Por un lado su uso suele hacer referencia a la organización social y a los distintos grupos —o clases— que la configuran: se trata de las estructuras sociales. Por otro, se emplea también como los desarrollos de crecimiento por los que los seres humanos se integran, incidiendo unos sobre los otros en un mismo espacio adquiriendo y/o transformando valores, creencias y características distintivas personales: se trata de los procesos de socialización… La interacción entre ambas dimensiones, las estructuras y los procesos, identifica lo social. Desde esta aproximación se concede especial distinción a las estructuras sociales al mismo tiempo que se insiste en los universos sociales organizados en los que conviven los seres humanos. Esta línea de pensamiento no ignora la identidad individual: el interaccionismo simbólico estructural —que de eso se trata— abre la sugerente posibilidad de una teoría de la reciprocidad entre la persona y la sociedad; entre la identidad individual y la estructura social. Desde esta perspectiva teórica se acentúa el carácter significativo de las acciones humanas. La incertidumbre de las estructuras sociales, la relatividad social y cultural de las reglas sociales, la naturaleza diversa, compleja y conflictiva de la sociedad, la trascendencia de las interpretaciones subjetivas, y la naturaleza socialmente construida del sí-mismo. Una sugerente línea de pensamiento que entre otras muchas cosas deja vislumbrar la idea de que construimos la sociedad al mismo tiempo que la sociedad nos construye. La preocupación por la televisión y sus consecuencias sociales son en sí mismas efectos de aquélla sobre nuestras apreciaciones, emociones y comportamientos. Parecen ser evidencias de un poderoso interlocutor. Un peculiar espejo en el que se refleja nítidamente la enmarañada interacción que mantenemos con nosotros mismos y con nuestro entorno. La televisión puede ser un modo o vía de conocernos a nosotros mismos y de obrar en consecuencia. La forma en que la televisión escenifica el mundo representa parte de ese mundo que vamos construyendo y que hemos construido. Resumiendo y finalizando. Puede que existe cierta disociación entre el mensaje televisivo (mostrativo y virtual), las imágenes que se generan y las que producen las personas. Disociación que puede explicar, y hasta justificar, el desequilibrio que se produce entre lo que puede ser y lo que es. Las personas deben racionalizar y aquilatar esta disociación, incidiendo nuevamente sobre la televisión. A costa, eso sí, de cierta desorientación y aislamiento que ineludiblemente afecta nuevamente al mensaje televisivo. He ahí la cuestión. Esta afectación e influencia sobre la televisión, casi siempre, se encuentra en estrecha relación con los hábitos, las creencias y los valores de los ciudadanos y estos son, en gran medida, el espejo y reflejo de la televisión. No creo fuera de lugar la cita. Me parece bien ilustrativa. Refleja lo que se escribió en una España que no conocía la televisión. Su autor, José Ortega y Gasset, como en otras muchas cosas se adelantó al futuro; quizás no, simplemente advertía de un mal puede que intemporal: “Pero hay sobre el pasivo ver un ver activo, que interpreta viendo y que ve interpretando, un ver que es mirar”. Si la televisión es causa de preocupación en la actualidad lo que está por venir y, en parte, lo que está ocurriendo con los ordenadores suscita inflexiones que en un próximo futuro serán motivo de estudio y reflexión. La sociedad virtual y mostrativa está sentando las bases propicias para la receptividad. En paso más adelante el ordenador, y nuevamente, la fascinación que éste suscita: autopistas de información, multimedia, entretenimiento y juegos en equipos formados por personas residentes en lugares muy alejados de España —incluso del Planeta—, internet, correo electrónico, televisión a la carta, multivisión. Pero la pantalla del ordenador es muy distinta; por lo general requiere sujetos activos. Los hijos de la pantalla del ordenador ya no serán —ya no son— los de la televisión. Sus estructuras y procesos cognitivos, mentalidades, conocimientos y habilidades no son, desde luego, iguales, ni siquiera similares a los que requiere y conforma la televisión ¿Cómo serán?, ¿cómo son?, ¿qué tendremos que aprender de los niños y niñas del ordenador? De otra forma, ¿cómo los entenderemos? Nuevos retos y desafíos para educadores, madres y padres; y también para los investigadores al intento ya no de adelantarse a los acontecimientos, pues ya están aquí, sino de hacerlos comprensibles en una sociedad cuyas aceleradas transformaciones están alterando nuestra visión del mundo y de nuestro papel en el mismo.