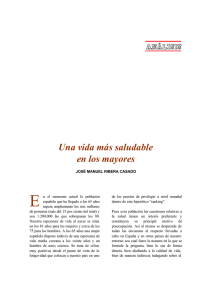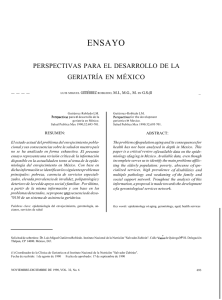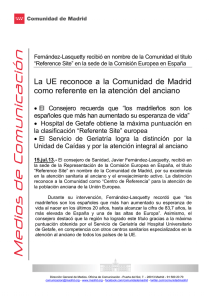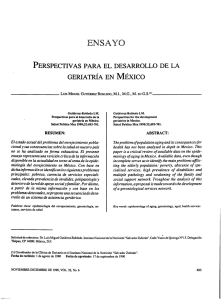Num113 012
Anuncio

Una vida más saludable en los mayores JOSÉ MANUEL RIBERA CASADO E n el momento actual la población española que ha llegado a los 65 años supera ampliamente los seis millones de personas (más del 15 por ciento del total) y son 1.200.000 las que sobrepasan los 80. Nuestra esperanza de vida al nacer se sitúa en los 81 años para las mujeres y cerca de los 75 para los hombres. A los 65 años una mujer española dispone todavía de una esperanza de vida media cercana a los veinte años y un hombre de unos catorce. Se trata de cifras muy positivas desde el punto de vista de la longevidad que colocan a nuestro país en uno de los puestos de privilegio a nivel mundial dentro de este hipotético “ranking”. Para esta población las cuestiones relativas a la salud tienen un interés preferente y constituyen su principal motivo de preocupación. Así al menos se desprende de todas las encuestas al respecto llevadas a cabo en España y en otros países de nuestro entorno sea cual fuere la manera en la que se formule la pregunta, bien lo sea de forma directa, bien aludiendo a la calidad de vida, bien de manera indirecta indagando sobre el tipo de servicios y prestaciones a las que recurre el anciano o a las que sitúa en el puesto de su máximo interés. Muy atrás, en segundo y tercer lugar, quedan cuestiones tan trascendentes como pueden ser los problemas económicos o los afectivos, incluyendo la soledad. Conocer con una cierta precisión cómo es realmente la salud de este colectivo representa un reto muy difícil. Desde un punto de vista subjetivo —la pregunta sobre el cómo me encuentro— la visión es bastante optimista. Tanto las Encuestas Nacionales de Salud que de forma periódica lleva a cabo en España el Instituto Nacional de Estadística, como las realizadas por otras instituciones públicas o privadas que indagan sobre la autopercepción del estado de salud, muestran un porcentaje mayoritario de respuestas positivas. Más de la mitad de los mayores de 65 años afirman encontrarse bien o muy bien, mientras que apenas llegan al 10-15 por ciento los que dicen estar mal o muy mal. La proporción de respuestas negativas se incrementa con la edad, es más alta siempre en las mujeres que en los hombres y también entre aquellos que no mantienen ninguna actividad. En todo caso este tipo de respuesta parece tener una buena correlación con las tasas de supervivencia. Sin embargo, desde un punto de vista objetivo la realidad es bastante diferente. Las vías de información para conocer con cierta seguridad qué padecen nuestros ancianos son múltiples, difíciles y todas ellas incompletas. Para hacernos una idea que se aproxime a la realidad debemos guiarnos por el sumatorio de diferentes fuentes. Entre ellas las encuestas directas a la población —¿Qué enfermedades tiene Vd.?—, lo que siempre nos va a proporcionar una información a la baja. La gente omite por desconocimiento o por no darle importancia numerosas patologías. Pero a esta fuente habría que añadir otras como la que suponen los informes de alta hospitalaria, los datos de frecuentación de consultas, las encuestas a los profesionales, los informes de autopsia, los certificados de defunción, e incluso otros datos indirectos como pueden ser los derivados del consumo de fármacos. Algunas de las informaciones que nos ofrece el conjunto de todas estas fuentes de una manera global y con un margen amplio de fiabilidad son las siguientes. La principal causa de mortalidad en ambos sexos por encima de los 75 años son las enfermedades cardiovasculares, seguidas de la patología tumoral. Los motivos de ingreso hospitalario más frecuentes son la insuficiencia cardíaca y las infecciones, sobre todo las respiratorias, mientras que las causas de consulta ambulatoria más habituales son los problemas osteoarticulares y los cardiovasculares, incluida la hipertensión arterial. Tiene bastante interés y requiere algunos comentarios el tipo de respuesta que sobre este particular ofrecen las propias personas mayores. Especialmente por lo que representan de ignorancia —o de fatalismo— a la hora de enfrentarse a sus problemas de salud. En algunos casos, como queda dicho, se desconoce la presencia de determinados procesos de alta prevalencia en estas edades, como pueden ser la diabetes o la hipertensión arterial. En otros, y eso es más grave, simplemente se atribuyen a la edad y no se consideran enfermedad por parte del anciano —incluso muchas veces de sus propios familiares— trastornos y situaciones que pueden prevenirse y/o curarse. Pensemos, por ejemplo, en las alteraciones de los órganos de los sentidos (vista y oído) o en la carencia de piezas dentarias. Una encuesta llevada a cabo hace unos años por la Sociedad Española de Geriatría sobre más de 1.500 personas que sobrepasaban los 65 años, mostraba que tan sólo un 7 por ciento de ellos se quejaba de esta patología. Hay situaciones y entidades clínicas que hasta hace muy poco no se incluían de manera sistemática en los libros de texto de medicina, pero que constituyen importantes problemas para la salud del anciano y que, en gran parte, pueden ser prevenidos y tratados. Me refiero a lo que en geriatría se conoce como los “grandes síndromes geriátricos”. Estamos hablando de las caídas, de la incontinencia urinaria, del síndrome de inmovilidad, de las alteraciones en el sueño o en la nutrición, e incluso de la depresión y la demencia. Son cuestiones a las que apenas se las ha venido prestando atención pero que tienen una importancia enorme como generadoras de morbilidad y mortalidad y como limitantes de la calidad de vida de la persona. Además, son muy frecuentes. Así, a título de ejemplo, cabe recordar que se sabe que una de cada tres personas mayores de 65 años se cae al menos una vez al año, que las consecuencias de las caídas son la tercera causa de mortalidad en este grupo etario y la primera razón para acudir a una urgencia hospitalaria. Conocemos igualmente que pueden pasar por término medio entre 4 y 6 meses antes de que el anciano se queje por presentar incontinencia urinaria. También que el número de demenciados por encima de esta edad en nuestro país se aproxima al medio millón. Otro parámetro fundamental para medir la salud —y la calidad de vida— en este colectivo es la valoración de su grado de capacidad o incapacidad funcional en las esferas física y mental. En geriatría utilizamos para ello escalas a cuyo través obtenemos información sobre las actividades básicas de la vida (comer, vestirse, lavarse, etc.), las actividades instrumentales (manejo del dinero, del teléfono o de los transportes públicos) o sobre la función mental. Datos fiables nos indican que alrededor de un 25 por ciento de nuestra población mayor presenta algún grado de incapacidad en este sentido. A todo lo anterior y para completar el retrato habría que añadir lo que se conoce como “la situación social”, una cuestión que incide de manera decisiva en la salud de bastantes miembros de este colectivo. Cabe decir al respecto que un 20 por ciento de españoles mayores de 60 años viven solos, y que aunque pueda parecer sorprendente esta proporción aumenta con la edad. Se trata de una tendencia que se va a incrementar de forma notable en los próximos años si tenemos en cuenta que en países muy próximos, como Francia, se aproxima ya al 40 por ciento, o que el estudio longitudinal de Berlín sitúa la proporción en el 50 por ciento para aquella ciudad. Y no andamos sobrados de recursos en este terreno. Así, nuestra capacidad de camas residenciales es pobre: 2,7 por cada cien personas mayores de 65 años, muy lejos de la media europea, que se establece en torno a las seis camas. También son bastante limitados otros recursos sociales como los programas de ayuda a domicilio o los centros de día. La pregunta clave es cómo podemos mejorar esta situación. Cómo conseguir “una vida más saludable para los mayores”. Aquí la responsabilidad es de todos. De la propia sociedad en su conjunto, de los profesionales que desde el campo de la salud o desde cualquier otro trabajamos con este colectivo y, evidentemente, también de las administraciones públicas. En relación con la sociedad, el primer punto sería tomar conciencia de que el problema existe. De que nos encontramos con una población española progresivamente más envejecida y a la que hay que dedicar atención y recursos. Todos deseamos vivir mucho aunque no nos resulte grata la imagen de la vejez. Hay que educar en el respeto al mayor, prevenir y luchar contra los abusos, malos tratos y negligencias de las que son objeto, respetar su protagonismo y exigir a los poderes públicos que les preste una mayor atención. Probablemente, las propias personas mayores van a ir asumiendo en los próximos años un papel más activo en este campo de las reivindicaciones a través de movimientos asociativos que ya existen en otros países y van surgiendo en el nuestro montados por y para ellos. A nivel de los profesionales, y de forma expresa de los profesionales que trabajan en el campo de la salud, el primer compromiso es el de la formación. Los contenidos geriátricos han estado ausentes de las facultades de medicina hasta ayer mismo. Todavía lo están en muchos sitios. Lo mismo cabe decir referido a otros estudios como los de farmacia o el trabajo social. Esta formación en el caso de los médicos no debe quedar relegada a los geriatras, sino abarcar a todos aquellos que, como los médicos de familia u otros numerosos especialistas, se encuentran con un alto número de ancianos en el día a día de su ejercicio profesional. A partir de ahí se hace necesario ser capaces de transmitir “mensajes saludables”, de llevar a cabo medidas preventivas. Entre esos mensajes algunos son muy simples: “manténgase Vd. físicamente activo”, “beba líquidos suficientes”, “no se resigne” o “evite factores de riesgo” que también lo siguen siendo a estas edades, por más que muchos médicos en la práctica lo ignoren. La prevención puede y debe hacerse también entre las personas de edad avanzada. Incluye revisiones periódicas, campañas de despistaje, vacunaciones cuando procede y otras medidas no especialmente distintas de las que se aplican a grupos de menos edad. Incluye, sobre todo, una actitud positiva que huya de prejuicios y de posturas discriminatorias en base a la edad y que sepa asumir que vejez y enfermedad no son términos sinónimos. Hace muy pocos meses una de las revistas médicas de máximo prestigio a nivel mundial, el “New England Journal of Medicine”, abordaba a nivel editorial esta necesidad de insistir en los aspectos preventivos en relación con la población mayor. Las administraciones tienen un papel decisivo en este terreno. Así lo entienden los partidos políticos en las épocas de elecciones incorporando promesas y más promesas que luego raramente cumplen dirigidas a este grupo etario. Sin embargo, la realidad es muy otra. Cuando llega la hora de la verdad se habla de lo limitado de los recursos, de la necesidad de distribuir y del tema de las prioridades. Los ancianos gritan poco y ello hace que, por desgracia, esta cuestión nunca llegue a ser considerada prioritaria. El papel de las administraciones es muy amplio y va desde regular disposiciones que no cuestan dinero pero que pueden contribuir a mejorar notablemente la calidad de vida del anciano, hasta la adopción de medidas mucho más específicas en el campo de la salud o de los apoyos sociales. Ampliar la duración de los semáforos, mejorar las condiciones de acceso a los transportes públicos, suprimir baches en las calles o iluminarlas mejor son algunas medidas de sentido común sobre las que no debería ser necesario insistir. Junto a ello es preciso desarrollar medidas educativas orientadas tanto a la formación del profesional como a la educación sanitaria de la población en general en este terreno. También fomentar la investigación, algo que establece como prioritario la Unión Europea en su programa para el trienio 1999-2002 y que choca frontalmente con la decisión de nuestro Ministerio de sanidad de suprimir la comisión del Fondo de Investigaciones Sanitarias (nuestra agencia oficial de investigación) dedicada expresamente al envejecimiento. También escuchar y atender las opiniones de las sociedades científicas expresamente competentes en estas materias. En nuestro país existen importantes asimetrías entre las administraciones encargadas de gestionar los recursos sanitarios y los sociales, algo que en el caso de la población mayor —del paciente mayor— siempre debe intentar planificarse de manera conjunta. Mientras que las administraciones sanitarias disponen de recursos suficientes para una atención universal y básicamente de buen nivel de calidad, pero prestan bastante poca atención a los problemas específicos de los mayores, los gestores de los recursos sociales están mucho más sensibilizados con el problema del mayor pero no tienen universalizada su atención y su monto de recursos es mucho más pobre. Además, y esto es lo peor, habitualmente unos y otros actúan en carriles independientes sin la comunicación ni la colaboración precisa. En el fondo, como vemos, la salud del mayor, la salud de aquel colectivo que todos aspiramos llegar a constituir, deviene un problema complejo, pero para el que existe un amplio abanico de posibilidades de mejora. Este breve comentario apenas ha pretendido otra cosa que hacer aflorar una vez más la cuestión y apuntar algunas de las muchas puertas que permiten y deben permitir cada vez más en el futuro mejorar la situación de quienes han sido los responsables de nuestro presente. Los padres de eso que hoy con tanto orgullo denominamos nuestro “estado de bienestar”.