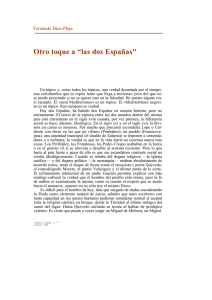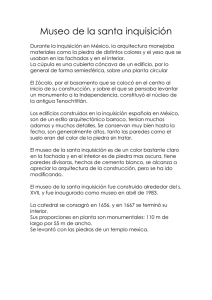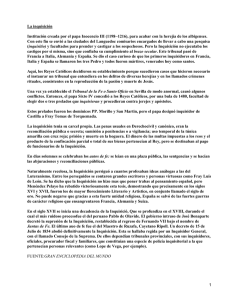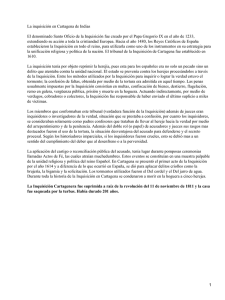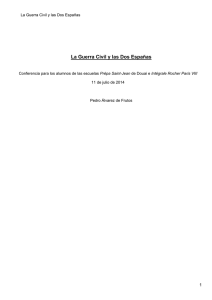Num007 004
Anuncio
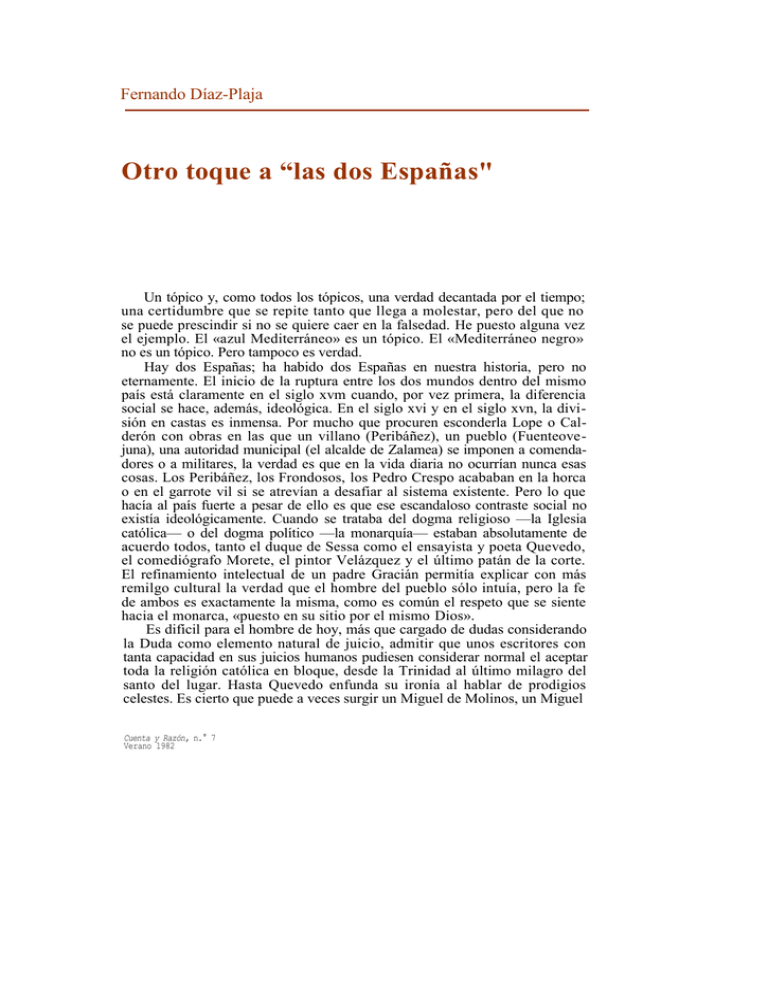
Fernando Díaz-Plaja Otro toque a “las dos Españas" Un tópico y, como todos los tópicos, una verdad decantada por el tiempo; una certidumbre que se repite tanto que llega a molestar, pero del que no se puede prescindir si no se quiere caer en la falsedad. He puesto alguna vez el ejemplo. El «azul Mediterráneo» es un tópico. El «Mediterráneo negro» no es un tópico. Pero tampoco es verdad. Hay dos Españas; ha habido dos Españas en nuestra historia, pero no eternamente. El inicio de la ruptura entre los dos mundos dentro del mismo país está claramente en el siglo xvm cuando, por vez primera, la diferencia social se hace, además, ideológica. En el siglo xvi y en el siglo xvn, la división en castas es inmensa. Por mucho que procuren esconderla Lope o Calderón con obras en las que un villano (Peribáñez), un pueblo (Fuenteovejuna), una autoridad municipal (el alcalde de Zalamea) se imponen a comendadores o a militares, la verdad es que en la vida diaria no ocurrían nunca esas cosas. Los Peribáñez, los Frondosos, los Pedro Crespo acababan en la horca o en el garrote vil si se atrevían a desafiar al sistema existente. Pero lo que hacía al país fuerte a pesar de ello es que ese escandaloso contraste social no existía ideológicamente. Cuando se trataba del dogma religioso —la Iglesia católica— o del dogma político —la monarquía— estaban absolutamente de acuerdo todos, tanto el duque de Sessa como el ensayista y poeta Quevedo, el comediógrafo Morete, el pintor Velázquez y el último patán de la corte. El refinamiento intelectual de un padre Gracián permitía explicar con más remilgo cultural la verdad que el hombre del pueblo sólo intuía, pero la fe de ambos es exactamente la misma, como es común el respeto que se siente hacia el monarca, «puesto en su sitio por el mismo Dios». Es difícil para el hombre de hoy, más que cargado de dudas considerando la Duda como elemento natural de juicio, admitir que unos escritores con tanta capacidad en sus juicios humanos pudiesen considerar normal el aceptar toda la religión católica en bloque, desde la Trinidad al último milagro del santo del lugar. Hasta Quevedo enfunda su ironía al hablar de prodigios celestes. Es cierto que puede a veces surgir un Miguel de Molinos, un Miguel Cuenta y Razón, n.° 7 Verano 1982 Servet con dudas acerca de la religión enseñada, el mismo Cervantes admiraba a Erasmo, pero Erasmo se guardó muy mucho de llevar a conclusiones drásticas la crítica que había hecho a los órganos de la Iglesia que no seguían los principios morales, empezando por los frailes, y repudió indignado a quien se llamaba su discípulo Martín Lutero. La prueba más interesante del pensamiento de Cervantes en este respecto está en el párrafo del Quijote en el que habla el morisco que fue a Alemania, «donde hay libertad de conciencia». El hombre de hoy cree que ha llegado a una independencia de criterio sólo porque ha roto con cadenas mentales anteriores. Sin embargo, su mentalidad está tan «programada» como la de sus antecesores; aunque sea con otros parámetros, esta frase cervantina lo prueba. Al leerla, la mayoría de liberales del siglo xix y xx se extasiaron. Cervantes era de los suyos, Cervantes preconizaba la libertad de conciencia, Cervantes era un heterodoxo. Y empujados por el entusiasmo no se dieron cuenta de una verdad elemental. Si Cervantes hubiese pretendido realmente defender la libertad de conciencia no lo hubiera escrito así, a sabiendas de las medidas que podía tomar la Inquisición. No. Cervantes menciona en ese párrafo la libertad de conciencia no como el bien que hoy aceptamos, sino como un mal. Porque al tener esa libertad, el hombre puede elegir el camino equivocado, caer en el error e ir al infierno. Por tanto, es mejor que no la tengamos. La prueba de que ello es así está en que el Santo Oficio, que hiló muy delgado en otras partes de la obra quitándole líneas que rozaban el determinismo (la salvación por la obra, etc.), no corrigió la que podía ser la mayor de las blasfemias. Porque interpretó la intención de Cervantes, hombre de su siglo monárquico, creyente, patriota..., como lo eran todos; desde él hasta el último analfabeto, España era un bloque de ideas, de sentimientos y de creencias. En el siglo xvín ese bloque se rompe. La división social de antes se agrava porque ahora lo que separa a un señor de su siervo no es solamente su riqueza material, sino su riqueza mental. Ahora el de arriba empieza a estar informado de algo nuevo que cambiará su forma de pensar y de sentir. Algo que viene de la vecina Francia y que el humilde no conoce. En términos generales, ¿cuál es esa nueva idea del mundo y de los hombres? Van Thiegen lo resume así: en un principio predomina la tradición literaria heredada del Renacimiento; esta es la época puramente clásica, la de Luis XIV en Francia, la de la Restauración y de la reina Ana en Inglaterra... Viene luego la época de las luces. Bajo la influencia de los pensadores ingleses y sobre todo de los filósofos franceses triunfa el racionalismo; se reduce el campo de la creencia indiscutida, que tiende incluso a desaparecer; se emprende la caza de las tradiciones, del misticismo, de los prejuicios; todo, hasta la religión, ha de ser racional... (Van Thiegen, Le romantisme dans la litterature européenne, París, 1848). Pero ¿cómo es posible que una tradición secular cayese en tan pocos años? Para estudiosos como Hayes, en el cambio tuvo mucha influencia los viajes a países lejanos que por entonces interesaron al Occidente europeo. Esos salvajes desnudos viviendo en América en sencilla felicidad, piedad y virtud sin necesidad del cristianismo y, por otro lado, las religiones de China y de la India, que seguían camino más racional y caritativo, plantearon una pregunta: «Si el universo es una máquina gigantesca que marcha de acuerdo con las leyes naturales, ¿qué sitio quedaba en él para una religión sobrenatural? ¿No sería, como la física, simple y natural?. ¿No podría la razón humana descubrir, sin recurrir a la revelación ni a la autoridad, la verdadera religión como descubrió la ley de la gravedad?» Yo creo que además de esas ideas, que efectivamente socavaban lentamente el monolito granítico de la Iglesia, perjudicó a su alter ego el Estado, otra circunstancia poco considerada hasta ahora por los estudiosos, quizá porque al proceder ellos mismos del sistema, al surgir también de la línea «derechista» de una situación, lo veían como una parte del enemigo con dos cabezas: rey y Papa. A mi entender, cuando el despotismo ilustrado se impone a la Iglesia, cuando una Catalina II, un José II de Austria, un Federico de Prusia, un Carlos III de España ponen el freno a la Iglesia nacional respectiva despojándolas de su fuerza tradicional, afianzan su autoridad aparentemente, pero en realidad la socavan, porque al enseñar al pueblo a dejar de creer en un puntal de la sociedad, simultáneamente prueban la posibilidad de que el otro también es menos respetable de lo que parece. Decir: «No creamos en supersticiones», aludiendo a las religiosas, puede hacer surgir en el ánimo del ciudadano la posibilidad de que esa superstición exista también en otro campo. Cuando los soldados del rey entran en una iglesia sin que esa profanación del derecho del asilo atraiga un rayo sobre el audaz monarca; cuando un inquisidor es mantenido en pie por el ministro Aranda, que le recuerda su deber con el Estado, sin que sobrevenga la excomunión sobre el ministro, parece que la potencia del rey se robustece, pero por otro lado se ha metido en el alma popular una semilla de duda. Si la Iglesia no merece el respeto total y ciego que le teníamos, ¿quién nos garantiza que lo siga mereciendo la monarquía? El despotismo ilustrado demostró que el hombre podía ser feliz sin necesidad de un sacerdote que le dijese continuamente lo que tenía que hacer. La Revolución francesa dio un paso más por ese camino des-mitificador y decidió que tampoco hace falta un rey que decidiera por nosotros el camino que tenía que tomar el ciudadano. Si el alma no requería maestro y guía, ¿por qué iba a necesitarlo el cuerpo? En ese aspecto el gran error del despotismo ilustrado fue quitarse él mismo la protección que gozaba del Sumo Poderoso; en el siglo xvn era de regla creer que había que obedecer al rey porque lo había puesto Dios en su puesto. Los monarcas del xvm pensaron que bastaba afirmar que estaban allí por razones dinásticas y porque eran los únicos que podían proteger a los ciudadanos, los únicos capaces de enseñarles y guiarles. Entonces, a la primera dificultad administrativa estos ciudadanos se levantaron porque la responsabilidad evidentemente ya no podía achacarse como antes a oscuros designios de la providencia, sino a la torpeza de quien se había autoproclamado único responsable. De ahí al destronamiento el camino era corto. Jovellanos, que sí vio el peligro y lanzó un aviso sobre esa relación que los monarcas filósofos del tiempo no parecen tener en cuenta. Suprimir el respeto a la Iglesia puede ser elegante y moderno, pero también es suicida para el rey. Si se declara caduca la columna de la religión católica, ¿por qué va el pueblo a seguir considerando a la otra tan firme como en el pasado? «Estos errores, corrompiendo todos los principios de moral pública y privada, natural y religiosa, amenazan igualmente al trono que al altar» (Melchor de Jovellanos, Memoria sobre educación pública). Precisemos. Cuando se habla de la ofensiva anti-Iglesia del xvm, los conservadores emplean a menudo la palabra ateísmo, pero no es cierta; que no se ajusta a la realidad esa actitud hubiera representado un salto ideológico en relación con la creencia inmediatamente anterior, que ninguno de ellos estaba dispuesto a dar. «El siglo xvm —señala Hazard— en su conjunto fue deísta, no ateo. Alguien dijo que el deísta era una especie de hombre que no tenía bastante debilidad para ser cristiano ni bastante valor para ser ateo» (Paul Hazard, El pensamiento europeo en el siglo XVIII). Lo cierto es que ninguno de los grandes pensadores del siglo fueron ateos: ni Pope, ni Rousseau, ni, naturalmente, a pesar de las acusaciones en contrarío, Voltaire, el que dijo aquello de «si no existiera Dios habría que inventarlo», actitud que se compagina perfectamente con su odio a quienes, según él, utilizaban aviesamente el nombre del Ser Supremo; los jesuitas, los inquisidores, la Iglesia católica tradicional, en suma, era l'infáme que había que écrasser, ya que desviaban al creyente del camino de perfección por consideraciones materialistas. Parece claro que la influencia de las nuevas ideas llega a España por el camino oblicuo de la ciencia. Un reforzamiento de nuestras defensas militares significaba ampliar conocimientos en química, en minería, en geografía, en construcción naval. Por ello nadie, por patriota, podía ver con malos ojos la llegada de libros técnicos extranjeros, especialmente del país que estaba a la cabeza de la civilización de entonces y tenía, nacida en Descartes, la máxima claridad en la exposición de las ciencias más difíciles. Hoy, cuando hablamos de Enciclopedia pensamos sólo en el impacto de sus definiciones religiosas, pero la verdad es que la Enciclopedia, como su nombre indica, era especialmente una suma de conocimientos donde la ciencia natural, como la aplicada, llenaban la mayor parte de sus páginas... Y hasta qué punto fue apreciada su labor lo demuestra el hecho de que cuando las autoridades eclesiásticas españolas descubrieron «el veneno que ocultaban sus páginas», cuando las razones religiosas obligaron a prohibir en 1759 la entrada de la Enciclopedia, el mismo fiscal del Santo Oficio recomendaba en 1775 que se tradujeran al castellano los artículos de índole técnica sobre artes y oficios. Lo que evidentemente era otra contradicción que tenía que turbar no pocas conciencias. Si la Enciclopedia era «sabia» en unas páginas era difícil aceptar que fuera tan «errónea» y «malvada» en otras. Además, la prohibición de la Enciclopedia tenía muchas excepciones al tratarse de organizaciones como la «Sociedad Bascongada de Amigos del País», que en 1770 recibe el permiso de consultarla y acabará comprándola años después sin más trámites. * * * Tras el hombre de armas y letras del Renacimiento nace el burgués comerciante que hizo pujantes a Inglaterra y a Holanda. Tras él surge el nuevo tipo ideal, el del filósofo, término mucho más amplio que el que se usa hoy. Es el razonador, el observador, el bondadoso, el comprensivo... Un autor satírico ironiza sobre el abate preceptor, alegre y desvergonzado, contento de tener un puesto seguro en una casa elegante. Su alumno, en cambio, es tradicional y austero: ABATE: SEÑORITO: ¿Qué gruñe? Voy estudiando la lección para mañana. ABATE: Eso importa menos ahora; vaya estudiando en las caras que se encuentran lo difícil de encontrar la semejanza en unas mismas especies de un mismo modo criadas. SEÑORITO: Y eso qué es, ¿filosofía? ABATE: Y de las más delicadas. (Ramón de la Cruz, El fandango del candil, 1780) Tras la palabra filosofía está la nueva doctrina que llega del otro lado de los Pirineos; está Rousseau, pero también Voltaire. Incluso para un liberal como Jovellanos, ese nombre oculta una mercancía peligrosa. «La licencia de filosofar, que tanto cunde en nuestros días..., tantos y tan funestos errores como han difundido por todas partes estas sectas corruptoras que ya por medio de escritos impíos, ya por medio de asociaciones tenebrosas (¿masonería?), ya, en fin, por medio de manejos, intrigas y seducciones, se ocupan continuamente en sostenerlos y propagarlos...» (Jovellanos, Memoria sobre educación pública). Pero este mismo Jovellanos, de acuerdo con su condición ambivalente —reforma sí, revolución no—, encontrará en la palabra filosofía el símbolo de la luz contra las tinieblas del pasado, el símbolo de la comprensión y de la humanidad. «Torcuato» utiliza su nombre como arma contra una horrible supervivencia del sistema penal español: la tortura: «¡La tortura! ¡Oh nombre odioso, nombre funesto! ¿Es posible que en un siglo en que la filosofía derrama su luz por todas partes se escuchen aún entre nosotros los gritos de la inocencia oprimida?» (Jovellanos, El delincuente honrado). Mientras la línea tradicional española está claramente expuesta en otra obra. ¿Qué tiene de malo la tortura?, se pregunta en forma grandilocuente don Pedro de Castro en 1778. Su libro quiere ser una impugnación del escrito en que don Alfonso María de Acevedo la atacaba. En primer lugar, es ofensivo que se ponga en duda la justicia de «nuestras leyes patrias, de los reyes que las promulgaron y de los jueces seculares y eclesiásticos» que las aplicaron; y además, aun admitiendo que la tortura pueda aparecer inhumana y horrible en abstracto, «los muchos delincuentes que por su medio han satisfecho a la vindicta pública, la califica, a pesar de toda especulación, de justa, útil y necesaria». Es posible que algún inocente pueda haber declarado un delito que no cometió, admite Castro, pero esto queda compensado por los muchos malvados que experimentaron por ella su merecido castigo. Porque, sigue el prólogo, «si se hubiera de discurrir siempre en el gobierno de las réplicas con tanta contemplación del particular, no se formaría ley alguna ni establecimiento útil; pues apenas podrá señalarse algo que no contenga injuria probadamente». De forma que es mejor legislar de acuerdo con las necesidades generales. Y éstas piden, evidentemente, la tortura. Contra la teoría del impugnador (Acevedo), Castro niega que un inocente pueda ser condenado sólo por lo que ha dicho obligado por los sufrimientos, porque, según la ley, «el confeso en el tormento no puede ser condenado si a las veinticuatro horas no se ratifica». El canónigo Castro parece olvidar que esta ratificación hecha sin tormento puede estar mediatizada por la posibilidad de que, de no hacerlo, volverá a sufrir la tortura de la que acaba de salir lógicamente traumatizado. Y en una fe maravillosa en el sostén que la verdad concede a los torturados afirma que la prueba es evidente: «Si el tormento se juzga eficaz para inquirir los delitos, más eficaz será para descubrir la inocencia de los reos; porque no es verosímil que lo sufra con ánimo constante sino aquel a quien su propia inocencia le ayude y sostenga.» •<( * & En España, por lógicas razones históricas, la evolución fue lenta. Nadie dejó de creer de golpe, nadie se sintió esprit fort —hoy diríamos escéptico— de improviso. La irreligión o, por mejor decir, la apatía religiosa llegó a lomos de la moda francesa; es decir, entre gente de sociedad los actos de fe se celebran igual que antes, pero sin poner el corazón en ello. Así, El Petimetre que retrata Ramón de la Cruz sigue abriendo todos los días el libro de rezos, pero cuando llegan unos amigos... ZOILO : Los TRES: por nada Nuestra visita embaraza y más que estabais rezando. Adiós. SOPLADO: No, que me podéis dar sujeción vos, siendo de confianza, y el rezo ya está acabado. (Tira el libro.) PELUQUERO: ¡Y con qué devoción! Vaya, ¡que edificara a cualquiera! SOPLADO: Y cuando no se acabara, esto se hace el día que uno se está por demás en casa un rato... (El Petimetre, acto I) La europeización, como dicen los amigos de la reforma, o el af rancesamiento, como dicen sus enemigos, recibirá un duro golpe al llegar la Revolución del país vecino, completada por la muerte en el cadalso de Luis XVI. Al «os lo habíamos advertido» de los tradicionalistas responderán los reformadores con diatribas contra los revolucionarios que son casi un mea culpa, y esas diatribas se harán más violentas cuando a la ruptura política siga la bélica y España se vea envuelta en la guerra con Francia de 1793. No es casualidad que uno de los poemas más belicistas sea del europeo Jovellanos: ¡Guay de ti loca nación, que al cielo con tu horrendo escándalo afligiste cuando tendiste la sangrienta mano contra el ungido! Firmó su santa cólera el decreto que la venganza confía a la España, ya su saña corre el golfo armada del rayo y trueno. Pero la prueba final de las conciencias españolas la dio la guerra de la Independencia. Esta vez no se trataba ya de la llegada de ideas francesas. Eran los mismos franceses que venían. No se trataba de que aquí se hablase de rey constitucional y de rey absoluto. Era que ese rey absoluto era expulsado por las tropas invasoras, que ponían en su lugar a un hermano de Napoleón. El choque psicológico fue tremendo. ¿Con quién tenían que estar los ilustrados? ¿Con el nuevo régimen y su liberalismo o con el antiguo con su nacionalismo? Algunos prefirieron ser más fieles a sus ideas que a su nación y se llamaron Cabarrús, Urquijo, Goya, Moratín, Meléndez Valdés. Otros se negaron a aceptar la disyuntiva y se proclamaron amigos de la reforma dentro de un concepto patrio e independiente. El más caracterizado de entre ellos se llamó Melchor de Jovellanos, que distinguió claramente su deber en su famosa carta al general Sebastiani, quien se asombraba de que un ilustrado estuviera junto a la Iglesia reaccionaria y los viejos privilegios aristocráticos. «No lidiamos, como pretendéis, por la Inquisición, ni por soñadas preocupaciones, ni por el interés de los grandes de España; lidiamos por los preciosos derechos de nuestro rey, nuestra religión, nuestra constitución y nuestra independencia.» Dicho de otra manera: queremos una reforma a la española, no dictada desde el exterior. Le siguieron nombres como el de Alcalá Galiano, el cardenal de Borbón, Muñoz Torrero, etc., y las «dos Españas» se convirtieron en tres. La Josefina, que mandaba en Madrid y zonas ocupadas; la oficial nacionalista, que desde Cádiz mantenía la guerra contra el enemigo por un lado, mientras por el otro promulgaba decretos que estaban mucho más de acuerdo con la ideología de los invasores que con la tradicional española. Y en fin, estaba esa tercera España que seguía a los frailes y a los caudillos populares, la que siempre había desconfiado de la gente del otro lado de los Pirineos, y que tascaba el freno de la obediencia a la Regencia gaditana esperando el momento de ajustarle las cuentas. Para esta España la invasión francesa no ha hecho más que demostrar y robustecer sus principios. Así los reivindicarán en sendos libros dos religiosos: El gran enemigo: la filosofía. «No se puede ser a un mismo tiempo filósofo y católico, apostólico, romano. Como filósofo (hablo de los que ahora se estilan) no se debe contar con más vida que la presente, con más felicidad que la de Epicuro, ni con más verdad que la que a cada uno le convenga... Los más acreditados liberales son unos meros plagiarios de los impíos franceses, copistas (pero sin sal y sin tinto) de Voltaire, Rousseau, del Diccionario filosófico, de la Enciclopedia, del Cristianismo sin velo y de otras tenebrosas producciones vomitadas por el abismo para el trastorno y perdición de la sociedad y de todo el género humano» (padre Alvarado, Cartas críticas del Filósofo Rancio, 1811). En cuanto a la Inquisición... «La inquisición nos libertó de los judíos, que sembraban errores en la España y perturbaban la tranquilidad pública. La inquisición expurgó la España de los moros, que nada perdonaban por volver a usurpar el reino y destruir la religión cristiana... La inquisición nos libró de luteranos y anabaptistas, que desde la Bohemia e Inglaterra comunicaron sus chispas a la España... La inquisición nos ha libertado por el espacio de un siglo de la filosofía, que en Francia ha hecho los mayores estragos. La inquisición, si no ha impedido los males que padecemos, al menos lo ha retardado» (P. Vélez, Preservativo contra la irreligión, 1812). Se dirá: las dos obras fueron publicadas durante la guerra de la Independencia; son obras polémicas y ardorosas porque en aquel momento era lógico que lo fueran. En tiempos pasionales vale la pasión, y el hecho de que en José I veían tanto al enemigo de la religión como al enemigo de la patria. Es cierto. Por ello me interesa más otro testigo muy posterior, un testigo de 1833. Está abriéndose, gracias a la reina Cristina, una nueva era de libertades patrias, pero el señor barón de Juras Reales se niega a aceptarlas. Esta es su teoría, por la que, como se ve, ni han pasado los años ni casi los siglos. Según él, todo nace en el Renacimiento, cuando «literatos oscuros hinchados de erudición griega y latina se introdujeron sin misión y sin autoridad en el santuario mismo de la sociedad, hicieron presa de la religión y de la política y las desfiguraron queriendo reformarlas». Sí; el hombre había descubierto al hombre, capaz por sí mismo de explicarse tanto esta vida física como la otra espiritual, tanto el pasado material como la futura existencia en el más allá. «Así fue la cosa en aumento hasta la segunda mitad del siglo diez y ocho en que aparecieron ya sin rebozo la impiedad y la democracia prestándose mutuamente sus doctrinas y sus furores para asaltar con violencia la religión y la monarquía... Desde esta época lamentable que Alambert osó llamar por excelencia el siglo de la filosofía, la vanidad hizo marchar al espíritu humano por caminos torcidos y sinuosos que no podían conducirle a las dos primeras de todas las ciencias: la moral y la religión.» Al profundizar en la física, sigue nuestro barón, se desplazó a la metafí- sica, «abriendo así un grande abismo entre el hombre y su Creador. El alma no fue sino la relación y el conjunto de las funciones orgánicas y así fue anonadada de golpe la inmaterialidad de su principio, la inmortalidad de su existencia y, por tanto, la moralidad de sus determinaciones...». El autor no puede negar el avance de la ciencia con los nuevos tiempos, pero ¿es ello bueno? «Las ciencias exactas y naturales pudieron ciertamente ganar con el desarrollo de esta nueva metafísica, pero el alma no pudo ser despojada de una parte de sus atribuciones sin que la sociedad recibiese un golpe mortal. El hombre desecado, por así decirlo, por falsos sistemas fue presa del ateísmo, y a las viejas costumbres, a la certidumbre de un noble origen y destino, sustituyó no sé qué tesoro de erróneas doctrinas que empezaron a llamarse en nueva lengua las luces del siglo.» Juras Reales destaca luego la seguridad en sí mismos de los hombres del siglo xviii. «Puede decirse que Cristóbal Colón entró con mucha más modestia en un mundo desconocido para él que el siglo xvm en el dominio de todas las ciencias.» Es verdad. «Se investiga todo porque se ha perdido el respeto a todo; desde la teología a la moral.» Juras Reales recuerda el calificativo de libertino, que junto con el de ilustrado marcó al xvm: «En vez de la disciplina fuerte y severa de las edades precedentes se insinuó en los espíritus, a manera de sutil veneno, la innoble y vieja doctrina de Epicuro..., introduciendo las costumbres débiles.» Esas costumbres traen el caos: «Siempre que el vicio haya llegado a su último grado, el Estado habrá también llegado a su término.» «... Así cabalmente aconteció a la vecina Francia... en la época en que, minada no tanto por el tiempo como por las falsas doctrinas, vimos la Revolución francesa, este fenómeno inaudito en moral, en política, en historia, que ofrece a la vista al mismo tiempo el exceso de la perversidad humana en la descomposición del cuerpo social y la fuerza de la naturaleza de las cosas en su restauración... Vimos trastornarse la sociedad hasta en sus cimientos... y vimos también muy luego a una espantosa anarquía suceder un despotismo absoluto...» Todos esos males son debidos a la petulancia antes aludida... «¿Cómo ha podido esta generación presuntuosa arrogarse el derecho de reprobar el pasado, de desheredar el futuro y de quitarle aquella sucesión de felicidad privada y de orden público a que había sido llamada?» (Juras Reales, El espíritu del siglo. Discurso pronunciado en la Real Academia de Extremadura el día 2 de enero de 1833 por el su regente el señor Barón de... del Consejo de S. M. Segunda edición impresa con licencia en Burgos, imprenta de D. R. de Villanueva, junio de 1833.) En el xix las dos Españas luchan una contra la otra en el campo de batalla y sus guerras han pasado a la historia con el sobrenombre de carlistas por el candidato al trono Carlos Isidoro, hermano de Fernando VII. Aunque con ideas forales («autonomistas», diríamos hoy), hay en el ideario de los rebeldes un reflejo de la España eterna, la de los Austrias, cuando el Estado se aliaba con la Iglesia para proteger al españolito de sus problemas y de sus pecados. Para ejemplo, la descripción de la asistencia a la Eucaristía del ejército carlista con el pretendiente en primera fila: «¡Qué cuadro tan tierno y edificante! Todo un ejército de héroes cristianos y al frente de todos ellos el rey... se preparan con el pan de los ángeles a dar la batalla de Señor en defensa de la religión, de la sociedad y de la patria» (Relación de la visita que en los días 7 y 8 de septiembre de 1837 realizó don Carlos VII a Loyola, Apalategui, Diputación Provincial de Guipúzcoa). Mientras, en el lado liberal, en el mismo mes y año, la Comisión Revolucionaria de Justicia, que actuaba en la sublevada Cartagena, decreta un divorcio: «En el caso de los cónyuges José Rodríguez y Nicolasa Abad podrán vivir separados todo el tiempo que el marido lo reclame estando éste obligado a mantener a su mujer con la tercera parte de lo que gane en concepto de sueldo» (El Cantón murciano, Cartagena, 4 de septiembre de 1873). Y antes había habido en Madrid el asesinato de religiosos en 1835 y en 1836 Mendizábal había ordenado, ¡en la católica España!, la venta de los bienes del clero... Las guerras carlistas fueron una locura colectiva y criminal de los españoles, que mataban en ambos bandos a quienes disentían de ellos, con represalias que llegaron al fusilamiento de la madre de Cabrera «por el 'cúmplase' de un héroe», como dijo sarcásticamente Larra, uno de los pocos españoles que intentaba hacer razonar a la gente, para llegar al desconsolador epitafio de una lápida que él había visto en un cementerio: «Aquí yace España; murió de la otra media». Antecedente evidente de unos versos escritos casi un siglo después por otro espíritu atormentado: los que vaticinaban al españolito que «una de las dos Españas / ha de helarte el corazón». Se lo helaron de verdad, sin metáfora, durante la guerra civil de 1936, y las posiciones se mantenían prácticamente idénticas a las del siglo xix. En la España nacional no se propugnará oficialmente la vuelta de la Inquisición, pero se prohibirá cualquier trabajo que la ataque y aun se defenderá su labor en la historia. La censura de libros y prensa recordará los mejores momentos del absolutismo borbónico. En cuanto a la zona republicana, alegará una vez más que esa España triste y vieja debe dejar paso a la España «de la rabia y de la idea», que para los moderados republicanos puede ser Francia y para la extrema izquierda habrá que buscar en la lejana Rusia. La matanza de frailes volverá al país a 1836. Manuel Machado escribe por entonces un artículo titulado «Razón y fe» en el que reverdecía la vieja polémica siglo y medio más tarde. Y en ese artículo el gran poeta asegura: «Ni la razón, ni la inteligencia, ni el saber son nada sin la disciplina de la religión. En esto, como en todo, nuestra Madre Iglesia nos da el verdadero ejemplo. Ella no rechaza de su seno a la razón, la inteligencia y el saber humanos. Se limita a posponerlos a la Fe Divina, que los sublima y prospera, al par que los coordina y endereza por el sendero de la justicia y el bien, no sólo en orden a un ideal ultramundano, sino a la práctica y realidad de nuestra pobre vida diaria» (ABC, Sevilla, 18 de agosto de 1937). Y frente a lo que dice y sueña Manuel de lo antiguo, dice y sueña Antonio Machado en lo moderno: «... El socialismo es la gran esperanza humana ineludible en nuestros días y toda superación del socialismo lleva implícita su previa realización... Siempre pensé que la renovación de la vieja España comenzaría por una estrecha cooperación del espíritu juvenil férreamente disciplinado» (Ahora, Madrid, 14 de enero de 1937). El editorialista de un periódico de la España nacional pide la vuelta del país a los viejos tiempos, cuando unos cuantos espíritus superiores se sacrificaban para vigilar las conciencias hispanas. «Nunca el solar hispano medió con fuego y luz tan universales como en los días del Santo Tribunal. Por eso, centro de la ortodoxia nacionalsindicalista, abogamos por una inquisición ordenada al ritmo actual.» El periodista sabe que su actitud es extemporánea, pero no le importa: «Que se nos ría el mundo..., pero que nosotros conozcamos los días sin crepúsculo de los Reyes Católicos y de Felipe II...» Y aludiendo a hechos concretos, libros que no deberían estar en los escaparates: «Es necesario este tribunal rígido de la Inquisición. Hoy es la fiesta del Libro. Desde hace algunos meses funciona en nuestra España una filial de la editora Espasa-Calpe... Tiene mucho que purgar y que rectificar esta editora. .. Sin enterarse, por lo visto, del nuevo espíritu de España, nos presenta títulos como estos: Descartes: Discurso del método, condenado por la Iglesia, en el índice... De Ortega y Gasset —¡cómo no!— su Rebelión de las masas y Tema de nuestro tiempo. El estúpido payaso Ramón Gómez de la Serna... ... Todo esto es insulto y sacrilegio para los Caídos y los Combatientes» (Arriba España, Pamplona, 23 de abril de 1938). En nombre de los católicos de izquierda que se han quedado en la España republicana, José Bergamín rabia recordando la alianza Capital-Iglesia de tantos años. En sus palabras hay eco de los ministros de José I, justificando las disposiciones tomadas por el gobierno intruso en Andalucía en 1811. «Ese falso catolicismo nacional, patrimonio de ricos, monopolio capitalista, una corrupción visible de la verdadera Iglesia cristiana que traiciona demoníaca en el tiempo.» Y había sido la causa de que: «Mientras muchos sacerdotes malvivían miserablemente en todos los pueblos de España, sus opulentos obispados se enriquecían ostentosamente con verdadero escándalo público» (Hora de España, Valencia, enero de 1937). Estas eran, por decirlo así, voces de la calle. Oficialmente los gobiernos de las dos zonas harán constar su intención de llevar a los jóvenes españoles por los caminos que marquen sus ideologías respectivas. Dirá el ministro republicano de Instrucción Pública en 1937: «El profesor de Historia hará una revisión de los hechos históricos con la finalidad de rectificar aquellos conceptos y juicios tradicionalmente aceptados que envuelven injusticia; estudiará el camino seguido por todos los pueblos para libertarse de sus opresores y conquistar su derecho a una vida más digna frente a las oligarquías y clases dominantes, como antecedente para explicar la lucha actual de nuestro pueblo y hará un examen de los textos utilizados en las escuelas primarias para rectificar los múltiples errores que contienen, marcando normas y métodos para su futura labor escolar» (Gaceta de Madrid, 1937). En que los textos antiguos merecen revisión están totalmente de acuerdo los educadores del bando contrario, los de la España nacional. Lo que ocurre es que, en este aspecto, en vez de acusarlos de derechismo el ministro franquista de Educación los tacha de izquierdismo. De ahora en adelante quien se aleje de la doctrina de la Iglesia sea anatema: «Anhelamos una ciencia... apoyada fundamentalmente en la ecuación tomista, esto es, una ciencia para la verdad y para el bien. Quedan ya para siempre al margen de la esfera de nuestra actividad científica los esfuerzos intelectuales que caminen por senda del error. Los errores no pueden constituir ciencia, ni existe para ellos libertad científica.» «La ciencia es para nosotros una aspiración hacia Dios. Queremos una ciencia católica, esto es, una ciencia que por sometida a la razón suprema del universo, por armonizada con la fe 'en la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo' (I, 1-9), alcance su más pura nota universal» (J. Ibáñez Martín, Dos discursos, Madrid, 1940). En 1975, tras la caída del franquismo y la restauración de la Monarquía, pareció que el país olvidaba la lucha fratricida y que iniciaba un camino de comprensión y entendimiento entre las dos partes en pugna, pero fue sólo una tregua en el combate. En el momento en que los problemas se han agudizado han vuelto a surgir las pasiones del extremismo: independentistas ETA o anarquistas GRAPO por un lado y de Fuerza Nueva y Guerrilleros de Cristo Rey por el otro intentando resolver a tiros la situación. Quienes seguían creyendo que la teoría de las dos Españas era un mito tuvieron que revisar sus ideas el 23 de febrero de 1981, cuando la vieja España (incluso, vestida «de antiguo» con tricornio y pistola) mantuvo secuestrada y humillada durante largas horas a la España nueva elegida por el pueblo en votación limpia y auténtica. Los móviles del golpista Tejero publicados poco después estaban dentro de la línea más pura de la tradición española. Orden, religión, moral, unidad, «meter al país en cintura». Para Tejero y quienes le apoyaban no había pasado una sola gota de agua bajo los puentes del país; tanto el lenguaje como los hechos eran los de la España «de siempre» y no estaban dispuestos a cambiarlos por mucho que eso gustara a la Europa que nos espera. Sí, desdichadamente sigue habiendo dos Españas. F. D.-P.* * 1909. Escritor.