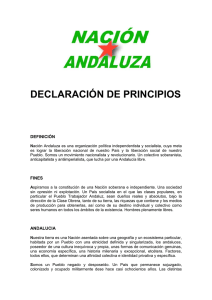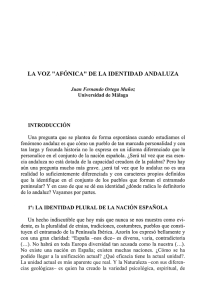Num010 009
Anuncio
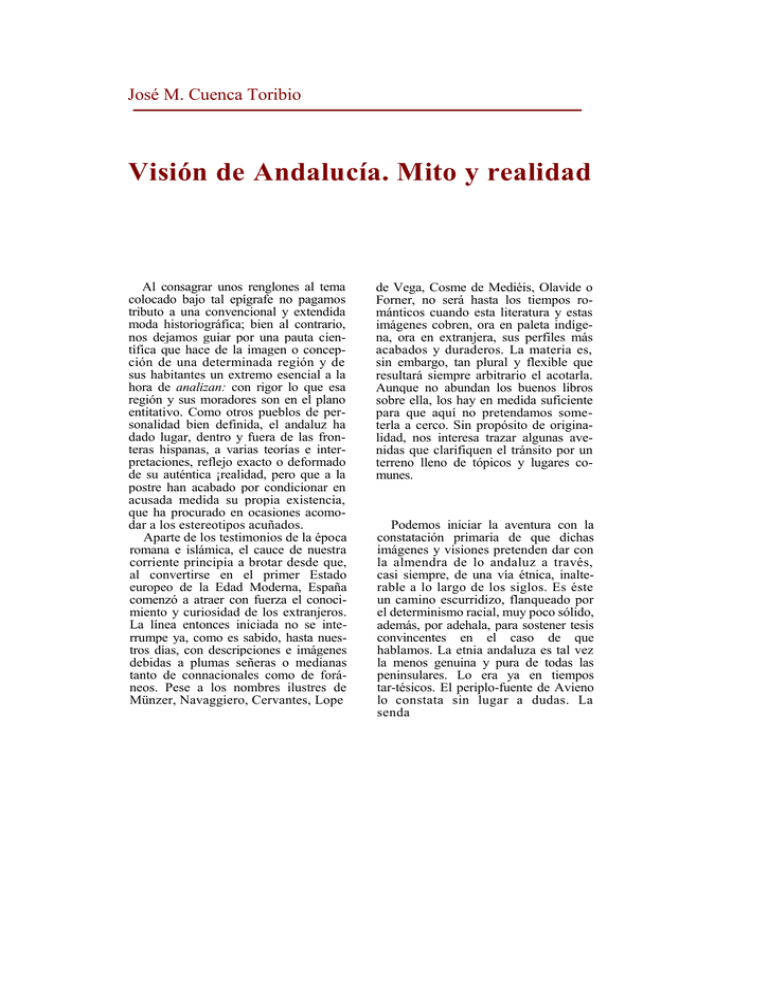
José M. Cuenca Toribio Visión de Andalucía. Mito y realidad Al consagrar unos renglones al tema colocado bajo tal epígrafe no pagamos tributo a una convencional y extendida moda historiográfica; bien al contrario, nos dejamos guiar por una pauta científica que hace de la imagen o concepción de una determinada región y de sus habitantes un extremo esencial a la hora de analizan: con rigor lo que esa región y sus moradores son en el plano entitativo. Como otros pueblos de personalidad bien definida, el andaluz ha dado lugar, dentro y fuera de las fronteras hispanas, a varias teorías e interpretaciones, reflejo exacto o deformado de su auténtica ¡realidad, pero que a la postre han acabado por condicionar en acusada medida su propia existencia, que ha procurado en ocasiones acomodar a los estereotipos acuñados. Aparte de los testimonios de la época romana e islámica, el cauce de nuestra corriente principia a brotar desde que, al convertirse en el primer Estado europeo de la Edad Moderna, España comenzó a atraer con fuerza el conocimiento y curiosidad de los extranjeros. La línea entonces iniciada no se interrumpe ya, como es sabido, hasta nuestros días, con descripciones e imágenes debidas a plumas señeras o medianas tanto de connacionales como de foráneos. Pese a los nombres ilustres de Münzer, Navaggiero, Cervantes, Lope de Vega, Cosme de Mediéis, Olavide o Forner, no será hasta los tiempos románticos cuando esta literatura y estas imágenes cobren, ora en paleta indígena, ora en extranjera, sus perfiles más acabados y duraderos. La materia es, sin embargo, tan plural y flexible que resultará siempre arbitrario el acotarla. Aunque no abundan los buenos libros sobre ella, los hay en medida suficiente para que aquí no pretendamos someterla a cerco. Sin propósito de originalidad, nos interesa trazar algunas avenidas que clarifiquen el tránsito por un terreno lleno de tópicos y lugares comunes. Podemos iniciar la aventura con la constatación primaria de que dichas imágenes y visiones pretenden dar con la almendra de lo andaluz a través, casi siempre, de una vía étnica, inalterable a lo largo de los siglos. Es éste un camino escurridizo, flanqueado por el determinismo racial, muy poco sólido, además, por adehala, para sostener tesis convincentes en el caso de que hablamos. La etnia andaluza es tal vez la menos genuina y pura de todas las peninsulares. Lo era ya en tiempos tar-tésicos. El periplo-fuente de Avieno lo constata sin lugar a dudas. La senda antropológica tampoco semeja conducir a grandes horizontes. Las notas de vibratilidad anímica, genio alegre y humor sentencioso, hiperestesia ante lo estético, capacidad asimiladora y sentido relativista son, desde luego, bien expresivas —aun con la aparente contradicción de algunas de ellas— para caracterizar a un pueblo. Y es indudable que a muchas de ellas responden páginas importantes y decisivas de la historia andaluza. Pero aparte de ser intercambiables y superponibles con las de algunos otros pueblos —el napolitano, el ático o el siciliano, por ejemplo—, la dificultad para aceptarlas como singulares y definitorias estriba en su posible y exacta generalización en cada momento del pasado a todo territorio meridional y a su presencia colectiva e individual en espacios temporales que pueden obtener categoría histórica. Recurriendo otra vez al tema tartésico por el lugar de privilegio que ocupa hoy en una historiografía que antes y ahora llega a unir sus aguas con las de la mitología, se impone indicar que, en el supuesto de su existencia, desconocemos el cuadro territorial e institucional del reino de Argan-tonio, de probada entidad, desde luego. No basta para desechar las aporías que suscita la formulación de una idiosincrasia andaluza, estable en el tiempo y de peculiaridad ontológica, aludir a las conocidas diferencias del ritmo del elemento cronológico y a la multiplicidad de formas civilizadoras que ha revestido la plasmación del segundo factor, el de la identidad. Las manidas puellae gaditanas, ¿fueron la regla o la excepción en la Bética? ¿Existe realmente una cadena que una de modo significativo y distinto a los habitantes del Perchel malagueño o del Arenal sevillano de la centuria del quinientos con los de cinco siglos atrás? El genio pacifista con que Tito Livio connotó a los andaluces de los siglos ni y ii antes de Cristo, ¿era el mismo que el que los desarmó frente a los soldados de Víctor y Soult? ¿Cómo explicarse entonces la quiebra de los eslabones de esta pretendida tendencia en las luchas intestinas del siglo xi, del xv o de 1936? ¿Habrá que concluir que, aparte de ciertas constantes y herencias culturales, será el paisaje físico el principal elemento unificador de una realidad histórica, es decir, temporal y formada con el aporte sucesivo de experiencias y «vividuras»? Pero si esta deducción parece excesivamente simplista o desesperanzada, habrá que convenir que en el punto ahora glosado los caminos historiográficos hasta hoy recorridos, los métodos empleados, dejan a la sombra la causa profunda de los fenómenos en que anda depositada la razón determinante de la especificidad de la cultura andaluza, visible y detectable en hechos captables po¡r la historia y otras ciencias sociales, corno.ya hemos repetido. Pero ninguna de éstas ha aportado aún una respuesta esclarecedora a la pregunta de cuáles son las raíces antropológicas de eso que tantas veces se denomina, mostrenca e inercialmente, lo andaluz. Más resguardadas acaso de la intemperie científica se desenvuelven otras teorías sobre la singularidad andaluza. Ampliamente extendida hodierno encontramos la interpretación economi-cista. Con un reduccionismo estructu-ralista del que no cabe despreciar todos sus elementos, se aspira a comprender la historia meridional toda desde la perspectiva que ofrece el sistema latifundista imperante, salvo breves hiatos, en su recorrido trimilenario. El régimen de gran propiedad oligárquica ha configurado actitudes y posturas reforzadas por el paso del tiempo. Desde el Estado-ciudad tartésico hasta los duques absentistas del xix y los empresarios capitalistas del novecientos, los instrumentos de detracción del exce- dente han adoptado las mismas modalidades básicas de la propiedad oligárquica o privilegiada —civil o eclesiástica— y el tributo. Un estrecho círculo de opresores y una ancha masa de oprimidos, éstos siempre autóctonos - y aquéllos a menudo colonizadores o extraños: godos, musulmanes, cristianos... Dialéctica que en el solar meridional de la Península Ibérica ha revestido sus formas más extremas y agudas, ¡si no puntualmente, sí como línea general o tendencial. Sobre cualquier otra consideración ideológica, fue este fondo ancestral el que dio en el Sur su impronta más trágica a los enfrentamien-tos de la última contienda civil. Extremada o trasladada a épocas remotas como las protohistóricas, tal visión contiene evidentes rasgos caricatu-rizadores y desfiguradores de la verdadera imagen de Andalucía al convertir su trayectoria en un monótono combate entre buenos y malos, de permanentes y desnudos perfiles. Pero ílexio-riada por el tiempo, matizada por la introducción en la dialéctica social de otras fuerzas ajenas a la lucha de clases y, sobre todo, a los motores de la economía —tan poderosos siempre—, resulta ser la visión más adaptada quizá al desenvolvimiento de la colectividad andaluza en su andadura histórica. Hábitos sociales, comportamientos mentales, expresiones artísticas, han sido troqueladas por unas relaciones de producción manifiestamente descompensadas a favor de los estratos dominantes. Aceptado dicho enfoque, resta aún averiguar convincentemente los mecanismos anímicos a través de los cuales circula este sentimiento de injusticia albergado por gran parte del pueblo hasta llegar a su manifestación en su conducta y folklore. Camino, en verdad, difícil de precisar por el momento por la falta de métodos y de medios adecuados. Ni la intuición poética ni el voluntarismo historiografía) pueden servir ni siquiera corno sucedáneos. El trabajo interdisciplinar tal vez llegue un día a interpretaciones satisfactorias. * * * Llegados aquí, hemos hablado de las causas últimas que podían explicar la razón de ser de lo andaluz como elemento dotado de personalidad propia y específica en medio del contorno geográfico y humano en el que desde los orígenes del tiempo ha estado inserto. Terreno, como también ha quedado sobradamente subrayado, de arenas movedizas, en el que las brújulas científicas aún son escasas y rudimentarias. Algo más firme es en el que ahora nos vamos a introducir por exigencias del discurso. Sea cual sea la esencia de Andalucía como fenómeno histórico, es lo cierto que pueblo y élite, pensadores y artistas han ofrecido de ella una casi inacabable multiplicidad de imágenes que no pocos estudiosos interpretan en función de factores de índole geográfica. ,Un territorio tan extenso y a la vez tan mal comunicado entre sí como el sur de la Península Ibérica forzoso es que genere arritmias con tendencias al particularismo, sólo contrarrestadas por unas fuerzas unifica-^ doras de talante espiritual a las que nos referimos en un principio y que conforman el subsuelo civilizador que permite hablar de lo andaluz como de una forma cultural con indudables rasgos de originalidad. Las objeciones a tal tesis —no más numerosas, por otro lado, que las que quepan formularse a todas las construidas sobre la globa-lidad y la inmatización, como las que cabe oponer a las más extendidas de tipo climatológico o a las de cualquier otra índole física— no deben hacemos pasar por alto la circunstancia de que sean razones de naturaleza geográfica las que explican la causa de un hecho situado en el corazón de nuestro tema, comenzado ya quizá a desdibujarse en el telón de fondo sobre el que lo proyectamos. En efecto, sabido es cómo casi todos los autores, y de modo especial los de la etapa contemporánea, priman en sus escritos el valle del Guadalquivir sobre la Penibética, debiéndose ello en ancha medida al mejor acceso del primer ámbito respecto del segundo. Fenómeno que a su vez ha provocado otro de índole espiritual, al reducir la complejidad de la idiosincrasia andaluza, acotándola en las fronteras de la depresión bética. Las antinomias, los contrastes que aparente o realmente ofrece la consideración del escenario físico y cultural andaluz, permiten comprender y no escandalizarse ante la circunstancia de que la Andalucía de Eugenio Noel y la de los Alva-rez Quintero sean antitéticas; como las de Pemán y Brenan; las de Corpus Barga y Emilio García Gómez y Víctor de la Serna, para primar a los autores contemporáneos. Naturalmente, se pueden encontrar parejas y binomios mejor avenidos, como los de Ford y Gautier, Alarcón y la Fernán Caballero, Azorín y Alfonso Reyes, D'Ors y Diez del Corral, Julián Marías y Ortega o Caro Batoja y Laín. A menudo, no obstante, estas uniones son forzadas, provenientes más de filiación ideológica que de una identificación de planteamientos y, sobre todo, de temática. Todas estas imágenes, empero, pueden agruparse en un abaco, cuyo cernimiento depara el elenco de notas que anteriormente ya se han apuntado, y que desbastadas o pulidas encierran porción muy considerable de lo que pudiera ser la esencia última del carácter andaluz. Pero no podemos servirnos de ellas, sin embargo, como de un catálogo de autoridades. Carecen de muchas cosas; se recortan, amputan y alzapriman no pocos rasgos de magnitudes físicas, sociales y espirituales por exigencias del guión o patrón literario. Nadie, por ejemplo, pondrá en duda el saber que de su tierra y gentes poseyó don Juan Valera; sólo con su apriorismo rechazable podrá negarse el hondo conocimiento que de una determinada Andalucía tuvo la autora de Lágrimas. Y, sin embargo, a la vista de la ¡retratada en Juanita la Larga o en La familia de Alvareda asaltan legítimas dudas sobre el verismo de unos novelistas tenidos acertadamente como adalides del costumbrismo y la descripción realista. Ni el lector más avizorante puede atalayar en la extensa producción de Fernán Caballero, referida y fechable casi toda ella entre 1814-1865, el estallido de la revuelta agraria acaudillada por Pérez del Álamo o el de las asonadas y motines de 1846-1848; e incluso del levantamiento sevillano de 1857 sólo se encuentra algún comentario sesgado y al paso. El campesinado bajoandaluz vivía en el mejor de los mundos, sólo inficionado y en peligro por las novedades de los modernos redentores de la humanidad, contra los que doña Cecilia dirigió incesantemente toda su munición guerrera. A su vez, en la Villaalegre de los amores de don Paco y Juanita sólo son muy débilmente audibles los ecos de la Mano Negra y demás agitaciones populares finiseculares en el secuestro de don Ramón, el rico tendero. En los años de la Gran Guerra, Ortega fue a Córdoba en busca de reposo y se encontró con que el ruido de los cascos de los caballos de la Guardia Civil frustraban o impedían su descanso. Cuando en 1930, año de particular violencia social en Málaga, llega a ella procedente de Berlín-Ma-drid, Ramón Gómez de la Serna encuentra allí «la última claridad paradisíaca del vivir». «Cuando he brindado en Málaga, el champaña tenía otro sabor porque las bellas mujeres de corazón en alto me habían enseñado a despertarlo no con el molinillo medicinal, sino con el rabillo de un clavel» (Auto-moribundia 1888-1948, Madrid, 1974, II, 537-38). Es decir: todo el mencionado plantel de egregios nombres acabados de reseñar nos han constituido una imagen de Andalucía vaciada antes en sus moldes mentales que en los de la realidad, aunque a veces —muchas, en ciertos casos— no haya contraposición entre unos y otra. Pero no por ello debe minusvalorarse la trascendencia de tales visiones a la hora de la búsqueda de la identidad de un pueblo; sobre todo de uno que lo ha suscitado en tan gran número y calidad. Al margen de su presunta o efectiva deformación, estas imágenes son elemento insustituible para la cristalización de un pueblo. A través de ellas es conocido y al mismo tiempo se entiende a sí mismo por afirmación o rechazo. Así tenemos, por ejemplo, que, pese a la espontaneidad con que se pretende configurar a un costado esencial de la existencia meridional, es cierto, sin embargo, que el andaluz acomoda una parte de su actitud en la vida pública e incluso en la privada a la imagen más generalizada de éste. Así ocurre, por ejemplo, con la religiosidad imperante en la romería del Rocío, o en las cofradías penitenciales de la Semana Santa malagueña, en el carnaval gaditano o en el coso taurino hispalense. Lo expuesto no es más, como fácilmente se comprenderá, que una primera y tosca toma de posiciones o una muy superficial aproximación a un territorio historiográfico, del que ya se han ponderado su extensión y dificultad. Andaríamos por camino real si lleváramos a cabo una confrontación de los escenarios físicos y espirituales recogidos en las visiones más enjundiosas que de Andalucía nos han legado toda suerte de artistas y pensadores con los datos aportados por la historia, particularmente por la cultura. Tarea, ya se entiende, imposible de todo punto aquí po¡r requerir un tratamiento monográfico del que estas páginas no pueden ser marco. Sin embargo, reduciéndola a la parcela más conocida y clásica del tema —la decimonónica—, podemos considerarla como un microcosmos en el que se concentran los elementos fundamentales de la materia en cuestión. Las piezas geográficas del cuadro resultan coincidentes en casi todas las paletas y plumas. «Tartesia feliz», en expresión menendezpelayianaj es tierra colmada por todas las bendiciones climáticas y agronómicas, hasta el extremo de que el espacio físico sobre el que se desarrolla y proyecta la vida andaluza no tiene nada que envidiar a ningún otro del planeta. Pero, contra toda previsión, el esfuerzo del hombre sobre él para transformarlo en su provecho es una cuestión poco abordada por viajeros y narradores. Más que a falta de perspicacia, tal omisión débese principalmente a su imantación por lo pintoresco y al escaso eco que aún despertaban en la conciencia colectiva tanto las cuestiones económicas como los motivos de la injusta distribución de los recursos de la naturaleza. Esta miopía es, con todo, parcial, por cuanto la obra de la historia sobre este espacio físico paradisíaco suscitara una mayor profusión de 'juicios, todos en noir. 'Como ya observamos, el latifundismo es una maldición y un obstáculo insuperable para el logro de una sociedad progresiva y justa. Así fue antes de la Desamortización y continuará siendo después. El exotismo, el color de la sociedad andaluza romántica y posromán-tica, tiene una de sus fuentes en este desequilibrio de las fortunas, que llega a acentuar en el Mediodía el número y las condiciones de las clases marginadas e incluso del propio pueblo. En boca de todos los escritores ingleses sin excepción y de no pocos de los franceses y aun en la de muchos de los españoles de allende Despeñaperros, las cualidades de aquél no admiten comparación con las de las clases dirigentes, corruptas, irresponsables o anémicas. Este populismo, como cualquier otro de los puntos en los que hemos recalado, ofrece, no obstante, una gran diversidad de vertientes y dimensiones. En las estampas de la Fernán Caballero no se presenta como dicotómico con la acción de los estamentos dominantes que ejercen una paternal y benéfica tutela sobre él; mientras que en las impresiones de Clarín en su viaje de bodas, el contraste es de aguafuerte. Y en las descripciones del barón de Duva-lier parece responder a una especie de generación espontánea, en comunión con las virtudes y excelencias del paisaje telúrico. En plano distinto del geográfico, en el histórico, las coincidencias volverán a ser más frecuentes. Para un gran número de los intérpretes y analistas contemporáneos —no sólo ochocentistas— del pueblo andaluz, el período islámico y el posterior de la Reconquista son los más cruciales y decisivos. El primero motiva la peculiaridad y singularidad de su idiosincrasia en el mosaico español y en el conjunto de todos los pueblos europeos, al paso que el segundo refuerza desde otro ángulo dicha especificidad, al establecer en el sur unas relaciones sociales y económicas, si no distintas, sí diferenciadas de manera acusada en relación al resto de la Península. Esta historia ha conformado de forma especial al carácter y cultura andaluces y haciéndoles extremosos, impresionables, abiertos, receptivos, imaginativos. Plumas tan opuestas como las de Washington Irvíng, Amos de Escalante o Palacio Valdés así lo certificarán. Frente a ellas, la posición de un Galdós, de un Pío Baroja —ambos en sus relatos de ambiente deci- monónico— j de un Unamuno —«el sevillano fino y frío»— agrietan tal certificado e inducen a sospechar todo lo que de cartón piedra, de guardarropía e inercia literaria puede contener cualquier descripción inmatizada del «alma dé los pueblos», y muy particularmente si del andaluz se trata; sin que por ello demos, naturalmente, por válida en términos absolutos ni relativos la exége-sis de estos últimos escritores. Alejados de las estampas literarias y turísticas, varios historiadores y filólogos decimonónicos y del siglo actual, preocupados por arrojar luz sobre las raíces culturales de Andalucía, vienen en parte a ratificar la tesis acabada de describir, al subrayar con gruesos caracteres la permanencia e importancia del legado romano. Este fue tan fuerte y profundo, que los frutos de lo que cabría denominar Andalucía «clásica» —Renacimiento, Ilustración— no son menores que los nacidos en el hervor barroco y romántico, con cuyo espíritu se tiende a identificar la genuina anda-lucidad, una de cuyas vetas más anchas se imposta en el medievo islámico. Debemos detener en este punto nuestra precipitada incursión si no queremos dar mayor arborescencia a un tema que mientras más desnuda y prieta ofrezca su efigie, más posibilidad tiene de ser aprehendido y comprendido. Las consideraciones sobre el reflejo e impacto del espíritu fáustico y del dioni-síaco en la cultura andaluza conducirían esta pequeña singladura a una navegación de altura, dejada gustosamente a otras plumas. Bien está el que a través de su contraposición fecunda se pretenda analizar las notas esenciales de la ontología andaluza, siempre que no se parta de un reduccionismo tan desfi-gurador o más que el ecoñomicista. La cultura existe sustentada en y por un pueblo y no al revés. Más a tono con el hilo de estas consideraciones, quisiéramos terminarlas con el apunte de una cuestión en la que creemos encerrada la clave del tema que nos ha venido ocupando. En qué medida los aconteceres de toda índole ocurridos en los años 302, 937, 1255, o en cualquier otra fecha anterior o posterior, protagonizados —activa o pa- Catedrático. Universidad de Córdoba. sivamente— por los habitantes de Andalucía se atuvieron o estuvieron informados de los principios, rasgos y factores de las varias imágenes y visiones de su tierra —arcádicas, panglosis-tas, risueñas, dolientes, desgarradas,, quejumbrosas—, pergeñadas más atrás. Él descrifrador que lo descifrare buen descrifrador será. J. M. C. T.*