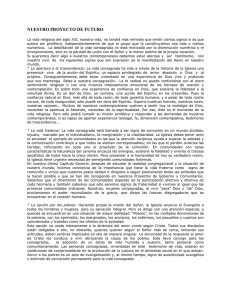Vida Religiosa: signo del Reino entre Iglesia y mundo
Anuncio

Vida Religiosa: signo del Reino entre Iglesia y mundo. La relación entre Iglesia y Vida Religiosa es un misterio y, a la vez, un drama. Si queremos comprender algo de esta paradoja, es necesario volver a situar esta relación en las aguas profundas de la fe y del amor. Para el consagrado, la consagrada, la Iglesia es ante todo y siempre un acto de fe y una historia de amor. La dimensión del misterio se juega en el desierto árido de la fe, como acto voluntario y libre, que acoge a la Iglesia, no sólo, ni primero, como un hecho histórico. Desde la perspectiva creyente y, más aún mística, la Iglesia es un don de Dios siempre renovado, un artículo esencial de nuestro Credo al que hay que retornar tercamente en horas de duda, de lágrimas o de indignación, para poder encarnarlo de nuevo en nuestra historia eclesial dolorosa y conflictiva. Pero este acto de fe se encarna, precisamente, en una experiencia de amor. La Iglesia no es, para nosotros, una simple necesidad institucional a la que tenemos que resignarnos si queremos ser de Cristo. Es una aventura personal y comunitaria de amor. Y, como todo amor, este es a menudo trágico. No es por casualidad que Pablo hace del matrimonio cristiano (¡y no de la Vida Consagrada!) el icono por excelencia del amor cristiano, la figura perfecta del amor de Cristo por su Iglesia. Es de este amor que se trata cuando hablamos de Iglesia, especialmente en tiempo de infidelidades mutuas. El amor no se justifica, no se condiciona y no se racionaliza. Es, y punto final. En este sentido de fe y amor por una Iglesia-Misterio, comprendo, cada vez más, la Vida Consagrada en categorías escatológicas. La obsesión del creyente no es la historia. Es el Reino, es decir el fin, el rumbo de la historia humana. Nuestra fe y nuestro amor eclesiales tienen que ver con nuestra impaciencia escatológica que confiamos, precisamente, a la Iglesia, en su tránsito pascual por la historia humana. Las primeras generaciones cristianas estaban totalmente empapadas en esta esperanza. La parusía era su razón de vivir comunitaria. La espera escatológica fue la que inspiró el heroísmo martirial de las primeras generaciones en tiempo de persecución. La certeza de un advenimiento cercano de la novedad del Reino justificaba, por ejemplo, la valoración del celibato como preparación de este próximo acontecimiento. Es un error de discernimiento escatológico, en cambio, lo que inaugura la instalación, la politización y la institucionalización de la Iglesia en la historia. A partir de la decepción de la parusía, coincidente con la “mundanización” de la fe cristiana, a raíz del edito de Milano, la relación entre Reino e Iglesia se corrompió. Esta última empezó, entonces, a pensarse a sí misma como un poder que dura, confundiendo cada vez más implantación histórica de la Iglesia con advenimiento del Reino. La Vida Consagrada, con los primeros monjes del desierto, arranca precisamente con esta crisis escatológica de la Iglesia. Unos “laicos” egipcios se indignaron ante la clericalización y la politización de aquella que tenía que ser el icono y la preparación del fin de la historia. Se fueron al desierto en clara ruptura con esta Iglesia clerical y política para volver al misterio escatológico y asumir su vocación martirial simbólica como signo precursor del advenimiento de Jesucristo. Pero, si la Vida Consagrada nace de una indignación escatológica en el corazón de la Iglesia, sin embargo los primeros monjes y, en lo sucesivo, todos los fundadores, nunca rompieron del todo con esta Iglesia cuestionada. Mantuvieron siempre relaciones, muchas veces tensas y conflictivas, pero a la vez apasionadamente amorosas y humildemente leales, con la Iglesia real y concreta de su momento histórico. Desde su origen, la Vida Religiosa se ve a sí misma a la vez en el corazón de la Iglesia y al margen de ella. Un signo de contradicción. Por su fundamento en una experiencia mística, la Vida Religiosa está orientada toda ella hacia la esperanza definitiva. De alguna manera, como los dos primeros discípulos en san Juan, todos y todas preguntamos a Jesús: “¿Dónde vives?”. El consagrado y la consagrada no se detienen en inquietudes y curiosidades anecdóticas previas y parciales. Lo que nos interesa es lo definitivo. No nos dice el evangelista lo que vieron sino que se quedaron. Este “permanecer” tiene que ver, a mi modo de entender, con la esperanza del Reino que viene. Es un Reino que no es de aquí y al que, sin embargo, vemos inaugurado en esta misma intimidad con Jesucristo. La tensión entre el “ya” y el “todavía no” del Reino es el gran y único testimonio de la Vida Religiosa. Entre la Iglesia y el mundo, queremos ser testigos de esta impaciencia. Jesús identifica esta impaciencia con un fuego que quiere ver arder ya. Por eso mismo, nuestra vida se sitúa en el corazón de la Iglesia, como recuerdo incómodo y permanente de su verdadera razón de ser escatológica. Pero, a su vez, estamos enviados irresistiblemente al mundo, hacia el margen de la Historia para anunciar la cercanía del Reino entre y desde los excluidos. El envío y la presencia de la Vida Consagrada en el margen de la Iglesia y a las fronteras del mundo, cuestionan a la Iglesia y al mundo desde los marginales. A la primera por el olvido de su vocación esencial y al segundo por sus mecanismos de exclusión. Pero, a la vez, desde este mismo margen, quiere inaugurar las primicias del Reino a través de comunidades eclesiales que denuncien por su testimonio el anti - Reino. En el cruce entre los tres polos de la dialéctica evangélica (Reino, Iglesia, mundo), marginal pero también experta en comunión eclesial, la Vida Religiosa ocupa necesariamente un sitio conflictivo, desde el interrogante del Reino, tal un grito de protesta lanzado a sí misma (Vida Religiosa), a la Iglesia y al mundo. En este sentido nuestra vocación es literalmente apocalíptica, entre prueba martirial y esperanza del cumplimiento de la Historia en el Reino. Martirio y pecado de la Vida Consagrada. La Vida Religiosa nació de una intuición profética. Los primeros monjes del desierto estaban convencidos de que la vocación cristiana, el discipulado, no podía, de ninguna manera, prescindir del martirio sin traicionar a su Señor. El martirio, para ellos, era condición “sine qua non” del ser cristiano. Al constatar su desaparición en una Iglesia más interesada, en adelante, por el prestigio social y político, estos “radicales” se negaron a lo que consideraban como una traición. Se adentraron al desierto para, desde la frontera, proclamar en silencio la identidad ontológicamente martirial de la vida cristiana. En esta postura profética, los religiosos y las religiosas estamos llamados a vivir un doble martirio: nuestra vida pretende ser un cuestionamiento eclesiológico del mundo y un cuestionamiento escatológico de la Iglesia. La doble frontera del mundo y de la Iglesia donde quiere situarse, hace de la Vida Consagrada una crisis simbólica universal de la Historia, que esta se mire desde la Iglesia o desde el mundo. A partir de esta ubicación fronteriza, es una crítica callada de la “mundanización” de la Iglesia y de la “exclusión” del mundo. Pero debemos constatar que nuestra aventura, a lo largo de los siglos, terminó siempre, a su vez, en la traición que pretendíamos denunciar. Al perder la pasión escatológica de nuestros fundadores y fundadoras, nos hemos estancado todos y todas en el aquí y ahora de la historia mundana y eclesiástica. Nuestro principal pecado es nuestra propia clericalización. De “espina en el talón” del mundo y de la Iglesia hemos regresado al centro, convirtiéndonos en “sacristanes” del sistema, en “fina flor” de la Institución, un modelo ideal que estos pueden exhibir con orgullo. En los países pobres de nuestro continente, estamos, incluso, entre los privilegiados del sistema económico, académico y cultural de este mundo injusto para con los más pobres. El Concilio, Medellín y el incansable trabajo de la CLAR intentaron despertar nuestra intuición fundante y algo como un temblor saludable se hizo sentir. Pero este sacudón fue pasajero y no vino el terremoto. Seguimos, en gran parte, instalados en el conformismo ideológico pequeño burgués, a pesar de un discurso profético valioso y de intentos minoritarios de ruptura real con nuestro pecado histórico. Más aún. Nuestro reclutamiento actual es, en la práctica, exclusivamente popular. Nuestras vocaciones vienen de las clases pobres, incluso muy pobres. En sí, esto puede ser una buena noticia para nosotros. Pero, en vista a este conformismo recalcitrante, nuestros discípulos y discípulas se hacen cada vez más merecedores de la denuncia hecha por Jesús a los fariseos: “Ustedes recorren cielo y tierra para hacer un discípulo y cuando logran convencer a uno, lo hacen diez veces peor que ustedes”. Pues, nuestro estilo de vida, material, intelectual e ideológicamente acomodado, es propicio para todos los desarraigos, todas las ambigüedades y hasta escándalos morales imaginables. No, ya no es desde nosotros que se hace escuchar el grito inquietante del Reino. Son otros hoy, como los laicos comprometidos por ejemplo, los que retoman la delantera escatológica, dentro, pero también fuera de la Iglesia, mientras nosotros tardamos en decidir nuestra urgente refundación concreta más allá de un discurso bien intencionado pero concretamente poco comprometedor. Intuyo, por mi parte, que este momento de la historia del mundo y de América Latina, ya no se puede leer desde el Éxodo, como se hacía en la década de los 70. Tampoco el Exilio nos ayuda a comprender el reto del “hoy” de Dios. Siento que estos son tiempos apocalípticos donde necesitamos, para nosotros, la Iglesia y el mundo, una recreación total que deberá ser obra del propio Dios, a través de la prueba purificadora, el martirio. Una saludable “persecución”. A pesar de haber sido, durante muchos siglos, la niña mimada y siempre imitada de la Iglesia (por ejemplo para la formación del clero) y el objeto de admiración respetuosa del mundo occidental, la Vida Religiosa hoy dejó de interesar a la una como al otro. Después de la incomodidad y de los conflictos provocados por la opción preferencial por los pobres, los brotes de compromiso social y político y la inserción de la Vida Religiosa, tanto la Iglesia como el mundo parecen haber comprendido cuan inofensivos somos en definitiva, a causa de nuestra dificultad por salir de la incoherencia práctica de nuestros estilos de vida. La Iglesia institucional ya no se preocupa mucho por nosotros y nosotras (ver la indiferencia de las autoridades vaticanas en el congreso de la Vida Consagrada en Roma en 2005). Voltea la mirada hacia nuevos sectores más consecuentes con su ideología y más fiables; diríamos en lenguaje nuestro, más “obedientes” al sistema. Algunos, incluso, pregonan que somos moribundos y que sólo hay que dejarnos terminar nuestro ciclo. No vale la pena acelerar la muerte segura con conflictos onerosos e inútiles. De repente, hemos dejado de inquietar, hemos dejado de existir. Esta nueva situación eclesial puede molestarnos porque la sentimos injusta y falsa. Más bien, nos consideramos bien vivos en nuestras inquietudes y nuestro dinamismo, como Vida Consagrada. Sin embargo, esta marginación, esta nueva “insignificancia” social y eclesial de la Vida Religiosa nos conviene. Nos marginan del sistema al que hemos confortado durante demasiado tiempo y en el cual nos habíamos acomodado. Esto nos devuelve a nuestra Galilea natal, nuestro verdadero terruño junto con los sin poder y los marginalizados. La Vida Consagrada: una parábola eclesial. Más arriba, señalamos la paradoja de una Vida Consagrada a la vez crítica desde la frontera de la Historia e inserta como agente de comunión en la propia Iglesia. ¿Cómo es esto? Nuestra vocación en el corazón de la Iglesia es, de alguna manera, parabólica. Antes que nuestras obras o compromisos misioneros, sociales o pastorales, lo propio de la Vida Religiosa está en sur “ser”. La comunidad orante, casta, obediente, pobre y abierta a la hospitalidad, es parábola de la Iglesia en el corazón del mundo. En los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, se nos presenta el testimonio de la Iglesia primitiva de Jerusalén a través de cuatro ejes. La primera comunidad era asidua a las oraciones, el compartir del pan, la enseñanza de los apóstoles y la comunión fraterna. Los primeros monjes se inspiraron explícitamente de este modelo ideal para constituir nuestras comunidades. Asiduidad significa, para nosotros, fidelidad, fiabilidad a largo plazo, de un modo de vida que hace evangelio en lo cotidiano. El “ser” verdadera y concretamente discípulos comunitarios de Jesucristo es el reto fundamental de nuestra eclesialidad como Vida Religiosa. Nada puede preferirse a este testimonio que san Benito llama “el amor de Cristo”, ni la urgencia del kerigma por la palabra (catequesis, educación, obras sociales etc.), ni la pobreza del lugar, ni las necesidades inmediatas de la Institución eclesial, social o religiosa. Donde la parábola de la comunidad cristiana está menoscabada por otras prioridades no podemos llamarnos ya religiosos o religiosas. A lo mejor seremos inquilinos permanentes de un hotel católico barato. Y si somos sinceros, tendremos que reconocer que 90% de nuestro tiempo está utilizado a consolidar un sistema eclesiástico con sus diversas ramificaciones o a sustituirnos a sus deficiencias, en vez de producir una profecía escatológica de un mundo y de una Iglesia diferentes. En tal sentido, la primera misión de una comunidad religiosa en el corazón de la Iglesia local es el hecho de existir, simplemente, como signo del Reino que viene. Si este signo ya no es descifrable o, peor, si la comunidad se vuelve un contra testimonio escatológico, todas nuestras actividades se vuelven inútiles. La Vida Religiosa como vigía adelantada. Nuestra identidad nos proyecta también fuera del territorio propio de la Iglesia visible. Discípula de la frontera, la Vida Religiosa se adelanta, se adentra por vocación en los espacios de la historia humana, especialmente adoloridos, donde la Iglesia todavía no penetró. De cierta manera, la Vida Religiosa ve su misión siempre “ad gentes”, no tanto como para implantar un tipo particular de Iglesia misionera, sino para explorar el Reino y desentrañar su germen en nombre de la Iglesia. Allí donde la Iglesia, como estructura, llegó a implantarse, los religiosos y las religiosas tendríamos que preparar maletas y emprender una nueva peregrinación, para aventurarnos cada vez más en el misterio de la humanidad en espera de Reino. Nuestra responsabilidad profética perfila la misión, ante todo, desde la “presencia”. La Vida Consagrada es como un injerto comunitario evangélico en el tronco del mundo, buscando dar crédito a la propuesta de Jesús, no tanto por las obras sociales o las palabras sino por la presencia en sí. Es aquí donde la dimensión mística y contemplativa de nuestra vocación adquiere una importancia absolutamente prioritaria. Asimismo, esta presencia que dice Iglesia en el espacio cada vez más amplio y diverso de un mundo “sin Iglesia”, actúa como la lamparita de la vigía en la muralla, a quien se interroga desde la Iglesia antes del alba: “Vigía ¿en qué está la noche?”. Las necesidades y urgencias del mundo y de la Iglesia a las que podemos responder son siempre segundas y, de cierta manera, relativas. La Vida Religiosa, a lo largo de la historia se dedicó a todo tipo de atención a la humanidad. Pero lo importante es el “desde donde” obramos. Este lugar desde donde atendemos a la humanidad, en nombre de Jesús y de su Iglesia, siempre es la presencia. Si nuestro obrar y nuestro servicio opacan u oscurecen la “presencia” hay que abandonarlos para devolver su significación y su transparencia, su “leibilidad”, a la presencia comunitaria. Una vez más, esta experiencia de cruce entre Reino, Iglesia y mundo, nos sitúa siempre en una tensión exigente, arriesgada y vulnerable. Es el motivo por el cual no creo que la Vida Consagrada sea una invitación para muchedumbres. Como toda vocación profética es, ontológicamente, minoritaria. Cuando la Vida Consagrada se asemeja a un ejército o a una “iglesia en la Iglesia”, pierde definitivamente su carácter específico y original y se vuelve una estructura más, sin alma propia. Esta fatalidad desemboca necesariamente en la búsqueda y creación de seguridades de todo orden (materiales, ideológicas, institucionales, espirituales etc.) que desvirtúan por completo el signo de la Vida Religiosa. Una vocación eclesial exclusivamente carismática. Todo lo anterior nos lleva a reafirmar una evidencia demasiado olvidada: la Vida Consagrada participa, de manera exclusiva, de la dimensión carismática de la Iglesia. Desde el Concilio, es de nuevo clásica la distinción eclesiológica entre jerarquía y carisma. La experiencia carismática, que sigo considerando prioritaria y fundante, es el terreno de la dinámica del Espíritu que moviliza la historia desde la Iglesia. En esta teología, la dimensión jerárquica está estrictamente puesta al servicio de los carismas, para que estos puedan desarrollarse ordenadamente y armónicamente en ministerios múltiples al servicio del mundo y del Reino. La responsabilidad magisterial, en particular, se encuentra en la bisagra entre carisma y jerarquía, como el ministerio encargado del discernimiento espiritual, a partir de la Revelación y de la Tradición viva (dogmática y mística). El Magisterio tiene como misión principal el garantizar la libertad del Espíritu en el concierto de la historia y de la comunidad eclesial en fidelidad a su camino de la fe encarnada en su doctrina. Ahí donde el ministerio jerárquico de la Iglesia entra en competencia con la dimensión y la experiencia carismática de la misma, se entristece al Espíritu y se apaga el dinamismo escatológico del Reino que atraviesa y da sentido a la Iglesia. Demasiado, los religiosos y las religiosas, nos hemos extraviado y empantanado en ministerios y servicios jerárquicos intra eclesiales más o menos prestigiosos, perdiendo de vista nuestra responsabilidad carismática. Nosotros mismos, identificándonos indebidamente con los espacios jerárquicos (pastorales, doctorales y otros), hemos “entristecido” al Espíritu que gime en medio del mundo en dolores de parto y en el corazón de la propia Vida Consagrada. Nos hemos olvidado que lo nuestro se ubica por el lado de los mártires y de los santos y santas más que de los doctores o pastores. Hemos preferido ser un modelo institucional aplaudido a ser un signo humilde, criticado e incómodo. Si seguimos en esta postura jerárquica, daremos pronto la razón a los que profetizan nuestra eminente defunción. Nuestra resurrección como Vida Consagrada está en el abandono de este espacio usurpado y en la reconciliación con nuestra patria originaria: la Vida Carismática. La misericordia como misión. Lo que acabamos de desarrollar nos conduce, necesariamente, al replanteo radical de nuestra misión como Vida Consagrada. Si nuestro carisma propio es la presencia anticipada de los gérmenes de Reino, hechos visibles en el signo comunitario, repetimos que toda tarea que opaque esta dimensión es incompatible con nuestra misión. En efecto, nuestra justificación misionera en el corazón de la Iglesia como en su frontera no está en nuestro “quehacer” sino en nuestro “ser” comunitario. De esta afirmación se deduce que nuestro servicio eclesial no está del lado ni de la ley ni de sus normas, tampoco por las tareas de “sustitución” caritativa o clerical, sino por el camino, poco transitado en la Iglesia de hoy, de la pura misericordia de Dios. Como decía ya santa Teresita, nuestra misión es el amor. Estamos llamados a ser parábola siempre más evidente de la bondad y del perdón, de la hospitalidad y de la esperanza, inscrita en el misterio trinitario de Dios y en su encarnación. Dejemos las áreas de sustento de la institución eclesial a los que tienen este ministerio como carisma propio, como son el clero y el magisterio. Nosotros, dediquémonos a lo más urgente: la esperanza encarnada en la ternura concreta de nuestras comunidades y de nuestras personas. En este tiempo de cercanía del Reino, seamos cercanos al dolor y a los anhelos de la humanidad. Nuestra vocación es, toda ella, eucarística: dar la vida para la vida del mundo. Como el misterio eucarístico en su mayor profundidad, nuestra Vida Consagrada es una suerte de subversión de la Historia por el amor. Que nada nos distraiga de esta prioridad a través del “vean como se aman” de nuestras comunidades. Si no somos signos de las nuevas relaciones del Reino, por gusto nos cansamos en tareas prestigiosas, importantes y útiles pero no articuladas con nuestra identidad escatológica. En última instancia, el Reino es y será misericordia, bondad y ternura. Todo el resto pasará, nos dice la primera a los Corintios. Dediquémonos a lo que nunca pasará, dejando a otros el manejo de los instrumentos pasajeros de la Historia. No quiero decir así que los religiosos y las religiosas no tengamos que hacer nada en el mundo y en la Iglesia. Sería ridículo. Este signo que pretendemos dar a ver se manifiesta a través de obreros enviados a la mies. Por lo tanto, como cualquier cristiano, nos toca asumir nuestra parte solidaria de la obra eclesial. Simplemente se trata de seleccionar las tareas que aceptamos asumir en función del criterio escatológico de la pura misericordia y de la pura ternura de Dios. Para nosotros, una obra misionera que no evidencia claramente esta dimensión, en directo de alguna manera, y no tangencialmente, es una obra por descartar. Por no tener la valentía suficiente de actuar así, nos hemos alejado de lo nuestro y confundido con el clero. Nos volvemos un clero, masculino y femenino, de “elite” quizás, pero no dejamos, sin embargo de traicionar gravemente nuestro carisma. Simón Pedro Arnold o.s.b.