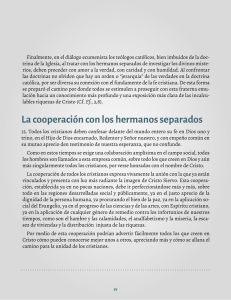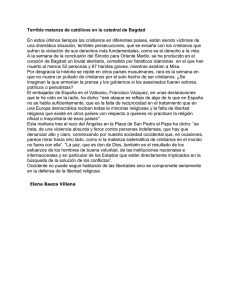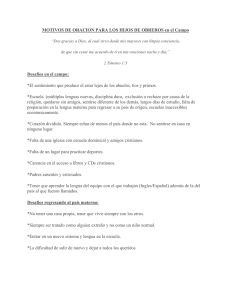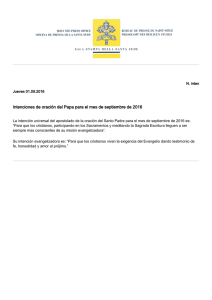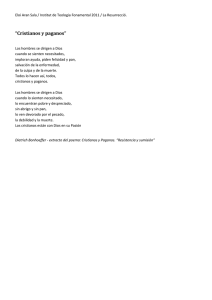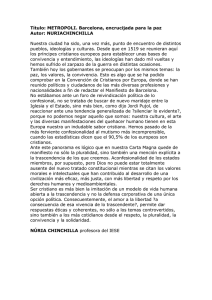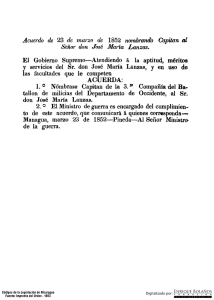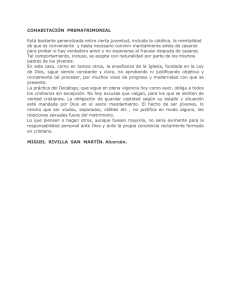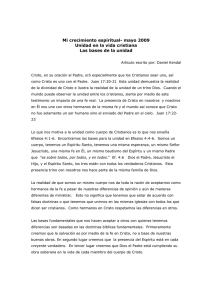preciso momento en que el último de los caminantes llega al centro
Anuncio
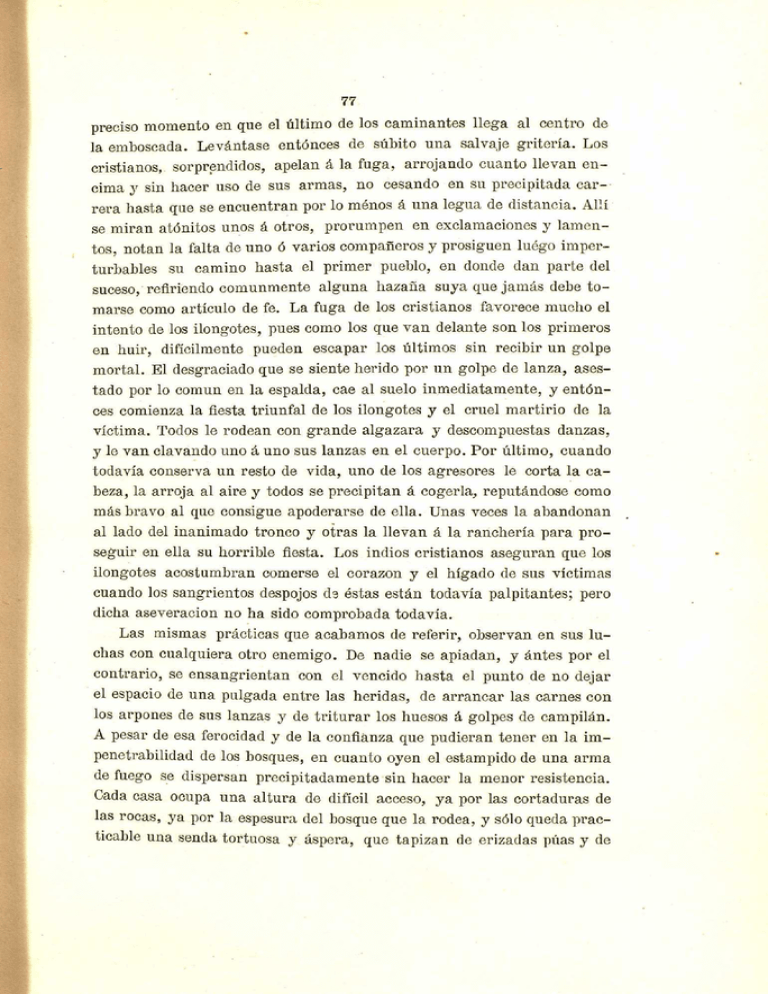
preciso momento en que el último de los caminantes llega al centro de la emboscada. Levántase entonces de súbito una salvaje gritería. Los cristianos, sorprendidos, apelan á la fuga, arrojando cuanto llevan e n cima y sin hacer uso de sus armas, no cesando en su precipitada c a r rera hasta que se encuentran por lo menos á una legua de distancia. Allí se miran atónitos unos á otros, prorumpen en exclamaciones y l a m e n tos, notan la falta de uno ó varios compañeros y prosiguen luego imperturbables su camino hasta el primer pueblo, en donde dan parte del suceso, refiriendo comunmente alguna hazaña suya que jamás debe t o marse como artículo de fe. La fuga de los cristianos favorece mucho el intento de los ilongotes, pues como los que v a n delante son los primeros en huir, difícilmente pueden escapar los últimos sin recibir un golpe mortal. El desgraciado que se siente herido por un golpe de lanza, asestado por lo común en la espalda, cae al suelo inmediatamente, y entonces comienza la fiesta triunfal de los ilongotes y el cruel martirio de la víctima. Todos le rodean con grande algazara y descompuestas danzas, y le van clavando uno á uno sus lanzas en el cuerpo. Por último, cuando todavía conserva un resto de vida, uno de los agresores le corta la c a beza, la arroja al aire y todos se precipitan á cogerla, reputándose como más bravo al que consigue apoderarse de ella. Unas veces la abandonan al lado del inanimado tronco y otras la llevan á la ranchería para p r o seguir en ella su horrible fiesta. Los indios cristianos aseguran que los ilongotes acostumbran comerse el corazón y el hígado de sus víctimas cuando los sangrientos despojos da éstas están todavía palpitantes; pero dicha aseveración no ha sido comprobada todavía. Las mismas prácticas que acabamos de referir, observan en sus l u chas con cualquiera otro enemigo. De nadie se apiadan, y antes por el contrario, se ensangrientan con el vencido hasta el punto de no dejar el espacio de una pulgada entre las heridas, de arrancar las carnes con los arpones de sus lanzas y de t r i t u r a r los huesos á golpes de campilán. A pesar de esa ferocidad y de la confianza que pudieran tener en la i m penetrabilidad de los bosques, en cuanto oyen el estampido de una arma de fuego se dispersan precipitadamente sin hacer la menor resistencia. Cada casa ocupa una altura de difícil acceso, ya por las cortaduras de las rocas, ya por la espesura del bosque que la rodea, y sólo queda p r a c ticable una senda tortuosa y áspera, que tapizan de erizadas púas y de