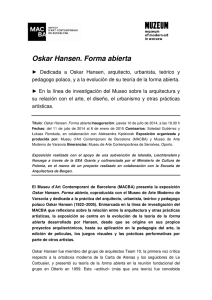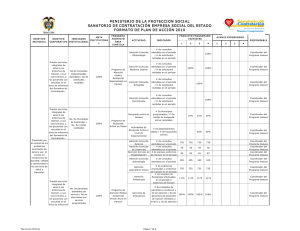INTRODUCCIÓN El cambio del siglo XIX al siglo XX supuso para la
Anuncio
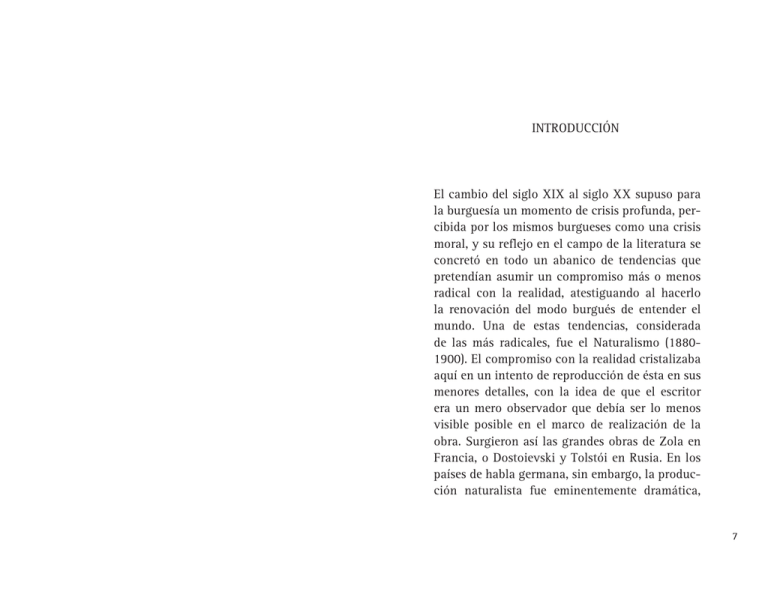
INTRODUCCIÓN El cambio del siglo XIX al siglo XX supuso para la burguesía un momento de crisis profunda, percibida por los mismos burgueses como una crisis moral, y su reflejo en el campo de la literatura se concretó en todo un abanico de tendencias que pretendían asumir un compromiso más o menos radical con la realidad, atestiguando al hacerlo la renovación del modo burgués de entender el mundo. Una de estas tendencias, considerada de las más radicales, fue el Naturalismo (18801900). El compromiso con la realidad cristalizaba aquí en un intento de reproducción de ésta en sus menores detalles, con la idea de que el escritor era un mero observador que debía ser lo menos visible posible en el marco de realización de la obra. Surgieron así las grandes obras de Zola en Francia, o Dostoievski y Tolstói en Rusia. En los países de habla germana, sin embargo, la producción naturalista fue eminentemente dramática, fundamentalmente porque se entendió que el drama era el medio literario que acercaba más al autor a su papel de científico dedicado a juntar unos elementos y observar cómo reaccionan. Arno Holz llegó a formalizar esta idea mediante la ecuación Arte = Naturaleza-x, en la que x era la forma literaria, que, según sus ideas, debía tender a cero. A pesar de ello, sí que hubo producción naturalista en prosa, una producción prácticamente desconocida en nuestro país, de un raro valor literario. Relatos de tiempos críticos es una serie de relatos de autores del Naturalismo germano que debe su nombre al testimonio que aportan aquéllos de un momento de crisis moral, social y artística. Son cinco relatos que sorprenden, en conjunto, por la violencia con la que están escritos, como si la aproximación a la realidad no fuese posible más que mediante una inmersión, un «lancémonos» que le dejase a uno desnudo ante los hechos. También sorprenden por su sentido del humor, un humor negro y absurdo, el de los hechos desnudos, el de la observación directa, sin concesiones narrativas, de la x que tiende a cero. Y, una vez desnudos lector y autor ante los hechos desnudos, esa x halla su última frontera en el lenguaje. En mayor o menor medida, hallamos en cada uno de los textos bien un intento de reproducción del lenguaje natural, bien un intento de reproducción de la representación mental. Si bien el segundo caso es el que requiere una mayor atención por parte del lector, es el primer caso el que constituye un auténtico infierno para el traductor. La reproducción del lenguaje natural, lleno de vulgarismos y aun vulgaridades, resulta tanto más difícil cuanto que se trata de un lenguaje de hace más de un siglo. Afortunadamente, existen diccionarios Prusiano Oriental Vulgar - Alemán (!). Sin embargo, la decisión más compleja es la que atañe al tipo de castellano idóneo para la traducción. Optar por un castellano vulgar del XIX me ha parecido arriesgado y poco eficaz, así que he optado por un castellano estándar que, aunque no da la reproducción exacta de los textos originales en nuestro idioma –si es que ésta fuera posible– sí permite que podamos disfrutar la belleza y la ironía de estos pequeños prodigios narrativos. Eva Fructuoso Relatos de tiempos críticos Naturalismo germano: von Liliencron, Panizza, Conradi, Wedekind, Holz. El loco (1888), de Detlev von Liliencron Pusimos cerco a la gran fortaleza. Yo, junto con tres suboficiales y treinta hombres, había recibido la orden de incendiar a la media noche el palacio que se extendía ante nuestra línea avanzada, La Grenouille. Tan pronto como el enemigo se retiró a descansar, nos escondimos en su interior. Se trataba de una disputa eterna. Ahora debía ponérsele fin. A las diez de la noche mandé a formar y, una hora después de haber puesto en conocimiento de los centinelas más cercanos la misión que me había sido encomendada, me hallaba ante la guardia doble. Sí, como diría, como si me hallase apartado de la tierra, en el aire, fuera de nuestro planeta, en el espacio. Estábamos muy solos; sin más sentimiento que ése. Le había pedido al comandante de los centinelas que no permitiese a la furtiva patrulla ir a la vanguardia para no dar motivo a 15 una confusión, y ahora todo había enmudecido a nuestro alrededor. Teníamos luna creciente. La vieja abuela había tenido la amabilidad de ocultarse por completo tras una nube. Le lancé un beso con la mano por su gentileza, pues estaba oscuro, pero no en la medida en la que todo se desvanece, irreconocible. Vamos... shhh... gatos de correría... ningún ruido... cuidado, cuidado, arrastrándonos despacio, primero largo tiempo en un foso, después por un cercado de jardín, hombre tras hombre, a veces a cuatro patas, a veces de cabeza a la carretera, pst, de nuevo agachados como un boticario en el lodo, alto... adelante... ¿Qué ha sido eso? Una parada más larga. No era nada... de nuevo continuamos... «Pásalo hacia atrás, en voz baja: Meier no debería resoplar así»... seguimos... pst... «Alto»... y parada larga... Muy bajito: «¡Sargento Barral!» «¡Aquí, mi teniente!» «No grite de esa manera... Hansen, aquí» Uno se acerca a mí... «Adelante». Yo siempre adelante. Tengo preparado el revólver (mi sable, como era inútil, lo he dejado atrás). Tras de mí, el sargento Barral y el cabo segundo Hansen. Seguimos... silenciosos... gatos de correría... ningún ruido... «Alto» (en silencio, pasamos hacia atrás; uno le arma a otro una bronca). «Tranquilos, muchachos...» 16 Muy cerca ante nosotros aparecen el castillo La Grenouille y dos edificios anexos, todo en un gran jardín... ¿Está ocupado?... Parada... Silencio profundo. Se podría haber escuchado al emperador de China y a su augusta madre la emperatriz estornudar en Pekín. Me arrastro solo hacia delante... ¿Qué es esto? Una barricada. Maldición. Atrás. Con un susurro: «Adelante» De nuevo en la barricada. Empiezo a trepar. Despacio, despacio... Cada momento puede suponerme un disparo enemigo en las costillas. El enemigo puede haberse percatado de ello; nos deja entrar primero en la ratonera. Algo cruje: estoy en medio, sobre la barricada, con una bota atrapada entre los radios de una rueda. Logro liberarme... Mi comando me sigue afanoso... Ahora ya la hemos sobrepasado todos; nos hallamos en el patio. El enemigo no está... Pero ahora todo ha de ir veloz como un rayo. Cojo a Barral y a diez hombres para colocarme frente al enemigo, ante las edificaciones, como medida de seguridad para el comando incendiario... Escucho sin respirar la oscuridad. A mi lado izquierdo está Barral, al derecho, Hansen. Por un instante aparece la luna. Miro a Barral, miro a Hansen: sus rostros se ven pálidos, pero tensos. Hansen dijo en 17 voz baja: «Teniente, teniente». «¿Qué ocurre?» «Hay espahíes1 ahí delante». «Tonterías, Hansen...» Ni rastro del incendio aún. Entonces se inflama súbitamente en el fuerte de delante de nosotros y, como a una señal dada, obuses enormes sobrevuelan alto hasta el campamento que hace rato hemos dejado atrás. Dejan tras de sí una larga estela de fuego. Luz azul brilla ahora aquí, ahora allá, en las aberturas de las casamatas... Ahí se eleva un solitario cohete verde hierba; allí, a una media milla, uno rojo púrpura... Y, a pesar de ello, está todo tan, tan silencioso... Ahora estalla el fuego detrás de nosotros... Gritos contenidos... Un cerdo gruñe lastimeramente. «Hansen, retroceda inmediatamente: ha de pasarse por el cerdo el garrote sin ruido». «A la orden, mi teniente.» Crepitares, farfulleos... Había cumplido mi misión. Había presentado mi informe. «¿Sabe ya que un casco de obús ha herido esta noche a Helmsdorff de gravedad?», me dijo el coronel. «No, mi coronel, no había oído nada. ¿La herida es mortal?» «No lo sabemos. Le he hecho llevar a Grand Doubs, fuera del alcance de los obuses». «Me une a Helmsdorff una estrecha amistad. (Del fr. spahi) Soldado de caballería del ejército francés en Argelia 1 (N. del T.) 18 ¿Me autoriza a cabalgar por unas horas hasta donde se encuentra?» «Hágalo, se lo ruego. ¿Me informará tras su vuelta de su estado?» «A la orden, coronel.» Junto al hogar de la casa, en Grand Doubs, me encuentro con una anciana abuela que tiene bigotes y murmura oraciones, dos niños y un hombre de mirada adusta. Todos miran fijamente las llamas. Son los habitantes. El padre, moviendo el pulgar de su mano derecha hacia atrás, señala sin palabras una puerta. La atravieso. En una amplia cama francesa yace Helmsdorff. Duerme. Su rostro está gris amarillento. No se mueve. Hay tres médicos junto a su cama y dos hermanas grises de Alemania. Un enfermero que lleva en las manos una gran palangana llena hasta el borde de sangre (o, tal vez, sopa de vino) se dispone a salir. Lleva sobre el brazo un pañuelo trocado en púrpura. La masa roja (tal vez, sopa de vino) tiembla como gelatina y adopta colores siempre más oscuros, hasta llegar al azul más profundo. Los médicos se retiran a una última deliberación –uno de ellos, el que se había doblado las mangas de la chaqueta y la camisa por encima del codo, las vuelve a estirar hacia delante y se abrocha los botones–. Le ruego a la hermana –Alemania, bésales 19 el borde de sus ropas; ellas son en las guerras tu ángel– que descanse por un tiempo: yo vigilaría. El casco del obús le ha arrancado por completo al joven oficial la carne del muslo derecho. Estoy solo con él. Me arrodillo junto a su jergón, tomo la mano del durmiente entre las mías y dejo sobre ellas mi frente. Mis pensamientos son una oración, un ruego vehemente a Dios: no te lo lleves contigo; es mi único y mejor amigo. Me levanto, aunque no dejo ir su mano. Sobre su rostro parece juguetear un mortecino fuego fatuo. Algo le pasa rápidamente por encima. Como la sombra de un pájaro al vuelo. Duerme muy tranquilo; su respiración es regular. Sobre la mesilla de noche, junto a su cabeza, quema la lámpara. Está tapada con un pañuelo. Sobre éste, vuelto hacia mí, baila un loco con un gorro de cascabeles; con un abanico cerrado golpea sobre un pequeño tambor. Tiene un rostro desagradable. Yo miro y miro la lámpara, inmóvil, para no despertar al herido con el menor movimiento. Su mano continúa en la mía. Me invade un cansancio al que ya no puedo vencer: las muchas guardias, mi comando de la pasada noche, los terribles esfuerzos, yacer días enteros en las húmedas trincheras en estado 20 de defensa constante, las impresiones en mi joven corazón... en la batalla... No puedo... mantener... la cabeza... Cae. Y ante mí danza y salta el loco de aquí para allá. Qué travieso es este tipo necio. Cómo deforma su boca al sonreír. Y yo le sigo la danza; he de imitar todos sus movimientos. Pero yo no quiero, aunque debo... El espantajo se detiene, queda quieto. Yo estoy como atado. El loco agacha la cabeza. ¿Qué quiere? ¿Observar una tierra de topos que la minan? ¿Ver crecer una flor? ¿Seguir de cerca el caminar ligero de un escarabajo?... Me hace señas de que me acerque. Yo le sigo y miro con él un foso grande y profundo. Y muchos miles de brazos desnudos –de colores cenicientos– con dedos que se agarran convulsivamente los unos a los otros se tienden hacia mí. Brazos como ésos los había visto a menudo en el campo de batalla... Y el loco ríe y ríe y da volteretas como un payaso, y ríe, y señala hacia abajo... Le quiero golpear... No... puedo... el puesto... perro, maldito... a cubierto, a cubierto... Me despierto de golpe. No puedo haber dormido ni cinco minutos. Levanto la cabeza. La mano de mi camarada está aún en la mía. ¡Dios mío! ¿Qué es 21 esto? Está húmeda, pegajosa, ni fría, ni caliente... aún queda un poco de última calidez, como el horno que se enfría... Su rostro está algo levantado hacia la izquierda... los ojos... «¡Helmsdorff! ¡Helmsdorff!», grito, y me lanzo sobre él... La puerta se abre. Aparecen las misericordiosas hermanas delicadamente, amorosamente... Una, la mayor, se inclina hacia mí... Yago como un hijo en los brazos maternos. Me dice palabras tan bondadosas, calmantes, que inspiran confianza; siempre habla en el mismo tono. Y en su pecho sollozo como un muchacho de diez años... 22 El gabinete de figuras de cera (1890), de Oskar Panizza