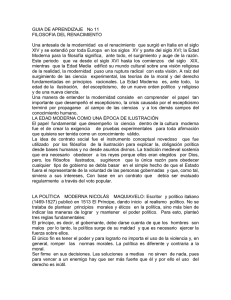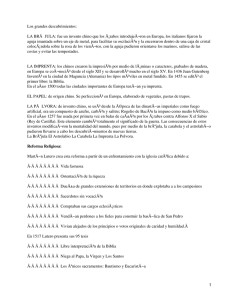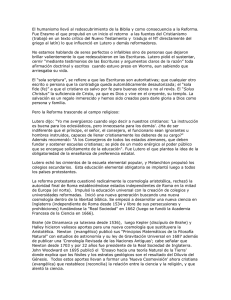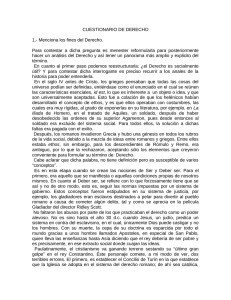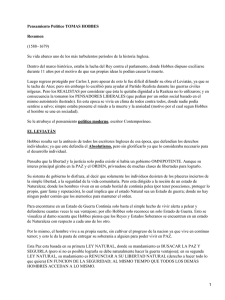LA FILOSOFÍA EN LA EDAD DEL RENACIMIENTO Y DE LA
Anuncio

LA FILOSOFÍA EN LA EDAD DEL RENACIMIENTO Y DE LA REFORMA I EL GIRO ESPIRITUAL DE LA EDAD MEDIA A LA EDAD MODERNA (Hans Joachim Störig: Historia Universal de la Filosofía, Tecnos, Madrid, 2012, pp. 321-339) Ya en las postrimerías de la Escolástica misma habían sonado los primeros compases de unos pensamientos y postulados que pueden interpretarse como embrión o señal de su disolución, y como anuncio de un gran giro espiritual: En la alta valoración de lo individual iniciada por la baja Escolástica se anuncia esa «liberación del individuo» de los vínculos tradicionales, elemento fundamental de todo el desarrollo cultural europeo que había de venir, y que, también es cierto, amenaza una y otra vez con degeneraren anarquía social y espiritual. En la demanda de los últimos escolásticos en favor de un estudio preciso de las lenguas antiguas se anuncia el movimiento humanístico que en muchos ámbitos, dio lugar a un contacto nuevo y más profundo del espíritu europeo con sus fuentes antiguas. La pretensión de Rogerio Bacon de una ciencia y una filosofía que, rechazando toda autoridad, se fundara únicamente sobre la experiencia inmediata y la observación de la naturaleza es el toque de clarín que inicia el poderoso drama del despliegue de la moderna ciencia natural de Occidente. Finalmente, la filosofía del nominalismo, al romper el vínculo medieval entre la fe y el saber, había, ciertamente hecho estallar la unidad escolástica de ambos dominios, pero, a la vez, había forjado los presupuestos para la liberación y la actuación de fuerzas nuevas, sin precedente, tanto en la le como en la ciencia y en la filosofía. Así. tenemos ante nosotros, de un modo embrionario, la mayoría de los rasgos característicos cuya aparición constituye la esencia de este período de transición y que distinguen a todo el pensamiento europeo que ahora llegaba: individualismo, alta valoración de la libre personalidad individual: enfrentamiento libre con la Antigüedad, sin i consideración hacia vínculos o fines teológicos; una ciencia que se estructura únicamente sobre la razón y la experiencia (ratio y empirie); carácter secular, y no eclesiástico, del pensamiento. Las señales que hemos considerado residen de la filosofía misma o, al menos, dentro del ámbito espiritual. Sin embargo, sólo puede medirse toda la magnitud y dimensión de la revolución que derribó el orden ontológico medieval, y la filosofía como expresión y parte de ese orden, para poner algo nuevo en su lugar, si se levanta la vista por encima de la filosofía para dirigirla hacia todo el desarrollo de la historia cultural en este período. Es claro que sólo puede comprenderse correctamente la filosofía de una época determinada, así como la de un pensador individual, si se tiene a la vista su conexión con las fuerzas fundamentales de desarrollo social y espiritual en general, pues el pensar filosófico no se lleva a cabo en un espacio vacío, sino en su respectivo entorno social y atmósfera histórica; si, por razones de espacio, no .siempre podemos realizar esa clasificación en detalle, sí se debe intentar, al menos en los grandes momentos en que el desarrollo de la filosofía da un giro, dirigir la mirada hacia el contexto histórico global. El giro de la Edad Media hacia la llamada Edad Moderna (concepto que solo tiene sentido en el marco de la historia espiritual europea que estamos estudiando aquí) puede considerarse desde puntos de vista muy diferentes. Cada uno de ellos ilumina un determinado aspecto parcial del proceso completo, y no es posible pensarlo fuera de él; pero ningún acontecimiento individual, sin embargo, basta por sí mismo como la «explicación», que hace comprensible el proceso total. Intentaremos dar una visión de los múltiples aspectos de este proceso de transformación presentando cinco puntos de vista esenciales. 1. Invenciones y descubrimientos Entre los acontecimientos más ricos en consecuencias de toda la época de transición —como tal pueden designarse los siglos XV y XVI-están los tres grandes inventos que se hicieron y comenzaron a propagar en estos dos siglos, transformando radicalmente la faz de Europa. Se trata, en primer lugar, del invento de la brújula, que posibilitaba la navegación por los océanos, e introdujo así la era de los descubrimientos. En 2 segundo lugar, la invención de la pólvora, que quebrantó la posición hegemónica de la caballería en el orden social medieval, iniciando una profunda transformación social. Por último, la invención de la imprenta, la cual —junto con la difusión del papel barato en lugar del costoso pergamino— creó las condiciones para la inaudita amplitud de acción de los movimientos espirituales que estaban comenzando. Igualmente ricos en consecuencias fueron los descubrimientos geográficos que empezaron súbitamente entonces. Colón encontró el Nuevo Mundo más allá del Atlántico. Vasco de Gama encontró el camino por mar hacia la India, que es lo que, en realidad, estaba buscando Colón. Magallanes completó la primera vuelta al mundo por mar. Estos descubrimientos iniciaron la expansión europea por la mayor parte de la superficie terrestre. Condujeron, además, a que el centro de la riqueza económica, del poder político y, también, de la cultura espiritual, se desplazara cada vez más hacia los países europeos occidentales ribereños del océano Atlántico, y en la época más reciente, más allá de estos. 2. La Nueva Ciencia Natural Mientras que un incansable afán de exploración y celo misionero cristiano, pero también afán de conquista y codicia, impulsaban a los europeos a extenderse por toda la superficie terrestre, su pensar penetró también en las profundidades del universo. La imagen astronómica del mundo en la Edad Media se basaba en la suposición de que la tierra era el centro inamovible del universo, alrededor de la cual el cielo se movía en círculos. La genial idea del antiguo astrónomo griego Aristarco, que había declarado que el sol era el centro, había caído completamente en el olvido. Se había desarrollado un sistema astronómico altamente artificioso y sutil para hacer coincidir las observaciones fácticas con aquella suposición. Fue la gran hazaña del alemán Nicolás Copérnico (nacido en 1473. en Thorn) demoler ese artificioso sistema, y colocar en su lugar un esquema astronómico pensado de un modo claro y consecuente, partiendo de la suposición de que la tierra es un cuerpo que gira alrededor del Sol y, además, alrededor de su propio eje. La obra de Copérnico, De las revoluciones de los orbes celestes, no apareció hasta su muerte, en el año 1543. Si bien las iglesias cristianas no rechazaron, al principio, el pensamiento copernicano, la vida y la obra de sus dos grandes sucesores, que completarían su trabajo, cayó en la época en que las iglesias de ambas confesiones habían reconocido el peligro de la nueva doctrina para las ideas de la tradición: por ello, la vida de ambos está repleta de trágicas luchas. El nombre del primero. Johanes Kepler (1571-1630) se halla unido, sobre todo, a las leyes del movimiento de los planetas, que él descubrió y formuló matemáticamente. Además de ello, Kepler abrió nuevos caminos en casi todos los dominios de las ciencias naturales de entonces. Pero Kepler no era sólo un investigador eficaz, sino también un pensador universal y una mente filosófica. Destacaremos de toda su obra sólo dos pensamientos fundamentales que, en el tiempo siguiente, se revelarían especialmente fértiles. Uno es la profunda convicción de Kepler de que todo el universo obedece a leyes unitarias. Expresó esta idea, sobre todo, en su obra La armonía del mundo. Fue esta convicción la que le guió en casi todos sus descubrimientos; puede decirse, directamente, que estos nacieron de su afán de fundamentar con exactitud su convicción metafísica de la regularidad armónica y la sujeción a leyes de todo lo creado, El segundo pensamiento fundamental está en conexión con ello, se expresa en la frase de Kepler: «Lo que el espíritu humano ve con mayor claridad son las relaciones cuantitativas; ha sido realmente creado para comprenderlas». Quedó con ello pronunciado, por primera vez, lo que distingue a la moderna ciencia natural occidental y a su método de los griegos, El error de los griegos lo ve Kepler en su intento de explicar la naturaleza sólo a partir de fuerzas cualitativamente diferentes. Frente a ello, él ve la naturaleza como algo completamente unitario, y las diferencias dentro de ella como sólo cuantitativas. Mas la reducción de diferencias cualitativas a relaciones cuantitativas es el secreto de los asombrosos éxitos de la moderna ciencia natural. Ubi materia, ibi geometría —donde hay materia, hay matemática—, esto es lo que proclama Kepler, formulando con ello, por primera vez, el ideal de conocimiento matemático que ha determinado toda la ciencia natural posterior. 3 De un modo aun más consecuente que Kepler, Galileo Galilei aplicó y formuló los principios de una ciencia natural cuantitativa, matemática y mecánica, (Galileo nació en 1564 en Pisa. Su intervención en favor de la doctrina de Copérnico le puso, como es sabido, en conflicto con la Inquisición, la cual, bajo la amenaza de torturas, obligó al anciano sabio a retractarse; solo en el siglo XX va a hacerle justicia la Iglesia católica. La repercusión de su obra no se ha visto obstaculizada por ello. El gran italiano es el verdadero padre de la ciencia natural actual. Además de otros muchos descubrimientos e invenciones, creo los fundamentos de la mecánica. En este sentido, son fundamentales sus experimentos sobre la caída de los graves y las leyes universales del movimiento derivadas de ellos. La peculiar distinción entre la antigua consideración cualitativa de la naturaleza, que partía de «formas» y «esencias», y la nueva de Galileo, orientada cuantitativamente, se manifiesta de un modo particularmente significativo en este ejemplo, por el planteamiento, totalmente diferente, con que Galileo aborda la investigación del movimiento de caída. Aristóteles preguntaba: ¿Por qué caen los cuerpos?, y respondía, más o menos: Porque los cuerpos son, por «esencia», «pesados», y buscan su «lugar natural» (en el centro del universo). Galileo pregunta: ¿Cómo caen los cuerpos? Para estudiarlo, divide (con el pensamiento) el proceso de caída unitario en factores mensurables: distancia de caída, tiempo de caída, el movimiento de la resistencia que se le oponga, etc., e investiga, con experimentos y mediciones, la relación cuantitativa de estos factores. El resultado obtenido por este procedimiento —que un cuerpo, en ausencia de obstáculos, recorre una distancia determinada en un tiempo determinado— es la ley de la naturaleza, una fórmula matemática que no «explica» el proceso en su «esencia», sino que describe exactamente su curso. Sin duda alguna, en esta restricción al cómo del proceso de la naturaleza, prescindiendo de su esencia y de su porqué, hay una renuncia; una renuncia, desde luego, que como ha mostrado el desarrollo posterior puso en movimiento, por otro lado, todo un alud de nuevos conocimientos exactos de la naturaleza, y también de su dominio. Galileo no sólo aplicó con éxito este principio del conocimiento de la naturaleza, sino que también lo pensó claramente en la teoría, plasmándolo en sus escritos. Pronuncia con nitidez lo que ya estaba dicho en las fórmulas presentadas por Kepler: el gran libro de la naturaleza está abierto ante nosotros. Para poder leerlo, necesitamos de la matemática, pues es en lengua matemática que está escrito. Los procesos naturales son cuantitativos, y por ello, mensurables; allí donde, al principio, esto no sea así, la ciencia debe disponer un experimento para que los procesos se hagan medibles. Con Galileo, comienza la incomparable campaña triunfal de la ciencia natural europea. Ahora, esta asumirá la dirección en el reino de las ciencias, para no volver a dejarlo nunca. A partir de ahora, ningún filósofo podrá pasar de largo ante sus métodos y sus resultados; es más, se ha llegado a decir que los grandes investigadores de la naturaleza son los verdaderos filósofos de la época moderna. Por lo demás, y hasta el siglo XVIII, todos los filósofos de relieve fueron, a la vez, matemáticos. 3. Humanismo y Renacimiento El interés por la Antigüedad —que en filosofía existía desde siempre― se vio reanimado y profundizado de un modo completamente nuevo a partir del siglo XIV. El nuevo movimiento, llamado humanismo ―por proponer el ideal de una formación orientada a la Antigüedad clásica, puramente humana, es decir, no teológica―, partió de hombres como Petrarca (1304-1374), «padre del humanismo», y su contemporáneo Bocaccio. Claro que este es hoy día menos conocido por sus trabajos eruditos que antes bien, por el Decamerón, una colección de cuentos, que por lo demás, refleja con extremada amenidad el espíritu de la época. Estos hombres comenzaron a reunir e investigar la literatura clásica, prácticamente desaparecida durante la Edad Media. Pero este humanismo no quedó restringido a la literatura, sino que pasó a todos los dominios de la vida espiritual, pasando de Italia hacia todos los países de Europa Occidental. Entre los 4 principales humanistas, debe nombrarse como los más conocidos, a Erasmo. Reuchlin y Ulrico de Hutten. Para la filosofía el humanismo supuso una serie de intentos de despertar a una nueva vida los sistemas antiguos en su verdadera figura, es decir, no influidos por la interpretación escolástica. El más importante de estos intentos enlazó con la obra de Platón. Algunos teólogos, griegos en oriente, donde el conocimiento de Platón había permanecido más vivo que en Occidente, llegaron al Concilio de Ferrara, convocado en 1348. Tras la conquista de Constantinopla por los turcos (1453) una nueva corriente de sabios griegos emigrados se derramó sobre Italia. Uno de los primeros fue Georgios Gemistos Plethon nacido en 1360 en Constantinopla), un venerador entusiasta de Platón, que había creado su propio apelativo, Pletón, según el nombre de aquel. Merced a sus lecciones, ganó a Cósimo de Médici, señor de Florencia, para el plan de fundar en esa ciudad una academia platónica que fuera la continuación de la antigua academia ateniense. De esta academia salió Marsilio Ficino (1433-1439), que tradujo brillantemente al latín las obras de Platón y del neoplatónico Plotino. Ya anteriormente, Lorenzo Valla (1406-1457) y otros habían intervenido en favor de volver a dar vida a la antigua formación espiritual romana clásica, que ellos veían encarnada en Cicerón. En cuanto a Aristóteles, no se hacía necesario volver a descubrirlo, puesto que su obra se había conservado con especial vitalidad en la Escolástica. Sin embargo, el conocimiento, filológicamente exacto, que impulsaban los humanistas italianos, franceses y alemanes, hacía cada vez más difícil para los aristotélicos el seguir manteniendo que la filosofía aristotélica y el cristianismo eran compatibles. La contradicción entre ambos surgió, sobre todo, con la cuestión de la inmortalidad del alma. Había por entonces dos escuelas aristotélicas, los alejandrinos, con Pietro Pomponazzi (1462-1525) a la cabeza, y los averroístas. Ambas se combatían encarnizadamente precisamente por el problema de la inmortalidad, pero su disputa hizo que se manifestara con tanta mas claridad el carácter, efectivamente nada cristiano, de la filosofía de su maestro en este punto. Por ello, con el siglo XV, quedaba en lo esencial agotado el papel de Aristóteles como sostén de la fe cristiana, que había poseído durante siglos; el derrocamiento de Aristóteles de su posición hegemónica señalaba, a la vez, la decadencia de la Escolástica. Las diversas renovaciones de los sistemas antiguos apenas produjeron pensamientos filosóficos creadores y que apuntaran al futuro. Esencialmente, su mérito estriba en haber contemplado por primera vez la filosofía griega y romana en su figura secular, sin prejuicios, sin la lente de la escolástica, poniéndola así ante los ojos de su tiempo y de las generaciones siguientes, de modo que la época que les siguió pudo llegar a nuevas creaciones partiendo de sus estímulos. Mientras que el humanismo, en lo esencial, permaneció como una cosa de eruditos, el Renacimiento (es decir, renacimiento de la humanidad por el renacer del hombre de la antigüedad) prendió en todos los órdenes de la vida: ciencia, medicina, técnica, derecho y comercio; pero, sobre todo, en las artes plásticas y, al menos en Italia, en todas las capas populares. En los siglos XV y XVI, la humanidad recibió el obsequio de toda una danza de genios creadores. Nombraremos solo algunos, aparte de los investigadores de la naturaleza y descubridores que ya hemos mencionado. En Italia, los pintores Boticcelli, Correggio, Rafael, Ticiano, el pintor, escultor y arquitecto Miguel Ángel, el genio universal Leonardo da Vinci, los poetas Tasso y Ariosto, el músico Palestrina, el arquitecto Bramante; en Francia, Ronsard y Rabelais: en España, Cervantes; en Alemania, Durero. Holbein, Cranach, Grünewald, Riemenschneider, Burgkmair, Veit Stoss: en Inglaterra, Marlowe y Shakespeare; los reformadores religiosos Lutero, Calvino y Zuinglio. A ello se añade, en otros ámbitos, la estirpe de grandes comerciantes de los Médici, los Fugger y los Welser, los grandes soberanos Francisco I. Isabel I, Felipe II, Maximiliano I, Carlos V; y por último —claro que, en este sentido, no creativos— los héroes guerreros, los conquistadores españoles , los condotieros italianos. Es preciso imaginarse la vida y el pensar de los grandes filósofos de la época, que trataremos más adelante, en este siglo de irradiante florecimiento cultural y grandes transformaciones religiosas, políticas y sociales. Francis Bacon actuaba en la misma corte real en que se representaban los dramas de Shakespeare. El estremecedor destino de Giordano Bruno, que le empujaba sin descanso por toda Europa, se consumó en 5 el torbellino de las revoluciones religiosas y políticas de su tiempo. El espíritu de esta época queda atrapado, como en un espejo ustorio en la obra de un hombre que, comúnmente, no suele ser contado entre los filósofos, ni tampoco expuso sus pensamientos de un modo sistemático, pero que, en sus ensayos —forma literaria que tiene en él su origen― se revela como un pensador independiente del más alto rango: Michel Montaigne. Nacido en 1533, en la heredad de su padre; por medio del estudio, largos viajes y la actividad pública, adquirió un profundo conocimiento del mundo y de los hombres: pero lo que más le gustaba era regresar a su célebre estudio, en la torre de su castillo, a sus libros, en los cuales anotaba sus pensamientos, en los Ensayos y en el Diario de Viaje. Ambos le muestran como un hijo típico de su tiempo: un ente secular, crítico, escéptico, libre de prejuicios: así, por ejemplo, tiene un soberano desprecio por la creencia en la brujería En el centro de su pensar coloca al ser humano. El hombre del Renacimiento, liberado de todo tipo de ataduras, teniendo conciencia de nuevos e insospechados espacios y posibilidades, se detiene, se frota los ojos, para descifrar el enigma de sí mismo. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es nuestra vida? Se trata, en el orden del pensamiento, del mismo proceso que vemos reaparecer por primera vez en este tiempo de los autorretratos de grandes pintores. Muchas cosas producen una impresión desconcertantemente moderna en el lector de hoy, y podrían ser dichas hoy mismo. «Aquellos que desorganizan un Estado suelen ser los primeros a los que, luego, éste se les cae sobre la cabeza», dice él. Sus reflexiones se dirigen al Estado y la política, al espíritu y al saber, la educación, la virtud y la valentía, pero acaban volviendo siempre a una misma cosa: la vida y la muerte. Pues la muerte se le aparece como condición y parte de nuestro ser, la obra de nuestra vida consiste en construir nuestra muerte. Pensamientos que recuerdan, también, a la filosofía contemporánea, a la cual se le aparece la existencia como «ser para la muerte». En Montaigne encontramos esa rara y dichosa consonancia de profundidad del pensamiento, perspicacia de la observación y elegancia de la expresión que hace al escritor genial. Su obra constituye, todavía hoy, para el que lo busca, un acceso sencillo y ameno al pensar filosófico sobre el mundo y el ser humano, y a la vez, al espíritu de la época renacentista. De entre todos los ensayos —que Montaigne reelaboró y aumentó una y otra vez en el curso de los años, hasta la edición completa de 1588 en que llenaron tres volúmenes—, el más importante para el desarrollo de la filosofía es, probablemente, el que trata del español Raimundo Sabunde, cuya obra Theologia naturalis sive Liber creaturarum Montaigne había traducido previamente al francés. La posición básica de Montaigne es totalmente escéptica: ¿no eran los pensadores escépticos, con Pirrón a la cabeza, más inteligentes que todos los que les siguieron? Al menos, sabían que no podemos saber prácticamente nada con seguridad. Por ejemplo: puesto que las nuevas teorías de Copérnico y otros han probado que las de Aristóteles y otros eran falsas, ¿quién nos garantiza que las nuevas teorías no serán refutadas y superadas más adelante? Incluso si nos restringimos estrictamente al saber de la experiencia, ¿quién sabe si podemos fiarnos realmente de los sentidos, si estos nos instruyen correctamente sobre la verdadera naturaleza, por ejemplo, del fenómeno «calor»? ¿Qué instancia debe decidir si se puede confiar en nuestra «experiencia»? ¿La razón? ¿Y quién decide si la razón nos guía de modo fiable? Con ello, Montaigne le dio un impulso de gran importancia a la meditación crítica y examen de todo lo existente, lo que más tarde se llamó «la Ilustración». 4, La Reforma La necesidad de reformar la Iglesia la habían reconocido también los humanistas. En sus escritos, especialmente en los de los alemanes, que casi sin excepción carecían de una actitud secular, puesto que eran teólogos, se encuentra expresada una y otra vez, junto a la crítica de las instituciones eclesiásticas ―crítica que solía adoptar una forma satírica―, la esperanza de que fuera posible reformar la Iglesia desde dentro, sin ruptura con la tradición. Pero el humanismo, en tanto que movimiento erudito que sólo comprendía a una pequeña minoría, no podía apaciguar de ningún modo la poderosa necesidad religiosa de las masas, la cual encontraba tan poca satisfacción en las prácticas externas de la Iglesia como en la teología 6 erudita. Esta necesidad irrumpió con inaudita violencia al aparecer el hombre que la encarno en sí y le dio con sus hechos una expresión visible. Martín Lutero (1483-1546) no era filósofo, y menos aun científico ni una cabeza sistemática, sino un hombre imbuido de ferviente religiosidad, que actuaba movido por los impulsos de este sentimiento. Lo que él combatía y rechazaba era, en primer lugar, la pretensión de la Iglesia de ser la única mediadora entre Dios y el ser humano, tal como se expresaba de modo particularmente craso en las bulas pontificias, motivo inmediato de la actuación de Lutero. En lugar de la Iglesia visible. Lutero pone la Iglesia invisible como la comunidad de los que están en gracia de Dios: en lugar de la mediación eclesiástica, la idea del sacerdocio universal, es decir, pone al individuo sobre sus propios pies. Un acto de liberación cine corre paralelo a la liberación del individuo que llevaba a cabo el Renacimiento; sólo que Lutero, por su naturaleza religiosa, no se regocija en ello, como el hombre renacentista, ni abandona el suelo religioso, sino que, como Agustín, cargado por un agobiante sentimiento de culpa y pecado, llega a percibir más fuertemente toda la impotencia del ser humano individual, ahora solo ante Dios, y su necesidad de redención. Pero Lutero no solo desecha la tradición medieval de la Iglesia, sino que se remonta aún más atrás de San Agustín y encuentra la posibilidad de redención únicamente en la fe, la fe en la «Escritura», la palabra revelada de Dios, tal como viene en los Evangelios. En este sentido su doctrina es evangélica. «Debéis dejar que se alce el verbo.» Según ello, no es necesario nada más, ya que el verbo, la palabra, la verdad revelada, está para Lutero en aguda contradicción con la razón, a la que estigmatiza como la prostituta del diablo». Si yo sé cuál es la palabra de Dios, y que Dios ha hablado por ella, no pregunto luego cómo puede ser verdadera, y me basto solo con la palabra de Dios, sea conforme o no con la razón. Pues la razón, en las cosas divinas, es completamente ciega. Ya es bastante insolente con que se ocupe de ellas, y entre a patadas con ella como un caballo ciego; pero todo lo que ella discurre y deduce, vive Dios que es falso y equivocado. De ello resulta la posición de Lutero respecto a la filosofía: no deben mezclarse la Palabra y la razón, la teología y la filosofía, sino separarse con toda prudencia. Y de ello se deduce, en particular, la posición de Lutero respecto a la filosofía aristotélica, que había dominado el final de la Edad Media. En el escrito de Lutero A la nobleza cristiana de la nación alemana, se dice: Pues ¿Qué son las universidades [...] en las que se lleva una vida licenciosa y poco se enseña de la Sagrada Escritura y de la fe cristiana, y en las que sólo gobierna ese maestro pagano y ciego. Aristóteles, por delante aun de Cristo? Sería, pues mi consejo, que se tiraran todos los libros de Aristóteles: a más de que su opinión nunca ha sido comprendida hasta ahora, y tanto tiempo y almas nobles han sido cargados en vano con tanto inútil trabajo, estudio y fatigas [...]. Me duele en el corazón que ese pagano maldito, soberbio y villano, haya seducido y nutrido con sus falsas palabras a tantos cristianos de los mejores. Pues que enseña e! miserable, en e! mejor de sus libros, De Anima, que es el alma mortal con el cuerpo; bien que le hayan querido salvar muchos con vanas palabras, como si no tuviéramos la Sagrada Escritura, en las que se nos enseña cumplida y copiosamente de todas las cosas, de las que Aristóteles jamás percibiera el más mínimo aroma; y sin embargo, el pagano muerto ha vencido, ha encadenado los libros de la palabra viva de Dios, y casi que los ha ahogado; pues que, cuando pienso en semejante calamidad, no paro sino en que fue el Maligno quien inventó el estudio. Tenemos aquí, en Lutero, la misma áspera contraposición entre razón y fe que habíamos observado en el cristianismo primitivo, en Tertuliano, por ejemplo. Y en la historia de la Reforma va a repetir el mismo proceso que en el cristianismo primitivo: era imposible quedarse en el rechazo inicial de la filosofía. Se conjuntaron aquí la necesidad de dirigirse a los cultos y de ganarlos para sí, y la urgencia, que se hizo sensible en seguida en la joven iglesia protestante, de una organización sólida y un edificio doctrinal vinculante, sobre todo para los fines de enseñanza en las escuelas y universidades. Fue un colaborador de Lutero, Melanchton (1497-1560), erudito de formación humanística, admirador de Erasmo, quien influyó a Lutero en esta 7 dirección y selló la alianza de la nueva Iglesia con la antigua sabiduría. Melanchton, que, a pesar de sus excelentes dotes, carecía del fogoso espíritu de Lutero, y era más bien un pedagogo tosco y algo seco, ante la tarea de «tener que elegir algún filósofo», no supo responder otra cosa que: Aristóteles, el soberano, desdeñado por Lutero, de la escolástica católica. Claro está que se trataba de un Aristóteles mejorado y limpiado por la crítica humanística, pero no dejaba de ser una unión contra natura, con la cual, gran parte del vigor originario y mística profundidad de la fe luterana se habían de perder, o bien esclerotizarse lentamente. En el protestantismo, la filosofía se convirtió de nuevo en esclava de la teología, surgió una dogmática, que rápidamente se esclerotizó. Una escolástica protestante, puede decirse, de una intolerancia semejante al modelo medieval. Aquella parte del vigor primitivo y vivo de la fe de Lutero que seguía actuando, y que más tarde resurgiría, de forma, en parte, magnífica, en la mística protestante de un Jakob Böhme y luego en el movimiento pietista, crecería en lucha contra la ortodoxia protestante. No puede decirse, por tanto, que fuera la Reforma de Lutero la que abrió el camino en Europa para la libre investigación y una filosofía liberada de todas las ataduras teológicas. Lutero sólo postulaba la libertad de investigación en la Escritura, a lo demás no le daba ningún valor. Cuando conoció la teoría de Copérnico, la calificó como «la sofisticada ocurrencia de un loco que anhela trastocar toda la ciencia de la astronomía». La liberación espiritual fue, antes bien, efecto del Humanismo y del Renacimiento, especialmente en los países románicos y en Inglaterra. La Reforma luterana ha sido juzgada por algunos (Nietzsche) incluso como un paso atrás y una interrupción en el desarrollo del espíritu europeo, que apuntaba hacia una progresiva libración. A pesar de ello, el protestantismo contribuyó decisivamente a que se rompiera la medieval hegemonía única de la Iglesia en lodos los órdenes de la vida espiritual; exteriormente, al secularizar los centros de enseñanza y sustraerlos a la tutela de la Iglesia —para someterse enseguida, cierto es, al dominio del Estado—, espiritualmente, al fundar la libertad de conciencia: un aumento de libertad que se suele contraponer en la historia espiritual a una pérdida de forma y tradición. No obstante, sin el acto liberador de Lutero no pueden pensarse ni la filosofía de Immanuel Kant, con su doctrina de la personalidad moral autónoma, ni el idealismo alemán y otros numerosos acontecimientos decisivos de la historia espiritual alemana posterior: y Lutero, el enemigo declarado de la filosofía, significó para su historia un hito y un jalón en mucha mayor medida que los reformadores coetáneos Ulrico Zuinglio (1484-1531) y Juan Calvino (1509-1564). Además, por ser el mayor genio creador de lenguaje que haya producido el pueblo alemán, por la grandeza y vigor puro de su carácter (en lo cual pretendía Goethe ver «lo único interesante de todo este asnillo»), y por las imprevisibles consecuencias de su obra en el orden político, a Lutero le corresponde una posición única dentro de la historia alemana. Es sabido que el catolicismo, bajo la amenaza exterior que representaba para ella el movimiento reformista, se vio movido a una profunda reflexión sobre si mismo, a purificarse interiormente y a reunir todas sus fuerzas, preparando en la Contrarreforma un contragolpe enérgico y, en parte, muy efectivo, con cuyo impulso la filosofía escolástica también experimentó un nuevo florecimiento, en la obra, por ejemplo, del jesuita español Francisco Suárez (1548-1617). 5 Transformaciones sociales y políticas en el umbral de la Edad Moderna, Nuevo pensamiento sobre el Derecho y el Estado. Todas estas transformaciones espirituales se realizaron sobre la base de profundos cambios en la estructura social de los pueblos europeos. El poder de la caballería no sólo quedó roto por la aparición de las armas de fuego, que eliminaron su superioridad militar, sino, sobre iodo, también por el desarrollo económico, el afán de medrar de las ciudades y de la burguesía que las habitaba. Ya la época de las cruzadas había establecido estrechas 8 relaciones comerciales con Oriente, las cuales produjeron una prosperidad creciente en los puertos y las ciudades comerciales italianas. La era de los descubrimientos supuso la afluencia de metales nobles procedentes de las colonias americanas, y un nuevo impulso para el comercio. El modo de producción capitalista temprano y la economía comercial comenzó a sustituir al orden le la Edad Media predominantemente natural y agrario. Sostén de la nueva economía era la burguesía, que se alzó como un estamento libre y consciente de sí mismo, confinado desde arriba por la nobleza y el clero, y teniendo abajo al campesinado, en su mayor parte siervos de la gleba. Sus ciudades, especialmente en Italia y Europa Occidental, también en el sur y el oeste de Alemania, se convirtieron en centros de la nueva cultura universal. Sucedió allí que, por primera vez, la influencia determinante en la vida espiritual pasaba de las manos del clero a las de los seglares. La estructura social de la Edad Media, relativamente estable, se tambaleó. Si, hasta entonces, la pertenencia a un estamento determinado se había considerado como un destino ineludible, decidido por la voluntad de Dios, ahora volvían a aparecer, primero en la Italia del Renacimiento, cada vez más individuos que, sin consideración hacia su nacimiento o su origen, ascendían por sus propias fuerzas y habilidad por encima de su propio estamento. Una de las sacudidas más fuertes, sin embargo, partió del estamento entonces inferior, los campesinos (pues aún no existía entonces un proletariado urbano digno de ese nombre). La servidumbre de éstos, su explotación por los señores nobles y eclesiásticos, había llevado, ya en la segunda mitad del siglo XV, a alzamientos campesinos en el sur de Alemania. La auténtica revolución estalló en el año 1525, en medio, por lo tanto, del período decisivo de la Reforma. Lutero, que, al principio, había reconocido como justas, en lo esencial, las reivindicaciones de los campesinos rebeldes, expuestas en doce artículos, y se había manifestado en favor de un acuerdo amistoso sobre la base de ellos, fue cambiando por completo de opinión en el curso de las cruentas luchas, y acabó exigiendo el exterminio sangriento de «esas hordas de herejes y bandidos». Así ocurrió: los campesinos, desunidos, confiando ingenuamente en promesas, políticamente inmaduros, fueron aplastantemente derrotados en todas partes; su genial caudillo, Thomas Münzer, y muchos otros, ejecutados. La situación de los campesinos siguió siendo igual de mala durante mucho tiempo, aunque con grandes diferencias entre las regiones. La posibilidad, que allí despuntaba, de extender la reforma religiosa a una revolución social y nacional, no se hizo realidad. Los verdaderos ganadores de las guerras campesinas fueron los príncipes que, en esa época, se hallaban aliados con las necesidades y tendencias del desarrollo social; pues la formación de grandes zonas económicas y comerciales unitarias potenciaba y favorecía un poder estatal central. El absolutismo de los príncipes se convirtió en la forma de Estado determinante en la época posterior al Renacimiento y la Reforma. Entre las fuerzas centrífugas que hicieron saltar el orden medieval estaba, por último, la naciente conciencia nacional de los pueblos europeos. En Francia e Inglaterra se formaron los primeros Estados nacionales puros que reclamaban para sí una soberanía plena, sin sentirse obligados para con una idea de imperio europeo superior. Surgieron las culturas y literaturas nacionales. Junto a la idea medieval de una Iglesia universal, cayó también la idea de un imperio universal de la cristiandad. Los poderes mundano y religioso se fueron separando cada vez más, lo cual se corresponde socialmente, y era su condición previa, con la separación de lo religioso y lo mundano en el ámbito espiritual. El cambio de la situación en Europa exigía un pensamiento completamente nuevo sobre el Estado y el Derecho, que encontró su expresión y su figura en toda una serie de destacados filósofos del Estado y pensadores políticos: primero, una vez más, en Italia. a) Maquiavelo 9 El florentino Nicolás Maquiavelo (1641-1527), animado de un ardiente deseo de unidad nacional y grandeza de su patria desgarrada, bajo la dirección, a ser posible, de su ciudad natal, y poseído de un odio igual de ardiente contra el papado, al que veía como un obstáculo en este camino, esbozó en sus escritos, sobre todo en el libro El príncipe, una teoría política que ve en la conservación y el aumento del poder del Estado el principio exclusivo de la acción política. Para servir a este fin valen todos los medios, morales o inmorales, y la experiencia de todos los pueblos y tiempos —tal como se le presenta al relevante historiador que era Maquiavelo— enseña que suelen ser precisamente los últimos: el engaño, la astucia, la traición, el perjurio, el soborno, el incumplimiento de lo pactado y los actos violentos, los que garantizan el éxito. A los hombres, hay que adularlos o destruirlos. Pues de una pequeña injusticia, siempre podrán vengarse. Pero desde la tumba ya no se venga nadie. Así pues, si se comete una injusticia contra alguien, debe hacerse de tal modo que el no pueda vengarse más. Maquiavelo es un profundo conocedor del ser humano y de sus debilidades, que el político tiene que aprovechar; el hombre de Estado debe tener siempre presente que todos los hombres son malos, y la mayoría de ellos, además, tontos. Alaba continuamente la acción lapida y sin contemplaciones: En general, creo que la falta de contemplaciones es mejor que los miramientos, que la intervención impulsiva es preferible a sopesar las cosas prudentemente. La fortuna es una mujer. Si se la quiere dominar, hay que golpearla y azotarla. Es manifiesto que la fortuna se entrega siempre a quien ataja rápida y enérgicamente [...]. En el Derecho tiene una confianza llena de reservas: Hay que tener claro que sólo hay dos modos de acabar con una disputa: el camino de un proceso regulado por el Derecho, o el camino de la violencia. El primero es el que utilizan los hombres; el segundo, los animales. Dado que el primero no siempre trae una solución, a veces hay que recurrir al segundo. El derecho termina, sobre todo, allí donde empieza el Estado. Entre un Estado y otro no vale la moral ni el derecho, sino sólo la pura lucha por el poder, por medios militares o políticos. Un crítico ha observado, acerca de Maquiavelo, «que este hombre, nacido y educado para diplomático, tuvo el valor de confesarse a sí mismo y al mundo lo que, hasta entonces, los diplomáticos de todos los tiempos sólo habían delatado por sus obras». b) Grocio El segundo en la serie de pensadores políticos ―por su doctrina, el polo contrario de Maquiavelo― es el jurista y teólogo holandés Hugo Grocio (en holandés, De Groot, 1583-1645). Sus obras principales son La libertad de los mares y Del derecho de la guerra y de la paz. Resulta significativo que Grocio sea a la vez teólogo, pues está muy alejado del modo de considerar de Maquiavelo, mundano y sobrio, cínico e insolente. El Derecho, para él, se deriva de la voluntad divina. Resulta también significativo que Grocio sea holandés, pues, como tal, pertenece a un Estado nacional unido e independiente, una comunidad cuyo comercio florecía y cuyas naves surcaban los océanos, y cuyo mayor interés era preservar la seguridad de su comercio contra ataques bélicos o de bandidos, la «libertad de los mares». De ahí que, para Grocio, el Derecho esté por encima del Estado. Existe, además, junto a la voluntad divina revelada, un Derecho natural, un derecho que se sigue necesariamente de la naturaleza del ser humano querida por Dios, a saber, del ser humano como ser vivo dotado de razón y miembro de una sociedad. El Derecho natural no sólo vincula a cada ser humano, sino también a los Estados en la paz y en la guerra. Y precisamente esto último, el Derecho internacional, es la parte más noble del derecho. A él está dedicada, sobre todo, la obra de Grocio. Se le considera el verdadero fundador del moderno Derecho internacional. c) Hobbes 10 Esta serie de filósofos del Estado queda coronada por el inglés Thomas Hobbes (1588-1679). Sus obras principales son los Fundamentos del Derecho natural y político, cuya primera parte la constituye el célebre tratado Sobre la naturaleza humana; Elementos de filosofía, que consta de tres partes, sobre el ciudadano, el cuerpo y el ser humano; Sobre la libertad y la necesidad, Leviatán, la principal obra sobre el Estado. Ya los títulos muestran que Hobbes no es sólo un filósofo del Estado, sino que, antes bien, su teoría del Estado se inserta en una gran imagen filosófica global del mundo, razón por la cual tendremos que volver a él brevemente en otro contexto diferente. Pero la teoría del Estado es el núcleo y la parte de su filosofía que más duradera influencia ha ejercido, y sólo como pensador del Estado vamos a considerarle aquí. Como tal, sólo es posible comprenderle si se consideran los cambios revolucionarios que Hobbes vivió, en parte en Inglaterra misma, en parte desde su exilio parisiense, al final de los cuales se halla un cierto cansancio de la revolución y el anhelo de una firme autoridad estatal, tal como la defiende Hobbes en su obra. Hobbes va un paso más allá de Grocio al eliminar de la teoría ética y política los últimos puntos de vista y consideraciones teológicas. Se apoya únicamente en la experiencia, conoce con exactitud la explicación mecanicista y matemática de la naturaleza de Galileo, y es el primero en aplicar su método a la teoría social y de la historia. Es materialista, y rechaza ásperamente el libre albedrío. Al ser humano lo ve Hobbes como un egoísta que busca su propia ventaja, es decir, conservar su existencia y poseer tantos bienes como sea posible. De ahí que en el estado de naturaleza, en el cual todos actúan exclusivamente según este afán, lo que domine sea la guerra de todos contra todos. Este estado deja insatisfecho en el ser humano el deseo de seguridad, que le viene por naturaleza. El amparo del Derecho, la seguridad y la posibilidad de un ejercicio práctico de la virtud sólo lo encuentran los hombres cuando, por acuerdo, crean en el Estado un poder de orden superior, a cuya voluntad se someten a partir de entonces. Así construye Hobbes el origen del Estado, sólo en el cual son posibles la paz, la propiedad defendida por el Derecho y una moralidad superior. Entre los Estados sigue existiendo la guerra como un resto del estado de naturaleza primitivo. La voluntad estatal, encarnada, según la forma de Estado, en el señor o en el parlamento, tiene que ser omnipotente y estar por encima de la ley. Hobbes llega muy lejos al dotar a la autoridad estatal de un poder absoluto. Incluso, en el título de su obra, le da al Estado el nombre del monstruo bíblico Leviatán. El Estado se convierte en un «Dios mortal». El Estado determina qué es derecho: lo que él permite, es justo y conforme a derecho; lo que él prohíbe, injusto y no conforme a derecho. El Estado determina lo que está bien y lo que está mal en sentido moral; determina también qué es la religión: en todo caso, la religión y la superstición sólo se diferencian para Hobbes en que la primera es una fe reconocida por el Estado, y la segunda una fe no reconocida por el Estado. Hobbes enfatiza que el ser humano sólo puede elegir entre dos males: el estado originario de naturaleza, es decir, la anarquía completa, o el sometimiento sin reservas a un orden estatal. Resulta palmario que la opinión de Hobbes, según la cual la moralidad no es algo originariamente innato al ser humano, sino adquirido al reunirse en sociedad, supone directamente una bofetada a la representación bíblica de un estado primitivo del ser humano, perfecto y paradisíaco, y su caída posterior. Igualmente alejado está Hobbes del concepto cristiano medieval de Estado, por cuanto él presenta al Estado como un invento puramente humano, fundado según unos fines, y rechaza con sorna toda fundamentación religiosa o metafísica de la autoridad estatal. No es ninguna sorpresa que Hobbes nunca se cansará de desdeñar la filosofía escolástica, y que entre sus contemporáneos tuviera la mala reputación de un ateo. Se muestra en Hobbes cómo a partir de la destrucción de la intuición medieval en la que tanto el individuo como el Estado se hallan insertos en un orden de salvación divino, ahora, ambos, el hombre individual y el Estado secular, emergen como «liberados». Armonizar las reivindicaciones de ambos será, en adelante, la tarea que la historia política y todo el pensar de la Edad Moderna tiene que dominar. En ella, Hobbes se coloca por completo del lado del Estado. No quiere, o no puede, ver que la moralidad y el derecho puesto 11 por el Estado no son en absoluto idénticos, sino que pueden quedar muy lejos uno de otro. Así, Hobbes está más allá del Renacimiento, siendo el teórico del absolutismo estatal, que determinó la faz política de Europa hasta bien entrado el siglo XVII. d) Moro Puede reconocerse fácilmente que la mayoría de las direcciones del pensamiento político actual tenían ya en aquella época sus representantes, o al menos su precursores: pensamiento de un poder despiadado en los pueblos nacionalmente desgarrados y perjudicados en el reparto de poder (Maquiavelo); apelación a un derecho vinculante para todos, significativamente, en la naciones prósperas, dedicadas al comercio (Grocio); la idea de mi Estado «total» moderno, que decida como señor de sí sobre el derecho, la moralidad, la religión y la esfera privada (Hobbes), Tampoco fallará el socialismo. El inglés More (en latín Morus, en español Moro, 1478 a 1535), creó, en su obra Sobre la mejor condición del Estado y sobre la nueva isla de Utopía (de ahí nuestra palabra «utopía»), con la forma externa de una narración literaria poco comprometedora, pero, por su materia, sin duda, de una profunda gravedad y una actitud revolucionaria, la imagen de una comunidad ideal socialista que él contraponía ásperamente a todas las condiciones sociales y estatales de su tiempo. Reclamaba el final de la explotación de las clases inferiores, la producción comunal por la participación de todos en el trabajo, la pensión de los ancianos, el libre acceso de todos a la educación y a los bienes espirituales. Muchas cosas de la incisiva crítica social de este temprano crítico del capitalismo podían haber sido dichas por un combativo socialista del siglo XIX: Por Dios, cuando medito todo esto, se me aparece todo Estado actual como una conjura de los ricos que, con la coartada del bien común, persiguen su propio interés y se esfuerzan con todas las argucias por asegurarse la posesión de lo que han adquirido injustamente, para reclamar para sí y explotar el trabajo de los pobres por el menor salario posible. Una imagen ideal, afín en ciertos rasgos a las ideas de Moro, de una sociedad comunista, que a la vez se orienta hacia la República de Platón, la bosquejó el italiano Tomás Campanella (1598-1639) en su Ciudad del sol.