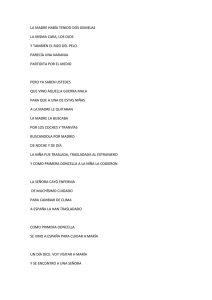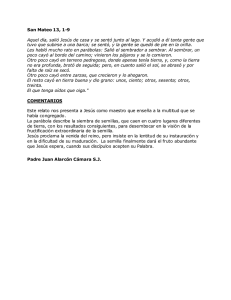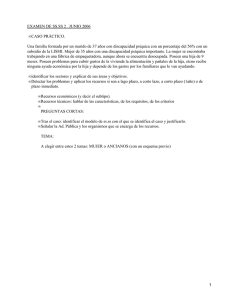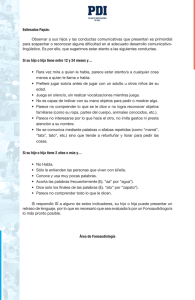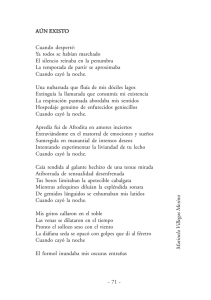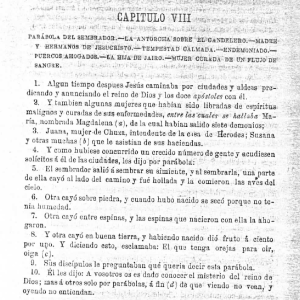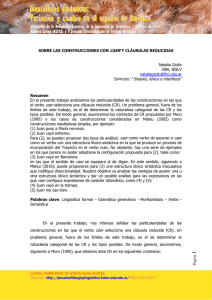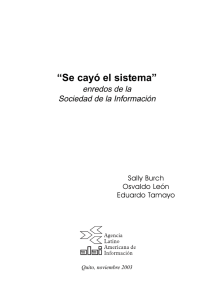Casi cuarenta años han transcurrido desde que te conocí. Entonces
Anuncio

Casi cuarenta años han transcurrido desde que te conocí. Entonces yo era un pipiolo que salía con una compañera de trabajo de tu hija. Por eso cuando, meses después, nos prepararon las dos pilares, la tuya y la mía, aquella encerrona para que habláramos de hombre a hombre, no me extrañó que no te fiaras de mí. Cenamos los cuatro y, al terminar, ellas se quitaron de en medio con la excusa de que iban a preparar el café, dejándote la difícil papeleta de darme tu bendición como yerno. Estabas más nervioso que yo ––la oratoria nunca fue uno de tus fuertes––, así que me soltaste el discurso que habías elaborado y concluiste que si hacía daño a tu hija irías a por mí. Yo, te aseguré que la cosa iba en serio y que no tendrías oportunidad. Te tomaste el café y te fuiste a dormir, aliviado tras el trámite. Decían que no eras un hombre cariñoso, pero yo digo que sí, lo que pasa es que no querías (o no sabías) transmitirlo. Yo, al menos, desde siempre he sentido un calor especial ––y mutuo–– en nuestra tan larga y productiva relación: dos nietas y un bisnieto, he aportado a tu vida y he procurado con todas mis fuerzas hacer feliz a tu hija. Así que creo que he cumplido sobradamente con el compromiso que contraje ese día. Y, para que no te quedaran dudas de mi lealtad, me hice una brecha en la cabeza como recuerdo de la penúltima noche que compartimos, allá, en la 3614, del hospital de Santa Lucía. Hemos pasado juntos de gordas: la muerte de Pilar, y de dulces: los nacimientos de mis hijas y de tu bisnieto, ¡que tanto te ilusionaba! Por medio, alegrías, penas, esperanzas, desgracias, proyectos, enfermedades... toda una vida. Y en todos estos momentos lo que más me ha admirado de ti ha sido tu inquebrantable positivismo. Tu inmunidad ante las adversidades. Nunca se te pasó por la cabeza, hasta ahora, hasta la caída que te rompió la cadera y pudo contigo, la posibilidad de la muerte. Tan ajeno te resultaba el riesgo de morirte, tan mal te cayó el fallecimiento, que en tu entierro nos castigaste con un huracán que duró, justito desde que te sacaron a la calle (un día frío y oscuro, un día de esos que tanto odiabas), hasta el preciso instante en que entraste en el nicho y te reuniste con tu Pili. Nos cayó agua y viento a manta; tanto nos cayó que tu sobrina Amparín acabó diciéndote: "collons, Molina, no es necessari que muntes aquest canyaret, que t’anem a recordar igual". Pero hasta el último momento necesitabas demostrar lo que siempre fuiste: genio y figura. En fin, lo que quiero decirte es que nos dejas tristes por la pérdida, pero satisfechos por haber sido espectadores, y partícipes, de una existencia llena de vitalidad y optimismo. Y a mí, además, me endosas la papeleta de ser el patriarca de esta familia. Y no me alegra la noticia, no: me produce vértigo. Porque yo, al contrario que tú, sí soy consciente de mi levedad y noto que el tiempo empieza a amontonarseme. Hasta siempre, Molina. Un beso muy fuerte.