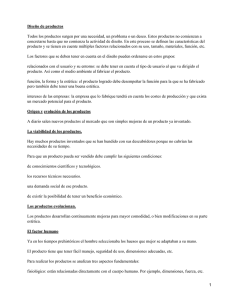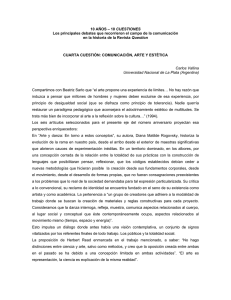ÉTICA Y ESTÉTICA DEL ENTORNO URBANO
Anuncio
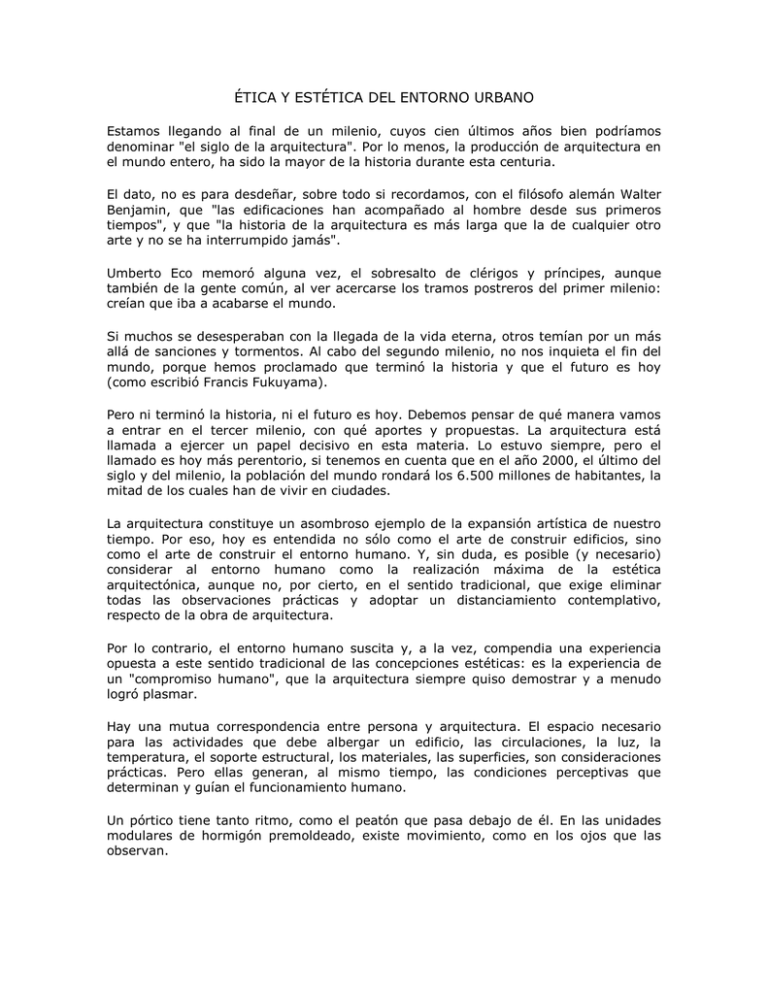
ÉTICA Y ESTÉTICA DEL ENTORNO URBANO Estamos llegando al final de un milenio, cuyos cien últimos años bien podríamos denominar "el siglo de la arquitectura". Por lo menos, la producción de arquitectura en el mundo entero, ha sido la mayor de la historia durante esta centuria. El dato, no es para desdeñar, sobre todo si recordamos, con el filósofo alemán Walter Benjamin, que "las edificaciones han acompañado al hombre desde sus primeros tiempos", y que "la historia de la arquitectura es más larga que la de cualquier otro arte y no se ha interrumpido jamás". Umberto Eco memoró alguna vez, el sobresalto de clérigos y príncipes, aunque también de la gente común, al ver acercarse los tramos postreros del primer milenio: creían que iba a acabarse el mundo. Si muchos se desesperaban con la llegada de la vida eterna, otros temían por un más allá de sanciones y tormentos. Al cabo del segundo milenio, no nos inquieta el fin del mundo, porque hemos proclamado que terminó la historia y que el futuro es hoy (como escribió Francis Fukuyama). Pero ni terminó la historia, ni el futuro es hoy. Debemos pensar de qué manera vamos a entrar en el tercer milenio, con qué aportes y propuestas. La arquitectura está llamada a ejercer un papel decisivo en esta materia. Lo estuvo siempre, pero el llamado es hoy más perentorio, si tenemos en cuenta que en el año 2000, el último del siglo y del milenio, la población del mundo rondará los 6.500 millones de habitantes, la mitad de los cuales han de vivir en ciudades. La arquitectura constituye un asombroso ejemplo de la expansión artística de nuestro tiempo. Por eso, hoy es entendida no sólo como el arte de construir edificios, sino como el arte de construir el entorno humano. Y, sin duda, es posible (y necesario) considerar al entorno humano como la realización máxima de la estética arquitectónica, aunque no, por cierto, en el sentido tradicional, que exige eliminar todas las observaciones prácticas y adoptar un distanciamiento contemplativo, respecto de la obra de arquitectura. Por lo contrario, el entorno humano suscita y, a la vez, compendia una experiencia opuesta a este sentido tradicional de las concepciones estéticas: es la experiencia de un "compromiso humano", que la arquitectura siempre quiso demostrar y a menudo logró plasmar. Hay una mutua correspondencia entre persona y arquitectura. El espacio necesario para las actividades que debe albergar un edificio, las circulaciones, la luz, la temperatura, el soporte estructural, los materiales, las superficies, son consideraciones prácticas. Pero ellas generan, al mismo tiempo, las condiciones perceptivas que determinan y guían el funcionamiento humano. Un pórtico tiene tanto ritmo, como el peatón que pasa debajo de él. En las unidades modulares de hormigón premoldeado, existe movimiento, como en los ojos que las observan. Los espacios cerrados no sólo sirven para contener actividades: son aprehendidos cinéticamente, así como las texturas de sus superficies, apelan a la vista y al tacto. La luz no sólo hace posible el ejercicio de tareas específicas: también crea espacios y, por medio de sus sombras, evoca masas. En suma, la arquitectura es inseparable e indisociable del ser humano, y lo ha sido desde sus comienzos. Los psicólogos de la percepción, han trabajado sobre la influencia del entorno en el cuerpo humano, en tanto los psicólogos de la Gestalt, reflejan una sensibilidad similar, respecto del juego mutuo, entre quien percibe y lo percibido. Pero en nuestro caso, no nos interesamos por una psicología del lugar, sino por una "estética del lugar", del entorno urbano. La metrópolis moderna ha sido construida por seres humanos, pero ella no siempre los ubica en el centro experiencial. Los típicos rascacielos, sobrevuelan opresivamente al peatón, reduciéndolo a una vulnerable insignificancia. Sin embargo, somos importantes a nuestros propios ojos, si no lo somos a los ojos encristalados de los edificios, en cuya compañía podemos encontrarnos; y así entramos en una dinámica relación con ellos. Si bien podemos concebir a cualquier estructura arquitectónica, como un volumen estable y a nuestro cuerpo como un volumen móvil, el "entorno construido" es, en verdad, un todo dinámico, en el cual personas y estructuras, entablan y afianzan relaciones recíprocas que cambian de manera constante. Hasta podemos definir a la arquitectura, como el arte de construir un entorno sobre la base del espacio, el volumen y las modalidades perceptivas del lugar. La experiencia arquitectónica es, así, primariamente somática, no visual. En el encuentro del cuerpo con el lugar, se transforman muchos de los episodios cualitativos de la situación arquitectónica. Por ejemplo, la atracción de las superficies, atañe a las manos más que a los ojos; sus cualidades táctiles, en realidad, son contiguas a sus cualidades visuales. Las superficies remiten a los espacios y los volúmenes, como cuando la envoltura reflectante de un edificio, hace desaparecer el volumen que contiene, a la vez que su superficie especular amplía, el espacio circundante; o cómo cuando la superficie se disuelve, para revelar los volúmenes puros, como en el Centro Pompidou. La luz transforma el peso y la masa, cuando los interiores de las modernas torres vidriadas de oficinas, oscurecidas por la noche, son iluminadas desde adentro, proveyendo no sólo una ornamentación de joyería, a una austera estructura, sino además penetrando su volumen y dando luz a su masa. Es que el torrente luminoso no sólo hace visibles, de manera dramática, a los edificios: los convierte en apariciones, en el cielo nocturno. De igual modo opera la influencia del color en la percepción de la distancia, ese aspecto de esparcir cuyo verdadero significado se relaciona con la posición y el movimiento de cada persona. Peso, masa, volumen, espacio, distancia, hablan así, ante todo, al cuerpo, no a los ojos, y la fusión de los sentidos no es sino una parte de nuestra presencia que interviene en el lugar. Escaleras, corredores, puertas, ventanas, tienen también sus significados, peros son "significados vividos", que se insertan en el acto de sentir y percibir los lugares donde habitamos, y allí devienen en oportunidades para la libertad y el movimiento. Como la arquitectura, el entorno no puede ser objetivado. Pensar en él como alrededores o vecindades es engañoso, porque esto sugiere que el entorno es distante y está separado de la persona humana. Pero el entorno tiene también una dimensión temporal, que adquiere su forma, a partir de los movimientos de aquellos objetos que lo constituyen: masas, colores, luces, líneas y sonidos se fusionan en nuestra percepción, y sólo los distinguimos en las actividades conceptuales de ordenar y controlar la experiencia. El cuerpo es igualmente parte de esta amalgama, y sus procesos componen un modo de vivir en el entorno, tanto como caminar o conducir son maneras de movernos sobre la superficie de la Tierra, o como nadar o navegar, son medios de atravesar una extensión de agua. El entorno urbano es un proceso, no un hecho estático. Genera una intrincada combinación de movimientos paralelos y cruzados: una red de transporte, una red de comunicaciones, una red educativa y cultural, una red comercial, una red de servicios y una red administrativa, que "coinciden" en la ciudad. El logro de un entorno urbano, de proporciones humanas depende de nuestra capacidad para determinar y controlar, las condiciones que modelan los parámetros perceptivos, por cuyo intermedio "vivimos" la ciudad. El diseño urbano no puede limitarse al ordenamiento de espacios públicos y privados, sino que debe además crear secuencias experienciales. La ciudad debe ser legible. Sus imágenes tienen que ser reconocidas de inmediato por el habitante. Pero además de las atracciones visuales, es preciso que la ciudad ofrezca distintos estímulos, que vayan más allá del estruendo del tráfico; percepciones táctiles y olfativas, que sirvan para distinguir los diferentes escenarios urbanos. El filósofo Jürgen Habermas ha destacado, con acierto cómo la generalización de los tranvías, hacia mediados del siglo XIX, revolucionó la experiencia del tiempo y del espacio, entre las masas urbanas, lo que también significó modificar la percepción de las ciudades por sus habitantes. Todo un arsenal de claves sensoriales, puede servir al objetivo de guiar las actividades humanas, permitiéndonos movernos, en un entorno urbano vaciado en el molde de la funcionalidad humanística. Esto no sólo fortalece una más efectiva operatividad urbana, sino que amplía el radio de los símbolos, significados y memorias comunes, provee certezas emocionales y tiende a posibilitar esa condición social en la que el hombre, como sugería Aristóteles, se torna plenamente humano. Y aquí, es evidente, lo estético se nutre de una "savia ética". En rigor, toda estética debe, si quiere serlo de manera cabal, ser sostenida por pilares éticos. Si esto es así en todos los campos de la creación humana, en el de la arquitectura lo es aun más. El entorno urbano es la manifestación estética por antonomasia, de una ética del hombre individual y colectivo. El debate ha de darse, pues, no acerca de si debemos transformar el entorno urbano, sino acerca de cómo debe ser modificado para convertirlo en un "ecosistema humano". Los aspectos culturales y morales de un ecosistema humano no son adicionales ni secundarios, y buscar la constitución, por separado, de estos sectores, es dividir lo que en la experiencia urbana es un todo. En vísperas del tercer milenio, es de suma urgencia construir un entorno urbano, capaz de vencer a las fuerzas de la vulgaridad y la monotonía, que deprimen y contaminan las ciudades modernas, y hacer de estas, un medio donde los seres humanos se enriquezcan y completen, para que dejen de ser centros amenazadores y depredadores de la condición humana. Hay dos acontecimientos a tener en cuenta al tratar el tema del entorno urbano. El primero de ellos, es la posibilidad de que las ciudades ya no sean necesarias para la marcha de la economía. En efecto, los recientes cambios en las modalidades de producción y de consumo, han llevado a la descentralización de buena parte de las industrias, y a la pronta disponibilidad de mercaderías a través de los requerimientos telefónicos y/o electrónicos, así como de la adquisición en los centros de compras. Por causa de estos adelantos, las ciudades resultan ser menos indispensables para el trabajo y el comercio. Los diarios regionales, la entrega de libros por correspondencia, los programas de radio y televisión con específico destino geográfico, y, sobre todo, la comunicación con grandes redes de informática, han disminuido la concurrencia a las antiguas fuentes: bibliotecas, conferencias, comités políticos. Si la ciudad no es ya tan esencial para satisfacer los requerimientos económicos de una sociedad industrial de avanzada, si las terminales de computadoras, multiplicadas en los hogares, pueden servirnos para reservar mesa en un restaurante, y plateas en el teatro, operar con nuestras cuentas bancarias, convocar al plomero y pagarle, ¿qué le queda a la ciudad? Le queda mucho, porque la ciudad seguirá brindando oportunidades culturales y sociales difícilmente ofrecidas en otros lugares. En este caso, los paradigmas son valiosos porque señalan las posibilidades civilizadoras de la ciudad. Al proponer y suministrar ocasiones múltiples y diversas de percepción imaginativa y significado cultural, la ciudad puede seguir siendo - o, mejor, puede tornarse - una poderosa fuerza de humanización social. Hay, sin embargo, otras fuerzas contradictorias que actúan en las ciudades. Uno de los temas más analizados por los expertos en la condición urbana, atañe a la importancia de la variedad para nuestra supervivencia como especie y como civilización (no está demás recordar que la palabra civilización viene de ciudad) y para el logro de nuestras peculiares necesidades morales. Y aquí aparece el segundo de los hechos mencionados: trátase de la penetrante invasión de uniformidad cultural y conformidad social. Aunque la supervivencia biológica no se vea afectada en el corto plazo, el tema de la adaptación no puede ignorar el factor humano de la felicidad; y ya sabemos que con la inclusión de una "dimensión moral", se modifica el verdadero sentido de la adaptabilidad. Por eso, biólogos tan connotados como el francés René Dubos nos urgen a terminar con la standarización. "La diversidad de los entornos sociales - escribe Dubos - constituye un aspecto decisivo del funcionalismo, tanto para la planificación de las ciudades y el diseño de la vivienda, como para el manejo de la vida". Este potencial ético robustece el potencial estético que venimos tratando. El desarrollo de un entorno estético, por la arquitectura, es al mismo tiempo el desarrollo de un entorno moral, y viceversa. Un entorno urbano que asimile las necesidades vitales, los valores éticos y las características perceptivas del hombre a una red funcional de dimensiones humanas; que incite nuestras respuestas imaginativas; que simbolice nuestros ideales de cultura y hable a nuestra íntima comprensión; que nos permita reconocer la proporción humana en lo universal; que, en suma, amplíe el alcance, la hondura y la vivacidad de nuestra experiencia inmediata, es un entorno urbano que actúa, simultáneamente, como un entorno estético. Al integrar ética y estética por medio de la integración de la persona y el entorno, se alcanza también el intercambio entre arte y vida, objetivo no siempre cumplido por los creadores. Inútil sería olvidar o minimizar la situación de las grandes ciudades del mundo en este fin de siglo y de milenio, azotadas por la barbarie en que ha devenido el progreso. Ninguna de ellas corresponde demasiado a las ideas acerca del entorno urbano como sede moral y estética de la vida humana. Se trata, en verdad, de "falsos entornos" que producen habitantes anónimos y standarizados, ajenos a la ciudad donde subsisten. El problema, por cierto, no se resuelve demoliendo las megalópolis, ni tampoco ensanchándolas. Los intereses económicos y las decisiones políticas, que suelen ser hijas de aquellos, no han de deshacer su alianza, establecida para dominar la construcción del entorno humano. Pero los arquitectos no deben disolver la alianza trabada con los seres humanos en busca de un mundo mejor, de un entorno vivible. Las últimas dos décadas, sin embargo, han visto multiplicarse los esfuerzos de arquitectos, teóricos y críticos, y aun de políticos y constructores por torcer el rumbo en materia del entorno urbano. El reciclaje de antiguos edificios, tanto como la preservación de distritos históricos y la recuperación, por medio de nuevas obras, de zonas abandonadas, constituyen algo más que negocios inmobiliarios o intervenciones culturales: son, en el fondo, un reconocimientos de los valores éticos y estéticos de entornos de otro tiempo, así como una demostración de la indivisibilidad de persona y lugar, de vida y memoria urbanas. Pero no basta con la rehabilitación de testimonios del pasado ni, mucho menos, con la imitación de los estilos del ayer, tan habitual en cierta arquitectura contemporánea que aún se autodenomina postmoderna. La arquitectura no debe renunciar ni a la imaginación estética ni a la realización moral, dos fuerzas que han de responder a las peculiaridades de cada comunidad, de cada país, de cada región, sin perder por ello de vista la época en que actúan. Y época significa nuevas ideas, nuevos valores, nuevas técnicas, nuevos materiales. En El Banquete, Platón pone en boca de Aristófanes el relato de un facinante mito sobre la esencia del amor. En tiempos remotos, había tres especies humanas: los hombres, las mujeres y los andróginos, masculinos y femeninos a la vez, con cuatro brazos, cuatro piernas y dos rostros. Estos seres bisexuados, vigorosos y audaces, quisieron llegar al cielo para acabar con los dioses. Zeus los castigó haciéndolos seccionar en dos; desde entonces, cada mitad anduvo en busca de la otra mitad, para volver a reunirse y completarse, hasta que el género se extinguió. Los pobladores de las grandes ciudades de hoy también andan en busca de la mitad que les falta. Pero esa mitad es, ahora, el entorno urbano, necesario para ser individuos y comunidades en plenitud y para evitar su extinción como tales.