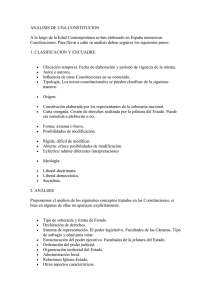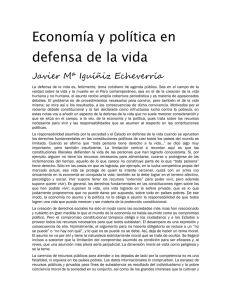(No citar sin permiso del autor) Retrato de familia: constituciones
Anuncio

(No citar sin permiso del autor) Retrato de familia: constituciones imperiales en el periodo revolucionario Josep M Fradera (Universitat Pompeu Fabra/Barcelona/ICREA) Hasta la década de 1970, la constitución aprobada en Cádiz en 1812 se consideró como una constitución española y para los españoles de la península. Desde la perspectiva de los mundos conservadores o decididamente antiliberales españoles, el texto gaditano se analizó esencialmente para discernir qué elementos de su arquitectura interna respondían a un deplorable mimetismo con relación al constitucionalismo extranjero, al francés en particular. Desde el otro lado del espectro cultural y político español interesaba, por el contrario, resaltar el carácter nacional de un proyecto que toma forma en paralelo con otros producidos simultáneamente en los Estados Unidos y en Europa. Esto es: un proyecto acorde con los tiempos de cambio que abren los revoluciones de Norteamérica y Francia. Con el fin del régimen franquista estos dos esquemas interpretativos entraron en crisis. La razón principal debe buscarse en una apreciación sensiblemente distinta de la naturaleza del cambio político durante la primera mitad del ochocientos español. Desde esta perspectiva, el debate se desplazó hacia una consideración más ponderada de la profundidad del cambio liberal, de su radicalidad o moderación, de su fortaleza o debilidad. Las dudas, en cualquier caso, se situaron en la valoración del impacto revolucionario sobre las instituciones y los equilibrios sociales antiguos, agotados unos y otros en apariencia desde fines del siglo XVIII. Para un sector importante de los estudiosos, lo que se impone en estas décadas de 1790 a 1840 es un cambio social y político de corto alcance y escasa profundidad, lastrado desde el principio por la debilidad de los grupos protoliberales emergentes y la continuidad en las actitudes y el poder social de las elites y la Iglesia dieciochesca. En concordancia con esta idea, la cesura política que las Cortes pretendieron encarnar -cuánto menos discursivamenteresultó en una viscosa situación transaccional. En definitiva, la alianza entre las elites tradicionales y los grupos emergentes permitió la continuidad de la vieja cultura jurisdiccional y una notable subordinación del ideal emergente de „derechos del hombre y el ciudadano‟ a la reforma de la nación católica como un todo, una reforma en la que la monarquía estaba llamada a ser el árbitro esencial del proceso. A la inversa, otro sector de la academia española defendió y defiende el carácter temprano, radical y preñado de violencia del proceso de ruptura con las instituciones y prácticas del antiguo régimen. Aquella radicalidad derivaba de la oclusión de las vías de reforma desde arriba auspiciadas por la Monarquía durante el reinado de Carlos IV y el gobierno del valido Manuel Godoy. En este sentido, tanto el gobierno afrancesado de José I (en el que recalan muchos partidarios de la reforma desde las instituciones del Estado) como los sectores que luchan contra el invasor napoleónico para preservar la continuidad del gobierno antiguo y el imperio monárquico, deberán enfrentarse a una tercera posibilidad, que se alza como alternativa a las dos anteriores. Esta tercera hipótesis estaba representada por los partidarios de la reforma radical de las instituciones existentes, en nombre de un proyecto nuevo al que los contemporáneos aplicaron el sustantivo de liberal. Derrotados los franceses y sus aliados españoles en 1814, la guerra implacable entre los partidarios de la preservación de las instituciones antiguas y del poder arbitral del monarca y los partidarios del cambio liberal (con expresiones plurales en su interior) desembocará en una guerra civil, que se cierra en los años 1837-1840 con la derrota definitiva del neoabsolutismo y la victoria de los partidarios del liberalismo. Este breve texto no aspira a clarificar las discusiones a las que nos hemos referido, tampoco a mediar entre posiciones encontradas. Su pretensión es aportar un ángulo de visión distinto para contribuir a resolver algunas cuestiones con mayor fundamento. Esta perspectiva supone considerar la Constitución de Cádiz en toda su dimensión, esto es, como un marco constitucional para el conjunto de un imperio con dominios en cuatro continentes. En mi opinión, esta perspectiva permite iluminar de modo nuevo cuestiones que no deberían haberse dejado al margen. Quien esto escribe aportó su grano de arena a una lectura crítica del proyecto liberal gaditano en su dimensión imperial, al señalar que su carácter inclusivo estuvo lastrado desde el principio por la exclusión de las llamadas “castas pardas”, los descendientes de esclavos en cualquier grado de parentesco. La exclusión no era un asunto menor o incidental. Todo lo contrario, excluía a un elevado número de individuos libres, muchos de ellos con prominentes posiciones en la cúspide del poder virreinal, por lo que afectó de lleno a las relaciones entre españoles peninsulares y americanos. El empecinamiento excluyente de la comisión constitucional restó credibilidad a las Cortes y a sus propuestas para la reforma del imperio. Sin embargo, mis argumentos sobre aquel desconcertante ejercicio de exclusión, problemático en su justificación doctrinal y en su aplicación práctica, estaban pensados desde una limitación objetiva de partida. En pocas palabras: su límite hermenéutico radicaba en la insuficiencia comparativa con otras experiencias coetáneas. Por esta razón, me propongo situar de nuevo aquella polémica cuestión, uno de los mayores problemas que los constitucionalistas gaditanos tuvieron que encarar, pero hacerlo en el contexto internacional que le corresponde. Algunas comparaciones con experiencias coetáneas nos permitirán situar en su contexto preciso situar aquellas arriesgadas decisiones de los liberales peninsulares, en la dramática coyuntura que se abre con la ocupación napoleónica y la crisis de la legitimidad monárquica. II La constitución de Cádiz forma parte inequívoca de una familia particular de textos fundamentales. Esta familia es la de las constituciones imperiales. En su sentido más lato, las constituciones imperiales eran aquellas que fueron pensadas y diseñadas para abrazar como un todo único a los imperios monárquicos heredados del siglo XVIII. Por esta razón, esta familia de constituciones no es concebible en ausencia de un pacto entre los habitantes de las metrópolis y los que habitaban en sus territorios ultramarinos. En el caso español, por ejemplo, la constitución aprobada en marzo de 1812 es una respuesta a la amenaza de desmembración del imperio y a la voluntad claramente expresada por Napoleón, en la carta otorgada (“acte” en francés) que se aprobó en Bayona en julio de 1808, de pescar en las aguas revueltas de la disidencia americana. Sin embargo, más allá de las razones de oportunidad, la dimensión política e ideológica del texto es mucho más compleja, puesto que dependió en última instancia de la intersección entre los discursos ideológicos y la realidad del momento. En los inacabables conflictos entre los estados europeos con proyección hacia el Atlántico y los habitantes en los territorios del imperio, por las exigencias desmedidas de recursos para la guerra, un fermento ideológico nuevo se situó invariablemente en el centro del debate político. Este factor nuevo, preñado de connotaciones revolucionarias, es el de representación política, expresado de manera deliberada en singular. Tal como entonces se formula (o reformula) inyecta tres elementos decisivos en la apertura y carácter del ciclo revolucionario de los años 1780 y 1830. El primero responde a la centralidad misma de la categoría, en la medida en que desplazó para siempre las fórmulas de reclamación parcial y acumulativa propias del antiguo régimen, incluso en el caso de una monarquía constitucional como la británica. Este carácter corrosivo de la categoría de representación se puso de relieve con la quiebra inapelable de la llamada „representación virtual‟, la única fórmula que el llamado sistema Westminster ofreció a los norteamericanos durante la crisis posterior a la Guerra de los Siete Años. La llamada representación virtual sirvió durante décadas para canalizar las reclamaciones parciales pero estaba incapacitada, por su misma razón de ser, para asentar un derecho de primera clase. Además, en el marco de relaciones de tipo colonial, esta insuficiencia declarada de la reclamación delegada y parcial conducía al fortalecimiento per se de una relación jerarquizada con la metrópolis, aquella que justamente había entrado en crisis con la guerras y las exigencias del Estado fiscal-miltar de nuevo cuño. La misma desconfianza hacia fórmulas ya conocidas se impone en el debate en Francia con los Estados Generales, en la España de la Regencia o el Portugal de 1820. Solo la igualdad de representación resulta atractiva para los habitantes del imperio. El segundo elemento era la inevitable y pertinente pregunta acerca de quiénes estaban llamados a dar vida a la representación como un todo, el sujeto mismo del orden político nuevo. La intersección de ambas cuestiones condujo en línea recta a la cuestión de la soberanía nacional, que es el tercer elemento implicado, una fórmula que transmutaba por elevación el momento de la representación en la comunidad mística de la nación, la suma en un todo único de la voluntad de la ciudadanía. Es en este punto donde el círculo se cierra. En efecto, si el espacio de la nación no tenía porque confundirse con el del imperio (como la constitución francesa de 1791 intentó vanamente en el artículo octavo del título VII), durante las crisis revolucionarias del periodo se demostró muy difícil mantener su separación. De este modo, la formación de un espacio único, nacional e imperial al mismo tiempo, comportó situar los problemas asociados a la idea de representación y definición del nuevo sujeto político en el corazón de las dinámicas imperiales del periodo. Esta lógica envenenada, aceptada por los metropolitanos como una contrapartida indispensable para mantener la integridad de sus imperios, concederá un dinamismo extraordinario a la transformación de las culturas políticas en las metrópolis europeas y en los mundos coloniales. No por casualidad, los habitantes de uno y otro mundo compartiero un marco político único, los derechos y la representación igualitaria que eran el fundamento de las constituciones imperiales. Aceptando que las variaciones y diferencias en su articulación fueron muchas y substanciales, se impone una pregunta: ¿cuáles y cuántas fueron entonces las constituciones imperiales? De manera tentativa, puede afirmarse que formaron parte de la familia las siguientes: la norteamericana de 1787; las republicanas francesas de 1793 (no aplicada durante la política de Terror pero en cuyo marco se inscribe la emancipación de los esclavos en el imperio francés de 1794, la conocida como “constitucionalización de la libertad general”) y la republicana moderada de 1795; la española de 1812 y la portuguesa de 1822. Todas ellas apelaban a la articulación de un espacio único para la formación de la soberanía nacional. Todas ellas, por idéntica razón, negaban la posibilidad de derechos particulares de orden histórico o derivados de las diferencias entre las estructuras sociales de sus territorios, o los admitían muy a regañadientes. La famosa sentencia de Maximilien Robespierre –“Périssent les colonies plûtot qu’en principe”, se refiere al designio unitario de la República y no, como se sostiene en ocasiones, a la vigencia de la esclavitud en las colonias francesas de las Antillas y del Índico. Las constituciones citadas no constituyeron la única modalidad observable durante esta etapa. Al igual que la monárquica francesa de 1791, la constitución noescrita británica o la jacobina de la República bátava de 1795 no extendieron su aplicación a las colonias antillanas o asiáticas del país. Estos casos mantuvieron la fórmula dual de un marco liberal-representativo válido para los habitantes de la metrópolis pero inaplicable al resto de los dominios imperiales. En estos casos, destacadamente en el británico, la mejora del estatuto político de los habitantes del imperio no hipotecó jamás la autonomía del parlamento metropolitano, que nunca aceptó disolverse en una fórmula de parlamento imperial. Mientras, las constituciones imperiales se enzarzaron en la más compleja y difícil de las operaciones: la definición y organización de un marco común para todos. En efecto, la extraordinaria similitud y dimensión de los debates entre coloniales y metropolitanos en Francia y los países ibéricos estuvo condicionada desde el principio por la realidad de un sistema de representación único, que admitía mal las diferencias. Estuvo condicionada también por la enorme dimensión y heterogeneidad social de los territorios, que complicaba de manera extraordinaria la formación de mayorías parlamentarias. III Tanto los franceses de 1792 como los españoles de 1810 trataron de proteger la unidad de los imperios monárquicos heredados con la igualación constitucional. Cabían otras posibilidades. Seguir el consejo de Jeremy Bentham a franceses, españoles y portugueses, por ejemplo, de abandonar las colonias y refugiarse en la reforma de la sociedad metropolitana. Unos y otros eligieron el camino más complejo, esto es, enzarzarse en una discusión inacabable acerca de qué fórmula institucional era válida para organizar una representación igualitaria en la nación-imperio, a quién admitir como sujeto político que debería participar en su articulación. No puede extrañarnos, entonces, que las discusiones centrales de cómo organizar el poder y la representación presenten tantas similitudes en sus realizaciones y en su fracaso final. En efecto, las dos grandes cuestiones que entonces se debaten remiten a cómo resolver institucionalmente el reparto del poder, una vez el diseño constitucional escogido erigió a la soberanía nacional en la única expresión aceptable de un cuerpo político único. Una vez proclamada esta verdad fundadora, la capacidad de las partes para imponerse a las opiniones e intereses seccionales resultaba vital. De no hacerse así, la facultad del cuerpo legislativo hubiese resultado cercenada por la base y, en consecuencia, el potencial para construir una sociedad liberal en algo puramente utópico. Esta cuestión está en la esencia de los debates acerca del federalismo de los españoles americanos, que no puede confundirse con la reclamación de autonomía de los estamentos antiguos con la que en apariencia se funde. Si la representación es única, entonces la mayoría que la conforme podrá determinar legítimamente la dirección a toma en la transformación social emprendida. Este grave dilema, asegurar la igualdad y construir una mayoría liberal en las Cortes, no es exclusivo del experimento gaditano. Los agudos debates en Filadelfia en los años ochenta, en París en los noventa, en Cádiz en la década de 1810 y en Madrid en 1822 de nuevo, y Lisboa en los años 1820-1823, sobre la estructura del Estado y la „autonomía‟ de los poderes locales, respondió a la inevitable intersección entre los intereses seccionales y el carácter unitario de la representación política. La misma agudeza y apremio se producirá en las discusiones sobre la definición cultural del nuevo sujeto político, todavía identificado con el concepto de ciudadano (muy elusivo a largo plazo, como recuerda con lucidez Danièle Lochak). Son ilustrativos, en este contexto, los debates norteamericanos o franceses sobre la formación de los censos. Esta cuestión está igualmente en el fondo de la exclusión de las castas pardas. El carácter unitario de la representación impuso desde el principio la obsesión por la mayoría palamentaria. En consecuencia, la calidad personal de ciertos grupos de población como condición de posibilidad (o imposibilidad) para el ejercicio del derecho de voto y participación activa en la política que entonces se institucionaliza es el objeto de discusión. Las elecciones que se toman no son nunca casuales, pero deben entenderse cada una como lo que es. Se excluye, de manera variable, a mujeres y menores de edad, a los condenados por los tribunales y extranjeros no naturalizados, a ciertas minorías religiosas y a los descendientes de esclavos y esclavos en cuanto a tal. Estos últimos constituyen, por razones sociales obvias, el problema por excelencia. En efecto, a diferencia de mujeres, niños y criados, ninguna forma de delegación puede ser razonablemente admitida en el caso de los esclavos puesto que éstos no comparten interés alguno con su propietario. Esta es la clave de la posición de Mirabeau en la discusión sobre los censos electorales en la Francia ultramarina o de la apelación de Jefferson como el “Negro President” en los Estados Unidos por su victoria electoral censalmente propiciada en 1800. En el caso español, si las „castas pardas‟ son excluidas de la ciudadanía es porque, desde la perspectiva metropolitana, lo exige la unidad de representación, la mayoría que se debe fabricar imperativamente. Es la dificultad de constituir esta mayoría que conducirá al procedimiento espurio de excluir a los libres que más cerca estaban del esclavo, cuyo estigma podía argüirse arteramente para la minorización política de sus descendientes. Esta violencia programática medirá, en todas partes, la distancia entre la igualdad invocada y las imposiciones del juego político. En el mundo norteamericano, el desplazamiento esencial se decanta hacia el llamado conflicto seccional que motiva las complejidades del llamado “federal agreement” y la dura pugna seccional hasta el Missouri Compromise de 1820. En el caso francés, la definición de los límites de la libertad y la ciudadanía determinan la naturaleza del debate político hasta 1799, con el pleito en Saint-Domingue al fondo y el espectáculo de una pequeña Francia de ciudadanos ex-esclavos con representación cualificada en París bajo manto republicano. Es lo que Florence Gauthier definió con lucidez como el triunfo y la muerte del derecho natural. Tanto el debate entre unidad y federalismo como sobre la universalidad de la ciudadanía, en los términos expresados, tienen un común denominador, esto es: el dinamismo que impone la arriesgada apuesta de formar un espacio único de representación política. Sólo a través de su legitimidad puede imponerse una legislación que reforme la sociedad de antiguo régimen. Esta dinámica explica la poderosa voluntad unitaria de los republicanos franceses, al igual que la de la primera generación liberal española y portuguesa. Si las constituciones imperiales se imponen gracias al mandato de igualdad, derivado del derecho natural y de los graves desafíos de la reacción internacional y las guerras civiles internas (la Vandée del oeste francés y los colonos antillanos esclavistas en el caso de Francia; realistas y americanos secesionistas en el caso de España), es fácil entender que igualdad y unidad política se fundiesen en un todo único. Sus consecuencias fueron de largo alcance, tanto en el orden interno como en las posteriores soluciones para los imperios respectivos. Ni el republicanismo francés ni el liberalismo genuino español nacieron constitutivamente unitarios, con sus bien conocidos excesos. Es el resultado de aquel primer ciclo político que decantó las cosas en aquella dirección, con consecuencias futuras bien conocidas. IV Este esquema de interpretación del momento constitucional gaditano permite extraer algunas conclusiones. La primera se refiere a la importancia del contexto de aplicación de los beneficios de la constitución. En otras palabras, muy distintos hubiesen sido los destinos de aquel primer texto de 1812 sin su vocación abarcadora para los territorios del imperio sin excepciones, de los Pirineos hasta Chile y Filipinas. Ciertamente, los españoles no fueron los primeros en entrar en estas dinámicas que incorporarían a los americanos y filipinos en las Cortes constituyentes, ni tampoco lo fueron en discutir acerca de la capacidad de indios y descendientes de esclavos para gozar de la ciudadanía. Los revolucionarios franceses llegaron antes a estas conclusiones, empujados por dinámicas inesperadas en sus islas de plantación. Para unos y otros, sin embargo, ambas cosas resultaron decisivas. Fueron aquellas situaciones no previstas las que obligaron a negociar la igualdad política entre individuos desiguales por su lugar de nacimiento (europeos excluidos de los derechos constitucionales por haber emigrado a los espacios del imperio), por su procedencia no europea o por su estatuto personal. Esta es la paradoja de la modernidad constitucional, cuyo punto de partida no fue tanto la lectura de los clásicos del individualismo posesivo o del contrato social, como la aplicación inevitable del mandato de igualdad para rehacer la unidad del espacio político. Ciertamente, las formas que adoptó esta transformación de la cultura política son múltiples y cada una debe explorarse en sus propios términos. En cada uno de los contextos mencionados dependieron finalmente de la naturaleza de las coaliciones políticas que lograron imponerse. Por razones obvias, la igualdad política desencadenó situaciones de muy difícil negociación. Para los europeos de la época resultaba muy difícil aceptar que gentes contaminadas por la vida de frontera, organizadas en sociedades de menor “complejidad”, pobladas por personas cercanas o nacidas con la lacra y estigma de la esclavitud, tratasen de imponer su propia perspectiva de las cosas. En definitiva, las constituciones imperiales tomaron forma sobre la realidad colonial heredada de los imperios monárquicos. Pero el principio ideológico de igualdad política que las informaba resultó de muy difícil digestión para las instituciones sociales o políticas antiguas todavía vigentes, muchas de las cuales no resistirán sin merma aquel momento de transformación que degradó la desigualdad política a una excrescencia del pasado. Por esta razón, la más importante de todas que era la esclavitud se hunde sin remedio en parte del mundo atlántico (de las trece colonias y de las Antillas francesas y en la América española independiente), aunque renacerá de sus cenizas en otros lugares para sobrevivir unas décadas más como “second slavery”. La crisis de las monarquías de antiguo régimen condujo sin solución de continuidad a las revoluciones liberales aunque no podía conducir con la misma presteza a la reforma de los fundamentos sociales del sistema, afectar por igual al sagrado derecho de propiedad, el “pursuit of happiness” norteamericano, incluso si esta propiedad era sobre seres humanos. Me permitiré una reflexión final para terminar. La fragilidad de las constituciones imperiales era evidente para todos. La vía de salida la señalaron por igual y casi en paralelo las experiencias fundadoras norteamericana y francesa, aunque lo hicieron de modo distinto. En lugar de imponer un marco constitucional idéntico para todos, podían separarse dinámicas constitucionales e institucionales para la nación y el imperio. En pocas palabras, construir lo que se conoce como una constitución dual, con representación e igualdad política para los metropolitanos y “lois spéciales” para regular la vida social y política en los dominios coloniales. Esta es una de las grandes contribuciones napoleónicas al colonialismo del siglo XIX, la que se expone con diáfana claridad en la constitución del año VIII (1799), una genuina constitución colonial. La idea de la viabilidad de una doble constitución apuntaba de entrada al vergonzoso restablecimiento de la esclavitud en las colonias francesas en mayo de 1802, pero sus consecuencias y, sobre todo, la idea de „especialidad‟ colonial, sería un legado duradero que prende de entre las cenizas del fracasado modelo de las constituciones imperiales. Aún así, nada volverá a ser igual. El mensaje de una igualdad posible, entre poblaciones distintas y en continentes distintos, se había esparcido ya por el mundo para constituirse en el espejo de su negación bajo la fórmula de regímenes especiales. Este ensayo no pretende ser una alternativa a los conocimientos actuales sobre la transformación de los lenguajes y la cultura política en esta etapa. En todo caso es un recordatorio de que, en ocasiones, las mutaciones políticas son empujadas por el conflicto político y los trasfondos sociales del mismo más allá de las previsiones iniciales de los contemporáneos. Como sea, un contrapunto final contribuirá a perfilar el sentido de estas páginas. Basta comparar el proceso de elaboración de las constituciones en Cádiz y Messina bajo tutela británica, con Arthur Wellesley y William Bentinck, respectivamente, forjados ambos como procónsules en la guerra y la política británica por el dominio del subcontinente indio, para percibir de inmediato las diferencias que el contexto señalaba. Mientras en Sicilia se discutía acaloradamente como disolver los tres estamentos de antiguo régimen en un sistema bicameral, en Cádiz se debatió con idéntico apasionamiento sobre la calidad de la representación política y el perfil de aquellos que gozarían de la plenitud de derechos políticos en la península, el Caribe y los Andes. Cualesquiera que fuesen los resultados, la diferencia era crucial.