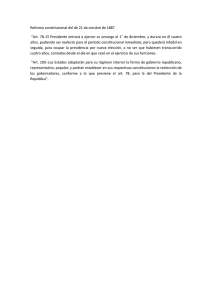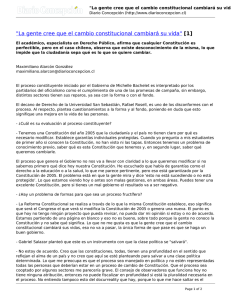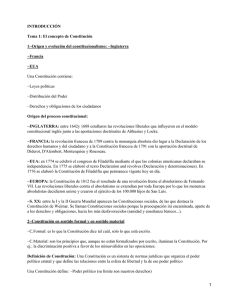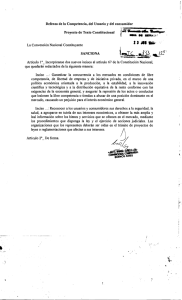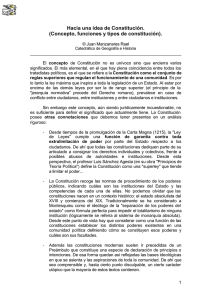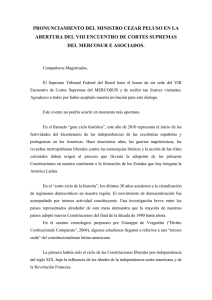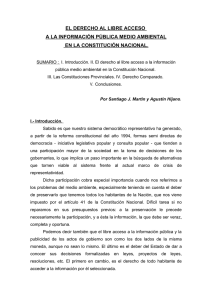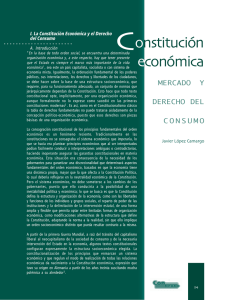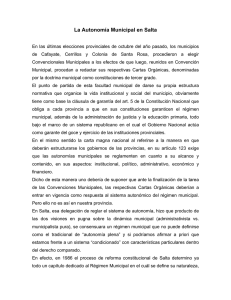Ref._Igu__iz_66_69
Anuncio
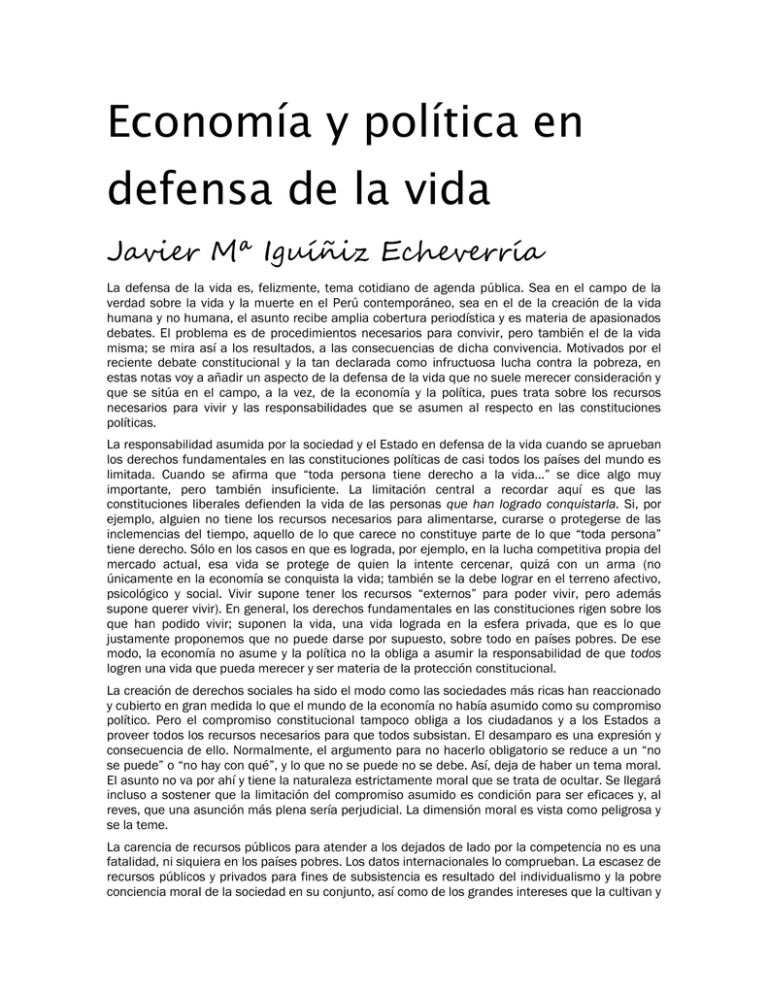
Economía y política en defensa de la vida Javier Mª Iguíñiz Echeverría La defensa de la vida es, felizmente, tema cotidiano de agenda pública. Sea en el campo de la verdad sobre la vida y la muerte en el Perú contemporáneo, sea en el de la creación de la vida humana y no humana, el asunto recibe amplia cobertura periodística y es materia de apasionados debates. El problema es de procedimientos necesarios para convivir, pero también el de la vida misma; se mira así a los resultados, a las consecuencias de dicha convivencia. Motivados por el reciente debate constitucional y la tan declarada como infructuosa lucha contra la pobreza, en estas notas voy a añadir un aspecto de la defensa de la vida que no suele merecer consideración y que se sitúa en el campo, a la vez, de la economía y la política, pues trata sobre los recursos necesarios para vivir y las responsabilidades que se asumen al respecto en las constituciones políticas. La responsabilidad asumida por la sociedad y el Estado en defensa de la vida cuando se aprueban los derechos fundamentales en las constituciones políticas de casi todos los países del mundo es limitada. Cuando se afirma que “toda persona tiene derecho a la vida...” se dice algo muy importante, pero también insuficiente. La limitación central a recordar aquí es que las constituciones liberales defienden la vida de las personas que han logrado conquistarla. Si, por ejemplo, alguien no tiene los recursos necesarios para alimentarse, curarse o protegerse de las inclemencias del tiempo, aquello de lo que carece no constituye parte de lo que “toda persona” tiene derecho. Sólo en los casos en que es lograda, por ejemplo, en la lucha competitiva propia del mercado actual, esa vida se protege de quien la intente cercenar, quizá con un arma (no únicamente en la economía se conquista la vida; también se la debe lograr en el terreno afectivo, psicológico y social. Vivir supone tener los recursos “externos” para poder vivir, pero además supone querer vivir). En general, los derechos fundamentales en las constituciones rigen sobre los que han podido vivir; suponen la vida, una vida lograda en la esfera privada, que es lo que justamente proponemos que no puede darse por supuesto, sobre todo en países pobres. De ese modo, la economía no asume y la política no la obliga a asumir la responsabilidad de que todos logren una vida que pueda merecer y ser materia de la protección constitucional. La creación de derechos sociales ha sido el modo como las sociedades más ricas han reaccionado y cubierto en gran medida lo que el mundo de la economía no había asumido como su compromiso político. Pero el compromiso constitucional tampoco obliga a los ciudadanos y a los Estados a proveer todos los recursos necesarios para que todos subsistan. El desamparo es una expresión y consecuencia de ello. Normalmente, el argumento para no hacerlo obligatorio se reduce a un “no se puede” o “no hay con qué”, y lo que no se puede no se debe. Así, deja de haber un tema moral. El asunto no va por ahí y tiene la naturaleza estrictamente moral que se trata de ocultar. Se llegará incluso a sostener que la limitación del compromiso asumido es condición para ser eficaces y, al reves, que una asunción más plena sería perjudicial. La dimensión moral es vista como peligrosa y se la teme. La carencia de recursos públicos para atender a los dejados de lado por la competencia no es una fatalidad, ni siquiera en los países pobres. Los datos internacionales lo comprueban. La escasez de recursos públicos y privados para fines de subsistencia es resultado del individualismo y la pobre conciencia moral de la sociedad en su conjunto, así como de los grandes intereses que la cultivan y se escudan tras ella. El problema de la falta de recursos para vivir es un problema salarial y presupuestal en buena medida porque es moral. La empresa y el presupuesto público pueden dar mucho más de sí que lo acostumbrado. La competencia en el mercado no es un grillete sin margen de acción para cubrir los requerimientos elementales de todos. Con un criterio tan estrecho como el dominante habría que decir: “No se puede ir contra la ley de la gravedad: arrastrémonos”. Tras el “no se puede” está el componente variable, pero sustancial, de un “no se quiere” social y en demasiados casos individual. Un resultado de esa combinación de falta de compromiso social y de impotencia cultivada es la conversión de la lucha contra la pobreza en un campo económica y políticamente marginal del quehacer público. En efecto, el otro intento para enfrentar el problema del derecho a la vida está constituido por las políticas explícitamente destinadas a reducir la extrema pobreza. Esas políticas, operando con los residuos de los magros presupuestos públicos, focalizadamente aplicados en medio de una pobreza generalizada y muy volátiles durante el ciclo económico, son, en buena medida, una herramienta de legitimación en una sociedad individualista. Ese individualismo es, justamente, el que convierte esas políticas en legítimas. Habiendo renunciado de hecho a las políticas sociales de educación y de salud y nutrición de alcance universal en favor de programas más compatibles con el presupuesto público, es más fácil aceptar las diversas focalizaciones en juego y convertir hasta a gigantes organismos internacionales en réplicas ampliadas de tipos de atención brindables por privados. En estas condiciones, está demás demostrar que la “lucha contra la pobreza” tiene poco que ofrecer a los países pobres. Vayamos a nuestro punto final. Las dificultades actuales de la lucha contra la pobreza, tanto en los países ricos como pobres, aunque de distinto calibre, sugieren que la salida finalmente necesaria requiere bastante más que un cambio en la manera de suplementar lo que la sociedad, con su economía privada y su Estado, han decidido que no pueden hacer por la subsistencia de todos. Por eso, aun sabiendo que hay márgenes de acción para avanzar en los tres frentes, económico, de servicios básicos universales y de focalización, el conflicto de fondo no es el que hay entre, por ejemplo, Estado de bienestar y neoliberalismo. La razón más importante para ello no es que seamos un país subdesarrollado en el que esas propuestas no tienen condiciones para operar en beneficio de lo pobres, más bien ambos comparten la limitación ya explicada del compromiso político a asumir. Dos vías, a primera vista paradójicas, nos parecen especialmente promisorias para avanzar de un modo eficaz en el enfrentamiento de la pobreza. Una, amplía la responsabilidad de la economía y la segunda redefine el significado de la vida con el resultado de que disminuye la importancia de la economía en su defensa y promoción. La primera consiste en una ampliación del compromiso constitucional por medio de una relectura del texto de dicho compromiso que incluya a quienes no pueden conquistarla económicamente en la competencia mercantil. Para ello no es necesario cambiar una sílaba del artículo constitucional que declara que “toda persona tiene derecho a la vida”. Esa ampliación, expresada desde posiciones políticas organizadas, daría lugar a reformas que aumenten la eficacia de la economía, de las políticas sociales y de los programas focalizados a la vez. Diversas combinaciones de movilización social de los pobres y de concertación deben forzar a las empresas, a los Estados y a organismos internacionales a dar más de sí. La otra vía es más radical, pues supone reducir la importancia de la economía tanto en la caracterización de lo que es una vida buena y deseable como en su ubicación clara, no como espacio de evaluación del progreso humano sino como mero instrumento para conquistarlo. En esa dirección es bueno recordar que las diversas alternativas de crecimiento económico hoy en el tapete han establecido un terreno finalmente similar para proclamar su superioridad: el del acceso a las cosas, esto es, el de un “tener” que es exacerbado por el mundo de la competencia mercantil. En ese sentido, y siguiendo a Amartya Sen, nos parece sugerente y profunda la propuesta de cambiar el terreno de evaluación de la calidad, pues es necesario distinguir, en la realidad de lo posible, las condiciones de vida o recursos necesarios para tener un abuena vida de lo que constituye esa buena vida; por ejemplo, entre los recursos y condiciones de vida puede estar el ingreso de la familia, el gasto público, la protección que proviene de la ley, la ausencia de discriminaciones y otras que constituyen medios para que las personas ejerzan lo más plenamente posible su libertad y se desempeñen en aquellas actividades que más encajen con su vocación, necesidad, deseo de reconocimiento, cultivo de su autoestima y otras legitimas aspiraciones. La reorientación de los fines de la actividad económica hacia otra concepción del bienestar y de la realización personal y colectiva parece imprescindible para actuar eficazmente sobre la calidad de vida de las personas con relativa independencia no sólo del momento cíclico de las empresas, sino también del nivel de desarrollo económico. No sería, pues, siempre necesario “esperar” a la economía para avanzar en algunos aspectos fundamentales de la calidad de vida, algunos de los cuales se expresan pálidamente en los indicadores de “desarrollo humano” del PNUD. Esa relativa independencia entre la economía y dichos aspectos no es solamente un proyecto a futuro; se expresa ya en los importantes logros en desarrollo humano que se realizan a diario, molecular y masivamente, y con heroica entrega por las familias mayoritariamente pobres del mundo. Muchas veces, los avances en nutrición, educación, esperanza de vida al nacer se logran a pesar de la economía. Ello no pretende sugerir que la economía es poco importante para mejorar la calidad de vida. De hecho, lo es, y mucho. Un largo periodo de crecimiento económico constituye un apoyo importantísimo a las estrategias familiares. Simplemente, se trata de recordar su carácter instrumental y que no es el plano en el que se definen los éxitos y los fracasos. Paradójicamente, ampliar la responsabilidad política asumida por la economía y reducir la importancia de ésta en el momento de definir los logros de calidad de vida constituye una vía de conciliación entre aspiraciones y posibilidades de los pobres en el mundo de hoy.