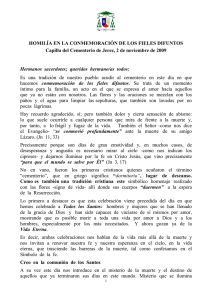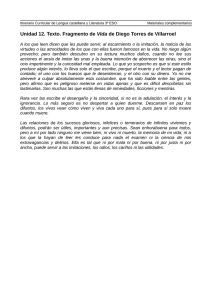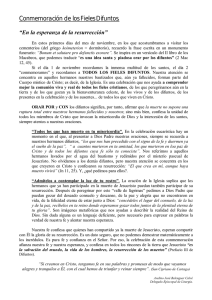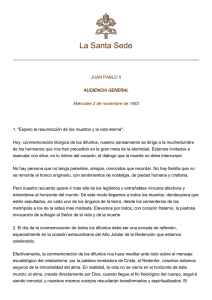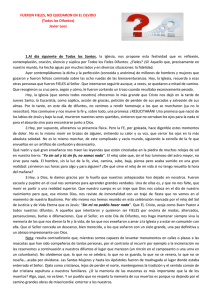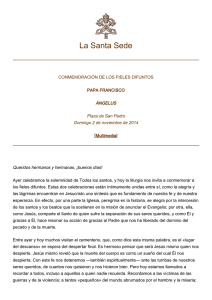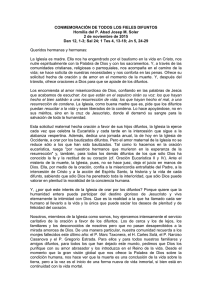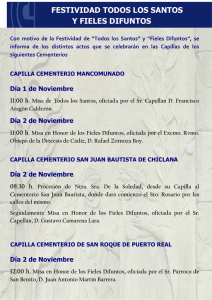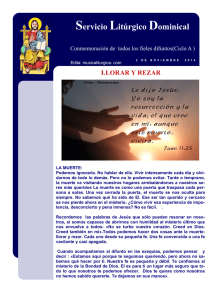CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS Homilía
Anuncio
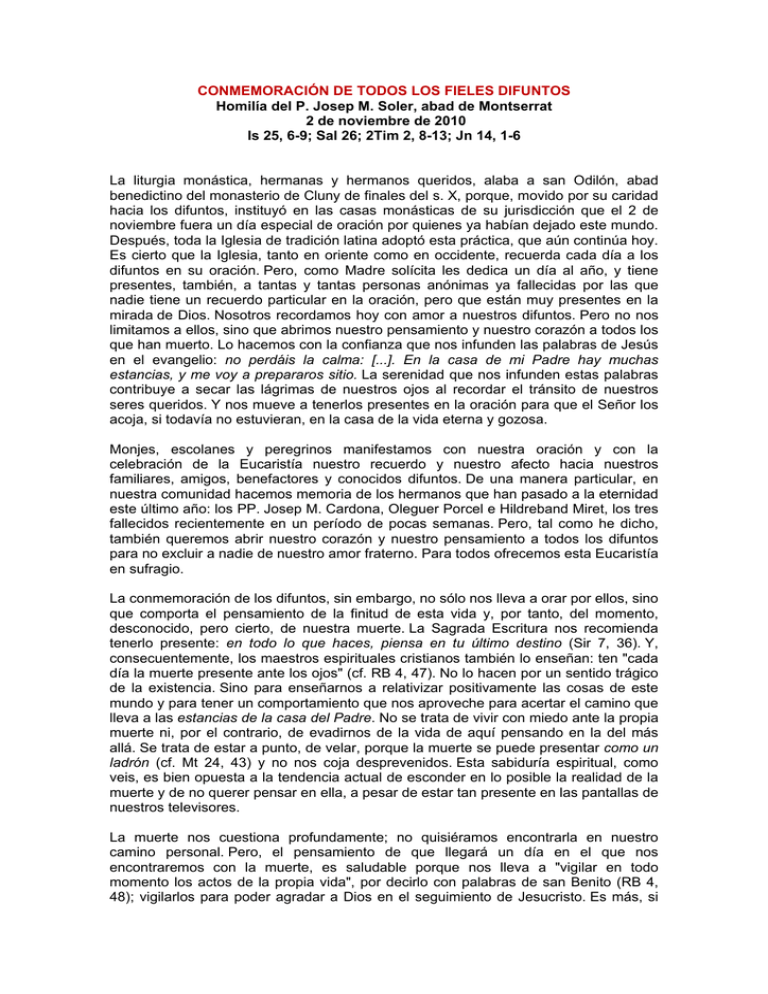
CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS Homilía del P. Josep M. Soler, abad de Montserrat 2 de noviembre de 2010 Is 25, 6-9; Sal 26; 2Tim 2, 8-13; Jn 14, 1-6 La liturgia monástica, hermanas y hermanos queridos, alaba a san Odilón, abad benedictino del monasterio de Cluny de finales del s. X, porque, movido por su caridad hacia los difuntos, instituyó en las casas monásticas de su jurisdicción que el 2 de noviembre fuera un día especial de oración por quienes ya habían dejado este mundo. Después, toda la Iglesia de tradición latina adoptó esta práctica, que aún continúa hoy. Es cierto que la Iglesia, tanto en oriente como en occidente, recuerda cada día a los difuntos en su oración. Pero, como Madre solícita les dedica un día al año, y tiene presentes, también, a tantas y tantas personas anónimas ya fallecidas por las que nadie tiene un recuerdo particular en la oración, pero que están muy presentes en la mirada de Dios. Nosotros recordamos hoy con amor a nuestros difuntos. Pero no nos limitamos a ellos, sino que abrimos nuestro pensamiento y nuestro corazón a todos los que han muerto. Lo hacemos con la confianza que nos infunden las palabras de Jesús en el evangelio: no perdáis la calma: [...]. En la casa de mi Padre hay muchas estancias, y me voy a prepararos sitio. La serenidad que nos infunden estas palabras contribuye a secar las lágrimas de nuestros ojos al recordar el tránsito de nuestros seres queridos. Y nos mueve a tenerlos presentes en la oración para que el Señor los acoja, si todavía no estuvieran, en la casa de la vida eterna y gozosa. Monjes, escolanes y peregrinos manifestamos con nuestra oración y con la celebración de la Eucaristía nuestro recuerdo y nuestro afecto hacia nuestros familiares, amigos, benefactores y conocidos difuntos. De una manera particular, en nuestra comunidad hacemos memoria de los hermanos que han pasado a la eternidad este último año: los PP. Josep M. Cardona, Oleguer Porcel e Hildreband Miret, los tres fallecidos recientemente en un período de pocas semanas. Pero, tal como he dicho, también queremos abrir nuestro corazón y nuestro pensamiento a todos los difuntos para no excluir a nadie de nuestro amor fraterno. Para todos ofrecemos esta Eucaristía en sufragio. La conmemoración de los difuntos, sin embargo, no sólo nos lleva a orar por ellos, sino que comporta el pensamiento de la finitud de esta vida y, por tanto, del momento, desconocido, pero cierto, de nuestra muerte. La Sagrada Escritura nos recomienda tenerlo presente: en todo lo que haces, piensa en tu último destino (Sir 7, 36). Y, consecuentemente, los maestros espirituales cristianos también lo enseñan: ten "cada día la muerte presente ante los ojos" (cf. RB 4, 47). No lo hacen por un sentido trágico de la existencia. Sino para enseñarnos a relativizar positivamente las cosas de este mundo y para tener un comportamiento que nos aproveche para acertar el camino que lleva a las estancias de la casa del Padre. No se trata de vivir con miedo ante la propia muerte ni, por el contrario, de evadirnos de la vida de aquí pensando en la del más allá. Se trata de estar a punto, de velar, porque la muerte se puede presentar como un ladrón (cf. Mt 24, 43) y no nos coja desprevenidos. Esta sabiduría espiritual, como veis, es bien opuesta a la tendencia actual de esconder en lo posible la realidad de la muerte y de no querer pensar en ella, a pesar de estar tan presente en las pantallas de nuestros televisores. La muerte nos cuestiona profundamente; no quisiéramos encontrarla en nuestro camino personal. Pero, el pensamiento de que llegará un día en el que nos encontraremos con la muerte, es saludable porque nos lleva a "vigilar en todo momento los actos de la propia vida", por decirlo con palabras de san Benito (RB 4, 48); vigilarlos para poder agradar a Dios en el seguimiento de Jesucristo. Es más, si amamos a Jesucristo, si amamos a Dios, desearemos ardientemente llegar a la vida eterna (cf. RB 4, 46) para encontrarlo cara a cara. Este deseo, sin embargo, propio de los hombres y mujeres de Dios, no puede ser una evasión sino un estímulo para llevar a cabo la misión que Dios nos ha confiado en su plan de amor por el bien de nuestra persona y de quienes se benefician de nuestra actuación. Pensar en la propia muerte, pues, no debería ni de entristecer ni de amargar la existencia, sino motivarnos a vivir muy intensamente para ser fieles al Evangelio y a darnos más y mejor a los demás. Porque es sobre el amor a los demás que seremos examinados en el momento en que Dios evalúe nuestra aptitud para entrar en las estancias de la Casa del Padre. Este, el del amor y del servicio abnegado a los demás, es el camino que lleva a dichas estancias porque es el camino de Jesús, que nos enseña la verdad sobre Dios y sobre el ser humano y nos da la vida. Nos disponemos a participar de la Eucaristía, que además de ser en sufragio por los difuntos es, para los vivos, fuente de vida en Cristo para que seamos constantes en las pruebas y fieles en el amor. Si ahora vivimos en él y como él para llegar a morir con él, cuando hayamos pasado el umbral de la muerte vendrá a tomarnos para llevarnos a su casa, y podremos seguir viviendo con él para siempre en la alegría eterna propia de allí donde él está.