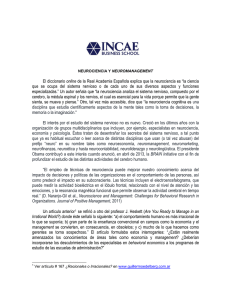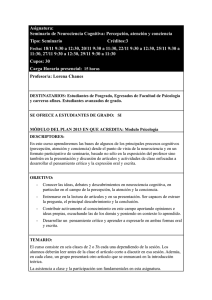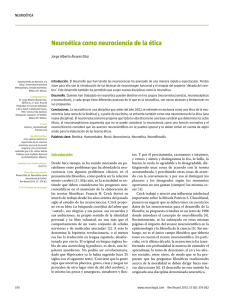Neuronas y valores - Revista de Neurología
Anuncio

NEUROÉTICA Neuronas y valores Victoria Camps Departamento de Filosofía. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, Barcelona, España. Correspondencia: Dra. Victoria Camps Cervera. Santa Teresa, 38. E-08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona). E-mail: victoriacamps@gmail.com Resumen. El artículo parte de los avances realizados por la neurociencia en el intento de responder a la pregunta sobre el origen y fundamento de los juicios morales así como del comportamiento humano de acuerdo con ellos. Se constata la importancia que tiene para la filosofía la concepción del cerebro como algo dinámico y adaptable al entorno social y cultural. Al mismo tiempo, se pone de manifiesto la complejidad de las cuestiones éticas irreductible a observaciones estrictamente neuronales. Aun así, es conveniente que científicos y filósofos se encuentren y se comuniquen con el fin de plantear con mayor rigor sus preguntas y aprovecharse mutuamente de los conocimientos respectivos. Palabras clave. Determinismo. Ética. Naturalismo. Valores. Financiación: FFI2009-07433 (subprograma FISO). Aceptado tras revisión externa: 26.02.13. Cómo citar este artículo: Camps V. Neuronas y valores. Rev Neurol 2013; 57: 230-4. © 2013 Revista de Neurología 230 Introducción La necesidad de entender la realidad es intrínseca a la razón humana. Sin el impulso de aprender y comprender no hubiera tenido lugar el desarrollo científico. Pero, a su vez, la condición humana es finita, no puede conocerlo todo por mucho que se proponga emular la omnisciencia divina. Del deseo de saber, más allá de todo límite, nació la filosofía, cuyo afán por plantearse preguntas no conoce la modestia del científico, que debe comprobar y verificar si todas sus hipótesis son ciertas. Aunque las ciencias empíricas y la filosofía se hayan separado irremisiblemente, la distancia entre las primeras y la segunda no ha hecho más que reafirmarnos en la idea de que, por mucho que avancen las ciencias, siempre nos quedarán preguntas que la mera observación de los hechos no es capaz de responder. Ludwig Wittgenstein, que quiso reducir el lenguaje filosófico al lenguaje riguroso y lógicamente estructurado de la ciencia, sentenció en el Tractatus logicophilosophicus: ‘Aun cuando todas las posibles cuestiones científicas pudieran responderse, el problema de nuestra vida no habría sido resuelto’. Lo hizo recordando a su admirado León Tolstói, quien, a su vez, afirmaba convencido que las preguntas científicas y las preguntas de la vida pertenecen a categorías distintas, por lo que las respuestas de la ciencia nos dejan y nos dejarán siempre existencialmente insatisfechos. No obstante, la frustración que significa plantearse cuestiones que no sabemos ni podemos responder lleva de continuo a tratar de borrar la diferencia entre ciencia y filosofía. Mejor dicho, a borrar a la filosofía y quedarnos con las ciencias puras. Hoy es la neurociencia la que está avanzando en la comprensión del funcionamiento del cerebro y nos sorprende con afirmaciones que nos dejan perplejos al dar a entender que tal vez debamos replantearnos nociones tan indispensables como la conciencia, la libertad o la responsabilidad. ¿Estamos en un error al dar por supuesto que actuamos con libertad, que se nos pueden imputar responsabilidades o que la conciencia moral es educable? ¿Hasta qué punto las virtudes morales se encuentran en las hormonas y no nacen de la voluntad y del esfuerzo por adquirirlas? ¿Qué nuevos datos aporta la ciencia y hasta qué punto nos obligan a transformar nuestras concepciones de la acción humana? Me referiré en este artículo exclusivamente a algunas de las cuestiones éticas que merecen la atención actualmente del neurocientífico. Con ello, no se agotan ni la totalidad de problemas relativos a la moral que interesan a la neurociencia ni otros problemas de cariz epistemológico que también están mereciendo la atención de los estudiosos del cerebro humano (y de los que también se ha ocupado Anna Estany [1]). Por lo que hace a la ética o a la moral, el tema del libre albedrío está siendo uno de los que han producido un mayor impacto en el desarrollo de la literatura neurocientífica concernida por el comportamiento moral, pero no se habla de él en estas páginas. Tanto el planteamiento del origen de los juicios de valor morales como el de la localización de la libertad pertenecen a lo que ha venido a llamarse ‘neuroética’. Existe, además, algo llamado ‘ética de la neurociencia’, una rama de la www.neurologia.com Rev Neurol 2013; 57 (5): 230-234 Neuronas y valores bioética que aborda problemas concernientes a la legitimidad ética de utilizar el cerebro humano para determinadas terapias y el peligro que ello puede representar para la autonomía y la integridad de la persona y otros valores estudiados por la ética [2]. Distinguir el bien y el mal Uno de los temas asociados con el desarrollo de la neurociencia es la capacidad de construir juicios morales distinguiendo el buen comportamiento del que no lo es. Los datos que aporta al propósito la neurociencia no son novedosos, pues ya fueron avanzados hace años por la sociobiología al afirmar que los valores morales son el resultado de la adaptación natural y poseen, por tanto, una base biológica. No cabe duda, nos dice ahora la ciencia, de que la evaluación de la realidad es un rasgo fundamental del cerebro. Los juicios valorativos, entre ellos los morales, afectan a la actividad en las áreas del cerebro asociadas con la emoción y la cognición social. Para aprender cualquier cosa hay que evaluar, de modo que las tendencias evaluativas son tan constitutivas de nuestra condición como el deseo de saber. Claro está que no todas las evaluaciones pertenecen a la ética: existe la valoración estética, económica, social o cultural. La experimentación científica realizada hasta ahora, especialmente con mamíferos, ha puesto de manifiesto que el sentido moral (y también el estético) posee bases neuronales. Se sabe que la agencia moral emerge de la evolución para promover la interacción social. En principio, la tendencia original del ser humano ha sido la de cuidarse a sí mismo y a la propia descendencia, tendencia que ha ido evolucionando hacia una cooperación social cada vez más sofisticada. Sentimientos que llevan al interés por los otros, como la compasión o la empatía, han quedado enraizados en las estructuras cerebrales como fruto de la adaptación al entorno o del reconocimiento progresivo de que ayudar a los demás incrementa nuestro propio bienestar. Todo ello no significa que la moralidad sea innata o esté asociada a un gen o a un módulo específico del cerebro, sino que existe algo así como una ‘gramática moral’ que nuestro cerebro ha ido urdiendo y desarrollando. Así pues, estamos en condiciones de afirmar que la máxima no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, considerada como el principio y la regla de oro de la moralidad, no procede de ningún mandamiento divino ni de una ley natural eterna ni de la pura clarividencia racional, sino que posee una base neuronal. www.neurologia.com Rev Neurol 2013; 57 (5): 230-234 La cooperación, la sociabilidad o la compasión –sentimientos todos ellos muy interrelacionados– son, efectivamente, el núcleo duro de la ética, y se vinculan con otros valores como la confianza o el altruismo. Sin entrar en los detalles que aporta la neurociencia, como el de la conexión de la cooperación y de los fenómenos sociales con sustancias como la oxitocina y la vasopresina, la tesis básica según la cual el sentimiento moral es ‘connatural’ al ser humano tampoco es una novedad estricta para la filosofía. La sostuvieron hace más de dos siglos algunos filósofos modernos en busca del fundamento de la moralidad humana. David Hume es el ejemplo más conspicuo de la teoría según la cual el sentimiento de simpatía es el germen del juicio moral. A su juicio, no es la razón la que nos lleva a distinguir lo bueno de lo malo, sino la pasión o el sentimiento. Un individuo sin pasión, apático, sencillamente no actúa. También Baruch Spinoza había basado su Ética (una ética que, curiosamente, pretendía tener una estructura tan rigurosa como la de la geometría) en los ‘afectos’ y, en concreto, la alegría y la tristeza, dando por supuesto que el sentimiento no debía estar enemistado con el conocimiento racional. Uno de los neurocientíficos más divulgadores de los progresos de la neurociencia en el terreno de la ética, António Damásio, se refiere, precisamente, al ‘error de Descartes’, que no supo entender cabalmente las operaciones de la mente, y al significado de Spinoza como precedente de los progresos de la neurociencia en el sentido de integrar el pensamiento y el sentimiento y no verlos como antagónicos [3,4]. Cierto que el mismo Hume añadía de inmediato que aludir a un sentimiento de simpatía innato o biológico no basta por sí solo para explicar el juicio moral. Teniendo en cuenta que los objetos de la simpatía son inevitablemente subjetivos, distintos en cada individuo, es ahí precisamente donde debe actuar la ética, ensanchando el ámbito de las simpatías ‘naturales’ e introduciendo la noción de justicia que obliga a una simpatía más generalizada. Los valores y las normas morales ayudan a convivir, y es evidente que una buena convivencia no se logra dejando que cada cual se limite a cooperar con sus allegados o sus amigos y desprecie a los extraños. Hay que establecer una norma que fomente la simpatía con los lejanos y los diferentes. Esa norma la prescribe finalmente el derecho, cuyo objetivo es la justicia. Sea como sea y sin menospreciar las diferencias, a Hume le hubiera hecho feliz saber que la ciencia confirmaba su intuición sobre el fundamento de la moral. Una intuición compartida por pocos de sus contemporáneos, todo hay que decirlo, que veían en el sentimiento una base 231 V. Camps demasiado subjetiva y arbitraria para ser considerada como el fundamento de las virtudes y los vicios. Al localizar en el cerebro los sentimientos compasivos, uno de los elementos que puede aportar la neurociencia al pensamiento sobre la condición humana es la superación del viejo dualismo entre cuerpo y espíritu, lo que pone punto final a la enojosa discusión sobre la relación entre ambas entidades. Dejar de creer en el alma o la mente como ese ‘fantasma en la máquina’ [5] corporal es buena cosa, pero como toda corrección podría llevarnos al extremo opuesto, que consistiría en evitar la trampa del dualismo para caer en la del materialismo. Eso ocurrirá si no somos capaces de construir un ‘materialismo ilustrado’, como explica una de las estudiosas de la neuroética, Kathrina Evers [6]. ¿Qué es un materialismo ilustrado? El materialismo es ilustrado si acepta efectivamente el impacto del conocimiento científico en nuestra concepción de la ética, para desarrollar, desde tal perspectiva, una ‘concepción neurocultural no disociativa y dinámica de la naturaleza humana’ [6]. Es decir, se trata de desarrollar una concepción no reduccionista, sino complementaria, a partir de la convicción de que la ética necesita a la ciencia, pero no se reduce a la ciencia. Como decía Wittgenstein en la cita anterior, las preguntas que puede hacerse la mente humana y para las que quisiera tener respuestas no quedan totalmente satisfechas con las respuestas que da la ciencia. Por eso, la reducción de la libertad o de la conciencia a un puro determinismo biológico, o la identificación del juicio moral con una función cerebral específica, son insuficientes para explicar todo lo que quisiéramos saber sobre la libertad, la conciencia o el juicio moral. Hechos y valores La pregunta que, a mi juicio, hay que hacerse al considerar los avances de la neurociencia y su repercusión en la concepción de la moralidad es hasta dónde llega la explicación científica: qué es lo que puede explicar y cuáles son las dudas o las cuestiones que no resuelve, porque en muchos casos ni siquiera se las plantea, no es su misión hacerlo. Nadie defiende, hoy por hoy, un determinismo a ultranza según el cual todo está escrito en el cerebro y basta descubrirlo para entender el comportamiento humano. Se está dando, ciertamente, un retorno al naturalismo, esto es, a la convicción de que existen rasgos intrínsecos a la condición humana. Rasgos que no son exactamente innatos, porque son fruto de la evolución natural, la especie los ha ido adqui- 232 riendo por la necesidad de adaptarse al entorno, pero que pertenecen ya a nuestra naturaleza. El concepto de naturaleza humana es equívoco, dada la interrelación constante entre naturaleza y cultura y la dificultad, en muchos casos, de distinguir a la una de la otra. Por eso es preferible desechar al propósito la expresión ‘naturaleza humana’ y utilizar, en cambio, ‘condición humana’. Si rechazamos de plano el determinismo, partimos de una concepción dinámica del cerebro según la cual éste posee una plasticidad por la que se adapta a las situaciones y va adoptando tendencias nuevas. Cualquier actividad convertida en hábito repercute en las conexiones neuronales. Si se nos dice que los mamíferos, en general, muestran una tendencia hacia la cooperación, dicha tendencia se observa asimismo en los humanos, con una intensidad mayor y con modalidades distintas, precisamente porque su período de dependencia de los otros es mayor que el del resto de los animales. Necesitan más que otros animales reducir la competitividad y la agresividad, necesitan más confiar en sus semejantes. Lo cual no significa, dicho sea de paso, que demuestren efectivamente esa necesidad con sus obras. Una incongruencia que no puede obviarse. Efectivamente, con la constatación de que existe una evolución desde el egoísmo primigenio hacia la cooperación, explicable por la utilidad social que reporta el cooperar, no se agotan ni de lejos las preguntas que trata de responder y justificar la ética. Me referiré brevemente a dos de ellas. La primera consiste en la contradicción o incoherencia inevitable entre la tendencia biológica a la cooperación y la realidad de los comportamientos humanos. La contradicción –o la diferencia– denominada en ética entre el ser y el deber ser, o entre la teoría y la práctica moral. Si la tendencia a cooperar tiene una base neuronal clara podemos afirmar sin miedo que es un universal de la condición humana. Pero es al mismo tiempo evidente que esa universalidad se refleja poco en la práctica y en los comportamientos reales. La tendencia a la cooperación no impide que haya guerras, malos tratos, exclusiones sociales o dominaciones de todo tipo. Más bien la realidad desmiente de continuo que seamos compasivos y nos preocupe la suerte del otro. Los comportamientos altruistas siguen siendo excepcionales y heroicos, por mucho que la biología y los análisis del funcionamiento del cerebro nos permitan afirmar que las bases del altruismo son orgánicas y carecer de ellas significa padecer una patología, como la que le sobrevino al tristemente célebre Phineas Gage, el caso comunicado y estudiado por Hanna Damásio y que es ya un lugar común en la literatura neuroética. www.neurologia.com Rev Neurol 2013; 57 (5): 230-234 Neuronas y valores La teoría de que existe una predisposición natural a elaborar juicios morales establece un fundamento biológico para la moralidad sin duda más sólido y universalmente aceptable que el fundamento religioso o incluso el racional. Pero ahí se acaba la aportación científica. Cuando el legislador tiene que establecer una norma que obligue a aceptar, pongo por caso, al inmigrante y tratarlo como un igual, está luchando contra una realidad que no da esa igualdad por supuesta, sino que la rechaza. Es por ello por lo que prescribe una compasión o una solidaridad ‘obligatorias’, de la misma forma que el estado de bienestar ‘obliga’ al individuo a ser solidario con los que están peor con el fin de redistribuir los bienes básicos. Lo hace sin duda en virtud de que existe en el cerebro la tendencia a la compasión y a ver al otro como un igual, pero al mismo tiempo corrige otra tendencia, seguramente tan biológica como la anterior, a prescindir del otro e incluso a odiarlo porque incomoda y afecta negativamente al propio bienestar. Es cierto que la humanidad, a lo largo de la historia, ha ido cayendo en la cuenta de que ciertas prácticas distaban de poder ser llamadas ‘humanas’. Por compasivo que fuera el cerebro, la existencia de esclavos se admitía sin problemas ni cargos de conciencia para nadie hasta hace relativamente poco tiempo. Abolida la esclavitud, sin embargo, sigue habiendo millones de personas que viven en la indigencia, que mueren de hambre, lo cual no demuestra de ningún modo nuestra supuesta tendencia biológica a la compasión. ‘Las preguntas que hace la ley no siempre son las mismas que las preguntas que responde la neurociencia’, ha escrito con razón Hank Greely [7]. La amígdala está asociada a las emociones y juicios morales. Elizabeth Phelps demostró que la amígdala se activaba cuando los estadounidenses blancos veían a un negro. Pero ella misma advirtió que esa simple activación no significaba que quienes la experimentan tengan prejuicios racistas. Es racista el que obvia el análisis de sus propios impulsos neuronales y sucumbe a ellos sin proponerse corregirlos con una creencia que desactive la función neuronal. ¿Quién activa ese análisis y de dónde procede la creencia que lo alimenta? Ahí está la segunda cuestión que la neurociencia deja sin respuesta. Si las tendencias egoístas y cooperantes se explican a partir de componentes biológicos, ¿de dónde sale la consideración de que ser egoísta no es bueno y sí lo es ser compasivo? Me dirán que no siempre la afirmación que acabo de hacer es válida. A veces, ser egoísta es sano y necesario, mientras la compasión puede ser una virtud blanda que se limita a dejarnos con la conciencia www.neurologia.com Rev Neurol 2013; 57 (5): 230-234 tranquila sin llegar a corregir las grandes injusticias. Más a mi favor, pues la objeción o el matiz no hacen sino confirmar la complejidad del juicio moral. No sólo no hay trazas biológicas evidentes que lleven sistemáticamente a rechazar el egoísmo como nocivo y la compasión como edificante, sino que el discernimiento necesario para decidir cuándo conviene ser egoísta o cuándo conviene cooperar parece que lo adquirimos a partir de creencias ideológicas o costumbres que poco deben tener que ver con el funcionamiento neuronal. Las dudas anteriores han llevado a la filosofía a establecer una distinción radical entre hechos y valores. Una cosa es el ser y otra el deber ser, y éste no se deduce de aquél. Que las personas se matan unas a otras es una constante de la historia humana, que pertenece al ámbito del ser. Reprobar moralmente el asesinato es una norma, un deber, cuya explicación no se reduce al hecho de matar. Hacen falta razones que pongan de manifiesto por qué matar es malo. Dicha teoría no pretende descalificar la capacidad normativa del ser humano, sino entenderla mejor. Ninguna norma se deduce automáticamente de la constatación de unos hechos. Por eso es tan difícil recabar acuerdos normativos. Ser naturalista a ultranza y creer que la naturaleza nos dicta lo que debemos hacer es una falacia. Una falacia aplicable no sólo a las normas morales o jurídicas, sino a todo tipo de prescripciones. Las de la medicina, por ejemplo. Ninguna decisión clínica se basa simplemente en la observación de unos hechos. Que las pruebas y los datos empíricos ayuden a tomar decisiones no significa que éstas deriven automáticamente de ellos. Las pruebas empíricas, la llamada ‘evidencia’, son un apoyo, pero no son la panacea que permite resolver cualquier dificultad. ¿Dónde radica el razonamiento previo a la resolución de los problemas morales? ¿Qué explica las discrepancias entre individuos que comparten una misma estructura neuronal y una misma ‘gramática moral’? Aunque admitamos que las redes neuronales determinan el dolor que produce la exclusión, el placer de pertenecer a una comunidad, la tendencia a imitar lo que admiramos, etc., y aunque existan bases neuronales que explican nuestras intuiciones básicas sobre lo bueno y lo malo, es cierto que ‘la voz interior no nos da a todos los mismos consejos’, observa Patricia Churchland [8]. ¿Cómo lo explicamos? Según la misma Churchland, la explicación no es otra que la complejidad del comportamiento social. Aún sabemos poco, y lo que no debemos hacer, en ningún caso, es cerrarnos en la investigación científica aduciendo que la moral pertenece a una esfera distinta de la ciencia, pero tampoco debemos 233 V. Camps caer en la ingenuidad de pensar que la ciencia resolverá todos nuestros dilemas morales. La ciencia sólo nos ayuda a entender mejor lo que hacemos. La búsqueda de la verdad es una función neuronal, como lo es la emoción que produce una creencia reconocida como verdadera (emoción que, al parecer, se registra en la corteza prefrontal media). De la misma forma que identificamos la moralidad con la compasión y el rechazo de la crueldad, también reconocemos que algo es verdadero porque ha sido demostrado empíricamente o porque es una verdad de dominio universal que no cabe cuestionar. En cualquier caso, estamos ante reglas incuestionables del conocer humano. Aun así, existe una diferencia entre la creencia científica y la creencia moral. Las reglas del conocimiento científico están más claras y son más universalmente aceptadas que las del conocimiento moral. Éste presenta más discrepancias que aquél y, recabando lo dicho hace un rato, aunque exista una ley moral universal que prescribe la cooperación, a diferencia de las leyes físicas, la ley moral se incumple continuamente. Y el mundo no se hunde por ese incumplimiento. Hoy a la filosofía ya no le interesa tanto descubrir el principio último de la moralidad, como explicar por qué es tan difícil comportarse moralmente y por qué nos cuesta tanto tomar decisiones colectivas sobre lo que se debe hacer. Son problemas más prácticos que responden más a los interrogantes de la ética aplicada. Para abordar estas cuestiones, hay que indagar en los entornos culturales y sociales, poner de manifiesto qué diferencia a nuestros cerebros individuales, si la explicación está en ellos. Lo que nos diferencia y no lo que nos une es más interesante, porque lo que nos une acaba siendo demasiado general y abstraído de las circunstancias de la existencia real. Conclusiones En filosofía es difícil llegar a conclusiones concretas. Como es sabido, se empezó a filosofar dialogando y los diálogos platónicos nunca llegaban a conclusiones, sino que dejaban el tema abierto para retomarlo en ulteriores discusiones. Las consideraciones que he desarrollado, de un modo un tanto precipitado y sintético, en las líneas anteriores, ponen de manifiesto una serie de interrogantes cuya mayor función es instar al diálogo entre científicos y filósofos. Ni la filosofía, o la ética aplicada, puede prescindir del conocimiento científico del que pretende hablar, ni la ciencia puede pasar por alto preguntas que son de importancia capital para nuestras vidas. Que las tenga en cuenta no significa que trate de resolverlas, ya se ha dicho que muchos de los interrogantes que nos planteamos carecen de respuestas demostrables. Pero preguntar también es un arte. Dando paso a las preguntas de los filósofos se evita lo que hay que evitar a toda costa: un reduccionismo científico, un naturalismo que me atrevería a calificar de reaccionario, porque cerraría el paso a los estímulos que finalmente alimentan el progreso del conocimiento. Bibliografía 1. Estany A. La filosofía en el marco de las neurociencias. Rev Neurol 2013; 56: 344-8. 2. Cortina A. Neuroética y neuropolítica. Madrid: Tecnos; 2011. 3. Damásio A. El error de Descartes. Barcelona: Crítica; 2001. 4. Damásio A. Looking for Spinoza. Joy, sorrow, and the feeling brain. New York: Harcourt; 2003. 5. Ryle G. The concept of mind. London: Hutchinson; 1949. 6. Evers K. Neuroética. Madrid: Katz; 2010. 7. Gazzaniga MS. The ethical brain. New York: Harper; 2005. 8. Churchland PS. Braintrust. Princeton: Princeton University Press; 2011. Neurons and values Summary. This article examines the advances made by neuroscience in the attempt to find an answer to the question regarding the origin and foundation of moral judgements and of human behaviour in compliance with them. The conception of the brain as something dynamic and capable of adapting to the social and cultural surroundings is seen to be an important point for philosophy. At the same time, the complexity of ethical issues that cannot be reduced to observations based strictly on neurons alone also becomes quite apparent. Nevertheless, scientists and philosophers should get together and communicate with one another so as to be able to pose their questions with greater rigour and take advantage of each other’s respective knowledge. Key words. Determinism. Ethics. Naturalism. Values. 234 www.neurologia.com Rev Neurol 2013; 57 (5): 230-234