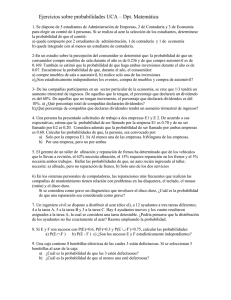Quizá convenga comenzar diciendo que jugar no es malo. Más aún
Anuncio

Quizá convenga comenzar diciendo que jugar no es malo. Más aún, puede afirmarse, sin temor a exagerar, que jugar es incluso necesario. Nosotros los humanos (además de otras especies animales) necesitamos jugar durante la infancia para aprender las normas de comportamiento más elementales que rigen la convivencia. Reglas y protocolos de actuación que permiten nuestra socialización y que el adulto se integre con mayor facilidad en su entorno. Tales habilidades sociales se aprenden sobre todo jugando durante la infancia y la adolescencia. Pero el juego no sólo es útil y deseable por tal motivo; también cumple una función positiva cuando jugamos siendo adultos. El juego nos permite poner a prueba algunas de nuestras habilidades y nos proporciona no pocas satisfacciones cuando superamos esos retos inocentes; también facilita el desarrollo y la aplicación de estrategias útiles para la vida cotidiana; pero, sobre todo, nos permite pasar un rato agradable con nuestros familiares y amistades disfrutando de su compañía, alejados de las estridencias de la vida cotidiana. Jugar resulta divertido, es relajante y puede ser terapéutico. Por otra parte, jugar no es malo cuando, tras propiciar el momento de relajación oportuno, podemos dejar de hacerlo libremente y retornar a nuestras actividades habituales con el recuerdo del buen momento que hemos pasado. Jugar, o dejar de hacerlo, no influye en el normal desarrollo de nuestras vidas porque somos libres de realizar una cosa u otra cuando nos viene en gana. La situación se complica cuando para jugar se hace intervenir a un factor ajeno a los jugadores, potente e incontrolable, como es el azar. En este caso ya no se trata simplemente de desafiar nuestras habilidades o las de los demás, no se produce diversión a causa de la interrelación humana. Cuando se interpone el azar nos convertimos en unos agentes más pasivos respecto al juego. Nuestro papel se limita a esperar recibir un premio (relacionado con cierta combinación de cartas, de dados o de imágenes en una máquina, un número de la lotería o de la ruleta) que depende de ese factor aparentemente inaprensible que denominamos suerte, fortuna, chamba, potra..., el azar, en definitiva. En los juegos de azar, el placer no se obtiene del propio juego, ni de la relación que establecemos con nuestros acompañantes, ni de comprobar lo hábiles que somos, sino de alcanzar un bien material (habitualmente crematístico o fácilmente transmutable en dinero) sin realizar verdaderamente un esfuerzo por nuestra parte, salvo que se interprete como tal la selección de un determinado número o la espera de que llegue un naipe específico. Aquí lo que excita, lo que eleva nuestra esperanzada tensión es la breve espera que media entre la apuesta y la obtención potencial del premio. Lo que relaja y da placer es únicamente su adquisición. Los seres humanos coqueteamos con el azar desde tiempos inmemoriales, prácticamente desde que sacrificábamos ofrendas a las fuerzas desatadas de la Naturaleza con la esperanza de aplacar su comportamiento caprichoso. Más tarde, tales poderes fueron finalmente divinizados. En definitiva, los gestos (ofrendas) que se hacían para calmar a las divinidades y la tensa espera de su reacción gestó, sin duda, el nacimiento de las religiones y enraizó en nuestras mentes la idea de que es posible ser elegidos por los dioses, modificar su voluntad y ser favorecidos si les hacemos el ofrecimiento necesario. ¿No se parece esa actitud a la del jugador que hace una apuesta y espera con fervor casi religioso obtener el beneficio del azar (divinizado)? ¿No son similares la tensa espera del premio y la espera de la respuesta divina a nuestra oración? ¿Acaso no se parecen la actitud del jugador que espera su premio con la del suplicante que aguarda recibir de lo alto favores análogos a los obtenidos por sus semejantes? De un modo u otro, desde antiguo el ser humano ha necesitado íntimamente «tentar a la suerte». No sólo respecto a los dioses, sino también intercambiando apuestas con sus coetáneos. Así se inventaron los juegos de azar, con los que cada cual se jugaba los bienes que otros pudieran codiciar, y viceversa. Hay evidencias arqueológicas de que este tipo de juegos ya existían en la antigüedad. Algunas pinturas egipcias ejecutadas hace más de cuatro mil años representan dados. Y aún hoy persiste un juego —probablemente precursor de los dados— cuya propia naturaleza revela su origen arcaico. Me refiero al juego de la taba, que utiliza un hueso del pie de algunos animales, el astrágalo, como un dado de cuatro caras con el que «echar suertes». En cualquier caso, repito, la fervorosa tensión del jugador de azar mientras espera el resultado de su apuesta y la sobrecogida esperanza de que la divinidad responda a las ofrendas o a las oraciones tienen un fundamento psicológico atávico común relacionado con el pensamiento mágico y primitivo que sobrevive en nuestros días. Pero el azar o la suerte no es algo tan inmaterial como algunos presumen. Y menos aún es algo que podamos forzar a nuestro favor simplemente por tener la corazonada de que puede hacerse, o por disponer de un poderoso amuleto. Sucede todo lo contrario. Los juegos de azar están regidos por leyes inexorables que se pueden calcular. El conocimiento de tales leyes permite afirmar sin ningún género de dudas que las probabilidades de ganar en uno de estos juegos están siempre en contra del que juega. Lamentablemente no puedo referir aquí el fundamento de tales leyes porque excedería las intenciones de este libro y mis conocimientos. Permítanme, no obstante, señalarles a modo de ejemplo (pueden comprobarlo en algún texto de cálculo probabilístico) que la posibilidad de obtener la suma de siete tirando una vez dos dados que no estén «cargados» es del 17% (83% de probabilidades en contra). Pero sumar doce tirando una vez dos dados es del 3% (97% de probabilidades en contra). La probabilidad de que nos toque en la lotería un premio extraordinario —anunciado a bombo y platillo en todos los medios de comunicación— si sale un número de cinco cifras más el de la serie de tres cifras en un sorteo con todas las garantías de limpieza es de ¡una entre cien millones! (p = 0,00000001). Además, cinco cifras del número y tres para la serie hacen un total de cien millones de números potenciales a vender. Si el país en donde vive tiene, por ejemplo, cuarenta millones de habitantes y todos ellos (incluso los bebés) juegan un cupón, que ya es jugar, aún quedan sesenta millones de papeletas (número más serie) que no se venden, con lo que es más que probable que el premio quede en manos de quien lo convoca, pues es quien tiene un mayor número de boletos en su poder. Una organización española que hace este tipo de sorteo vende a diario, según manifiesta a través del programa televisivo en el que celebra la rifa, unos quinientos mil cupones. Sus posibilidades de ganar los premios «gordos» son virtualmente infinitas, incluso si en lugar de vender las mil series de números sólo sacaran a la venta, y sortearan, cien. Entonces las probabilidades de obtener el premio extraordinario serían de una entre diez millones (p = 0,0000001). Eso por no hablar de las probabilidades que tenemos de encontrar precisamente ese número en el puesto de venta que frecuentamos, que también sería de una entre cien millones si todas las personas tuvieran la misma oportunidad de comprar cualquier número en cualquier lugar de residencia, cosa que no sucede en la realidad. Las máquinas recreativas tipo «B», más conocidas como «tragaperras» (y así me referiré a ellas de aquí en adelante), contienen tres ruedas giratorias con 22 posiciones cada una. El premio máximo se obtiene cuando aparece alineado el mismo símbolo en los tres tambores. Si cada posición está ocupada en el disco por un símbolo diferente, las probabilidades de que la misma imagen coincida en el visor en las tres ruedas a la vez son de una entre casi once mil (10.648 exactamente). Si el modelo de la máquina no cuenta con tantos símbolos, sólo con la mitad, por ejemplo, y los hace repetir en la misma rueda de modo que cada símbolo ocupe dos posiciones diferentes en cada una de ellas, las probabilidades de que se alinee el mismo símbolo en el visor del panel aumentan hasta una entre mil (exactamente 1.331). Estas posibilidades son siempre las mismas cada vez que se inicia el giro de las ruedas, con independencia del tiempo que se lleve jugando y de los premios que hayan salido con anterioridad. Naturalmente, esas ruedas están sometidas a desgastes que pueden desvirtuar su giro al azar, como sucede con la ruleta, modificando esas probabilidades y sesgando la aparición de los premios. Pero se supone que los servicios de mantenimiento se encargan de que eso no suceda. Hay nuevos modelos de máquinas tragaperras que incluyen dos o más juegos de tres ruedas. Eso quiere decir que cuanto más dependa el premio especial de las alineaciones conjuntas de esas series diferentes de tambores, menos probabilidades habrá de extraerlo, entendiendo que en los juegos de azar, disminuir posibilidades no es restar (sustraer), sino dividir. Caso 1 «Fijaos si yo estaba enviciado —decía un ludópata al grupo— que después de pasarme horas jugando, si se me acababa el dinero, le decía al camarero que apagase la máquina hasta que yo volviera del cajero automático para jugar de nuevo. No quería que nadie se aprovechara de que yo hubiera calentado la máquina y recogiera el premio.» Comentario: El paciente tiene la fantasía de que la probabilidad de obtener premio se acerca cuanto más tiempo permanezca jugando. Cuando lo cierto es que en cada jugada las probabilidades de ganar son siempre las mismas. Apagar la máquina no suspende las leyes del azar. Al volver a encenderla, las probabilidades siguen jugando en contra del jugador con la misma fuerza. Casi todos los ludópatas de tragaperras han actuado de este modo más de una vez. ¿Se identifica usted con esta circunstancia? Tal esperanza de premio es desalentadora para cualquiera que se acerque a los juegos de azar de un modo mínimamente racional. Y también para los que lo hacen con la ilusión (espejismo) de que les toque, pues las pérdidas reiteradas alejarían al más ingenuo. Por eso, los organizadores de tales juegos se las ingenian para incrementar la frecuencia de los premios y generar la ilusión de que el azar puede favorecernos o que podemos controlarlo. Así, las loterías prodigan premios menores, más frecuentes, como puede ser el reintegro de lo jugado si se acierta la última cifra (una probabilidad entre diez), o premiar el número, aunque no se acierte la serie (una probabilidad entre cien mil). Con ello se genera una atmósfera que inserta en las mentes de los jugadores la idea de que «si otros ganan, ¿por qué no me va a tocar a mí hoy?». Una imagen potenciada mediante los mensajes publicitarios pertinentes. Las máquinas tragaperras crean la ilusión de poder manipular el azar a nuestro favor incluyendo botones con luces multicolores que pueden detener el giro de las ruedas cuando lo deseemos. Ese espejismo de control del azar permite mantener al sujeto en la creencia de que puede ganar. Pero no lo olvide: a corto, medio y largo plazo, con los juegos de azar siempre se pierde; las leyes del azar están invariablemente en contra del jugador. Los organizadores de juegos lo saben, ahí radica la base de su negocio, por eso se esfuerzan tanto en aplacar la razón de los potenciales jugadores haciendo llamamientos publicitarios a ese fondo atávico, mágico y primitivo, relacionado con los temores religiosos, para moverlos a jugar; fe y credulidad son la misma cosa. + Jugar es divertido siempre y cuando se tiene la libertad de dejarlo en cualquier momento y sin esfuerzo. El juego está al servicio de los humanos, no los humanos al servicio del juego. + En los juegos de azar dejamos de ser sujetos activos y nos transformamos en agentes pasivos. El juego juega con y por nosotros. + Las leyes que rigen los juegos de azar indican que las probabilidades de ganar están siempre en contra del jugador y a favor del promotor. + Los juegos de azar nunca son una inversión que permita ganar dinero al jugador. Apostar sistemáticamente a estos juegos lleva a corto, medio y largo plazo a pérdidas económicas. + Los únicos beneficiarios de estos juegos son sus promotores, que tienen a favor las leyes de probabilidades. + Las probabilidades de perder son siempre las mismas en cada una de las jugadas. Ni las máquinas se «calientan», ni la suerte viene a «rachas», ni existen números «bonitos» con mayor probabilidad de salir, ni acontecimientos externos que lo favorezcan, ni presentimientos que lo adivinen. + No existen sistemas para ganar en los casinos. Los revientacasinos tampoco los tienen. Aprovechan los desgastes mecánicos que el tiempo de uso impone en las ruletas, lo que rompe el azar y permite que aparezcan sesgos y tendencias. Se necesita mucha observación para detectarlas y, después, explotarlas. + Los premios pequeños, las luces de colores, la música y los botones son un señuelo para que los jugadores crean poder forzar el azar a su favor y que es posible que les toque un premio también a ellos. + El alcohol desinhibe y disminuye la resistencia a seguir jugando y la cafeína estimula a continuar. + Por mucho que insista la publicidad, la ilusión de ganar es sólo eso: un espejismo de profundas raíces atávicas que los promotores explotan a conciencia.