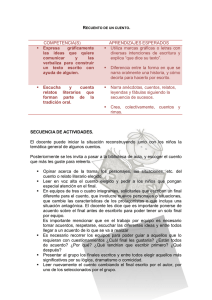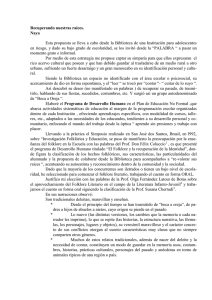`cuento` viene del latín contar, que quiere decir narrar. Contar es una
Anuncio

Prólogo. La palabra 'cuento' viene del latín contar, que quiere decir narrar. Contar es una de las capacidades más antiguas del hemisferio cerebral izquierdo, el del lenguaje. Podemos pensar que el hombre y la mujer contaron desde que tuvieron uso del lenguaje articulado; contaron el paso de los bisontes por los desfiladeros; contaron la secuencia de las estaciones, el transcurso del día a la noche, las hazañas de los héroes, la historia de la tribu y de la familia, contaron el pasado y el porvenir, qué plantas podían comerse y cuáles eran venenosas, contaron sus viajes y sus amores, sus sueños y sus miedos. Todo es susceptible de ser contado, y el gran maestro Chejov, uno de los narradores más sutiles e inteligentes de la literatura, decía que podía escribir cada día un cuento diferente sobre cualquier objeto. Otra gran escritora, Clarice Lispector, la mujer que modernizó definitivamente la literatura brasileña con su finísima percepción interior (algunos de cuyos libros he traducido al castellano), escribió un cuento sutil y analítico sobre un huevo. Todo puede ser contado, si encontramos la forma de hacerlo. Y desde muy temprano, los seres humanos, a diferencia de los animales, aprendimos a contar. De ahí la frase hecha «Vivir para contarlo», con su variación, empleada por Gabriel García Márquez en sus memorias: Vivir para contarla. Como todas las niñas del mundo anterior a la televisión y a Internet (que, a su manera, también narran), amaba los cuentos, me identificaba con algunos personajes, especialmente con los animales, sufría, lloraba y aprendía a vivir escuchando y leyendo cuentos. No hay ninguna inocencia en los relatos infantiles. Son tan crueles, tan terribles como los que escribimos los adultos: hay envidia, soledad, dolor, deseos, anhelos, aunque, a diferencia de la vida, siempre terminan bien, porque derrotan el mal. Podemos decir que al principio, si alguna vez hubo un principio, fue el relato. Todas las religiones, todas las cosmogonías comienzan con un cuento mítico que funda la tradición, el pasado, las estirpes, las relaciones entre los sexos y la cultura. Fui una escritora precoz. Yo, que me soñaba una escritora total, en todos los géneros, comencé publicando un libro de relatos, Viviendo, en el año 1963, en la editorial Alfa, de Montevideo. (Sobre mi ciudad natal escribí uno de los cuentos que más estimo: «La ciudad de Luzbel», incluido en este volumen. Espero haber atrapado algunos de sus rasgos singulares: el tiempo detenido, la melancolía y el hecho de ser una ciudad de emigrantes que llegaron alguna vez desde Europa, huyendo de la guerra y de la miseria, arrastrando una nostalgia incurable, que dio lugar a la poesía más melancólica de Hispanoamérica y también a las letras de tango, escritas por poetas que amaban los arrabales.) Todavía hoy me parece un hecho misterioso, fruto del destino, cómo una jovencita de menos de veinte años, rebelde, transgresora, romántica y pobre consiguió publicar a edad tan temprana un libro de relatos en la editorial más importante de Montevideo, Alfa, fundada y dirigida por un exiliado valenciano y anarquista, Benito Milla. Era la mejor editorial del país, por su calidad literaria y por la elegancia de su impresión. Yo estaba segura de mi vocación de escritora, pero como Jo, la protagonista de Mujercitas, de Louisa May Alcott, me sorprendí muchísimo cuando Benito Milla me ofreció editar mi primer libro. Años después, cuando ya era una escritora muy leída y muy premiada, contó, en una entrevista, que me había observado, tarde tras tarde, ojeando la mesa de saldos de su librería, donde compré algunos de los libros más queridos, editados por Plaza y Janés en aquellas hermosas ediciones de tapas duras y sobrecubiertas ilustradas a la acuarela: Nena querida, de William Saroyan, o El cuarto de Jacob, de Virginia Woolf. Mi visita diaria a su librería le había llamado la atención, y siendo un hombre melancólico y de pocas palabras (arrastraba la tristeza del exilio, que luego tendría que repetir, cuando huyó de la dictadura uruguaya), se acercó a mí y me preguntó qué estudiaba. Le dije que Literatura Comparada. Luego, me preguntó si escribía. Le dije que sí. Y se ofreció a leer los cuentos inéditos que yo guardaba en una carpeta, mecanografiados en una Remington que fue mi amiga más fiel y me acompañó también durante el exilio. Un año después publicó mi primer libro de relatos, Viviendo, en la colección insignia de la editorial: Carabela. Entonces, en Uruguay, país de amantes de la literatura, no había muchos lectores dispuestos a leer los cuentos, los poemas o las novelas de los escritores nacionales. Habíamos recibido una educación y una cultura completamente afrancesadas, y los únicos libros que leíamos eran los de escritores europeos o norteamericanos. Al fin y al cabo, tres de los grandes poetas franceses: Lautréamont, Jules Laforgue y Jules Supervielle, habían nacido en Montevideo. Felisberto Hernández, uno de los mejores cuentistas de la literatura en castellano, malvivía tocando el piano en los cines de barrio y no tenía más de diez lectores, pero eso sí: completamente convencidos de su talento. Le financiaban la edición de sus libros, pero a veces el dinero no llegaba para la portada, de ahí esa pequeña joya que se llama Libro sin tapas. Juan Carlos Onetti había tenido un poco más de suerte, pero porque se había ido a Buenos Aires, el gran centro editorial en castellano que sustituyó a España durante el franquismo. La publicación de mi primer libro de relatos, Viviendo, fue una alegría que no pude compartir con nadie. Ya no vivía con mi familia, que, por otra parte, consideraba que publicar un libro, en lugar de casarme y tener hijos confirmaba que yo era una mujer muy rara, una especie de mutante inclasificable, y los escasos amigos o amigas que tenía (todos grandes lectores) despreciaban unánimemente la literatura nacional; para escribir bien, había que haber nacido en Europa (prejuicio que comparte hasta nuestros días Harold Bloom). Yo no conocía a ningún escritor, y tampoco tenía mucho interés: de los escritores, me importaba sólo la obra. Empecé a sentirme culpable por haber publicado un libro; tenía la sensación de haber cometido alguna falta irreparable, como masturbarme en público o realizar un streep tease en la plaza Independencia. En todo caso, el hecho de haber publicado un libro a los veinte años le complicaba un poco la vida a todo el mundo: a mis profesores, que despreciaban la literatura nacional; a mis compañeros, que lo consideraban aventurado y precoz, y a mi familia, que no sabía cómo asumir que yo era, efectivamente, una escritora. Entonces, trabajaba en un liceo, donde mi libro fue completamente ignorado, actitud que compartió la crítica literaria de los periódicos locales, con una valiosísima excepción: Mario Benedetti, que le dedicó una página muy elogiosa en un diario de gran tiraje. Pocos años después, me presenté al mayor premio literario de relatos que había en Montevideo, el de la editorial Arca, que dirigía el inolvidable crítico Ángel Rama. Los premios, en el país donde nací, eran absolutamente limpios. El miembro de un jurado se sentía orgulloso de no premiar a un amigo, o renunciaba a formar parte del tribunal si sabía que se había presentado alguno. La prueba de ello es que yo, una recién llegada al mundo literario, descendiente de una familia de emigrantes y con una posición política muy radical (comenzaba la trascendental década de los setenta), gané el premio con mi libro Los museos abandonados. Al año siguiente, gané el premio de novela de la excelente Biblioteca de Marcha con la novela El libro de mis primos. He seguido escribiendo relatos toda mi vida. He publicado ocho volúmenes, de los cuales me siento muy satisfecha; la mayoría de esos cuentos están incluidos en este libro, junto a algunos inéditos. Es un género que amo, como lectora y escritora, al que regreso siempre y al que seré fiel durante toda mi vida. Me gusta la gramática del cuento, su estructura, su brevedad (he escrito algunos relatos largos también) y el hecho de que hay que prescindir de lo accesorio, de lo poco significativo. La mayoría de las veces mis personajes, como los de Kafka, no tienen nombre, porque sería un dato poco innecesario: el relato tiene una economía tan implacable como la poesía. El cuento es el género que más ha evolucionado en el siglo XX, gracias a los autores de las dos literaturas más importantes de ese siglo: la norteamericana y la hispanoamericana. Ha tenido un extraordinario auge y gran cantidad de lectores en los países sudamericanos, donde la novela es un género menor, frente al relato y la poesía, exactamente al revés que en España, donde todavía, con una visión decimonónica, se considera que el relato es una especie de novela abreviada. Los grandes escritores en castellano del siglo XX fueron excelentes cuentistas: Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Juan Carlos Arreola, Augusto Monterroso, Juan Carlos Onetti, Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa. Pero además de estos autores, hay muchísimos escritores de cuentos originales, llenos de ingenio, especialmente en la fórmula del relato breve. Y una revista mexicana, El cuento, paradigmática, que durante más de veinte años se dedicó a publicar los relatos de los escritores de todo el mundo, además de las colaboraciones espontáneas de los lectores. Se cuenta para algo. El buen narrador oral (y es ampliamente conocida mi condición de charlatana; a menudo, cuentos que he narrado en una reunión y no he escrito vuelven a mí, como anécdotas de otros) aplica, sin saberlo, el consejo de Edgar A. Poe, el gran innovador del género: la unidad de efecto y la economía rigurosa que debe tener un buen relato. Como la poesía, el cuento moderno no admite disgresiones, es un mecanismo de relojería donde cada palabra es imprescindible. No puede ni faltar ni sobrar. A menudo me ocurre que convierto mis pesadillas en relatos. Es una de las experiencias literarias más complejas y difíciles, pero también de las más gratificantes. Es una forma de exorcismo: en la pesadilla hay una serie de símbolos y una moral, se trata de desvelarlos. Ya los escritores románticos alemanes habían descubierto que los sueños son una clase de escritura, la escritura del inconsciente. En este libro hay un relato, 'Tsunami', que surgió de una pesadilla repetitiva, pocos días antes del atroz maremoto que destruyó ciudades enteras. He dejado de soñar con él, prueba del exorcismo que provoca la escritura. Otras veces una historia me persigue, pero no intento escribirla hasta que no se me ocurre la primera frase. No conozco la angustia de la página en blanco, de la que hablan muchos escritores y escritoras. Cuando me siento a escribir, ya sé la primera frase, y si no la sé, me dedico a otra cosa. Porque la primera frase de un relato es decisiva: si consigue seducir al lector, si consigue atraparlo, instalarlo, de plano, en el tiempo y en el espacio de la ficción (aunque sea un tiempo sin tiempo y un espacio innominado) seguirá leyendo. De lo contrario, dejará de leer. Para esa unidad de efecto de la que habla Edgar A. Poe, tan importante como la primera frase es la última. A veces, se trata de un golpe definitivo, de un K. O. magistral. Pero, en otros casos, conviene a la emoción que se desea causar un final ambiguo, abierto, lleno de incertidumbre. La editorial Lumen me ha dado la posibilidad, que agradezco muchísimo, de publicar casi todos mis cuentos, pertenecientes a diferentes libros, la mayoría agotados desde hace largo tiempo. He agregado otros, inéditos. Desde 1963 hasta 2007, cuando se publica este volumen, han transcurrido muchos años, y, sin embargo, los cuentos que he escrito conservan toda su fuerza, a veces su extrañamiento, su ironía, su humor, su poesía y su observación psicológica. Lo único que lamento es no poder volver a escribirlos: sé que he gozado haciéndolo y, a veces, también he sufrido. Como me gustaría que hiciera el lector: gozar y sufrir. Dijo Jorge Luis Borges que todo encuentro casual es una cita previa. Los cuentos me los encuentro casualmente, en apariencia, viviendo, observando, soñando, escuchando, pero, como Borges, creo que al escribirlos, cumplo con una cita previa. Como él, pienso que están escritos en alguna parte y que mi tarea es descifrarlos, quitarles el polvo y la paja, para que su moralidad aparezca como en una parábola. Siempre se escribe para algo. Una de las frases más hermosas y terribles de Jesús, en los Evangelios, dice: «Hablo para que los que quieran entender, entiendan». La suscribo. Escribo para que los que quieran entender, entiendan. Los relatos son una especie sofisticada de parábolas, en el sentido pedagógico y moral del término, aunque la forma haya evolucionado muchísimo. Y son parábolas porque los seres humanos, a diferencia de los animales (por los que siento gran respeto y cariño) aprendemos a través de historias. El goce de los niños y de las niñas cuando escuchan un cuento (están concentrados, atentos, con la mirada brillante) y su resistencia a aceptar cualquier modificación demuestran que para ellos, como para cualquier lector, un relato es una experiencia de conocimiento, contiene una clase de verdad, aunque la verdad, en literatura, sea relativa y paradójica. Un cuento es una ficción que esconde una verdad a veces difícil de asumir. La historia de la humanidad y la ética personal se han formado a través de grandes relatos, de la Ilíada a la Biblia, de El Corán a Gilgamesh. Primero se siente, luego se sabe. Éste es el principio con el que escribo los relatos, para que, como en una galería de espejos, el lector goce, sufra, se sonría, se reconozca o aprenda a comprender lo diferente. Un cuento es una pequeña incisión en el tiempo que permite profundizar en una sensación, en una idea, en un sueño. Renuncia a lo accesorio y, como un escalpelo, se hunde en las entrañas de la emoción o del sentimiento. Lo único que lamento es no poder volver a escribirlos, porque ya los he escrito. Pero estoy segura de que seguiré escribiendo relatos, porque la vida me fascina, y en los cuentos, la vida vibra. CRISTINA PERI ROSSI Barcelona, 10 de septiembre de 2006. De hermano a hermana. Cada vez que miro a mi hermana pienso en mamá. Y sé que hubiera preferido que mi madre fuera ella, mi hermana, y no la otra, tal vez mi madre hubiera podido ser mi hermana y yo no notaría tanto la diferencia. Cada vez que la miro, cada tanto. Pongo un disco, miro por la ventana, el cuarto está vacío, solamente las fotografías que he dispuesto sobre la pared, claroscuros femeninos, delicadas poses que invitan a soñar y a meditar, una mujer fina y esbelta suavemente desperezándose, como una felina, no se le ve la cara, solamente las líneas estilizadas del cuerpo, es una gran fotografía, no sé cuántos premios recibió y yo compré el Anuario fotográfico y allí estaba, junto a otras hermosas fotografías de mujeres, todas no cabrían en el cuarto, cuando las veo pienso en cosas dulces y sensuales, tomar fotografías, escribir poemas, amar a la hermana, cada una de las cosas por separado y después todas las cosas juntas. Quiero fotografiar a Alina desnuda. Se lo he pedido, se lo estoy pidiendo todos los días. Cuando sale del baño y deja un rastro de agua que me gusta seguir, como un perro y me voy comiendo las gotitas, me inclino sobre el suelo y las lamo, Alina se ríe, me revuelve la cabeza, me llama monstruo, su monstruo (¿su monstruo?, acaso, acaso, no, lo sé bien), lamo una a una las gotas, ya que no la piel, le insisto sobre el asunto de la fotografía. Estábamos en la playa. Yo le miraba la cara. La cara, nada más que la cara. Desgloso los placeres. Esa tarde -el cielo lila, el agua, borrascosa, se retiraba en tormentosa placidez, solos los tres dando vueltas por la orilla, yendo y viniendo, arrojando maderos al agua, piedras, arena, y un ulular siniestro de pájaros sobre nuestras cabezas, agoreros de lluvias y de trampas- yo había decidido empezar por la cara. Después me dedicaría a las larguísimas piernas. Ella tenía una pequeña piedra en la mano, yo me había colocado al costado, de manera de apreciar especialmente el perfil, se reía, Mario daba vueltas alrededor de ella como un borracho, como un cachorro, ella lo toleraba, yo lo toleraba aunque me molestara un poco, giraba, el viento le revolvía los cabellos, qué danza prefería, arrojó la piedra lejos, tuvo un dolor de objeto destrozado, fui la piedra fugaz tragada por el agua, por qué me desprendiste, por qué de la mano por el aire al mar, no sabes el dolor que me has causado, tomó otra piedra, pero esta vez la retuvo entre las manos. -Muchas gracias -le dije-, no hubiera podido resistir el lanzamiento otra vez. -En el calor de su mano la piedra no raspaba. Ella la miró, dándose cuenta, la acarició. 'Fue sin querer -me dijo-, no quise lastimarte'. En ese instante le tomé otra fotografía. Primer plano sus piernas larguísimas caminando, el busto leve, el cuello fino, la cabeza moviéndose al viento y del conjunto, una lascivia cadenciosa, un sigilo de pantera, perezosa lujuria, al fondo el mar retirándose, azul, espantado, las nubes bajas, los pájaros negros dando vueltas. Entre tanto Mario arrimaba y desarrimaba maderos a la orilla. Esa cara lánguida de Alina que vuelve loco al estudiante. Contra la locura de su pelo, el ejercicio de maderos. Contra la sugestión de sus piernas moviéndose, de sus brazos al elevarse, nadar hasta el final. Y Mario arrima otro leño y con la ingenuidad de un deportista me dice: '¿No es preciosa?', y yo lo desprecio, Mario, cara de estudiante lento, cara de buen tenista, Alina se te ha metido en el pensamiento como un animal extraño, una ecuación difícil de resolver, perderás tu examen, pobre Mario, desfigurado por la pena llegarás al tribunal babeando los pobres conocimientos que has adquirido en tardes de playa como ésta y que te son ajenos, te acercarás temblando, en vano intento de dominar el oficio, el lenguaje adecuado, la academia no te ha servido para nada, los maderos se hundirán contigo, uno, dos, tres, ¿cuántos maderos has arrastrado esta tarde sin que ella se haya dignado siquiera mirarte?, sábelo bien, ella está moviéndose sobre la arena solamente pendiente de ella misma, yo le tomo fotografías, es mi hermana, algo oscuro los dos sabemos por haber comparecido en el mismo antro, algo que te está vedado, algo que jamás conocerás ni tendrás un lugar en él, Mario el deportista, Mario muscular, ella no se ha fijado en tus tendones, preocupada como está consigo misma. Y yo no te ayudaré en la prueba, cuando ella te examine y se ría sin piedad de tu torso, de tus brazos, de tu buena forma de nadar y el combate te dejará apabullado, esa crueldad de los combates no la conoces, cuando te exprima y te venza apenas sin moverse, mirándote fijamente, ojos de cuarzo, mirándote y riéndose, Hércules, y te tumbarás a su lado, masticarás arena, derrotado, la seguirás por la playa en cuatro patas, ella quizá deje caer sobre tu cabeza unas gotas del traje de baño y tú habrás lamentado no tener la boca abierta para tomártelas. Beberás de su ropa el jugo extraño. Te meterás en su carpa cuando ella no esté a tocar sus pantalones, a oler su malla. Y te sorprenderá la noche merodeando sus vestidos como un viejo actor revisa los trapos que le quedan, despojos, algo que tener, a qué aferrarse. Mario el abandonado, el desasistido, el desamparado, el burlado. -Alina, el perfil. Obediente, se vuelve y mira hacia el espejo de la cámara que la sigue, como un animal dócil, oscuro. -¿Estás cansada? -le pregunto con la mayor suavidad del mundo. Mario confunde el madero con las algas y protesta por la invasión de liquen en sus cañas de pescar. He mirado sus huellas. Cuando pisa, la arena apenas se aplasta bajo sus pies, qué contactos, cede, blanda, en la pequeña cavidad he puesto la mano. He dejado la mano allí, como sobre su sexo. -Levántate -me dice, de hermana a hermano. Jamás olvidaré esa sinuosidad de arena. Din 21, 100 Asa, diafragma: 5,6; 60 de velocidad. Ella se ha fijado como una estampa, Din 21, estamos casados, cuando éramos pequeños jugábamos a estar casados, Asa 100, ya no es lo mismo, mamá se ha enojado junto a la verja, apertura 5,6, ¿cómo abrirá ella sus piernas? -Alina, abre las piernas. Por favor. Abre las piernas, 60 de velocidad, Din 21, Asa 100, diafragma 5,6, ¿qué haces cuando yo no estoy? Hércules también te mira. Él no sabe nada. No ha jugado contigo nunca de noche, cuando era niño, ni se ha escondido con ella entre los árboles, ni la ha ayudado a vestirse, tu ropa también, voy a fotografiar tu ropa, pero más que nada, quisiera fotografiarte desnuda. -Espera un poco, estoy cansada. -Y Alina se tira vertiginosa al suelo a descansar. Yo merodeo la cámara como un gato, la descargo, le doy vueltas, termino sentado a su lado, tocándole la pierna. Una larga penosa caricia. Penosa porque es lenta, tímida, cobarde. Le estoy tocando el borde del pantalón, el costado cosido, la costura que termina en el pie. Mario viene a sentarse con nosotros. -Hay pegatina a las doce -nos dice. Yo no quisiera ir: quisiera fotografiar a Alina desnuda. Alina pintando carteles. Alina en la pegatina, y las sirenas aullando. ¿Quién la protegerá? -Yo voy contigo -le digo. Ella se vuelve, juguetona, divertida, me acaricia la cabeza. -Tendré suficiente protección. Tu turno será mañana. Iré contigo. Sentado, mudo, en el camión. Descenderemos rápidamente, con los baldes y las brochas y los carteles que hay que pegar. Uno se quedará de guardia. Uno o dos. Pero yo estaré contigo, mientras tú, alegre y descuidada estampes en los edificios nuestros carteles. Abajo la tiranía, viva la libertad. Patria para todos o patria para nadie. Y las sirenas aullarán aproximándose. ¿Quién nos delatará esta vez? Pero yo estaré a tu lado. Y mamá esperándonos con la cena servida. '¿Ha sido bueno el concierto de guitarra?', nos preguntará y tú hablarás vagamente de Rodrigo y del padre Soler. Yo te miraré temblando, porque se acerca la noche y los cuartos están separados porque una vez crecimos. Una vez crecimos y nadie pudo impedirlo, yo, el mejor alumno del piloto, tú la más hermosa. Y mamá repitiendo que hemos demorado tanto. Tienes un pequeño corte en la mano. Te rasguñaste al correr hacia el camión y Mario usó su pañuelo y yo volqué sin querer el balde de pintura que quedaba. Y tú diciendo que no era nada. Yo había dejado la cámara debajo de unos diarios, para protegerla. A ti no puedo dejarte en casa, como si fuera tu marido, por eso debo acompañarte. Aunque Mario no entienda y se pregunte tantas veces en qué estábamos pensando y cuando te sangró la mano me miraste con terror y yo te miré y te tomé la mano, te dije 'No tengas miedo, eso no es nada» y Mario me alcanzó su pañuelo y tú entonces me sonreíste, porque te estaba sosteniendo la mano y dijiste 'Es cierto, no es nada' y casi, casi, me prometiste la fotografía. 'Esa manía de las fotos -dice mamá-. Si por lo menos te sirviera para algo'. Para algo sirve: cuando vamos a un casamiento, Alina, Mario y yo, y mientras nos divertimos como locos con las ropas y las poses de los viejos yo gasto uno o dos rollos que después la familia pagará bien. Ampliaciones 9 ¥ 10 y algunas más grandes. Mario aprovecha para tomar whisky, si hay, Alina para pasearse por los balcones y los jardines de la casa. 'Mira qué luna', me dice, o 'Desde acá se ve el mar', exclama, y yo, entre foto y foto, corro dulcemente a tocarla. Cómo la amaría en esas residencias que no son nuestras ni de los de nuestra clase y cómo la amo en nuestras casas pequeñas, sin jardines ni balcones. -Vámonos -digo de pronto y la playa, la casa, el balcón, la calle, la plaza, el cine, el estanque, quedan vacíos, playa sin Alina, casa sin su luz, balcón lejano, calle espectral, plaza desierta, cine que cierra, estanque seco, todo sin ti.