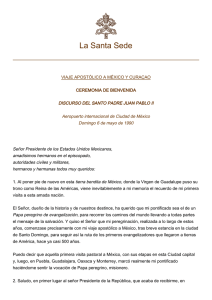La quinta Conferencia del Episcopado de América Latina y el Caribe
Anuncio
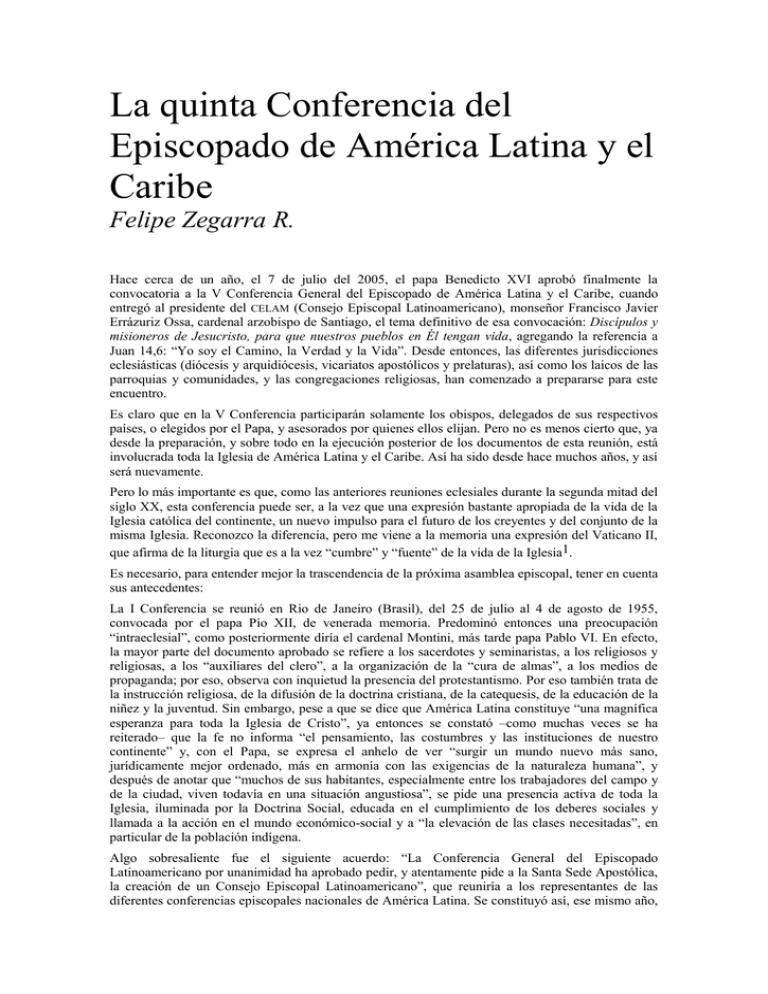
La quinta Conferencia del Episcopado de América Latina y el Caribe Felipe Zegarra R. Hace cerca de un año, el 7 de julio del 2005, el papa Benedicto XVI aprobó finalmente la convocatoria a la V Conferencia General del Episcopado de América Latina y el Caribe, cuando entregó al presidente del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano), monseñor Francisco Javier Errázuriz Ossa, cardenal arzobispo de Santiago, el tema definitivo de esa convocación: Discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él tengan vida, agregando la referencia a Juan 14,6: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”. Desde entonces, las diferentes jurisdicciones eclesiásticas (diócesis y arquidiócesis, vicariatos apostólicos y prelaturas), así como los laicos de las parroquias y comunidades, y las congregaciones religiosas, han comenzado a prepararse para este encuentro. Es claro que en la V Conferencia participarán solamente los obispos, delegados de sus respectivos países, o elegidos por el Papa, y asesorados por quienes ellos elijan. Pero no es menos cierto que, ya desde la preparación, y sobre todo en la ejecución posterior de los documentos de esta reunión, está involucrada toda la Iglesia de América Latina y el Caribe. Así ha sido desde hace muchos años, y así será nuevamente. Pero lo más importante es que, como las anteriores reuniones eclesiales durante la segunda mitad del siglo XX, esta conferencia puede ser, a la vez que una expresión bastante apropiada de la vida de la Iglesia católica del continente, un nuevo impulso para el futuro de los creyentes y del conjunto de la misma Iglesia. Reconozco la diferencia, pero me viene a la memoria una expresión del Vaticano II, que afirma de la liturgia que es a la vez “cumbre” y “fuente” de la vida de la Iglesia1. Es necesario, para entender mejor la trascendencia de la próxima asamblea episcopal, tener en cuenta sus antecedentes: La I Conferencia se reunió en Rio de Janeiro (Brasil), del 25 de julio al 4 de agosto de 1955, convocada por el papa Pío XII, de venerada memoria. Predominó entonces una preocupación “intraeclesial”, como posteriormente diría el cardenal Montini, más tarde papa Pablo VI. En efecto, la mayor parte del documento aprobado se refiere a los sacerdotes y seminaristas, a los religiosos y religiosas, a los “auxiliares del clero”, a la organización de la “cura de almas”, a los medios de propaganda; por eso, observa con inquietud la presencia del protestantismo. Por eso también trata de la instrucción religiosa, de la difusión de la doctrina cristiana, de la catequesis, de la educación de la niñez y la juventud. Sin embargo, pese a que se dice que América Latina constituye “una magnífica esperanza para toda la Iglesia de Cristo”, ya entonces se constató –como muchas veces se ha reiterado– que la fe no informa “el pensamiento, las costumbres y las instituciones de nuestro continente” y, con el Papa, se expresa el anhelo de ver “surgir un mundo nuevo más sano, jurídicamente mejor ordenado, más en armonía con las exigencias de la naturaleza humana”, y después de anotar que “muchos de sus habitantes, especialmente entre los trabajadores del campo y de la ciudad, viven todavía en una situación angustiosa”, se pide una presencia activa de toda la Iglesia, iluminada por la Doctrina Social, educada en el cumplimiento de los deberes sociales y llamada a la acción en el mundo económico-social y a “la elevación de las clases necesitadas”, en particular de la población indígena. Algo sobresaliente fue el siguiente acuerdo: “La Conferencia General del Episcopado Latinoamericano por unanimidad ha aprobado pedir, y atentamente pide a la Santa Sede Apostólica, la creación de un Consejo Episcopal Latinoamericano”, que reuniría a los representantes de las diferentes conferencias episcopales nacionales de América Latina. Se constituyó así, ese mismo año, el CELAM, primera agrupación continental de la Iglesia católica en el continente que ya entonces reunía al mayor número de fieles. A la muerte del papa Pío XII, en 1958, fue elegido el entonces patriarca de Venecia, Angelo Giuseppe Roncalli, quien tomó el nombre de Juan XXIII. Él, que tenía una larga experiencia en países no católicos, o en Francia, que había atravesado durante la Gran Guerra serias dificultades, manifestó una enorme fuerza de ánimo y, con gran libertad, convocó inesperadamente el concilio Vaticano II, a fin de que la Iglesia abriera “las ventanas para que entre el aire”2. El Concilio, que por primera vez reunió a la inmensa mayoría del episcopado universal, se reunión en cuatro sesiones durante los períodos otoñales del hemisferio norte, desde 1962 a 1965. Juan XXIII sólo siguió la primera sesión, y fue Pablo VI, elegido en junio de 1963, quien presidió las tres posteriores sesiones. El concilio Vaticano II ha sido sin lugar a dudas el mayor evento de la Iglesia católica durante el siglo XX. Su “recepción” marca, hasta ahora, no sin conflicto de interpretaciones, la vida y los esfuerzos de renovación de la comunidad eclesial. Recogiendo lo mejor y más vivo de los movimientos bíblico, litúrgico, patrístico y teológico, trazó grandes líneas maestras: la revelación de Dios en la historia (Constitución Dei verbum); la Iglesia como pueblo de Dios, donde todos los miembros son iguales en su dignidad de hijos o hijas de Dios, donde la diversidad de ministerios se entiende como servicio a toda la comunidad eclesial (Constitución Lumen gentium) y donde todos están llamados a la misión universal (Ad gentes); así como la comprensión de toda la historia humana a la luz de la historia de la revelación y salvación, y el llamado a estar atentos a los “signos de los tiempos” (Constitución Gaudium et spes). El Concilio fue una experiencia extraordinaria para los obispos de América Latina, y en particular para los responsables del CELAM. Bajo el liderazgo del obispo de Talca, en Chile, don Manuel Larraín (+ 1966, regresando de Lima), con la participación activa de los monseñores Helder Camara (Recife, Brasil), Sergio Méndez Arceo (Cuernavaca, México), Leonidas Proaño (Riobamba, Ecuador), José Dammert (Cajamarca, Perú), Ramón Bogarín (San Juan Bautista de las Misiones, Paraguay) y muchos otros, empezó prontamente a prepararse la II Conferencia. Los animaba la urgencia y aun la necesidad de “aplicar” el Concilio a la realidad de nuestra Iglesia latinoamericana. En el largo proceso hubo conferencias especializadas en diversos temas, reuniones previas de los movimientos apostólicos y, sobre todo –con abierta participación de seglares, sacerdotes, religiosas y religiosos–, asambleas diocesanas, regionales y nacionales. El 24 de agosto de 1968, en Bogotá, el papa Pablo VI inauguró la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en la ciudad colombiana de Medellín. El tema previsto y reflexionado fue La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del Concilio. Uno de los copresidentes de la asamblea fue el cardenal Juan Landázuri, arzobispo de Lima y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. La tensa situación del continente, marcada por la reciente existencia de “focos” guerrilleros en Colombia, Perú y Bolivia, fue encarada en los primeros capítulos de las Conclusiones, sobre “Justicia” y especialmente sobre “Paz”, “obra de justicia”, “quehacer permanente” y “fruto del amor, expresión de una real fraternidad entre los hombres”. A la pobreza de las grandes mayorías de pobladores de nuestros países se respondió con el documento sobre “Pobreza de la Iglesia”, que asumía el desafío lanzado por el papa Juan XXIII y que el Concilio no había enfrentado; coherentemente, en el texto sobre “Juventud” se exhortó a “que se presente cada vez más nítido en Latinoamérica el rostro de una Iglesia auténticamente pobre, misionera y pascual, desligada de todo poder temporal y audazmente comprometida en la liberación de todo el hombre y de todos los hombres” (n. 15). Se oficializó la experiencia de la comunidad eclesial de base, inserta en las comunidades locales o ambientales, y entendida como “célula inicial de estructuración eclesial y foco de la evangelización” (“Pastoral de Conjunto”, n. 10). El método que se empleó fue el del “ver, juzgar y actuar”, es decir, partir de la realidad latinoamericana y del compromiso efectivo de la Iglesia en dicha realidad; analizar esa realidad compleja –tal como quería el Concilio– “guiados por la luz del evangelio y de la experiencia humana”3 y ofrecer grandes lineamientos para la acción pastoral. Medellín ha contribuido fuertemente a hacer presente a la Iglesia en espacios donde su actividad no tenía hasta entonces el requerido vigor, especialmente entre los pobladores del campo y de la periferia de las ciudades, así como en el mundo de la organización social y de la vida intelectual. Pero quizá eso mismo marcó el inicio de las dificultades, y se expresó públicamente el “temor” de un compromiso del clero en la insurrección violenta4. Pronto aparecieron también reacciones críticas y hostiles en algunos sectores de la Iglesia, los que paulatinamente fueron haciéndose más intensos. Pablo VI convocó también la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, pero su realización fue postergada por la muerte de este pontífice y por la desaparición repentina de su sucesor, el papa Juan Pablo I, en agosto y septiembre de 1978. Por fin, después de una preparación similar a la de Medellín, el 28 de enero de 1979, Juan Pablo II la inauguró en Puebla de los Ángeles (México), con un discurso que se refirió a los obispos como maestros de la verdad (acerca de Jesucristo, de la misión de la Iglesia y del ser humano), signos y constructores de la unidad y defensores y promotores de la dignidad humana. Esta III Conferencia se prolongó hasta la quincena de febrero. Tuvo como tema central La evangelización en el presente y en el futuro de América Latina; se inspiró abiertamente en los discursos del Papa en la República Dominicana y en México y utilizó el mismo “método activo” de reflexión pastoral. Textos como los de los “rostros”, en los que se invita a “reconocer los rasgos sufrientes de Cristo” (ns. 30-39), sobre el clamor “claro, creciente, impetuoso y, en ocasiones, amenazante” (ns. 88-89) y acerca de las comunidades eclesiales de base, “que ahora constituyen motivo y esperanza para la Iglesia” (n. 95) son muy expresivos del tenor de esta asamblea. Más allá de matices, la conferencia ratificó y profundizó los grandes temas de Medellín. Se ahondó en la propuesta de Juan Pablo II sobre Jesús, la Iglesia y el hombre (II Parte); se afianzó una visión de la Iglesia como comunión5, que venía desde el concilio Vaticano II (III Parte); se hizo explícita la opción preferencial por los pobres, con fundamentos bíblicos y teológicos6; se proclamó la opción por los jóvenes, por razones de estrategia pastoral anclada en la realidad de América Latina; y se manifestó con preocupación y seriedad el compromiso de la Iglesia con la construcción de una sociedad pluralista y con los derechos humanos (IV Parte). En los años siguientes se ahondaron algunas situaciones conflictivas, cuyos matices se expresaron en dos textos de la Sagrada Congregación de la Fe sobre de la teología de la liberación: Libertatis nuntius (agosto 1984) y Libertatis conscientiae (marzo 1986). En el Perú, pese a lo que algunas personas afirman una y otra vez, no hubo consecuencia alguna de carácter definitivo. Al aproximarse el quinto centenario del descubrimiento de América, el papa Juan Pablo II convocó la IV Conferencia General del Episcopado de América Latina y el Caribe. El encuentro se realizó, significativamente, en Santo Domingo, entre el 12 y 28 de octubre de 1992. En esta ocasión, como era ya habitual, se pudieron trabajar las propuestas durante el período preparatorio; por el contrario, no se realizaron asambleas abiertas a la presencia y activa participación de fieles que no fueran obispos. El tema fue Nueva evangelización. Promoción humana. Cultura cristiana. En su discurso inaugural, Juan Pablo II trató en primer lugar el lema de la conferencia: “Jesucristo ayer, hoy y siempre” (ns. 2-5), tomado de Hebreos 13,8. Luego se refirió al primer punto del temario, nueva evangelización (ns. 6-12), donde –a la vez que afirma que el contenido, la persona de Cristo, es inmutable– señala que la novedad se refiere “al ardor, a los métodos y a la expresión”. En tercer lugar, el Papa habló sobre la promoción humana, segundo punto del temario (ns. 13-19); al respecto de “la situación angustiosa de tantos hermanos que carecen de lo necesario para una vida auténticamente humana”, afirmó con firmeza “hay que hacer valer el nuevo ideal de solidaridad frente a la caduca voluntad de dominio”, buscando instaurar “una verdadera economía de comunión y participación de bienes, tanto en el orden internacional como nacional”, y asimismo que se hace imprescindible “crear en América una cultura de la vida que contrarreste la anticultura de la muerte”. Después de tocar el tercer punto, cultura cristiana (ns. 20-24), Juan Pablo II abrió las perspectivas de “una nueva era bajo el signo de la esperanza”, exhortando a “todas las comunidades eclesiales” a “ser siempre evangelizadas y evangelizadoras”, enfatizando que “la fe se fortalece dándola”. En esta conferencia, aparentemente, se abandonó el método ver, juzgar y actuar, pero una lectura atenta de las conclusiones permite ver la persistencia latente de esta perspectiva. En el documento final, la parte central se dedica a los distintos elementos del temario. Sobre la nueva evangelización, se recuerda que la Iglesia está convocada a la santidad, que las comunidades eclesiales han de ser vivas y dinámicas y que hay que reconocer la diversidad de ministerios y carismas. Al tratar de la promoción humana, se afirma que es “una dimensión privilegiada de la nueva evangelización” y se revisan “los nuevos signos de los tiempos”: derechos humanos, ecología, la tierra como don de Dios, el aumento de la pobreza y la solidaridad7, el trabajo, la movilidad humana, la democracia, el nuevo orden económico8 y la integración latinoamericana; concluye esta sección con un extenso examen de los desafíos a la familia y a la vida. Sobre la cultura cristiana, se afirma que Cristo es el criterio y la “medida de nuestra conducta moral” y se analiza la unidad y pluralidad de las culturas latinoamericanas, no sin unirse al papa Juan Pablo II en el pedido de perdón a los pueblos indígenas y afromericanos por “el pecado, la injusticia y la violencia” contra ellos cometidos9; finalmente, se estudió la cultura moderna y la propia de las grandes urbes, el empeño educativo de la Iglesia y la problemática de la comunicación social. Así, nuestra Iglesia ahondó en las raíces de su misión y de su compromiso con la humanidad, en la línea abierta por Medellín y Puebla. Con la carta apostólica Tertio millennio adveniente (noviembre de 1994), el papa Juan Pablo II dio inicio a la preparación del Año jubilar, que estuvo marcada por el capítulo 25 de Levítico y el programa mesiánico de Jesús (Lucas 4,16-21), y por honda reflexión teológico-espiritual sobre la Trinidad y los sacramentos. Con gran iniciativa, el mismo pontífice convocó al Sínodo de América, que reunió a los episcopados de América Latina y el Caribe con los de Canadá y Estados Unidos. El sínodo se celebró en Roma, entre el 16 de noviembre y el 12 de diciembre de 1997. Sus conclusiones fueron presentadas –según lo habitual– en una exhortación apostólica, Ecclesia in America, el 22 de enero de 1999, en la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe (México D.F.)10. El extenso documento, fiel a las proposiciones de los padres sinodales, se centró en el encuentro con Jesús vivo “en el hoy de América” y precisa caminos de conversión, para la comunión y la solidaridad, antes de reafirmar la misión de la nueva evangelización. El 6 de enero del 2001 Juan Pablo II hizo pública una nueva carta apostólica, Novo millennio ineunte, invitando a la Iglesia a profundizar su compromiso evangelizador, que –como ya se dijo– incluye la promoción humana. La V Conferencia General del Episcopado de América Latina y el Caribe se reunirá del domingo 13 al 31 de mayo del 2007 junto al santuario de Nuestra Señora de Aparecida en el estado de São Paulo (Brasil). El tema aprobado se centra en Cristo, camino, verdad y vida. Se propone profundizar en dos aspectos fundamentales y complementarios de la vida cristiana y eclesial: el discipulado y la misión. El segundo asunto, la actividad misionera de la Iglesia, ha sido felizmente trabajado con insistencia, tanto por el magisterio como por la teología; baste recordar los COMLA, congresos misioneros latinoamericanos que comenzaron en Torreón (México), en 1977, más tarde en Lima (COMLA IV, 1991) y cuya VIII versión se realizará en Ecuador el año 200811. Por otra parte, el discipulado o “seguimiento” de Jesús, el Cristo12, tiene una importancia superlativa en los evangelios, especialmente en los tres sinópticos, y hace ya muchos años que ha sido “recuperado” por la Iglesia latinoamericana. Recuerdo en particular el interés de la Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR) y de algunos teólogos. Limitado por mi memoria y mis lecturas, procederé en orden cronológico: – En 1969, en un folleto sobre La vida religiosa y el desarrollo latinoamericano, la CLAR dedicó un par de páginas al tema del seguimiento (pp. 19-20). – En 1971, bajo el título de La pobreza evangélica hoy, la misma institución reproduce un artículo de Beda Rigaux, parcialmente dedicado a “seguir a Jesús” (pp. 93-104). – En 1975, Alejandro Cussianovich, en el Perú, escribió un bello libro, Desde los pobres de la tierra: perspectivas de vida religiosa. Ya en la dedicatoria del libro se menciona el tema, que vuelve en los capítulos III (pp. 70-74) y V (pp. 159-188). – Por cierto, la contribución más importante y decisiva en aquellos años fue la de Jon Sobrino sj, en su obra Cristología desde América Latina. Esbozo a partir del seguimiento de Jesús histórico (CRT, México 1976). – El mismo autor volvió sobre su tesis en un artículo, “El seguimiento de Jesús como discernimiento” (Concilium, n. 139, noviembre 1978, pp. 517-529). – Nuevamente, en la misma revista (n. 173, marzo 1982), Sobrino escribió La fe en el Hijo de Dios desde un pueblo crucificado, cuya segunda parte (pp. 336-338) versa acerca del seguimiento de Jesús y el hacerse “hijos”. – Víctor Codina, en su obra al alimón con el Hno. Noé Zevallos, Vida religiosa: historia y teología, incluye esta perspectiva al tratar sobre las diferentes teologías (pp. 141-145). – En su libro La fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas (Trotta, 1999), Sobrino regresa con fuerza sobre el argumento en su capítulo I: La perspectiva. Un seguimiento “resucitado” y la esperanza de las “víctimas” (pp. 25-32). Por los títulos, se ve con claridad que el tema del discipulado o seguimiento ha sido elaborado dando mucha atención a la situación de las mayorías pobres (pueblo crucificado, víctimas), crucial en América Latina y el Caribe. Obviamente, se trata de legítimas interpretaciones13 que tienen su fundamento en el contexto mismo de la vida de Jesús en Palestina y después de los mismos evangelistas. Esta “cercanía” es particularmente importante para quienes se esfuerzan en escuchar el llamado del Señor a vivir la fe, y de modo especial para las mayorías. Por todo ello, quisiera terminar estas páginas con algunas observaciones: 1. El tema central de la predicación y la actuación de Jesús según los sinópticos, el Reino de Dios (“de los cielos”, escribe frecuentemente Mateo) no aparece en el índice del Documento de participación. He encontrado rápidas menciones en los ns. 14, 84, 85, 96 y 185. Creo indispensable situar los dos temas centrales de la V Conferencia en esta perspectiva de fondo, ciertamente cristológica y cristocéntrica. 2. Las bienaventuranzas han merecido mayor atención, tanto en el índice como en los ns. 13, 14 y 84, y se las menciona también en los ns. 53, 150 y 179. Como ellas fueron dirigidas (en el evangelio de Mateo) a los discípulos, a quienes se trata como anawim, humildes y mansos a imagen de Jesús (ver Mateo 11,29 y 21,5), y a los que el Señor envió a “hacer discípulos” (Mateo 28,19-20) pienso que su significado debe ser profundizado. 3. Tanto en la preparación de la V Conferencia como durante su realización y su posterior asimilación por las comunidades de Iglesia, percibo la necesidad de una relectura permanente de los evangelios. Los dos temas –el discipulado y la misión– son demasiado importantes para el futuro de nuestras iglesias14. 4. Hay que tomar en cuenta la acción del Espíritu de Dios en los discípulos no contem-poráneos de Jesús de Nazaret. La frase del Señor resucitado, dichosos los que no han visto y han creído (Juan 20,29), se relaciona con la asiduidad de las primeras comunidades a la enseñanza de los apóstoles (Hechos 2,42). Pero la real enseñanza (didajé) es la que hacen posible los gemidos inexpresables del Espíritu (Romanos 8,26), es decir, del abogado defensor (parákletos) y testigo interior que Jesús prometió ante la cercanía de su crucifixión (Juan 14,15-19.26; 15,26-27, 16,6-15). 5. Hay en el índice del Documento de participación menciones muy breves como las relativas a la justicia (ns. 1-4, 11, 25, 30, 126), la fraternidad15 (ns. 1, 11, 30, 111, 126), que ameritarían un mayor tratamiento pues ni siquiera se las considera en el índice, y también olvidos como el de los derechos humanos16, tan poco respetados entre nosotros y tan presentes en el magisterio de Juan Pablo II y Benedicto XVI. 6. Finalmente, considero que la credibilidad de la que ha seguido gozando la Iglesia católica en América Latina y el Caribe –pese a la evidente disminución de fieles–, debe ser reafirmada por un renovado empeño evangélico y evangelizador, en todo el sentido que debe darse a estas palabras. Tenemos mucho que aprender para llegar efectivamente a los poco o nada evangelizados, a los alejados, a los vastos grupos humanos cuya vida es un drama constante. Por eso, hay que prestar seria atención a la actual situación de nuestros países, marcados con la experiencia del neoliberalismo, de “ajustes” impuestos por algunos organismos internacionales, de la “globalización realmente existente” y la práctica ausencia del famoso y prometido “chorreo”, de los recientes crecimientos macroeconómicos que sólo han servido hasta ahora –en prácticamente todos los países– para aumentar las diferencias entre sectores de la población.