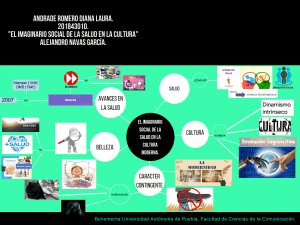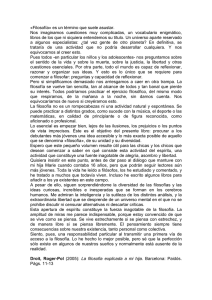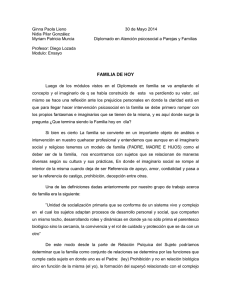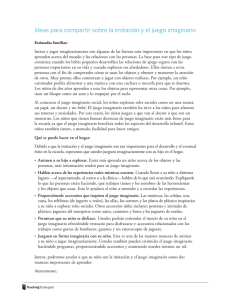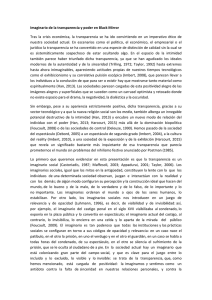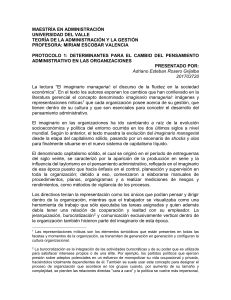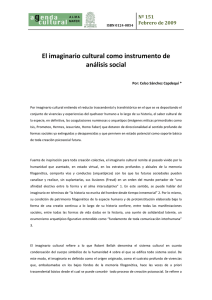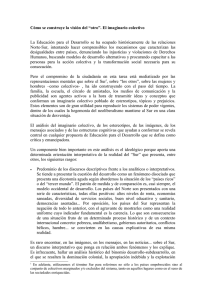Me nacieron en Madrid, esa ciudad que se dice en
Anuncio

Me nacieron en Madrid, esa ciudad que se dice en plural: los madriles. Tanto ella como yo, de ser tantos, no acabamos de ser nada. Preñados, uno y otra, de los influjos más diversos, y siempre desparramándonos. Siempre resistiendo la orden de identificarnos: “¡identifíquense!” ha sido la eterna consigna policial, ya desde aquellos años con Franco (y antes, desde Platón) hasta nuestros días. Ya desde entonces, la lucha contra las formas impuestas de orden ha tenido una misma matriz política, es decir, anti-política. Contra el imperio de la ley, ya fuera la ley arbitraria de la dictadura o la ley racional de la democracia aritmética, la actividad con grupos más o menos anárquicos se fue entretejiendo con la actividad contra ese otro imperio de la razón que son -entre nosotros- las matemáticas. Por socavar su autoridad, mi tesis doctoral hubo de abandonar la academia matemática y buscar refugio, sucesivamente, entre filósofos (con los que, al cabo, me doctoré), sociólogos (con quienes, mal que bien, ejerzo como profesional), antropólogos, lingüistas… Para ellos nunca dejé de ser –y seguramente con toda la razón- un curioso ejemplar de excéntrico impertinente. Entrando y saliendo así de unas y otras disciplinas, acabó viendo la luz el libro Imaginario colectivo y creación matemática, que ahora reedita nuevamente Gedisa. En él pude mostrar el nacimiento tan poco virginal de unos conceptos y demostraciones que hoy, convenientemente purificados, hemos llegado a sacralizar como lenguaje de la verdad por antonomasia. Las matemáticas chinas prestaron ahí su armónico contrapunto. Tanto unas como otras no son sino folklore (saber popular) y mitología congelados. Como era de sospechar, sus respectivas maneras de contar (calcular) no pueden dejar de traslucir, para el oído atento, sus tan diferentes maneras de contar (narrar). “En su silencio de piedra / el canto rodado guarda / la honda canción del agua”. La erosión del orden matemático se me ha ido entreverando con el socavamiento del orden político a través de la fundación de diversas publicaciones, como el diario Liberación o las revistas Bicicleta y Archipiélago, que ahora ha cumplido sus –últimas- veinte primaveras. Pero si alguna escuela he tenido, no ha sido la periodística ni la académica, sino la gente, la gente común. En la escucha atenta y asombrada de sus formas de hacer y de decir, de decirse y desdecirse, he encontrado la mayor fuente de saber y de placer. De su inagotable manantial sigo sin cesar bebiendo. En particular, de las muchas maneras que tienen de desdecirnos a los que habitamos en lenguas indoeuropeas quienes se expresan en otras. La intersubjetividad del tojolabal, el fluir del chino, el destronamiento del sujeto entre los wolof… me han enseñado más sobre otras posibles maneras de pensar, de sentir y de vivir que toda la historia del pensamiento occidental. Fruto de esta exploración, crítica y apasionada, de nuestro imaginario desde la distancia entrañable que ofrecen otros imaginarios posibles es el libro Metáforas que nos piensan, que ahora reedita Biblos para los lectores de hablas hispanas. Muchos de los ellos fueron también mis maestros más o menos anónimos durante mis cursos y conversaciones en pueblos y ciudades de España, Brasil, Colombia, Venezuela, México… Quiere ser una celebración de la lengua, ésa que hablamos y que nos habla sin nosotros saberlo, nuestra arma y amiga más poderosa, sí, pero también, con frecuencia, el más tiránico de nuestros amos. La mayor dificultad estuvo en intentar contarlo en castellano corriente y moliente, en ése que aún consigue resistir los embates de las pedantes jergas académicas, la impostura de los expertos y el secuestro de políticos y periodistas. Me conformaría con haber restituido al lector algo de ese inagotable tesoro que, por ser común, es suyo, es nuestro: la arcilla con que se modelan nuestros pensamientos y sentimientos, nuestras cadenas y nuestros sueños. Emmánuel Lizcano, Galapagar, mayo de 2009