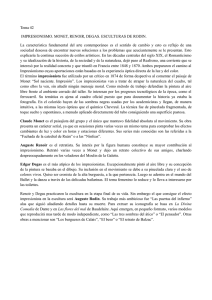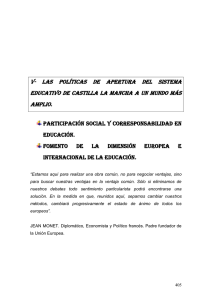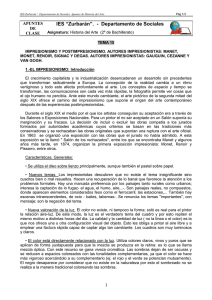Tema 3 - Grado de Historia del Arte UNED
Anuncio

Los Discursos del arte contemporáneo Asiertxo Tema 3: Torturas Impresionistas 1. Orígenes del impresionismo Courbet describe la Comuna como en otro tiempo Ovidio la Edad de Oro de los griegos; un lugar sin leyes ni disputas, sin resistencias sociales, sin política en definitiva, donde todo transcurre sobre ruedas, acorde, pues, con la incesante movilidad de la época, como sucedía precisamente con la pintura, hecha ahora de pinceladas cortas y nerviosas, ágiles, despreocupadas (quickly, como dicen los críticos norteamericanos), y vista además por unos espectadores tan raudos y fugaces, tan intercambiables, que terminarán por ser tan solo ventanillas al vuelo, como demostró Albert Robida en una famosa caricatura aparecida en Le vingtième siècle en 1883: “Visitando el Louvre”. En ella vemos a unos burgueses endomingados paseándose a toda pastilla en un trenecito descubierto, sin techo ni paredes, por la Gran Galería del Louvre mientras dejan atrás velozmente las Sabinas de David, la Gioconda de Leonardo, los cuadros de Correggio o de Caravaggio. En realidad, son los cuadros mismos los que constituyen las móviles paredes de este tren en donde un nuevo público descubre la pintura como panorama y travelling a la vez: algo que se ve porque se fuga, es decir, porque no se llega a ver... La melancólica y maravillosa pretensión de Courbet de detener el tiempo no llegaría pues a cumplirse. Aque paraíso sin policía ni tensiones, donde todo parece transcurrir a cámara lenta, en pintura, sólo fue el último sueño del realismo por volver a poner en escena el tiempo del mundo: los niños juegan en las calles, las madres transportan agua desde la fuente, en las esquinas unos hombres se echan un cigarro... El último cuadro de Courbet antes de partir al exilio fue esa mirada edénica a la colina de Montmartre, que anuncia ya la trágica imposibilidad de resolver lo visible en un soporte que lo distancie del cuerpo, condenado así para siempre al imaginario, al concepto. Esas cosas tan sencillas deslumbran fugaces en la poesía de Rimbaud durante este trágico años de 1871, como aquel poema que dedicó a las manos de Juana María, una comunera, aunque una sombra negra de destrucción las desenfoca y huyen en cuanto se dan a ver. Aquella Edad de Oro que creyó ver Courbet sólo fue el sol negro que anunciaba el fin de su propio ojo. Finalmente, la caída de la columna Vendôme no supuso el desmoronamiento de la burguesía, ni tampoco del militarismo, como pretendía la magnífica orden de demolición en su implacable proceso a la historia, sino la completa aniquilación del realismo, cuyos escombros dejaban paso ahora a los raíles de la vida moderna, con sus trenecitos estandarizados de emociones alegres y fugaces. That's Entertainment! La creciente obsesión de críticos y artistas a partir de 1871, pero también de galeristas o amateurs, por situar genealógicamente a la nueva pintura bajo la categoría del realismo, como dirá Degas precisamente, obsesionado por ser considerado así y no como un impresionista, o el hecho, aún más asombroso, de que gran parte de los críticos conservadores de la época, enemigos confesos de la Comuna, estén comenzando a defender, en la década de 1870, el realismo de Ingres, debería hacernos pensar que la Tercera República comienza poniendo en marcha una gran operación para dejar solo a Courbet después de apropiarse de sus conocimientos y lemas, o relegándolo en el mejor de los casos a la condición de ser una suerte de prehistoria visual de una modernidad que se quiere ahora renacida bajo nuevos parámetros. Meisonnier, el pintor pompier por excelencia, el rey de los Salones, pintaba su brutal y amenazante cuadro Ruinas de las Tullerías. Mayo 1871 (1871. Musée du Château de Compiégne), donde el incendio del Palacio de las Tullerías no es representado como una derrota del Gobierno, sino como su radical victoria. En efecto: el muro de escombros en primer plano nos sitúa de repente ante una Tema 3: Torturas impresionistas 1 Los Discursos del arte contemporáneo Asiertxo barricada, no muy diferente a las que crecieron por docenas este año en las calles de París, aunque formada esta vez, no por adoquines o maderas viejas, sino por columnas y capiteles clásicos. Todo está vacío, deshabitado, suspenso, pero sobre este amasijo en desorden del lenguaje clásico (del viejo orden social) surge al fondo el perfil de la cuadriga en bronce dorado del Arco del Triunfo del Carrusel, que se diría el único habitante de la barricada, su vigilante, y ésta, por tanto, el humus donde la victoria del arte crece imparable sobre la derrota y ausencia de los hombres. Meisonnier le ha quitado cuerpo a las ruinas, ahora secas, sin circulación sanguínea, sin tensión, habitadas tan solo por el sonoro eco del bronce. Ésta se anuncia, en efecto, como una República vacía, más perfecta y radical que aquella otra que alabara, con motivo de otra revolución, la de 1848, Jules Michelet en su Historia de la Revolución Francesa. Todo se presenta vacío, pero todo a su vez, está lleno de un tiempo mítico, arcádico: el arte reina ahora todopoderoso sobre los escombros. Ésa es su radical epifanía: nacer de sí mismo en un mundo sin habitantes, ajeno a la mano de cualquier artífice, ausente al dolor de cualquier espectador. En el cuadro de Meisonnier late ya a plena potencia el verdadero rostro de la modernidad, sin vendas ni consuelos. Barricadas: la historia de la pintura del siglo XIX se puede construir como el trabajo de su progresiva domesticación. La alegoría heroica de La libertad guiando al pueblo de Delacroix, pintada durante la Revolución de 1830, y habitada todavía por los fantasmas de la antigüedad, se nubla y se desarma ante el crudo y brutal realismo con el que el mismo Meisonnier pintaría Barricada de 1848, una escena casi negra, muy goyesca, en donde se mezclan los adoquines con los miembros amputados. No ha quedado nada de la vieja hybris de los cuerpos, sólo carne quemada, abrasada por la pólvora. Pero todo ello, épica y prosa, desaparece finalmente ante la rotunda y límpida ausencia de los cuerpos en Ruinas de las Tullerías, sustituidos por la cuadriga al fondo. Las famosas fotografías de los comuneros muertos en sus ataúdes, como las de Disderi, o alienados en una calle de la que sólo vemos la acera, límpida y continua como un tapis roulant, verdaderos cuerpos sin lugar, o sin otro lugar, precisamente, que la circulación de sí mismos. No sólo han perdido su barricada, sino cualquier otro espacio que no sea el correctivo del ataúd, donde quedan ya perfectamente inmovilizados y expuestos. En esos ataúdes, su muerte es desocializada y representada como abstracta mercancía. En efecto, eso parecen los muertos de la Comuna en sus ataúdes: naranjas o manzanas en el puesto del frutero, no muy diferentes a aquel otro escaparate de frutas que pintará pocos años después, en 1881-1882, Gustave Caillebotte, el primer cuadro, donde la materia se exhibe geométricamente, alejada ya del sabido desorden de los sentidos que puebla los bodegones. Cuando Benjamin hablaba de la pasión por los escaparates durante el Segundo Imperio debería haber concluido que es aquí, en estos ataúdes de la Comuna que ya no se diferencian nada del papel que envuelve a las golosinas, donde terminan sus sueños. Todo lo domina ahora el escaparate: estatuas de bronce o cuerpos culpables. En el mismo momento en el que el bronce está suplantando a la carne y las pálidas manos de Juana María empiezan a borrarse de la historia, el 30 de mayo de 1871, tras la aplastante caída de la Comuna en la Semana Sangrienta, Théodore Duret, el crítico de arte impresionista, escribe a Camille Pissarro profundamente impresionado por los acontecimientos: “París está vacío, y se seguirá vaciando... Da la impresión de que, pintores y artistas, en París, nuca existieron”. Pero bastaba con que Duret hubiera mirado el cuadro de Meisonnier para entender que los nuevos tiempos comenzaban poniendo en escena una inflexible ley: no importa la desaparición del artista, ni de ningún cuerpo, si anuncia la aparición del arte. Ha llovido azufre del cielo, la “época del infierno”, como la llamará Benjamin, ha dejado de ser una metáfora. Pero para los buenos burgueses, como lo serán Meinsonnier, Duret, Mac Mahon, Tessenow o Speer, ese incendio anuncia siempre el regreso del arte. Un arte indestructible, eterno, pues emerge de las ruinas de la carne. Tema 3: Torturas impresionistas 2 Los Discursos del arte contemporáneo Asiertxo “Todo llega”, decía el lema de Manet en su papel de cartas. Todo llega, en efecto, hasta la Edad de Oro, tanto si uno la busco con ahínco como si se la encuentra de golpe. Bazille salió a buscarla en la guerra de 1870. Según Renoir, se alistó porque “se veía galopando sobre un hermoso caballo, en medio de una ráfaga de balas y portando el mensaje que supondría el fin de la contienda”. Nada de eso ocurrió. Por el contrario, se pasó el tiempo limpiando polainas, pelando patatas, acarreando leña, barriendo suelos... “Esta vida embrutecida me está hundiendo”, escribió a sus padres, “pero no durará mucho”. Y en efecto, no duraría mucho para él. Ni siquiera tuvo el honor de morir en el campo de batalla, sino durante la retirada, en una carretera embarrada. Eso es lo que ha quedado de la Edad de Oro: barro. Vida embrutecida, es decir, moderna: los impresionistas la vieron y la padecieron, aunque no la representaron, alejándose de ella febrilmente, quizás porque pensaran que era propiedad exclusiva de la pintura de Courbet, o quizás porque jamás pudieron llevar al lienzo sus experiencias, sino sus impresiones, que vistas así, bajo esta tensa dicotomía, bien pudiéramos definir como la manera de retrasar, entorpecer o cegar la experiencia de las cosas del mundo. “París marcha solo, sobre ruedas...”: el sueño de Courbet va a ser el de esa nueva clase industrial que tras la Comuna va a empezar a organizar el consumo a gran escala. Nunca fue más invisible la política que en esta Tercer República que comienza a ritmo de cancán. Bazille, antes de morir en la guerra de 1870 y dejar al impresionismo un poco huérfano, lo vio con precisión cuando, a las dos de la madrugada del 12 de enero de 1870, pudo ver el impresionante entierro de Víctor Noir, al que asistieron más de 200.000 trabajadores, ejecutado de un tiro, sin piedad ni emoción, por el príncipe Napoleón, y ello, simplemente, por haberse atrevido a publicar el desafío a duelo al que un joven periodista intelectual, Grousset, le había retado. Antes incluso de que el impresionismo naciera oficialmente, Bazille se llevó a la tumba el secreto político de esa pintura clara, que era la imposibilidad de enfrentarse a una visión nocturna (cavar de noche en el día, como diría el poeta), ésa misma que late en los dibujos y grabado de la Comuna que hizo Manet (negros, sombríos, pensando a Goya desde la industrialización, como los que hizo para El río de Charles Cros), el único de estos realistas que se atrevió a ver y representar el “paraíso” de Courbet. Manet no sólo fue el padrino de la boda de Monet, sino el simbólico padre de un movimiento en el que, sin embargo, y a pesar de su cercanía, nunca quiso participar, quizás porque así defendía sus cuadros de la intensidad de la luz, rodeándolos de la oscura soledad que necesitaban. Sus cuadros son filtros, se comportan como persianas: interceptan lo que vemos de la realidad para dejar transparentar con más fuerza allí lo que el encuadre mismo oculta, contaminado así lo visible con lo invisible, como sucede, justamente, en esos últimos y maravillosos vaso de agua que contienen en su interior una flor y en su exterior un dragón. Ese humilde tema es la excusa perfecta para que Manet empiece la canción de la pintura: traer lo de dentro afuera, confundiendo el tallo de la flor con la cola del dragón, y llevar a su vez lo de afuera adentro, abismando al dragón en el agua. El cristal, metáfora de la pintura, ni refleja ni transparenta, sino que es ahora una membrana que abre y cierra caminos a los visible. La pintura, podría haber dicho Manet, no genera planos de profundidad, sino que los baraja, como en el juego de cartas: deja ver en superficie, mediante transparencia, lo que la superficie misma oculta. Las anécdotas sobre el impresionismo de Renoir no sólo le retrata a él, sino a todo el grupo impresionista casi por completo. De una u otra manera, todo ellos, menos Manet, han rehuido la visión de las ruinas, la catástrofe, la miseria o la muerte, como evadirán igualmente los resultados de la industrialización o, incluso, la presencia de una climatología adversa. Cuando Monet se retira a Argenteuil en 1873, en las afueras de París, el puente del ferrocarril estaba todavía derrumbado por las bombas, y Monet pasa de largo ante él. Cuando pinta El jardín de la Tullerías (1876), modifica el encuadre para no ver las ruinas del Palacio incendiado por los comuneros. Los Tema 3: Torturas impresionistas 3 Los Discursos del arte contemporáneo Asiertxo impresionistas se retiran continuamente de la tragedia, y a veces hasta de lo real. Se diría que andan entre los muertos sin pisarlos, dándolos de lado, y aún a riesgo de caer muertos ellos mismos en las piruetas que deben hacer para evadir a los muertos, y llegar así a su ansiada edad de oro óptica, como le pasó a Renoir. La “nueva pintura” se ofrecía sibilinamente como un simple grito adolescente, no muy diferente a los de la generación beat. Cuando en 1874 se funda la Société Anonyme des artistes y hacen su primera exposición en los talleres del fotógrafo Nadar, en el 24 del Boulevard des Capucines de París, el cuadro que atrae todas las miradas es un simple amanecer: Impresión, sol naciente, de Monet. Aunque quizás no tan simple, si hemos de creer las recientes lecturas que lo interpretan como la imagen simbólica del nuevo renacer político que la Tercera República esperaba para lavar toda la sangre que ella misma había provocado. Mientras pintaba su cuadro de Mujeres en el jardín (1867. Musée d'Orsay, París), de un tamaño más que considerable, 256 x 208 cm (y de ahí las risas de Courbet, al que le fascinaba que se pudiera hacer pintura de historia al natural), Monet excavó una trinchera en su jardín para, mediante una manivela, ir enterrando poco a poca el cuadro y poder pintar así la parte superior sin tener que cambiar ni un ápice el punto de vista, clavado los pies al suelo como un árbol. Ahí comienzan las primeras torturas de los impresionistas, que son también sus primeras risas... Anécdota, por cierto, poco comentada por los historiadores, y eso que retrata de golpe a toda una época: a medida que se hace, la pintura se entierra. ¡Cualquier cosa es buena con tal de no perder el poder y el lugar del ojo!, podría haber dicho Monet. Así que Courbet y Monet comparten algo más que el realismo: una incierta provocación en sus planteamientos, que en el caso de Monet se vuelve un humor más refinado y complejo, más invisible también, que la simple bufonada que guía a Courbet, y que ha pasado prácticamente inadvertido para sus críticos, a pesar de que la vida de Monet esté llena de esos episodio cómicos, y quizás por culpa de las heroicas y serias interpretaciones que desde Clement Greenberg se han hecho del impresionismo. Pero Monet, a pesar de que ahora no nos guste recordarlo, fue en su juventud un destacado caricaturista que templó sus armas en esas tintas hasta muy tarde. En cualquier caso, la trinchera de Mujeres en el jardín es la única que pueden movilizar los impresionistas en tiempos de guerra, insuficiente para conservar las manos de Juana María o para hacer frente a la Columna Vendôme. Mujeres en el jardín surge de una trinchera, ciertamente, pero para disolverse en un escaparate en donde quedan fijados para siempre los placeres burgueses: el sol al atardecer, la reunión mundana, la despreocupación de vivir de todos aquellos que ya tienen “orden, seguridad, trabajo”. Esa legitimación del impresionismo bajo el concepto de la autonomía del arte parece esconder el deseo de limpiar el concepto de realismo de sus connotaciones políticas. O lo que es lo mismo: la pretensión de demostrar que se podía ser realista sin ser republicano. Un apocalipsis que nunca será visible que en el cuadro que Seurat les lanzó a la cara a los impresionistas en 1886: La isla de la Grande Jatte, para acabar así, de una vez por todas, y mediante un monito que enrolla su cola y unos personajes que han perdido sus caracteres, su realismo, y se han vuelta tan solo tipos que perdurarán así hasta el final de los tiempos, con la traída y llevada Edad de Oro. 2. Mitos del impresionismo El mito más persistente, de los muchos que les rondan, parece fundarse precisamente en que son pintores que se dedican a captar el instante, la fugacidad del momento pasajero, y además en el exterior, sur le motif, paseando por una naturaleza convertida toda ella en taller. Los impresionistas acaban por no ver otra cosa que su obsesiva Edad de Oro, y a una velocidad de paso además tan persistente que ni siquiera cabe en ellos el breve escalofrío del “Ego in Arcadia Sum”, que es lo que emerge ya, y con una fuerza poderosísima, en los cuadros de Seurat. Hoy en día ya sabemos que Tema 3: Torturas impresionistas 4 Los Discursos del arte contemporáneo Asiertxo muchos de esos cuadros impresionistas que se decían de exterior estaban hechos en el interior, paradoja que divertía a Cézanne: pintura “al aire libre de interior”, decía de ella. También sabemos que muchos de ellos estaban copiados de tarjetas postales, por lo que la fotografía, y no la naturaleza misma, era su taller, como luego reconocería Degas. O incluso que se dedicaron a eliminar los postes del telégrafo en muchos de sus paisajes para minimizar u ocultar los efectos de una vida moderna a la que decían seguir. Pero frente a este mito, que parece abrir a los placeres de las metamorfosis, situándonos ante los impresionistas como ante una especie de pintores japoneses que buscan disolverse en la naturaleza, nada mejor que leer algunas de las cartas que Monet escribe a su mujer, Alice Hoschedé, desde el Valle del Creuse, en el Macizo Central, para ver a Monet debatirse con las metamorfosis de la luz y del paisaje, desesperarse ante ellas y, finalmente, sucumbir. Monet ha sentido como una tragedia esa modernidad que Baudelaire quería exportar como comedia: simple desenfado alegre y entusiasta del ojo ante el instante. Esa ligereza, que Baudelaire todavía creía encontrar en los dibujos del “Sr. G.”, hace agua en los impresionistas. Monet descubre, nada más y nada menos, lo que a Baudelaire le debían parecer menudencias: la falta de coordinación entre ese “movimiento rápido” de la naturaleza y el que realiza el pintor a través de su percepción. Porque es la percepción, y no la ejecución, la que siempre se retrasa... El mito de Monet, que se funda en las Ninfeas, es tan persistente que apenas recordamos ya que mucho antes de que terminara aceptando esas variaciones de la naturaleza, y casi por fatalidad, su pintura se resistía a los cambios, como sucede precisamente con la serie de los Almiares, cuyo origen está, como el propio pintor reconocería en sus últimos años, en los rápidos cambios que ocurrían en las condiciones atmosféricas mientras trataba de pintar los almiares situados detrás de su casa en Giverny: cada vez que la luz cambiaba, pedía a Blanche Hoschedé que le proporcionara otro lienzo para abandonar el anterior a su suerte... Ruinas, pues, que no cuadros, que el tiempo ha ennoblecido y el gusto ha enmarcado: eso es lo que Monet le entresaca, a retazos, a la teoría de la modernidad de Baudelaire. Desesperado por esas variaciones, Monet va a intentar controlarlas mediante una rígida arquitectura pictórica, una especie de corsé que en un primer momento va a colocar en el espacio, pero que después termina por arrojar a la propia materialidad de la pintura, convertida ahora, no sólo en un simple pigmento que rellena superficies (y generalmente para volverse invisible, pues ése ha sido durante mucho tiempo su destino en la tradición académica: no verse), sino en la materia misma que debe dotar de construcción a la pintura mediante su ajustada distribución y peso en el lienzo. Peso, sí, pues gran parte de las pinceladas de Monet, a diferencia del estilo suelto de su compañeros, se dirían hechas por una experta costurera, o una encajera, y de ahí la intensa sensación de bordado que transmiten, como las que gravan (pues no se puede decir otra palabra) la superficie de la Estación San Lázaro: cuadro tocado y retocado sin cesar durante años, sobado, convirtiendo el instante de la vista en la eternidad de los procedimientos, hasta formar un espeso entramado de pintura que intenta a todas luces sustituir, mediante esa espesa urdimbre plana, los viejos poderes de la jaula espacial de la perspectiva por estos otros del bordado. Los historiadores del arte apenas parecen interesados en señalar lo más inaudito de esta serie de Monet, verdaderamente sorprendente para nuestros convencionales parámetros sobre el impresionismo: que ha sido primero estudiada y dibujada minuciosamente en papel, abocetada, pensada en el disegno, como diría Vasari, antes que en la pittura. Hay que mirarlo dos veces para entenderlo en su justa proporción: Monet se ha llevado el suelo al techo (perspectiva flotante), no lo ha hecho desaparecer, sino que lo ha suspendido, como una lámpara, marcando allí, desde el cielo, al modo de una constelación, planos y puntos de fuga. No es ésta la única paradoja que nos habla de las continuas operaciones de Tema 3: Torturas impresionistas 5 Los Discursos del arte contemporáneo Asiertxo construcción que Monet llevó a cabo en esta serie. Aún más sorprendente es que consiguiera pintar los efectos del humo y el vapor gracias a su aire distinguido, es decir a la moda: al jefe de estación le dio la impresión de ser un pintor importante del Salón, así que detuvo los trenes e hizo que estuvieran echando vapor especialmente para su distinguido visitante. La Gare Saint-Lazare no sería el lugar donde comienza la disolución del espacio plástico, camino al cubismo, con la que soñaba Pierre Francastel, que consideraba este cuadro como su acta de nacimiento, sino, por el contrario, el que intenta controlar, y de forma casi cómica, la disolución del espacio perspectivo del Renacimiento. Constituye una especie de cataplasma, algo espesa, o, más bien, y por continuar con esta metáfora de la flotación de la perspectiva, de telaraña óptica. Monet, a diferencia de otros pintores, ha escogido un punto de vista que privilegia su semejanza con el orden arquitectónico de un templo clásico, y de esta manera no sólo asegura la percepción y solidez del espacio, sino su valor simbólico. Allí donde va, Monet se debate con la variabilidad de la naturaleza, que no es, en definitiva, sino la lucha personal que mantiene con la inmutabilidad de su punto de vista, con su “seguridad”. Ésa es su tortura, que no le abandonará nunca. Le vuelve a pasar en 1895, en su viaje a Noruega, donde se dedica a pintar el monte Kolsaas de manera tan persistente como Cézanne la montaña SainteVictorie en la Provenza. Curioso diálogo de montañas éste, uno en el sur de Francia y otro en el norte de Europa, que alguna vez habrá que hacer visible para la historia del arte. Pero mientras Cézanne la ataca desde muchos puntos de vista y desde distintos horizontes, al modo de Hokusai con sus 36 vistas del monte Fuji, Monet, por el contrario, se detiene ante ella: se clava en un punto, como había hecho con la catedral de Rouen, y no mueve sus pies del lugar, lamentándose sin cesar, en su eterna letanía, de que todo huye ante él, todo cambia. Pero donde esta hipertrofia del punto de vista adquiere toda su cómica tensión es en los paisajes que pinta en 1889 en el Valle del Creuse. Había estado parte del invierno pintando sin cesar el lugar sin llegar a captarlo del todo, y cuando empezó a entender algo los fundamentos del paisaje (“sus cimientos geológicos” como hubiera dicho Cézanne), la primavera empezó a asomar su rostro y a transformar la imagen que se estaba haciendo Monet de él. Para Monet la naturaleza es un jardín que la pintura cultiva. En esta tragicómica anécdota late ya, poderosamente, toda la deslumbrante maravilla de Giverny, el jardín y la casa que Monet se fue construyendo en sus últimos años para que sirviera de modelo, marco y visor de su pintura. En realidad, los cuadros de Monet desbordan siempre en la naturaleza, se acaban en ella, formando así una especie de instalación o ecosistema del que no podemos arrancar la pintura sino a costa de mutilarla. El jardín de Monet es una instalación donde se tortura a la naturaleza: se la reforma sin cesar para que se acomode a la imagen del arte. Aunque también podríamos decir que es el espacio donde se tortura al arte para que imite a la naturaleza. Ambas cosas, naturaleza y pintura, reformándose la una a la otra, ya no mantienen en Giverny una relación de mímesis o de analogía, sino, por así decir, de laberinto: la pintura se pierde en la naturaleza, la naturaleza se pierde en la pintura... Ambas cosas constituyen una instalación que provoca una mise-en-abîme de su propia presencia: creemos ver un cuadro, y sólo vemos en realidad el eco de la naturaleza en él. Y a la inversa: creemos ver una zona del jardín cuando sólo vemos la huella que un encuadre ha dejado allí. Las torturas de Monet con la naturaleza, sus laberintos, fundan la historia del impresionismo, pese a que los historiadores del arte sigan sin concederle la radical importancia que tienen, y, en concreto, Tema 3: Torturas impresionistas 6 Los Discursos del arte contemporáneo Asiertxo a la mayor de todas ellas. La historia es bien conocida: a partir de 1871, Monet y su familia se instalan en Argenteuil, un suburbio de París a orillas del Sena, y dos años después, en junio de 1873, se construye un estudio a bordo de una pequeña barca, un barco-taller, o “laboratorio náutico”, como alguien lo ha llamado, para pintar desde el agua, a imitación, por cierto, del que usaba Daubigny, el pintor de la Escuela de Barbizon, y al que Monet había conocido en Londres en 1871, mientra huía de París y de la Comuna. Daubigny es un pintor injustamente olvidado. Los pintores académicos anteriores a los impresionistas le reprochaban una pincelada sucia, desenfocada, inestable, que sin duda ha debido conseguir, entre mareo y mareo, a bordo de su Botin, una pequeña barca que había adaptado como taller flotante y en la que se había dedicado a pintar el Sena y el Oise. Esa misma pincelada sucia, convertida ya en sistema, y amplificada, es la que harán suya los impresionistas, así que no es extraño que Daubigny acabara olvidado entre los defectos que le achacaban unos y la timidez manual que sus sucesores verían en él. Porque es de Daubigny, antes que de Manet, de quien han aprendido los impresionistas a liberar la pincelada, que ahora, sobre la barca, tiembla, duda, yerra, se marea... Huyendo de la inestabilidad política, Monet se va a encontrar de golpe con la inestabilidad del arte. Los cuadros que pinta Monet en Londres ese año son un presagio del que acabaría siendo el origen mítico del impresionismo: Impresión. Sol naciente, pintado unos meses después de la construcción de la barca-taller, y quizás donde se vean mejor sus frutos. “Pintura sucia”, como dijeron de ella enseguida los críticos, pues parece como si Monet, en vez de pintar, hubiera limpiado los pinceles sobre su superficie, aplicando la materia mediante pinceladas rotas, distanciadas, sin conexión, reduciendo la pintura al estado de diagrama. Argenteuil fue para Monet una especie de Venecia flotante en las cercanías de París donde la pintura se volvía laberinto, aún más apetecible además porque Manet pasaba temporadas en la casa familiar de Gennevilliers, frente a Argenteuil, lo cual aseguraba que las vueltas y rodeos de ese laberinto podían ser todavía más intensos. Uno de esos bucles, tortuosos y alegres a la vez, lo constituye la visita que Manet le hizo en 1874 para pintar el famoso cuadro en el que Monet aparece junto a su mujer pintando en su taller flotante, que tanto debió impresionarle y divertirle a Manet, amante también de la navegación, y en el que parece condensarse, con más fuerza incluso que en los cuadros de Monet, esa especie de suciedad de la pincelada, que nunca ha tenido Manet más suelta que aquí, en Argenteuil, mirando la barca de Monet, y que parece surgir ahora, casi automáticamente, no sólo por la ausencia de un suelo estable, sino de un objeto estable, como si Manet, conocedor de las razones por las cuales Monet se había construido esa barca, quisiera, desde la orilla, rehacer lo que sentía en su interior. La barca de Monet, especie de submarino al aire libre, arruina por completo la historia del taller tradicional, con toda su parafernalia: un lugar estable donde se controla minuciosamente el movimiento de los cuerpos, la temperatura de las cosas y la luz. El taller es el filtro donde la realidad puede quedarse suspendida un instante (el tiempo de la obra) para transformarse en teatro, espectáculo, y perder así su filo hiriente. El barco de Monet supone el abandono de ese modelo: el taller ya no controla la realidad, sino que se deja mecer por ella, se mueve con las crisis y quiebros de la realidad misma. En ese taller, tan semejante al suelo en el que pintaba Pollock, flotando los dos en la misma y radical inestabilidad, el pintor puede ahora entregarse completamente a su cuerpo, pintar desde él, es decir, mareado y confuso, inestable, mecido por el medio, liberando así el temblor del gesto y de la pincelada. Sobre la barca ya no hay un testigo claro de la naturaleza, sino un participante en ella, alguien que anula la distancia entre el objeto y el sujeto y se deja mover por el medio que su pintura misma mueve. Como le pasaría después a Pollock, el punto de vista del pintor se ha caído en el punto de fuga, se solapan los dos, plegando así la distancia en un único punto que le hiere. Se pinta, ante todo, el cuerpo sucio de la pintura, hecho de resistencias al ver, como sucede en el propio cuadro de Manet precisamente, construido a base de borrones, desenfoques, indefiniciones, pero tan Tema 3: Torturas impresionistas 7 Los Discursos del arte contemporáneo Asiertxo fijo y persistente todo ello, tan geológicamente estable, que el espectador no puede dejar de asombrarse al ver que el pequeño cuadrito que Monet esboza en su barca es exactamente igual al paisaje que tiene a su espalda. La pintura sería así, no sólo una continua mise-en-abîme, sino una poderosa estructura fractal que se repite que se repite infinitivamente, no muy diferente a la que Hokusai representó en La gran ola de Kanegawa. Es en la barca de Monet, cuna de lo desenfocado, donde se hace visible, en toda su intensidad, que la pintura sólo sería aquello que transcurre entre un error del ojo y el temblor de la mano. Al fondo del cuadro de Manet, sobre la barca-taller, vemos unas chimeneas soltando su fétido humo, que en los días de atmósfera quieta y pesada debía empañarlo todo de una negra suciedad que matizaba el azul del cielo y lo volvía opaco, como una chapa temblorosa. Estamos tan habituados a ver a los impresionistas en los museos, higiénicamente presentados, y convertidos en un ingenuo y aséptico orden de la historia del arte moderno, que apenas podemos imaginar ya el sucio lugar en el que nacieron. Porque así era el agua del Sena a su paso por Argenteuil: sucia, espesa, grisácea. Aguas turbias, estancadas, densas, casi detenidas, aguas de la resistencia, laberintos acuáticos... El agua baña por completo la historia del impresionismo, desde aquella, viscosa, turbia, casi barro o lodo en el que se baña la mujer del fondo en el Almuerzo en la hierba de Manet, pasando por las Ninfeas de Monet, las crecidas aguas del Sena que pintó Pissarro, la lluvia de Caillebotte, las tinas de Degas... El agua al que ahora quiero llegar es, sin embargo, la más imprevista y la más temblorosa: la que se esconde obstinadamente, intempestivamente también, en los cuadros de Cézanne. Las flores que pintó Cézanne son lo más tenaz de su pintura, comenzando por la cercanía en la que ha situado, sorprendentemente, flores y frutas. José de Ribera se ha atrevido a contaminar ambas cosas, flor y fruto, en los Desposorios místicos de Santa Catalina con una franqueza apabullante, muy contemporánea, pues ha encuadrado tan solo las dos manos de un cuerpo: una cogiendo una flor y la otra sosteniendo una cesta de frutas, para poder ver así nítidamente el contacto que la flor le saca a su fruto... Contactos entre una cosa y otra, en efecto, como los que los frutos le sacan a su pasado de flor, y que están por todos lados en la pintura de Cézanne. Y si no hay flores de verdad, basta con las pintadas en un jarrón, como sucede en Naturaleza muerta con manzanas y naranjas (1895-1900. Musée d'Orsay, París) o en Naturaleza muerta (1880-1890. Nasjonalgalleriet, Oslo), que forman un modelo que se repite incesantemente en sus lienzos: frutas sobre una mesa y flores pintadas sobre la cerámica que vigila la mesa. Tan vivas y cercanas son las flores para Cézanne, tan persistentes, que las usa de fondo en todas sus telas, desde la que tapiza el sillón donde se sienta su amigo Achille Emperaire (1868. Musée d'Orsay, París) hasta la cortina donde el Joven con calavera (1896-1898. The Barnes Foundation, Merion, Pennsylvania) reflexiona sobre la muerte. Con esas flores detrás la muerte no vendrá tan rápido... Muchas de sus obras sólo se explican si entendemos que su estructura es la misma que la de los pétalos de las flores, como ocurre en Castillo negro (1902-1905. Col. Jacques Koerfer, Berna), donde la pintura, aplicada con paleta, se extiende por la superficie en forma de placas trapezoidales que se solapan entre sí, no muy diferentes a como ocurre en Foliage (1895-1900. MoMA, New York). Se ha dicho en numerosas ocasiones que los cuadros de Cézanne transmiten la sensación de ser papeles arrugados. Pinte lo que pinte, castillos o jarrones, para Cézanne todo tiene estructura de pétalo o de hoja, porque todo es como un universo plegado en sí mismo y luego desplegado, que arrastra sus líneas de fractura con él al abrirse. Flores que bañan y construyen todo, como vemos en el retrato de Víctor Chocquet (1879-1882. Gallery of Fine Arts of Columbus), donde una especie de pétalos flotan desperdigados por el suelo y las paredes, a modo de encaje que hubiera perdido su red del que sólo quedaran notaciones dispersas. O, más elocuentemente, en Crisantemos (1896-1898. The Tema 3: Torturas impresionistas 8 Los Discursos del arte contemporáneo Asiertxo Barnes Foundation, Merion, Pennsylvania), donde el jarrón con las flores, que se encuentra él mismo decorado con otra flor, se apoya a su vez sobre un mantel de flores y se recorta en su fondo sobre otro... Laberintos de flores, espesas enredaderas del ojo. Todo ahí se apelmaza y se airea a la vez, se diría que todo surge de lo mismo para volverse diferente. Es estructura de pétalos de flor constituye así la materia y razón de la pintura de Cézanne. Materia porque es lo que le permite no sólo ordenar las pinceladas, sino dotarlas de una función expresiva. Y razón porque esas pinceladas-pétalos, fabricando un espacio que se arruga y se tensa sin cesar, asumen el papel de establecer variaciones incesantes de una misma forma, como las mudanzas de un mismo ladrillo por una fachada, o, mejor todavía, como la multiplicidad de las imágenes reflejadas en el agua. La piscina de la casa familiar en el Jas de Bouffan (1876. Museo del Ermitage, San Petersburgo), uno de los cuadros más alegres que hay pintado nunca Cézanne, es muy elocuente a este respecto. Los macizos florales que bordean la piscina la salpican con sus colores y se derraman caprichosos en el agua. Cézanne se desentiende de las sombras que arrojan los grandes árboles, que sólo podrían generar una mancha oscura y uniforme y, por lo tanto, apagar la transparencia del agua, y se centra, sin embargo, en ese tapiz de salpicaduras dispersas que las flores componen en el agua, cuyos colores parecen reavivarla y agitarla hasta formar espuma: los verdores de los macizos florales, algo lánguidos, acaban por respirar en el agua. Porque es aquí, en el agua, en el tenso tambor que refleja las cosas, donde se encuentran los cimientos de su pintura. Algo que se ve muy claro en esta vista del Jass de Bouffan, donde las cosas, caídas en el agua, removidas y oxigenadas en ese espejo inestable, adquieren una nitidez nueva, que ya no es la forma, sino la del color. A través del color, las cosas pierden, por así decir, su visibilidad, para ganar su visualidad. El pedestal del tritón a la derecha, desenfocado y turbio, se solidifica de repente en el agua, se reafirma, pero tan sólo porque su color allí se ha unificado, se ha dotado de una especie de textura uniforme, de tupida enredadera que ha perdido las manchas de claridad que lo perturban en el aire, más allá del agua. Los destellos de luz abren agujeros en las cosas que el agua, sin embargo, sutura. Curiosamente, ésta definición del arte que solía dar Cézanne: entrelazaba los dedos de las manos entre sí, como si formaran una cesta de mimbre, y decía: “esto es lo que quiero conseguir...”. En el estanque del Jass de Bouffan, Cézanne ha aprendido que el agua es siempre un testigo intermedio del paisaje, como aprendemos también nosotros de niños paseando por la orilla de un río: nos desprendemos en el agua de nuestra posición de testigos mirando la realidad a través de las aguas, convertidas ellas mismas en bruñido escudo donde la mirada toma conciencia de sí. Aprendemos a ver, es decir, a reconocer nuestra mirada, en ese testigo que es el agua, que nos limpia los ojos y desarrolla en nosotros el desapego de nuestro yo. A diferencia del Monet anterior a las Ninfeas, Cézanne no va a perder nunca de vista la función constructiva del tenso escudo del agua. El agua, testigo intermedio, le acosa, le llama. Su pintura se desentiende absolutamente de la atmósfera, del aire, para caer en el agua y desde allí luego levantarse: bamboleante, desenfocada, turbia. Cézanne no ha sido ajeno a ese gran experimento que inicia Monet en su barca-taller: asumir el agua como suelo. Pero mientras Monet necesita una máquina para desencadenar ese proceso, Cézanne, por el contrario, abre la movilidad del agua en todo lo que ve, lleva el agua en el ojo, la barca en las manos, como había hecho precisamente Manet en su retrato de Monet pintando en Argenteuil. Para Monet, el agua es tan sólo un motivo, y lo seguirá siendo hasta las Ninfeas al menos. Para Cézanne, por el contrario, es un procedimiento, o un medio. Y es que la pintura de Cézanne sigue cabeceando fuera del agua, persiste en su bamboleo. Todas las cosas, ya sean manzanas, estatuas o jugadores de cartas, asumen para Cézanne el rítmico balanceo del agua y su Tema 3: Torturas impresionistas 9 Los Discursos del arte contemporáneo Asiertxo quebradiza inestabilidad. Las vemos siempre en precario equilibrio: se escoran hacia los lados, como sucede con los jugadores de cartas, tan torcidos o fuera de plomada que, o bien se está hundiendo el suelo bajo sus pies o bien están jugando en una mesa algo coja. Pero no: es tan solo que el agua sigue corriendo... El ojo de Cézanne es agua: no equilibra las formas, sino que las mece. A Monet le va a costar, sin embargo, muchos años dejar de equilibrar las formas y comenzar a mecerlas. En todos los cuadros en donde representa el agua, una carencia se hace visible: el espacio que el agua abre, ese mismo que activa Cézanne, no existe. Durante muchos años, prácticamente hasta las Ninfeas, Monet ve el agua, o bien como un montón de pinceladas temblorosas, como ocurre en muchas de sus marinas, o como un espejo turbulento donde las cosas se refractan, pero sin llegar nunca a transformarse del todo. En definitiva: un simple reflejo de la realidad. El agua todavía no tiene la fuerza suficiente para alzarse y transformar todo su paso, como ocurría en los cuadros de Cézanne. Monet no comprenderá la función constructiva de ese plano acuoso hasta empezar a perder su vista en cataratas, muchos años después de la muerte de Cézanne. Y es que Monet sólo ve agua en el agua, perfectamente pintada, es cierto, llena de matices y de fisiología si se quiere, como decía Zola en 1868, pero no ve en ella nada significativo, es decir, con la fuerza suficiente para abrir y diseminar signos: ninguna arquitectura, ninguna red, ningún diagrama. Sólo manchas caprichosas e inestables, fugaces y obstinadamente decorativas, sin la tensión suficiente para organizarse según esa compleja y mágica malla que aparecerá luego en las Ninfeas. Antes de las Ninfeas, la mayor parte de las aguas que pintó Monet están vivas para la representación, pero muertas, estancadas para la pintura. Es la pintura de Cézanne la que le ha enseñado que es en el reflejo del agua donde se deben buscar los cimientos de la pintura. Las Ninfeas no se entienden sin la experiencia de Cézanne. Tema 3: Torturas impresionistas 10