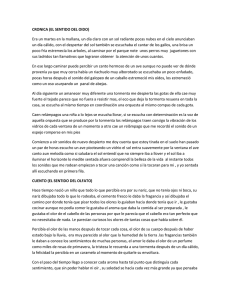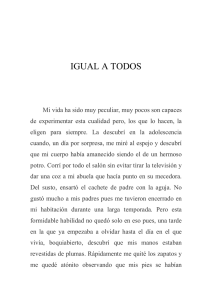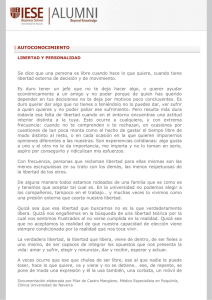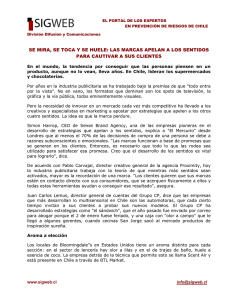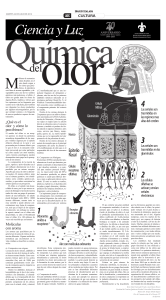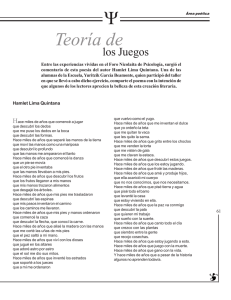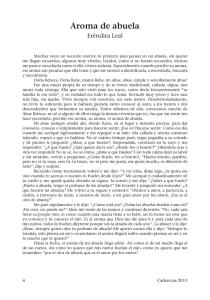Es relativamente fácil hablar del dolor —explicarlo o ilustrarlo—, sea
Anuncio

Si vas a leer, no inhales Sandro Cohen Es relativamente fácil hablar del dolor —explicarlo o ilustrarlo—, sea conversando o por escrito en poesía, narrativa o ensayos. Infinitamente más difícil es decir por qué algo nos da placer. No sólo por pudor sino porque el placer es algo íntimo y, a fin cuentas, inaprensible. Todos sabemos por qué algo nos duele, por qué traemos el corazón hecho pedazos, pero la inmensa alegría de estar vivo es un misterio. Es tan complejo como un buen vino tinto que oculta mucho más de lo que aparenta cuando lo vemos de lejos, apenas servido en su copa. Si el sabor del vino es una mezcla de un sinnúmero de ingredientes cuyo inventario es prácticamente insondable —desde la calidad del suelo hasta las raíces y hierbas que en él crecen—, es el olor el que despierta nuestros sentidos y los abre al placer que va transformándose en un amor que madura con los años, como todos los buenos amores. El placer que me dan los libros se parece al que brinda el vino tinto. Y lo que me abrió el apetito, y el corazón, fue su olor, su bouquet, su aroma, producto de siglos de paciente crianza. No en vano los seres humanos gastamos miles de millones de dólares cada año en una plétora de fragancias que aluden a casi todos los aromas que la naturaleza —o el ingenio— pudiera ofrecer. La razón no estriba en el mero deseo de seducción, como sucede con algunas especies animales mediante feromonas, sino en el anhelo de crear una atmósfera sensitiva que fije y reviva durante años —toda una vida quizá— el sentimiento que nos invade cuando nos enamoramos. Así, el poder de un aroma —de un perfume o una loción— es casi infinito, pues es capaz de hacernos volver en el tiempo y experimentar una y otra vez emociones complejísimas que en realidad se deben a un tejido de circunstancias físicas y emocionales que relacionamos instantáneamente con ese disparador olfativo. Me resulta imposible precisar exactamente cuándo me flechó el aroma de los libros. Tendría unos cinco o seis años, pues para caer bajo el embrujo del ser amado, es preciso acercarse, exponerse… Tal vez sucedió en una biblioteca pública. O quizá cuando descubrí uno de los paquetes de libros que mi madre recibía mensualmente en el correo. Eran cajas —ora grandes, ora pequeñas— de cartón que se abrían al arrancar una tira en uno de sus extremos, y de allí surgía el contenido: libros nuevos cuyo olor me intoxicaba mientras abría sus pastas y recorría con ojos asombrados la superficie de las páginas, tuvieran ilustraciones o no… O tal vez fue en la escuela, donde desde el primer año de primaria nos ofrecían la posibilidad de comprar libros de bolsillo, nuevecitos, a 25 centavos de dólar: aventuras, series policiacas, biografías, cuentos y hasta antologías de poesía. Los libros de bolsillo en que yo gastaba mis domingos olían de manera diferente de aquellos que arribaban a casa en cajas de cartón, y de aquellos otros que manoseaba y olfateaba en las bibliotecas. Muy pronto me di cuenta de estas diferencias y aprendí a gozarlas, cada una a su manera, tal como lo hacemos con los seres humanos. Me di cuenta de mi adicción cuando me pillé en flagrante con las narices metidas hasta el lomo en un libro abierto. Digo: sucedió cuando descubrí, conscientemente, que no podía evitar oler un libro cuando lo tenía entre mis manos. Imposible decir exactamente a qué olía, porque hay muchas maneras de imprimir, encuadernar y forrar libros, y cada método aporta sus propios olores. Podía ser la tinta, o la cola que se usaba a fin de pegar las tapas, o el papel mismo, o el plástico de los forros que protegían todo libro destinado a préstamo domiciliario en las bibliotecas públicas. Para decir verdad, era una combinación de todos los factores presentes, y la ausencia de cualquiera de ellos —o la añadidura de cualquier otro— cambiaba el aroma y volvía más compleja o exquisita la sensación. Además, con cada libro, con cada universo que embebía mediante la lectura de un ejemplar dado, más se profundizaban y se arraigaban mis emociones. Tuvo que haber llegado el momento cuando mi cerebro estableció el paradigma aromático definitivo que abarcara todos los olores atribuibles a los libros, sus partes y sus aditamentos, cada uno de los cuales podía disparar el recuerdo que reviviese a los demás. En ese momento me habría convertido en yonki sin redención posible. Hasta los periódicos y las revistas olía, pero con resultados menos sugerentes. Como puede deslindarse de esta historia, el olor de los libros es una droga reforzada por el goce del viaje interior que ofrece, casi invariablemente, la buena literatura y hasta las enciclopedias y los diccionarios que también nos abren los ojos a mundos, para nosotros, vírgenes que piden que los exploremos, palabra por palabra. El cine está bien. El teatro también puede ser fascinante. La pintura, asimismo, es capaz de provocarme estados de profunda conmoción, pero si hay algo que puede afectarme como un libro, es la música, esa otra manera de leer el corazón de la humanidad, sólo que sin la correspondencia exacta entre palabra y significado. La música va directo a la vena e intoxica tanto al cerebro como al corazón. Pero como se escucha casi en todas partes —en el metro, en tiendas departamentales y hasta en el teléfono cuando nos dicen que esperemos en la línea—, no es difícil desintonizar o neutralizarla. Por eso me gusta oír música, y leer, a solas. Escuchar música —o aun mejor: tocarla— es otra manera de leer, entrar en el alma de otros seres humanos. Esto lo sabe quien ha tenido la fortuna de tocar al piano, por ejemplo, una sonata de Mozart, o Beethoven, o Haydn, o Schubert…, de leer las notas, tocar las teclas indicadas —de la manera indicada— y sentir las vibraciones subir por los dedos al mismo tiempo que las sentimos en el oído medio e interior. Quizá por eso también me descubrí atesorando partituras, incluso partituras de las mismas piezas, impresas por distintas casas editoriales inglesas, norteamericanas, austriacas, alemanas, francesas, canadienses… Después de todo, difícilmente puede uno resistirse a la combinación de páginas tan hermosamente compuestas y encuadernadas, repletas de regios sistemas de pentagramas y armaduras con sus bemoles y sus sostenidos, sus frases, sus silencios, sus marcas de pedal y stacatto, pianissimos y fortes… La reinvención, el redescubrimiento y la celebración de la humanidad mediante la escritura —y la lectura— es la clave de todas las pasiones y sabidurías. Pero, cuidado, se trata de comportamientos altamente adictivos, y una vez enganchado, es difícil que uno vuelva a hábitos tan blandengues como la televisión, el dominó o el mero alcohol. Y las drogas per se, esas sustancias controladas, uno querrá evitarlas por completo, ya que mermarían nuestra capacidad de gozar los libros. Y eso dolería demasiado, pero —ya lo sabemos— el dolor es tema de otra discusión.