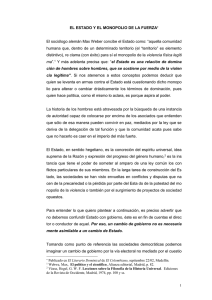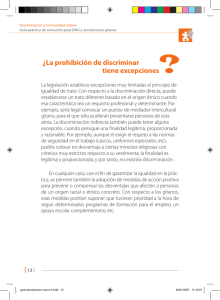1 EL MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA Gerardo de la Fuente Lora
Anuncio

1 EL MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA Gerardo de la Fuente Lora. Toda violencia sistemática, repetida, estable y duradera, forma parte del Estado y lo constituye. Cualesquiera sean el lugar y los agentes sociales que la produzcan. I Es característico de las sociedades modernas, al menos vistas desde la perspectiva de su modelo, de su tipo ideal -Max Weber dixit-, el que en ellas el Estado posee el monopolio de la violencia legítima. No que en los entramados sociales de nuestra época no haya muchas fuentes de irracionalidad y de vejación hacia las personas, sus creencias, sus bienes y sus cuerpos, sino que del conjunto de todas las agresiones reales y posibles, sólo las que corren a cargo del aparato estatal pueden esgrimir títulos de aceptabilidad derivados del pacto o acuerdo constitutivo de la sociedad misma. Vivimos en un ámbito civilizado, a pesar de todo, porque la violencia con la que aún tenemos que resignarnos a convivir, ha de restringirse, acotarse, a una sola fuente de emanación. En el límite, no debería haber más entidad violenta que la estatal, pero si alcanzásemos ese extremo, prácticamente ya ningún atropello sería necesario. Tal es la promesa paradójica de la concepción moderna del Estado. Difícilmente se pueden justipreciar todas las implicaciones de la descripción weberiana del Estado como monopolizador de la violencia legítima. A través de esa enunciación, Max Weber realizó una síntesis profunda y radical de al menos dos tradiciones (o de dos ramales de un mismo manantial de pensamiento), la del contractualismo-iusnaturalismo que encuentra en el acuerdo y el conseno el orígen y fundamento del poder político; y la corriente del análisis y deconstrcción crítica de la sociedad que desde siempre ha denunciado que antes, por debajo y por arriba del aparente consenso, o de la constitución social por el libre acuerdo de sus miembros, están las realidades duras de las imposiciones, las desigualdades, las explotaciones, las agresiones múltiples. Al unir en un solo enunciado, inestable, productivo y paradójico, dos términos aparentemente antitéticos -legitimidad y violencia- el autor de Economía y Sociedad nos ofrece un ejemplo práctico de cómo resolver una dificultad que enfrenta el pensamiento social contemporáneo y que el teórico francés Jacques Bidet resume señalando que, cuando se trata de evaluar el presente, las ciencias sociales son realistas, atentas a las desigualdades; en cambio cuando se orientan a pensar el futuro, se vuelven utopistas, enfatizando el acuerdo y el consenso. En relación al Estado, pues -es lo que se sigue de Weber-, se pueden traer a colación todos los vocabularios del consenso y la legitimidad que se quiera, pero ello es así precisamente porque lo estatal, por su esencia misma es violento. En este punto el discurrir weberiano conecta con la advertencia que hizo en algún momento Federico Engels -y que ningún luchador social, e incluso ningún ciudadano debería darse el lujo de olvidar - en el sentido de que el Estado no es otra cosa que los hombres armados. 2 Hay que decir, desde luego, que el liberalismo clásico, a diferencia del discurso dialoguista ingenuo de nuestros días que últimamente se ha amparado bajo la equívoca etiqueta de la “filosofía política”1, era muy claro al tener en cuenta el aspecto armado de la cuestión estatal. Así, por ejemplo, John Locke afirma al comienzo de su Segundo Ensayo sobre el Gobierno Civil que han de considerarse precisamente como políticas aquellas situaciones cuyo cumplimiento fuese susceptible de ser sancionado con la pena de muerte. A través de las armas es la amenaza del fallecimiento, el recordatorio constante de la finitud, lo que ronda, con toda su crudeza, los territorios de lo político estatal moderno. Sería equivocado, sin embargo, entronizar al miedo, al temor a morir, como único o principal elemento definitorio de lo estatal, pues como fue agudamente señalado por Rousseau, el problema que hay que explicar cuando se trata del poder en las sociedades actuales, no reside en saber por qué obedecemos cuando tenemos la pistola en la sien o la bota en la cara, sino que la cuestión radica en dilucidar por qué acatamos mandatos cuando no tenemos la amenaza de la violencia inminente, directa y cercana. Lo sorprendente es que obedecemos aún cuando no se hunda el puño en nuestras costillas. Si la idea de la política llegase a su perfección, acaso el autosujetamiento, o la “prudencia”, si es que se quiere ver el asunto de manera optimista, serían suficientes para que los hombres desenvolvieran su convivencia de manera pacífica y coordinada. Pero de todos modos siempre hace falta la amenaza de muerte. Los datos de la naturaleza humana y del carácter de la historia, nos hablan de pasiones e intereses irracionales, restringidos, parciales, no universalizables y a menudo ni siquiera conmensurables. La imposibilidad de superar la propia finitud, es decir, el no ser capaces de abandonar nuestros cuerpos propios y nuestras encarnaciones culturales, el estatuto irrebasable de nuestras murallas, hacen que precisamente el recordatorio permanente de nuestra mortalidad, el espectro de los hombres armados -el Estado- se convierta en la única posibilidad para el sostenimiento de nuestra vida en común. Lo estatal es, en fin, una cristalización de la violencia. Es el intento de su acotamiento dentro de un terreno cerrado. Es el propósito utópico y desmesurado de la modernidad por meter sus demonios en un sólo lugar. Concentrar lo vejatorio, arbitrario, mutilante, en un único espacio, en un subsistema que permitiera que en los otros ámbitos de lo social las relaciones de unos con otros transcurrieran pacíficamente, confiadamente, sin temor a una profusión proliferante y desbocada de lo violento, sino con la seguridad de que cuando la sombra de la finitud apareciera, el oscurecimiento emanaría de un único punto. A lo más que podrían aspirar los hombres, limitados como son, incapaces de trascendencia e infinitud, sería a esta certidumbre en cuanto a la unicidad de las fuentes 1 Véanse por ejemplo las opiniones, representativas de la perspectiva ingenua que aquí se critica, vertidas por Alan Renaut en la entrevista que se le hace en el número de octubre de 1999 de la revista Magazine Littéraire. De acuerdo a la perspectiva de Renaut, el ámbito de la filosofía política se reduce tanto, que obras como las de Jean Paul Sartre, Michel Foucault o Louis Althusser no podrían entenderse como pertenecientes a ese terreno. Pero si lo que esos autores escribieron no fue filosofía política, ¿entonces todavía queda algún sentido que otorgar a esas palabras? El examen de la lucha teórico-política actual por apropiarse del título filosofía política (y los poderes y recursos económicos que esa apropiación trae consigo) merecería un artículo aparte. En América Latina la reducción de la idea de la filosofía política ha corrido a cargo, por lo general, de los teóricos de la “transición” -antes- y de la “normalidad democrática” -ahora. 3 de la penalidad. A ese solo haber violencia estatal y ninguna otra, es a lo que, en términos reales y crudos, habría tal vez incluso que llegar a denominar como libertad. II Si la violencia es inevitable, solo cabe desear que sea legítima. ¿Pero puede haber, es concebible algún título, algún atenuante para lo violento, que lo vuelva aceptable? No cabe duda que se requiere mucha educación, mucho acostumbramiento a vivir en los discursos modernos, estatistas, para que podamos deglutir sin descoyuntarnos una contradicción como esta que conjunta lo digno de asentimiento con lo devastador. Pero supongamos que fuera posible. ¿Cómo tendría que ser aquello que estemos dispuestos a calificar como legítimo? Niklas Luhmann ha observado que los sistemas complejos, tanto los que operan con elementos tangibles como los que procesan ideas, avanzan y se desenvuelven no por la vía de resolver sus contradicciones, sino mediante la posposición de sus paradojas. Así, si ya resulta aporético hablar de una violencia con títulos de legitimidad, la solución moderna reenvía a una nueva paradoja que no resuelve la anterior, sino que la pospone. Se dirá, entonces, que lo que caracteriza a la violencia, cuando es legítima, es que no es arbitraria. Será válido sólo aquel ataque al sujeto que no obedezca al capricho del azar o de lo irracional, sino que esté apoyado por alguna forma de necesidad, o bien que pueda esgrimir a su favor algún tipo de razones. Violencia legítima es violencia no arbitraria. ¿Pero no es un componente esencial de lo violento precisamente la arbitrariedad? ¿Si no hubiera esta última todavía podríamos emplear el mismo vocablo? La gran apuesta de la modernidad, en este punto, consiste en separar la arbitrariedad del dolor. Como si lo estatal fuese una máquina semántica que permitiera separar esos dos componentes consustanciales de lo violento: su carácter inmotivado y su realización como pena. La violencia legítima es la que daría una motivación al sufrimiento. Las dificultades de tal apuesta las viene reflexionando la humanidad desde el Libro de Job. Como sea, dolor e inmotivación se disectan. La razón, el ofrecimiento de motivos, legitima la penalidad. Por eso la violencia legítima ha de ser pública. Sus razones han de estar a la vista de todos porque sólo esa escrutabilidad, esa visibilidad nos dan la prueba de que no se cuela, otra vez, bajo los argumentos, la arbitrariedad. De ahí que las sanciones sean producto de juicios y que los castigos sean ejemplares, con la tendencia siempre presente y explotada ahora por los medios de comunicación, a que los procesos sean no sólo visibles sino también espectaculares. La violencia legítima, pública, es aquella en la que uno sabe a qué atenerse (aunque, insistamos, un dejo de arbitrariedad ha de mantenerse como componente-remanente esencial, si no simplemente ya no estaríamos hablando de la misma realidad). Es por eso que el monopolio de las sanciones se ejerce usualmente como sistema jurídico: como un conjunto de reglas que permiten la previsibilidad de la conducta, y en el límite, como una aritmética en la que se da un juego de correspondencias entre faltas y penas perfectamente medidas las unas y las otras. 4 III Pero en este punto hay que subrayar que, aunque de ordinario se les trate como sinónimos, Estado y Derecho no denotan exactamente los mismos objetos. Al menos si por lo jurídico entendemos estrictamente el derecho positivo emitido por fuentes como el parlamento, las resoluciones judiciales o los reglamentos emitidos válidamente por los titulares de la administración pública. Lo estatal no coincide del todo con eso. Hay entidades y fenómenos que, aún cuando en la ley se enlistan entre aquello que pertenece al Estado, en la práctica se desenvuelven de acuerdo a otras dinámicas. Por ejemplo, muy claramente, la Universidad Nacional Autónoma de México, que aunque en la letra es un órgano del Estado, en los hechos es una de las instituciones primordiales de la sociedad. En el extremo opuesto, el aparato priísta, sus sectores, sus corporaciones, de acuerdo al texto legal no forman parte del Estado, pero durante setenta años han sido porción fundamental y definitoria de lo estatal mexicano. Precisamente la reducción de lo estatal a lo jurídico, ha sido una de las estrategias recurrentes del PRI para negar el carácter “de Estado” de esa organización política. En tanto no se restringe a lo jurídico, lo estatal puede agazaparse en lugares insospechados. Tal fue, en su momento, la intuición brillante de Louis Althusser cuando, al presentar su teoría de los aparatos ideológicos de Estado (los dispositivos encargados de reproducir las subjetividades necesarias al mantenimiento de la explotación capitalista), enumeró entre ellos entidades como las escuelas, iglesias o sindicatos. No voy a entrar a discutir aquí las bondades y debilidades de la proposición althusseriana, me interesa únicamente recordar su señalamiento de la diferencia entre lo estatal y lo jurídico. Esta distinción conceptual es importante pues a partir de ella puede evaluarse una discusión que se ha dado recientemente en el marco de las reflexiones sobre la democracia. Entre los desafíos que se diagnostican para ésta última, se señala reiteradamente su falta de poder; es decir, el que, con frecuencia, aún cuando los gobiernos se formen siguiendo la regla de la mayoría, se ven obligados a seguir las mismas políticas que cualquier otro régimen. Incluso ha llegado a observarse que el hecho de constituirse a partir del sufragio, desarma de suyo a las democracias para realizar cualquier transformación social significativa. En este tren de razonamiento se indica también, como una de las manifestaciones de la misma carencia de poder, que los estados democráticos se ven hoy por hoy sometidos al embate de otros poderes, de facto, que les harían competencia en cuanto a su posesión del monopolio de la violencia. Así el narcotráfico, las mafias, el crimen organizado, pero también las guerrillas, representarían amenazas para el Estado en cuanto esas entidades se arrogarían el derecho de dictaminar faltas e imponer sanciones, siguiendo mandatos que no son los de la mayoría de la población. Habría una serie de aparatos cuasiestatales, Estados dentro del Estado, que socavarían el monopolio de la violencia legítima y pondrían bajo seria amenaza a la esencia misma de la sociedad moderna y su acotamiento fundacional de lo violento en un solo polo, en una sola fuente de emanación. Frente a tales amenazas a su exclusividad, estarían justificadas las batidas más inclementes por parte del Estado, las reglas más laxas, las furias desatadas. Lo único que no debería permitirse sería la proliferación de centros de la violencia legítima, oligopolios, cárteles, en los que las acciones punitivas socialmente aceptadas pudieran diseminarse. 5 Mucho desgarramiento de vestiduras y mucho sentido de urgencia se han puesto en juego en relación a estos asuntos. En cuanto a estos temas el Estado no sólo reclama legitimidad, sino con frecuencia impunidad para hacer frente a los peligros. Pero esa perspectiva es falaz, y se sustenta en seudorazones sólo aparentemente válidas. Para caer en la cuenta de ello es necesario estudiar más pausadamente el imperativo acerca del Estado como monopolio de la violencia legítima. El enunciado de Weber no quiere decir que haya una entidad dotada de ciertos atributos, frente a la que pudieran surgir otras capaces de disputarle sus títulos. Al contrario, la sentencia weberiana, si la leemos con detenimiento, excluye directamente esa posibilidad. Lo que afirma es que la violencia legítima es y sólo puede ser única, unificada. Es un monopolio esencialmente, con independencia de las manifestaciones que adopte. Enunciemos mejor nuestra tesis: toda violencia con títulos de legitimidad es estatal, es el Estado mismo, independientemente de la forma jurídica, el lugar social o la apariencia fenoménica que revista. No hay contraposición esencial entre la violencia de la mafia y la del gobierno: son una y la misma, porque lo violento estatal es único por definición. Lo mismo en relación a cualquier forma de atropello que se estabilice y alcance los atributos que antes hemos localizado en las elaboraciones de la filosofía política clásica. Toda sanción duradera que se repute como no arbitraria, es decir, vinculada a un sistema de razones que puedan esgrimirse públicamente, y que otorgue previsibilidad a la conducta, es por ello mismo estatal, forma parte del Estado. Tanto si se trata de la violencia intrafamiliar del marido contra su compañera, como de los ajustes de cuentas entre los mafiosos, o de los ajusticiamientos y sistemas de control de los guerrilleros. Toda violencia que permanece acaba incorporándose al Estado. Dicho en otros términos, no hay manera de oponerse al Estado, de subvertirlo, recurriendo a formas de violencia continuadas, estables, sostenidas, previsibles o sistematizadas de cualquier forma. Y no hay corporación social que sea realmente independiente del Estado, desde el momento en que haga costumbre de sus violencias y sus sanciones. No hay oposición alguna al Estado en el hecho de participar o fomentar alguna práctica mafiosa o aparentemente subversiva si es que esa forma acaba consolidándose. El criminal organizado es un funcionario del Estado lo mismo que el Ministerio Público que lo persigue. Así también, a veces, lamentablemente, el activista o luchador social. Ciertamente no toda violencia es estatal. No lo es aquella que responde al arrebato, el acto irrepetible, el desbordamiento de las pasiones, la floración de la arbitrariedad. Pero, por ejemplo, el maltrato a las mujeres forma parte de la acción estatal -quien lo comete es un integrante más de la burocracia- desde el momento en que la existencia de sus actos es previsible y pública, codificada incluso en la cultura y sus producciones. Toda violencia sostenida corre a cuenta del Estado; es más, lo constituye, independientemente que sus agentes jurídicamente formen parte del personal de gobierno o no. La lucha moderna contra la arbitrariedad parece habernos sometido, para contrarrestarla, para defendernos de ella, a lo Estatal. The Rule of Law ciertamente permite vivir mejor que si estuviéramos bajo el capricho de cualquier señor feudal. Pero el costo de esta solución es que las violencias se unifican, confluyen, se totalizan y monopolizan en una sola violencia de la que la punta del iceberg es el aparato de administración pública, pero 6 cuyas manifestaciones se diseminan por todos lados llevando a cada rincón social la misma esencia una y única. En fin, que detrás de toda violencia sistemática se encuentran los hombres armados. Los mismos de siempre. Para escapar de ellos no podemos recurrir a lo violento insensato, como lo acarició alguna vez algún surrealista, pues es frente a esa situación peor que se levantó el sistema leviatánico actual. No. Para subvertir realmente este orden social, la única forma sería enarbolar acciones de resistencia pacíficas y creativas. Siempre renovadas, nunca idénticas a sí mismas, nunca estabilizadas. Si nos apoltronamos y nos acostumbramos a nuestras mismas subversiones, acabaremos trabajando para el Estado. Para su monopolio.