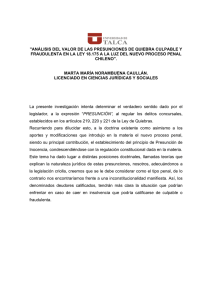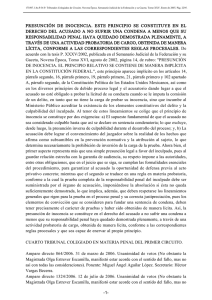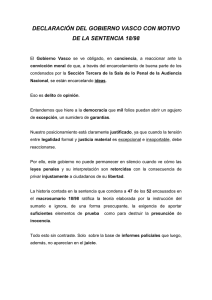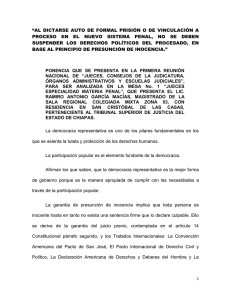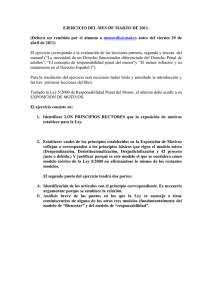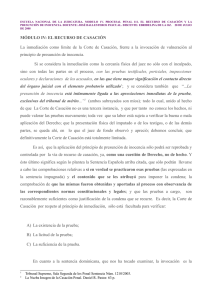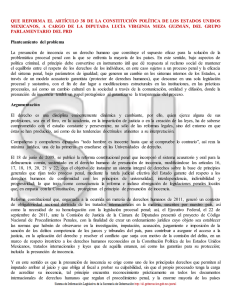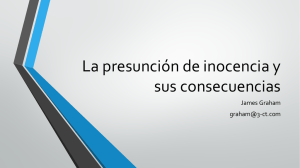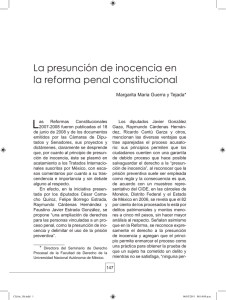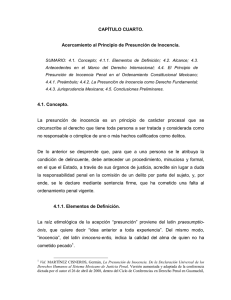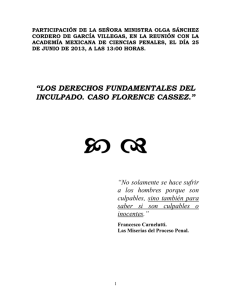CORROMPER LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA XIMO BOSCH
Anuncio

CORROMPER LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA XIMO BOSCH GRAU 21-11-06. LEVANTE Huele a podrido en los parajes del reino. Desde las pedanías más remotas hasta las poblaciones de mayor alcurnia, la plaga de la corrupción se extiende con virulencia, como una metástasis galopante que avanza sin respetar las normas más elementales del decoro. Los ciudadanos están asistiendo con perplejidad a un cúmulo de indecencias que no cesan de aflorar, ante las conductas de determinados políticos instalados en la embriaguez del poder y la voracidad de una especulación urbanística que afea nuestro paisaje y reparte dinero a maletines llenos. Y el desaguisado se acentúa cuando algunos líderes políticos invocan la presunción de inocencia y afirman que ningún acusado de corrupción debe abandonar su cargo hasta que se dicte una sentencia firme de condena. Sin embargo, dicha perspectiva incurre en una arbitraria confusión entre las nociones de delito y de inmoralidad, al ignorar que numerosas conductas censurables no se encuentran tipificadas en el Código Penal. En este sentido, pueden no ser delictivas actuaciones como recalificar un terreno para favorecer a un familiar o adjudicar una concesión a unos amigos al margen de las normas administrativas, pero se trata de comportamientos poco éticos que debieran implicar responsabilidades políticas. El derecho penal se utiliza como última ratio y sólo castiga las conductas más graves, ante la severidad sancionadora de las penas privativas de libertad o de otros derechos. Por ello, con independencia de que se decrete o no el signo delictivo de determinadas conductas inmorales, la admisión o evidencia de las mismas habría de traducirse en las lógicas consecuencias políticas. Lo contrario significa jugar con las cartas marcadas, a sabiendas de que el sistema de recursos instituido como garantía de los acusados permite dilatar los litigios durante varios años, con lo que se consigue eludir la asunción de responsabilidades ante hechos injustificables, al margen de que merezcan un reproche penal. Además, parece olvidarse que la presunción de inocencia representa un principio rector del proceso penal cuyo contenido no resulta aplicable miméticamente a otras ramas del ordenamiento jurídico y que no puede trasladarse con una simplicidad tan interesada a la arena política. Como ha señalado el Tribunal Constitucional, la presunción de inocencia implica que una persona acusada de una infracción penal no puede ser considerada culpable hasta que así se declare en sentencia de condena, a través de una actividad probatoria suficiente y practicada con la observancia de las garantías procesales. En este sentido, al inculpado no puede exigírsele en el proceso penal la carga de demostrar su inocencia, pues dicho deber corresponde a la acusación, lo cual ha de relacionarse con los derechos fundamentales a no confesarse culpable y a no declarar contra uno mismo, también regulados en el artículo 24-2 de la Constitución. Es decir, el derecho a guardar silencio o el derecho a la presunción de inocencia, interpretados desde esta óptica, resultan aplicables al derecho penal o administrativo sancionador, al suponer garantías esenciales frente a la actuación punitiva estatal; no obstante, carecen de encaje en espacios diferentes y no pueden extrapolarse de forma tendenciosa a supuestos para los que no han sido configurados. Por ejemplo, en el proceso civil la negativa a declarar o las respuestas evasivas del demandado permiten al tribunal considerar probados los hechos alegados por el demandante, a diferencia de lo que ocurre en la esfera penal. En el ámbito político, la gestión de la administración pública está presidida por los principios de objetividad y transparencia, y ello obliga a los acusados de corrupción al comportamiento activo de efectuar una aclaración suficiente de las imputaciones de irregularidades, sean o no delictivas. Si se evidencian inmoralidades, ello debería comportar la asunción de responsabilidades, sin que resulte admisible el derecho a guardar silencio o un uso fraudulento de la presunción de inocencia, derechos que sí podrá esgrimir el mismo acusado en el proceso penal. En el debate político nos ubicamos en un terreno ajeno a las categorías penales o de derecho sancionador, pues el proceso se rige por normas jurídicas y la honestidad en la gestión pública por reglas éticas. Y, ciertamente, en Marbella nadie ha esperado una sentencia firme para exigir responsabilidades políticas. En consecuencia, la credibilidad de las instituciones queda erosionada por determinadas concepciones que constituyen una adulteración del principio de presunción de inocencia, una instrumentalización interesada de la justicia como escudo protector, un pretexto para no abordar la imperiosa regeneración ética que debería surgir ante los casos de corrupción. Dejemos a nuestros tribunales que continúen con el trámite de las toneladas de folios que desbordan las oficinas judiciales; pero no les asignemos la inasumible competencia de que diriman las responsabilidades políticas, pues nuestros juzgados ya tienen bastante con esclarecer las penales. Sin duda, deben ser las fuerzas políticas las que se encarguen de baldear con energía sus establos cuando sea necesario, sin desviar la atención con subterfugios sobre principios inadecuados.