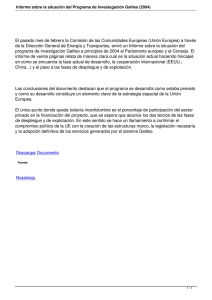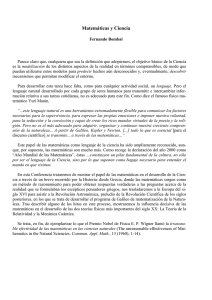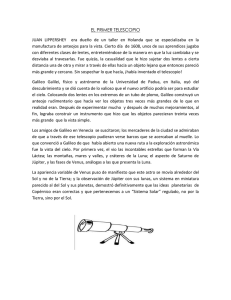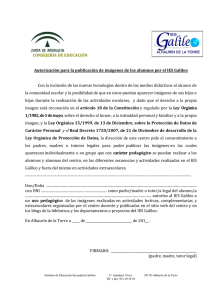las nuevas tierras de colón y los nuevos cielos de galileo
Anuncio

LAS NUEVAS TIERRAS DE COLÓN Y LOS NUEVOS CIELOS DE GALILEO: EL PRINCIPIO DE LA EDAD MODERNA Y LA RENOVACIÓN DEL SABER Conferencia pronunciada por la profesora Gabriella Albanese (Università di Pisa) en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires el 28 de abril de 2009, organizada por el Centro de Estudios del Imaginario en conmemoración de los cuatro siglos del descubrimiento del telescopio por parte de Galileo Galilei Con la colaboración del Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires Entre la primavera y el otoño de 1609, hace exactamente cuatrocientos años, Galileo construyó un telescopio, no el primero, sino ciertamente el más potente realizado hasta ese momento, lo apuntó hacia las estrellas que centellaban sobre las colinas toscanas e inició el estudio sobre el verdadero rostro del universo, desconocido hasta sus días, de la Luna y de los cometas que aparecerán magniGalileo Galilei (1564-1642) ficadas respecto de su real fisonomía frente a sus ojos extasiados y potenciadas por el nuevo instrumento. En realidad, una forma rudimentaria de anteojo ya había sido inventada el año anterior en los Países Bajos y estaba a la venta en las principales ciudades europeas, entre ellas Venecia, donde con seguridad habría caído en manos de Galileo. Se lo denominaba ‘‘tubo óptico’’; su forma era la de un corto tubo de cartón en cuyas extremidades estaban fijadas dos lentes que agrandaban los objetos a la vista. También, en agosto de 1609, un talentoso matemático inglés, Thomas Harriot, ya había tenido la idea de utilizar un tubo óptico de seis escalas de aumento para la observación celeste, fijando su lente sobre la Luna y produciendo el diseño más antiguo llegado hasta nosotros del satélite terrestre. Pero el 25 de agosto del mismo año Galileo presentó al Senado veneciano un anteojo capaz de producir aumentos de hasta veinte escalas gracias a lentes de calidad superior el que, debido a su luminosidad y transparencia, podía llegar a mostrar la superficie lunar hasta cuatrocientas veces más grande reproduciendo el primer retrato realista de la verdadera cara de la Luna con sus cráteres, al igual que las famosas acuarelas, pero elaboradas con un método científico, basado en la observación telescópica, fundado en los experimentos y razonamientos del cálculo matemático. Un método gracias al cual, en los primeros meses de 1610, Galileo llegó a descubrir otra inaudita ‘‘novedad celeste’’: los cuatro satélites 299 desconocidos de Júpiter que hasta el momento eran ‘‘totalmente invisibles por su pequeñez’’, a los que, en honor de Cosimo II de Medici, señor de Florencia, denominó ‘‘planetas mediceos’’. Así también pudo observar el conjunto de estrellas que constituyen la denominada ‘‘Vía Láctea’’, el que, hasta entonces, sólo había sido objeto de fantasiosas interpretaciones mitológicas, de igual modo las manchas solares, las fases de Venus, los anillos de Saturno, que Galileo percibía confusamente como protuberancias laterales y luego interpretó, de manera errónea, como satélites. El científico de Pisa divulgó de inmediato las secuencias observadas telescópicamente y sus descubrimientos en un tratado publicado en la primavera de 1610, el Sidereus Nuncius, literalmente ‘‘Anunciador de la novedad celeste’’ que, difundido con rapidez en los estudios de los sabios europeos más importantes, provocó súbitamente reacciones violentas en los seguidores de la filosofía tradicional natural que veían amenazada la hegemonía cultural del sistema aristotélico-cristiano y ptolomeico, puesto que interpelaba y confrontaba con la entera tradición clásico-medieval: un sistema garantizado por su clausura inatacable, sellada por el dogma de la auctoritas filosófica, teológica y escritural. Galileo fue inmediatamente consciente de las implicaciones que surgirían de los fenómenos que, primero entre todos los hombres, había observado con su nuevo telescopio, en aquellas noches insomnes de hacía cuatro siglos. Copérnico, convencido desde hacía ya muchos años y empeñado en la batalla por contrastar las afirmaciones del sistema heliocéntrico, había tenido por fin entre manos la prueba segura para reformar de manera radical la visión de la estructura del universo y de las leyes que regulan su funcionamiento. A partir de las observaciones telescópicas de la Luna, por sobre todo, deduce conclusiones revolucionarias tanto en el plano físico cuanto en el filosófico, que lo llevaron a negar drásticamente la distinción estructural entre Cielo y Tierra, uno de los pilares fundamentales de la concepción aristotélica del universo asimilada a la visión cosmológica y cristiana. A la luz de la observación de la cara real de la Luna, en verdad resultaba ya insostenible la antigua convicción promulgada por más de dos milenios, que postulaba una diferencia sustancial entre la Tierra, caracterizada por imperfecciones y ciclos de cambios –a causa de las combinaciones continuamente mutantes de los cuatro elementos del mundo sublunar (tierra, agua, aire, fuego)–, por un lado, y el mundo celeste, por otro lado, perfecto, inmutable, pleno de la sustancia sutilísima del quinto elemento, surcado sólo por movimien300 tos circulares de las esferas celestes de materia cristalina, que no generan fricciones ni provocan usura. El descubrimiento de los cuatro satélites que giran alrededor de Júpiter, el que, en consecuencia, resultaba muy similar a la Tierra en torno de la cual gira la Luna, constituye, a los ojos de Galileo, una prueba convincente de la homogeneidad del universo. También el descubrimiento de que la superficie del Sol está salpicada de manchas oscuras sirve para reforzar en Galileo su convicción de que los cuerpos celestes, exactamente al igual que la Tierra, se encontraban sometidos a la corrosión y al cambio. Venus, por otra parte, revelaba en el telescopio fases similares a las de la Luna, confiriendo así un golpe mortal a la hipótesis ptolomeica. E incluso los presuntos ‘‘satélites’’ de Saturno demostraban que ese planeta –hasta el momento el más lejano del sistema solar– era similar a la Tierra y a Júpiter. El telescopio no sólo había revelado las verdaderas apariencias de los cuerpos celestes, sino que indirectamente había causado una revolución intelectual que se propagó en el ámbito de la investigación técnico-científica, involucrando hasta los saberes tradicionales de la filosofía natural y de la teología, basados en el aristotelismo medieval, del cual Galileo podía brindar una nueva interpretación privilegiando los datos inexpugnables de los experimentos concebidos gracias al progreso tecnológico moderno y las matemáticas, declarándose seguro de que el mismo Aristóteles, de haber vivido en tiempos del telescopio, habría seguramente aceptado el nuevo descubrimiento y corregido sus libros: ‘‘No tengo dudas de que si Aristóteles viviese en nuestra época, mudaría de opinión. (...) Y si Aristóteles viera las novedades descubiertas en el cielo, que afirmó que eran inalterables e inmutables ya que hasta el momento no se había visto ninguna alteración, cambiaría de opinión y diría lo contrario: mientras sostenía que el cielo era inalterable porque no se habían visto alteraciones, proclamaría ahora su mutabilidad, ya que se han podido registrar cambios. ¿Tienen ustedes alguna duda de que si Aristóteles pudiese haber visto la novedad descubierta en el cielo dudaría en enmendar su libro para apoyarse en doctrinas más verdaderas y sensatas?’’. La luminosa seguridad de Galileo en el progreso de las ciencias derivaba fundamentalmente de su nuevo método experimental y matemático que ponía la verdad de la naturaleza como fin principal de toda filosofía: ‘‘Creo haber aprendido de los innumerables progresos matemáticos puros, nunca engañosos, tal seguridad en demostrar que, si no nun301 ca, al menos muy raras veces, mi argumento haya caído en equívocos. Entre las maneras seguras de llegar a la verdad se encuentra la operación de anteponer la experiencia a cualquier discurso, no siendo posible que la experiencia sensata sea contraria a lo verdadero. (...) Aristóteles fue un hombre, vio con los ojos, escuchó con sus oídos, pensó con su cabeza. Yo soy hombre, veo con los ojos y mucho más de lo que él pudo ver’’. Y de ese modo ligaba intrínseca y sinérgicamente la matemática con la filosofía: ‘‘Callan quienes creen que se pueda hacer filosofía sin conocer la matemática. ¿Quién jamás podrá negar que sólo con el auxilio de la matemática se puede distinguir lo verdadero de lo falso, aguzar la inteligencia, aprender a comprender toda verdad del mundo humano?’’. Todo esto implicaba una profunda revolución científica y filosófica que planteaba la relación entre hombre y cosmos en términos enteramente nuevos, pero también la relación entre ciencia y libertad. La batalla de Galileo contra el principio de autoridad, sea en su interpretación laica como en la religiosa, para un ‘‘libre filosofar’’ representa, de hecho, una de las características distintivas de la modernidad: ‘‘El mismo Aristóteles me ha enseñado a calmar al intelecto con aquello que me es persuadido por la razón y no de la sola autoridad del maestro: y cuánta verdad tiene la sentencia de Alcínoo, que sostiene que el filosofar quiere ser libre’’. La única autoridad que se impone sobre todo es aquella de la naturaleza: ‘‘Quiero considerar la autoridad de Aristóteles junto con la autoridad de la naturaleza, y no deseo producir contra Aristóteles, sino las pruebas proporcionadas por la misma naturaleza’’. En la historia de la humanidad, probablemente, no hay revolución más importante que ésta que, partiendo de la invención del telescopio como instrumento científico para la observación estelar, marca el fin de la milenaria tradición de la astronomía posicional y abre las puertas a la ciencia y a la filosofía moderna. Por esta razón el mundo entero celebra en este año el cuarto centenario de la utilización astronómica de Galilo del anteojo, denominado luego por la Accademia dei Lyncei, de cual el gran científico pisano formó parte, con el nombre científico de ‘‘telescopio’’; asimismo, el International Council of Science of United Nations ha pro302 clamado el año 2009 ‘‘International Year of Astronomy’’, inaugurado el pasado mes de enero por la UNESCO en París, rindiendo homenaje al ‘‘genio universal’’ de Galileo y a su innovación de los saberes y de la metodología científica que transformó las concepciones filosóficas de su tiempo y la concepción del mundo y del hombre y, en una palabra, abrió las puertas a la modernidad. En el sistema epistemológico antiguo y medieval la astronomía siempre ha representado, en mayor medida que cualquier otro sector del conocimiento, un terreno muy fértil para el desarrollo de las reflexiones acerca de la naturaleza del hombre, del significado y de los fines de su presencia en el cosmos, de los principios de armonía, simetría y proporción que gobiernan el universo (sobre los cuales se fundaron también las definiciones clásicas de los conceptos de ‘‘belleza’’ y de ‘‘bien’’) y los criterios utilizados en la obra magistral de la creación del mundo. Hasta Galileo la astronomía es percibida como ciencia ‘‘universal’’, intrínsecamente ligada a la metafísica, a la filosofia y a la reflexión acerca de lo divino, y se desarrolla en relación constante con la matemática y con la música, prometiendo respuestas a las expectativas más diversas de la vida humana: medir el tiempo, desarrollar actividades agrícolas, afrontar con seguridad la navegación, aprender a leer en los astros el propio destino (astrología), reconocer las inclinaciones naturales positivas y negativas generadas por las influencias celestes en el momento de los nacimientos (medicina celeste), detectar las posiciones de los astros más propicias para las acciones humanas o preveer con precisión eventos astronómicos con consecuencias nefastas, tales como eclipses o cometas. Una ciencia transversal y global, entonces, que luego del desarrollo de Copérnico es utilizada por Galileo como clave para abrir las puertas de un universo nuevo, uniéndose al extraordinario descubrimiento de un nuevo mundo terrestre ya abierto por Cristóbal Colón un siglo antes, y develando juntos así, sinérgicamente, una nueva dimensión, que llevó al colapso al bloque del saber que dominaba desde hacía dos milenios y gestó contextualmente los fundamentos de la cultura moderna. Algunos de los más iluminados genios de la época contemporáneos a Galielo ya eran plenamente conscientes de la valoración histórica de sus tesis. Así escribía, por ejemplo, Orazio Del Monte para los científicos en Padua, el 16 de junio de 1610: ‘‘La invención del telescopio es cosa verdaderamente de gran importancia, si bien puedo entender que holandeses y otros ingenios del norte han tenido parte en esta invención, el haber descubierto además 303 cuatro planetas, es cosa maravillosa y similar al descubrimiento de un mundo nuevo. Vuestra Señoría podrá con mucha razón rivalizar en gloria con Colón y superar al ‘regiomontano’ es decir, el astrónomo alemán Johannes Müller de Könisberg, llamado Johannes de Regio Monte’’. Pero no es el único entre los filósofos y científicos toscanos en subrayar un paralelo casi obligado entre los dos descubrimientos más revolucionarios del Renacimiento: las tierras de Colón, los cielos de Galileo. Luego de la divulgación de los nuevos descubrimientos astronómicos, al día siguiente de la publicación del Sidereus Nuncius, los más lúcidos intelectuales europeos advirtieron la fascinante liaison con los descubrimientos geográficos de Cristóbal Colón y Américo Vespuccio, llamando a Galileo el ‘‘nuevo Colón’’ o el ‘‘Américo celeste’’. Giovan Battista Manso, escribiéndole desde Nápoles el 18 de marzo de 1610, lo definía como destinado por Dios ‘‘al descubrimiento de nuevos cielos (...) y llevado por caminos no transitados por el intelecto humano, casi como un nuevo Colón’’. Y unos años más tarde, en 1613, en Anversa, Ottavio Pisani, a propósito del descubrimiento de los planetas mediceos, repetía, ya en latín, ya en vulgar, la aproximación entre Galileo y Américo Vespucio, otorgando gracias a esta asimilación, también al científico pisano la nacionalidad florentina, al igual que muchos de sus contemporáneos: ‘‘Llamo a Vuestra Señoría celeste Américo, ya que, al igual que Américo encontró nuevas tierras, Vuestra Señoría nuevas estrellas’’. ‘‘En lo que concierne al descubrimiento de los planetas mediceos, te llamo Américo celeste, razón por la cual afirmo que Florencia tuvo dos Américos, uno terrestre y otro celeste’’. Otro paralelismo vuelve a encontrarse en el tratado acerca de los descubrimientos lunares realizados por Galileo con el nuevo telescopio, publicado en 1612 por Giulio Cesare La Galla, profesor de filosofía en el Gimnasio Romano, con la misma celebración de Florencia como patria de dos grandes descubridores de nuevos mundos y nuevas estrellas: ‘‘Florentia veluti superioribus annis Vesputium dedit, Novi Orbis inventorem, ita nunc Galileum habet novorum syderum authorem’’. Así como en años precedentes Florencia ha dado a Vespuccio como descubridor del Nuevo Mundo, ahora ha dado a Galileo, descubridor de nuevas estrellas. También es el caso de otros expertos, como Lorenzo Pignoria, quien ya en el año 1611 planteará el paralelo de Galileo con Colón y 304 Vespucio, siendo más importante a sus ojos Galileo puesto que el cielo tiene superioridad sobre la tierra: ‘‘Créame, Vuestra Señoría, que la memoria de Colón y de Vespuccio se renovará en él, y mucho más noblemente, puesto que es más digno el cielo que la tierra’’. Una nueva geografía y una nueva astronomía pusieron en evidencia frente a los ojos atónitos de los sabios renacentistas que las nuevas dimensiones del mundo y del universo implicaban inexorablemente una renovación del saber de la época, derribando las puertas hacia una nueva era y hacia un progreso de las ciencias que históricamente designa el principio de la Edad Moderna. Si se considera la frecuencia con la que se encuentra, ya desde el Cinquecento, la insistencia de una referencia a lo ‘‘nuevo’’ (tierras nuevas, mundos nuevos, estrellas nuevas, ciencias nuevas) podrá comprenderse que los motivos típicos de la literatura tardo-medieval caracterizados por la descripción de una edad vieja, siempre próxima a fenecer por la muerte, comienzan a ser desplazados por la idea del rejuvenecimiento, del siglo nuevo, de la novedad producida por el progreso incesante del tiempo. Los dos temas que parecen confirmar la conciencia histórico-cultural del Renacimiento son el concepto de ‘‘progreso del tiempo’’ en el cual se desarrollarán las conquistas del ‘‘intelecto especulativo’’ y la conciencia de la exigencia y de la fundación –aunque muy dificultosa– de una ‘‘ciencia nueva’’ que arribará al final de un largo proceso que pasa por los mundos entrevistos por Niccolò Cusano y Giordano Bruno, al nuevo sistema de los mundos demostrados científicamente por Copérnico, Galileo, Kepler, Newton y consolidado filosóficamente desde Descartes y Bacon, desde Hobbes, Spinoza y Leibniz, hasta la ‘‘Ciencia nueva’’ de Vico. Y de tal progreso de la humanidad y de la ciencia se mostraba como seguro garante Galileo: ‘‘Decir que las opiniones más antiguas son las mejores es improbable; porque, así como de un hombre en particular sus últimas determinaciones parecieran ser las más prudentes puesto que con los años habrá crecido su juicio, de la universalidad de los hombres parece razonable que las últimas determinaciones sean las más veraces’’. No hay temor en proclamar ‘‘moderno’’ al científico Copérnico, y a los copernicanos, por sobre los sabios antiguos Aristóteles y Tolomeo, debido a la constatación del imparable progreso de las ciencias humanas: ‘‘Ni Aristoteles ni Tolomeo han pensado nunca ni invalidado ninguno de los argumentos con los cuales los copernicanos sostienen la 305 movilidad de la Tierra; pero los copernicanos han demostrado vanas las razones de Aristóteles y Tolomeo (...) quienes, a pesar de ser tan grandes, han quedado muy pequeños. Aristóteles y Tolomeo habrían estado con Corpérnico, si hubiesen tenido conocimiento de las observaciones y razones que movieron a Copérnico’’. Un gran historiador como Jean-Etiènne Montucla, al publicar en París en 1758 su Histoire des mathématiques, colocaba lúcidamente a Galileo, a Colón y Vespucio de un lado: ‘‘Galileo hace en los cielos lo que los grandes navegantes hacen en los mares’’. Y, por el otro, el fílósofo francés Descartes ve en sus Ensayos y en el galileano Dialogo sopra i massimi sistemi dos obras que, conjuntamente, habían realizado la ‘‘gran revolución’’ moderna destinada a modificar no sólo la astronomía, la matemática y la física, sino, por cierto, el cielo y la tierra y por lo tanto la concepción del hombre y del mundo, involucrando más allá de la enciclopedia de la ciencia, la entera vida humana, la relación del hombre con las cosas, con su conducta, con su fe. Después de la lectura del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, el 5 de agosto de 1632, desde Roma, Tommaso Campanella escribía a Galileo con lucidez: ‘‘Estas novedades de antiguas verdades, de mundos nuevos, nuevas estrellas, nuevos sistemas, nuevas naciones, son el principio de un siglo nuevo’’. El siglo nuevo lúcidamente percibido por Campanella es, en verdad, un gran Renacimiento que se extiende desde la primera renovación del Humanismo quattrocentesco hasta el Iluminismo settentesco y con este único aliento gesta los fundamentos de la era moderna y de ésta consolida el método científico y el patrimonio cultural. Es así como el siglo XV estará caracterizado por un crecimiento esencialmente espacial y estará signado, como lo ha demostrado Pierre Chaunu, por una ruptura a nivel planetario de las barreras de tantos universos que habían permanecido clausurados en sí mismos hasta ese entonces, ruptura que permitió al final del Quattrocento que Vasco da Gama alcanzara la costa del Deccan y que Cristóbal Colón llegara a las Antillas. Es en este siglo cuando se realizaron profundas transformaciones del equilibrio geopolítico mundial, así el baricentro de los intercambios económicos se desplazó desde el Mediterráneo al Atlántico causando la declinación de Italia y el progre306 sivo enriquecimiento de los países europeos asomados a las costas oceánicas. Entre los factores que hicieron posibles los nuevos descubrimientos geográficos jugaron un rol preponderante las innovaciones de la técnica náutica y el progreso de la instrumentación científica utilizada para la navegación, gracias a la brújula y al perfeccionamiento de instrumentos tradicionalmente empleados en tierra para el estudio de los cuerpos celestes adaptadas ahora a la navegación oceánica, como el astrolabio y el cuadrante. En el alba de la ciencia moderna hubo entonces cierta conditio sine qua non que garantizaba las condiciones de realización de la exploración oceánica, pero la sinergia propulsiva del inexorable despliegue hacia el oeste vino también de la mano de las necesidades políticas y económicas. La conquista turca de Constantinopla, en 1453, había transformado las líneas de los intercambios comerciales infligiendo un duro golpe a Génova y a Venecia y, en una escala más general, afectó también a toda Europa, que ya no podía seguir disfrutando del flujo de especias, tejidos y metales preciosos. Fue prioritaria en este cuadro la exigencia política de las monarquías nacionales europeas para sanear la ruina financiera, que podía ser compensada por el flujo del oro y la plata, razón a la que se debe la protección y el patronazgo de las costosas empresas de frontera de las exploraciones geográficas. Para cumplir con un salto así de prodigioso como el realizado por la Europa de la época de los grandes descubrimientos eran necesarios muchos medios: es esto lo que fuerza a la península ibérica, una tierra de dimensiones reducidas y marcada por una agricultura difícil, a buscar en otro lado los recursos faltantes en su patria. Son así las razones económicas las más apremiantes y prueba de ello es que los portugueses, antes que todos, ya se encontraban en el mar a inicios del Quattrocento. Pero de igual modo tuvieron un peso relevante al poner en marcha las exploraciones y las conquistas de los portugueses y de los españoles, las exigencias y finalidades de naturaleza político-religiosa, legitimadas desde el principio, unánimemente compartidas desde los tiempos de la Reconquista española del deber de los reyes católicos de garantizar la difusión de la fe cristiana en todos los pueblos. Por otra parte, también era esta nueva mentalidad renacentista –fundada en la curiosidad, en el espíritu de iniciativa, en la libertad intelectual y en la confianza en las capacidades individuales–, la que llevó a marinos y mercaderes a ir más allá de las Columnas de Hércules que, hasta ese entonces, habían constituido un límite infranqueable para el hombre. Todo eso permitió poner en marcha un 307 proceso que culminó con la explosión planetaria del Occidente cristiano y en la consiguiente superación de dos límites que, tanto al oeste como al este, habían signado hasta el momento el término del universo-tiempo mediterráneo. Esto explica por qué la expansión europea hacia las Indias Occidentales más que desenvolverse según las modalidades propias de las grandes empresas y de los grandes protagonistas, asumió en el imaginario de la época los tonos de una epopeya colectiva, golpeada por dificultades de todo tipo, además de riesgos y miedos cotidianos, de los cuales la travesía del Atlántico representaba el momento más significativo. En esta línea de la cultura de vanguardia del Humanismo jugó un rol primario la reforma de las ciencias físicas, propulsada por Leonardo da Vinci, así como el perfeccionamiento de las técnicas ligadas a las profesiones nuevas, que abrieron nuevos horizontes y nuevas fronteras. La ciencia de la navegación y, sobre todo, de la ingeniería naval, junto con la cartografía, experiementaron un progreso acelerado entre los siglos XV y XVI, gracias al perfeccionamiento de las técnicas de construcción de los navíos y de los principales elementos en uso para la navegación. Los nuevos conocimientos matemáticos, alcanzados y perfeccionados por la ciencia árabe-judaico-cristiana, acordaron elaborar tablas trigonométricas bastante fáciles de ser adoptadas por los marinos, las llamadas tavole di martelogio las que, ya en el trecento, habían comenzado a ser usadas con cierta frecuencia en el Mediterráneo. Las tavole di martelogio, acopladas a la recuperación de la geometría euclideana, sirvieron para compilar un nuevo tipo de mapas, los portolani, que se distinguen bien de los tradicionales mappae mundi, productos típicos de la imprecisión y de la alegoría: frente a la concepción de un espacio jerarquizado, alegórico y ético; se presenta así la conformación de un espacio homogéneo, uniforme, construido matemáticamente sobre redes de direcciones pautadas por la brújula y de distancias calculadas sobre la navegación estimada. Un espacio del mercader que, en consecuencia, comenzaba a contraponerse a un espacio de la Iglesia. Además de progresos notables llevados a cabo mediante la técnica de las construcciones navales, estos grandes descubrimientos fueron importantes para la evolución del arte náutico que ahora podía estimar las distancias para sus recorridos cuando hasta el momento sólo había contado con dos instrumentos para la observación: la brújula y la sonda. Aún así en mares desconocidos no era posible hacer valer estos sistemas: fue necesario para ello aprender a determinar la posición 308 de las tierras avistadas en relación con determinados puntos fijos, es decir, los cuerpos celestes, empezando por la Estrella Polar. Las exigencias de la exploración atlántica llevaron hacia la mitad del Quattrocento a la utilización de instrumentos en el mar que ya habían sido probados en tierra para estudiar los cuerpos celestes, entre los cuales el cuadrante y el astrolabio, una esfera armillare que literalmente ‘‘buscaba las estrellas’’, una suerte de verdadero GPS del Renacimiento. De esta manera mudaba la esencia de la realidad geográfica ya que el horizonte sobre el cual se basaba el navegante ya no tomaba como referencia lo físico o visible: el sistema de relaciones para determinar la propia posición real comenzaba a prescindir de la observación directa, muy a menudo engañosa, para fundarse en un nuevo sistema basado en cartas geográficas representativas del mundo real y en cálculos hechos sobre la ayuda de observaciones astronómicas instrumentales. Fue esta renovación de los saberes humanísticos y centíficos la que abrió las puertas a la época de las grandes exploraciones geográficas de los españoles y portugueses y al descubrimiento del ‘‘nuevo mundo’’ y de las diversas civilizaciones de las Américas. Cuando Cristóbal Colón, luego de haber tratado durante años de lograr financiamiento por medio de distintos soberanos para su proyecto de llegar a Oriente a través de Occidente, consigue obtener el apoyo de la corte española y los medios para poder poner en práctica su gran experiencia en navegación y la gran cantidad de estudios dedicados a interpretar los textos bíblicos y la concepciones cosmográficas elaboradas por el mundo clásico, desde Aristóteles a Estrabón y a Tolomeo –cuya Geografia había comenzado a circular en Occidente en la traduccion latina realizada por Iacopo Angeli da Scarperia–, ponía a luz, en una página muy significativa de su diario, el nuevo método científico con el que había llegado a intuir la circularidad de la Tierra, basado ya sea sobre el estudio de toda la tratadísitica científica, filosófica y teológica clásica-medieval, ya sobre la experiencia práctica de ‘‘marinería’’. De aquí emerge la figura de un experto y un consumado navegante de frontera que hasta tiene la fisonomía de un sabio renacentista en cuyo complejo y bien cohesionado bagaje cultural interactúan, armónica y sinérgicamente, saberes humanísticos y saberes científicos, antiguos y modernos, laicos y eclesiásticos, de las pertenencias lingüísticas y culturales más diversas –griega, latina, hebrea y árabe–, que abren un espacio desde la cosmografía a la historiografía, a la cronística, a la filosofía, a la 309 astrologia, a la geometría, a la aritmética, al arte náutico, a la cartografía, estas últimas practicadas atentamene en primera persona de manera militante: ‘‘Con muy temprana edad comencé a navegar y todavía hoy sigo en el mar. Este arte conduce al que lo sigue al deseo de conocer los secretos de este mundo. (...) He recorrido todas las rutas desconocidas. Traté y entablé conversación con hombres doctos, eclesiásticos y seculares, latinos y griegos, hebreos y moros, y con otros muchos de diversas sectas. Frente a mi inclinacion se mostró Nuestro Señor muy propicio; así tuve yo de Él espíritu e inteligencia. Me volví experto en marina, en materia de astrología me dotó de cuanto bastaba y así también de geometría y de aritmética; me dio ánimo ingenioso, pericia de mano para dibujar la esfera con las ciudades, los ríos, los montes, las islas y los puertos y todo en su lugar. En este tiempo he visto y estudiado compulsivamente todos los libros de cosmografía, de historia, las crónicas, los libros de filosofía y de otras artes, a las cuales Nuestro Señor me abrió el intelecto con mano palpable para darme a entender que era posible navegar desde aquí hasta las Indias y me confirió de voluntad para ejecutar mi proyecto’’. Si fue de Colón el mérito del descubrimiento del Nuevo Mundo, la certeza de que se trataba de un nuevo continente fue el resultado de las expediciones llevadas a cabo por un agente de comercio florentino que, a partir del 1492, había asumido la dirección de la filial de Sevilla del banco de Lorenzo de Pierfrancesco de’Medici: Amerigo Vespucci, también él navegante y experto geógrafo, que se manifestó en grado de intuir los límites de la concepción aristotélico-tolomeica de la Tierra y de coordinar de una forma nueva los datos que se iban acumulando, fue nombrado piloto mayor, el grado más importante de la marina española. El destino, o una fatalidad, quiso que el nombre de Amerigo fuese aquel con el cual fue conocido para siempre el Nuevo Continente descubierto por Cristóbal Colón, que colocó de golpe a la cultura europea en contacto con las ‘‘otras’’ civilizaciones, y con el concepto de ‘‘diverso’’, determinando un ensanchamiento del mundo y un mayor conocimiento del hombre. Las ciudades de las grandes poblaciones indígenas del Centro y Sudamérica, por ejemplo, como Machu Picchu, Chitzen Itza, Tenochtitlán (la actual Ciudad de México), fueron elementos de verdadero estupor para los conquistadores llegados desde España con preconceptos de superioridad cultural. La arquitectura precolombina –maya, azteca e incaica– además de ser particularmente racional e imponente, y sorprendentemente competitiva con la nueva arquitectura urbanística de las ciudades ideales proyectadas por la nueva ideología 310 utópica del Humanismo italiano, constituía la expresión concreta de un sistema cultural complejo y refinado, pero resultaba absolutamente extraña y ‘‘diversa’’ respecto de las ruinas romanas, las catedrales góticas y los palacios renacentistas. En la interpretación crítica del Humanismo, desde Burckhardt a Burke, en efecto, el descubrimiento de América, ocurrido poco después del redescubrimiento de la antigüedad clásica, ha sido pensado como el punto culminante de un proceso evolutivo que a través de la confrontación de las tres fases de la parábola definida como el paradigma de Colón, llevó a la civilización renacentista al pleno descubirmiento del mundo y del hombre. La última frontera del ‘‘renacimiento’’ humanista, en efecto, fue la reforma de las ciencias naturales propiciada por Leonardo da Vinci, ingeniero civil y militar, arquitecto, artista, genio poliédrico capaz de abrazar la totalidad de la naturaleza, de la filosofía y del arte quien estableció las bases de los saberes científicos modernos en perfecta cohesión con una consciente reflexión ética, política, social y, en una sola palabra, cultural, elevada pronto a emblema universal de los grandes científicos renacentistas. Su enciclopedia de la ciencia y de la técnica moderna, a pesar de que privada de orgánica estructuración y confiada a 7.000 hojas manuscritas dejadas en herencia al fiel alumno Francesco Melzi, coordina y comprende circularmente la totalidad de las cosas y su nexo secreto asumiendo todas las ciencias en un discurso verdaderamente ‘‘universal’’: la anatomía humana y animal, la botánica, la matemática, la óptica y la perspectiva, la pintura, la física, con los estudios sobre la fuerza, el movimiento y el peso, que se desarrollaron ulteriormente en la mecánica, en las amplias secciones y dibujos del libro de la ciencia de las máquinas. Un saber científico que interpreta la naturaleza y descubre sus leyes secretas, un inmenso esfuerzo por dar razón del todo, que sucesivamente habría dado vida al género de las enciclopedias universales, desde el Renacimiento al Iluminismo. La reforma verdadera y propia de las ciencias se ubica en el siglo sucesivo a esta primera gran renovación del saber científico, como su natural evolución y consecuencia. La reforma de la astronomía, con Copernico, Kepler y Galileo, de la química, con el alemán Andrea Libavio, y de la medicina, con Vesalio y Paracelso: los filósofos naturales del Renacimiento, como entonces se los llamaba, dado que la palabra ‘‘científico’’ pertenece al léxico del siglo XIX. En cuanto filósofos, ellos insertan sus estudios, investigaciones y descubrimientos científicos en un sistema de pensamiento y de debate dialéctico, que 311 se apoya como todo bagaje de las ciencias humanas y como una sabia organización retórica de su tratadística científica. En cuanto filólogos, participan del común método clasicista del humanismo, que tomaba como punto de referencia la autoridad de los escritores antiguos, redescubriendo y leyendo en la lengua original, griega o latina, y restaurando filológicamente los textos de los grandes científicos del mundo clásico: Hipócrates y Galeno para la medicina, Tolomeo para la geografía y la cosmología, Estrabón y Plinio para la geografía y las ciencias naturales, Aristóteles para cualquier rama del conocimiento humano. En cuanto científicos, avanzan sobre aquella acreditada base hacia nuevas y más avanzadas fronteras de la ciencia moderna, incluso corrigiendo o contradiciendo a los antiguos; en una palabra superándolos. Así, las Universidades, las nuevas instituciones del saber nacidas en el Bajo Medioevo y florecidas en el Renacimiento, venían a constituir para toda la era moderna la base natural de formación y de incubación de la ‘‘ciencia nueva’’, y los doctos modernos se consideraban, para usar una metáfora muy afortunada del Humanismo, ‘‘enanos sobre las espaldas de los gigantes’’, capaces, gracias a la sinergia con la antigüedad, de subir más alto y ver más lejos. Por eso la creación de las ciencias modernas fue considerada privilegiadamente como una renovatio y una enmendatio del dominio disciplinar que correspondía a la antigüedad: la reforma renacentista de las ciencias pasa a través de la filología de los textos antiguos y su superación. La fase de gestación de la ciencia moderna se puede situar, en efecto, en un largo período de 150 años, emblemáticamente encerrado entre el 1543, fecha de la publicación del De revolutionibus orbium coelestium de Copérnico y del De humani corporis fabrica de Vesalio, y el 1687, fecha de publicación de los Principia matematica de Isaac Newton, pero ofrece inevitables repercusisones sobre la filosofía de la Edad Moderna. Ésta tiene como escenario toda Europa, la que, a través de la gran renovación cultural del Humanismo y del Renacimiento, recoge la herencia de los formidables desarrollos medievales de la ciencia árabe. Justamente en el centro de este largo período de gestación, el giro determinante está marcado por Galileo quien se ha convertido en su emblema. El astrónomo alemán regiomontano, que estudió a Tolomeo en su texto griego original, y Copérnico fueron tenidos por restauradores y enmendadores de la ciencia astronómica, de modo que el gran hu312 manista luterano Philipp Melanchton pudo afirmar que ‘‘la filosofía celeste ha renacido ahora’’, definiendo a su vez signficamente la astronomía como la ‘‘filosofía del universo’’. También el médico Vesalio, que tuvo el coraje de corregir las tesis anatómicas de Galeno, elaboradas sobre la disección de simios y no de cuerpos humanos, presentaba su trabajo como una contribución a la restauración y al renacimiento de la medicina. Con la caída del imperio romano, en efecto, el progreso de la ciencia médica se había detenido o, mejor aún, había retrocedido: en el Alto Medievo la plegaria se había convertido en el más precioso de los fármacos y sólo a partir del siglo XIII la cultura árabe había comenzado a recuperar el saber médico griego con las contribuciones de grandes médicos filósofos: Rhazes, Avicena, Aben-Zoor y Averroes, que confluyen en la famosa escuela médica de Salerno, primer ejemplo de escuela universitaria de vanguardia, frecuentada también por mujeres ya en calidad de docentes, ya de alumnas, donde se privilegió la experimentación limitando el dogmatismo. El Humanismo activa una recuperación más completa y filológica de la producción médica clásica, poniendo en evidencia el profundo y continuado enlace con el desarrollo del pensamiento filosófico y religioso, desde las más antiguas raíces: el primer médico griego, Asclepio (Esculapio para los romanos) había sido elevado a culto divino, pero ya la escuela de Mileto tuvo entre los grandes filósofos presocráticos como Tales, Anaxágoras, Anaximandro, agudos observadores de la naturaleza y, en efecto, Anaximandro puede ser considerado un precursor del pensamiento evolucionista. En la Magna Grecia la escuela de Pitágoras hizo importantes contribuciones al saber médico a través de la valoración de las cantidades: teoría de los excesos como causas que dan origen a enfermedades, respeto de las reglas alimentarias, de higiene, de vida. Pero la línea más fecunda para la filosofía de la ciencia del humanismo, se remonta al más célebre médico griego, Hipócrates, que había unido una teorización del saber científico y una visión deontológica de la práctica médica a una superior visión filosófico-religiosa, a través de la cual el conocimiento del cuerpo está en conexión con la naturaleza del todo, como correspondencia entre macro y microcosmos, tal como Platón describía en el Fedro con lucidez. El pensamiento hipocrático fue luego enriquecido en sentido naturalístico en edad alejandrina por Erasístrato, y en edad romana, por Celso y Galeno, quienes sustanciaron la metodología clínica de Hipócrates, con el método filosófico de Aristóteles. 313 Y también, tanto para la medicina cuanto para las otras ciencias, el Renacimiento representa el siglo del renacer, especialmente de los estudios de anatomía, por obra de científicos tales como Vesalio, Falopio, Eustaquio, Ingrasia, Vesalio, Fracastoro –además de anatomista, un gran infectólogo– y, sobre todo, Paracelso (1493-1541), médico, astrólogo, alquimista, que en contraste con Galeno, fue el primero en explicar químicamente fenómenos fisiológicos siempre contextualizando la ciencia médica en el macrocosmos de la naturaleza y considerando al hombre en su totalidad. Será el descubrimiento del microscopio, en el siglo XVII, el que señale un giro y un abrir las puertas a la microbiología y a la histología con Malpighi, a través de quien se instalan en la Edad Moderna dos tendencias: una, orientada a la utilización de las conquistas de las ciencias exactas que abre el camino a ulteriores conocimientos de fisiología de la circulación, de la respiración, del sistema nervioso y, más tarde, de la psiquiatría; la otra, orientada a la elaboración de ‘‘sistemas para la interpretación de fenómenos fisiológicos y patológicos’’ que, contaminada por tendencias metafísicas, se opacará del todo en el Ottocento. También el renacer de la astronomía fue activado sobre la base de los nuevos descubrimientos tecnológicos de Galileo que marcaron un giro epocal en el conocimiento del universo y sobre la base de la nueva ciencia del movimiento por él elaborada, de donde surge la física moderna y con ella una nueva imagen del mundo. El extraordinario Sidereus Nuncius, cuya publicación puso el mundo civil y religioso frente a objetos y hechos jamás vistos ni imaginados, causó consecuentemente un tenso y áspero debate sobre los sistemas del mundo, o sea sobre la lectura y relativa representación del universo conocido, que involucraba el entero sistema epistemológico de la Europa moderna. A partir de las antiguas civilizaciones de los pueblos de la Mesopotamia y del delta del Nilo, en las que funda sus raíces la cultura occidental, la imagen del universo se había estabilizado en la forma de una esfera perfecta, operada por la cultura griega y consolidada gracias a un refinado emplazamiento geométrico en edad alejandrina; había registrado descubrimientos científicos de alto valor ofrecidos por los mayores representantes de la cultura árabe; había también soportado en el Medioevo la extraordinaria operación de evangelización del cosmos pagano llevada a cabo por los padres de la Iglesia y por los grandes exponentes del pensamiento teológico, para llegar a ser en el gran período renacentista, una ciencia global y universal, 314 con profundas repercusiones de los temas cosmológicos y astrológicos, también en los ámbitos filosófico y teológico, artístico y arquitectónico. El mismo Galileo representó con claridad en su Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, las divergentes concepciones de su época sobre la naturaleza del mundo, en presencia de la confrontación entre tres visiones cosmológicas en pugna: la tradicional de Tolomeo, geocéntrica y geoestática, es decir, basada en la centralidad e inmovilidad de la Tierra que explicaba los movimientos celestes con un complejo sistema de esferas que rodaban en torno de la tierra, sostenido por la filosofía aristotélica; la de Copérnico, heliocéntrica, que, a mitad del siglo XVI, rebatía la tradición clásico-aristotélica, aseverando la movilidad de la Tierra y la inmovilidad del Sol, defendida en los primeros decenios del siglo XVII por Kepler y por el mismo Galileo; y la más reciente, propuesta por Tycho Brahe, en 1577, que todavía colocaba la Tierra inmóvil en el centro del mundo con el Sol que gira a su alrededor, circundado por planetas y cometas que dibujan su órbita en torno de él. Este último era uno de los astrónomos más acreditados del Cinquecento, para quien se había construido un Uraniborg, el primer centro moderno de investigación científica, por voluntad de Federico II, en la isla de Hven, entre Dinamarca y Suecia, proyectado como una auténtica y propia ciudad ideal de estudios, un prototipo politécnico de estilo utópico renacentista, enclavado en un castillo en una racional planta arquitectónica de jardines y muros encintados, en cuyo centro había un verdadero palacio renacentista, dotado de biblioteca y laboratorio, y del célebre observatorio de Stjerneborg, para el que Brahe encargó una galería de retratos de ilustres astrónomos entre los cuales estaban Tolomeo, Copérnico y el mismo Brahe. El debate excedió el ámbito científico y envolvió a la autoridad eclesiástica y al tribunal del Santo Oficio, que condenó a Copérnico y a Galileo, secuaz del copernicanismo y descubridor de ‘‘las novedaes celestes’’, obligándolo al final de su vida a la abjuración de sus tesis. La cultura científica cristiana, representada por la prestigiosa institución jesuítica del Colegio Romano, de inmediato tomó posición sosteniendo el sistema cosmológico de Tycho Brahe y la teoría de los cometas, por boca del matemático jesuita Orazio Grassi. La rigurosa crítica de Galileo publicada en el famoso libelo Il Saggiatore, bajo la égida del nuevo Papa Urbano VIII, toscano y amigo de larga data del científico pisano, sancionó la condena definitiva no sólo del sistema tychoniano, sino también del principio dogmático en la ciencia, 315 vale decir, del aristotelismo medieval, no limitándose sólo a las tesis astronómicas, sino atacando los conceptos clave de la física (y por lo tanto de la metafísica) y los procedimientos fundamentales de la lógica de la investigación, en cuyo ámbito vale sólo el conocimiento racional y matemático, porque en tal lengua está escrito el libro de la naturaleza: ‘‘La filosofía está escrita en este grandísimo libro (digo el universo) que, continuamente, se nos abre a los ojos, pero no se puede entender si primero no se aprende su lengua y no se conocen los caracteres en los que está escrito. Está escrito en lengua matemática, y los caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas. Sin estos medios es imposible hacer entender a los hombres su palabra; sin estos medios es girar en vano por un oscuro laberinto’’. Galileo retoma la metáfora, de origen medieval, del liber naturae, según el cual Dios se revela al hombre en dos libros, las Sagradas Escrituras y el libro de la naturaleza, pero salva la oposición entre ciencia laica y fe religiosa, afirmando resueltamente que el objeto verdadero más alto de la filosofía es el libro de la naturaleza, obra de Dios; que la obra de Dios es mayormente visible en la constitución del universo, cuya comprensión científica, con los instrumentos de la matemática y de la física, representa para el hombre el más alto conocimiento filosófico. Era la misma posición de Johannes Kepler, la que inmediatamente después será retomada en la filosofía de la ciencia de Tommaso Campanella. Aquel Campanella que desde la primera hora se había alimentado en las fuentes de los audaces libros y de los revolucionarios descubrimientos de Galileo con lúcida conciencia de las nuevas aperturas explanadas a la humanidad tanto sobre el mundo y el universo, cuanto sobre Dios y sus escrituras. En 1611, en cuanto tuvo entre sus manos el Sidereus Nuncius, que anunciaba sorprendentes novedades astronómicas, con el rigor y la fuerza inexpugnable del método científico experimental, intuyó inmediatamente la complementariedad sinérgica de éste con los descubrimientos de la época de Colón y Vespucci y las inevitables repercusiones teológicas de forma no de oposición, sino de potenciación y de aclaración de las verdades reveladas por las Escrituras en crípticas alegorías de difícil interpretación. ‘‘Durante dos horas escuché la lectura de tu Sidereus Nuncius, que expone los arcanos misterios de Dios que hace poco has descubierto en los cielos, de los cuales ahora es lícito hablar a los hombres. (...) ‘Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra’, dijeron el apóstol e Isaías, pero 316 nosotros éramos ciegos; tú has abierto los ojos de los hombres y develas ahora un nuevo cielo y una nueva tierra sobre la Luna. (...) Pero permanece atento y no hagas como Colón, que después de haber descubierto un nuevo mundo, no pudo imponerle ni su dominio, ni su nombre, sino que cedió a los españoles su posesión y a los florentinos el nombre: del mismo modo podrías dejar a Tycho y a los otros la gloria de la nueva astronomía. Amerigo ha dado el nombre al nuevo mundo terrestre, tú lo darás al nuevo mundo celeste’’. Es por esto que, como Leonardo da Vinci, se transformó en el emblema del docto sabio universal renacentista. Galileo es el ícono simbólico del nacimiento de la ciencia y de la filosofía moderna, es a partir de Galileo que el conocimiento de los fenómenos naturales no estará más basado sólo sobre la observación, sino también sobre la experimentación, y los instrumentos científicos serán auxiliares imprescindibles para ampliar los conocimientos humanos, con una profunda renovación del método, basado, para usar las palabras del mismo Galileo, en el nexo entre ‘‘manifiestas y sensatas experiencias’’ y ‘‘necesarias y matemáticas demostraciones’’. Antes de Galileo la ciencia era descripción del mundo natural, sobre la base meramente teórica de reglas codificadas in libris; después de Galileo, se transforma en libre y rigurosa exploración de ‘‘nuevos continentes’’, la concepción medieval de un universo cerrado se invierte y se abre a la idea de ‘‘infinito y vacuo’’, confirmando la intuición de Giordano Bruno, de un espacio infinito con el descubrimiento, científicamente demostrado, de un universo abierto y de la infinidad de mundos, en lucha contra el dogmatismo aristotélico y peripatético, que significa también una lucha por la liberación de los hombres a través de la verdad y la fecundidad de la ciencia. Una ciencia liberadora, que reconoce sus propios límites y se separa de la fe, pero confluye en una filosofía natural y libre que permite eliminar finalmente la confusión aristotélica entre física y teología: aquel ‘‘libre filosofar acerca de las cosas del mundo y la naturaleza’’, que Galileo reivindicaba con serenidad y fuerza, y con la alegría y seguridad que le daban los instrumentos construidos, los cielos descubiertos, con la consecuente imperiosa necesidad de comunicar sus nuevas verdades científicas y filosóficas erga omnes: ‘‘escribí en vulgar porque tengo necesidad de que toda persona pueda leer la verdad, aunque no sea docta en latín’’. ‘‘Vincat veritas!’’, respondía a Giovanni Francesco Sagredo, el noble matemático veneciano que colaboró con él en el perfeccionamiento del telescopio y se alineó contra el ejercicio de la censura de la Iglesia, transformado después en uno de los interlocutores del diálogo 317 sobre los máximos sistemas: una Verdad a la cual era intrínseca la necesidad de comunicarse a todos, sin distinciones de cultura y de obrar para el bien de todos. Vale decir, para un progreso social más allá de lo científico y cultural. Una concepción compartida también por Kepler, que justamente con la máxima Veritas filia temporis abría, en 1611, sus observaciones en torno a los satélites de Júpiter descubiertos a partir del telescopio de Galileo: ‘‘¿Pero quién, que sea honesto, rechazará dar testimonio de la verdad? ¿Pero qué filósofo esconderá las obras de Dios? ¿Quién, más cruel que el Faraón, ordenará a las parteras matar al recién nacido?’’. Y ¿quién era el recién nacido que no debían asesinar y la verdad que debía ser proclamada? Kepler lo había indicado el año precedente, publicando en Praga su Disertatio cum Nuncio Sidereo, abriendo el fecundo coloquio con la ‘‘ciencia nueva’’ de Galileo que, finalmente, lo habría llevado a concebir junto con él, la búsqueda de la verdad con el método científico como una misión para el progreso de la humanidad, y a considerar a los nuevos astrónomos científicos como ‘‘sacerdotes del Altísimo Dios respecto al libro de la naturaleza’’. En consecuencia, se había tratado de una profunda revolución filosófica más que científica: y habrá que refexionar sobre el hecho de que si el Diálogo sobre los máximos sistemas generó tanto escándalo fue en efecto en cuanto gran libro de filosofía sobre el mundo y sobre el hombre, cuyo objeto era, como el mismo Galileo lo define en la obra, ‘‘la general contemplación del todo’’. El ícono simbólico de Galileo terminó por representar, en el decurso de los siglos, el nacimiento de la ciencia moderna, el enlace entre técnica y ciencia, la toma de conciencia del método científico, la necesidad de libertad y rigor en la investigación científica y de autonomía de la ciencia y de su método respecto de la religión. En esta contingencia cultural hay que ver el inicio y la fundamentación de las ciencias europeas más que subrayar la crisis del saber tradicional, como ya hacía notar Eugenio Garin contradiciendo el título del congreso pisano de 1983 que se llamó ‘‘Novedades celestes y crisis del saber’’: aquel ‘‘principio del siglo nuevo’’ que Campanella había intuido con lucidez. Entre los exponentes más iluminados del Renacimiento, y más allá de éste, encontraban entonces nuevos equilibrios, autonomía y límites, aunque en relación dialéctica los saberes científicos y los saberes teológicos, la palabra y los números, las letras y las ciencias, la filología y la filosofía, la libre investigación y la tradición cristiana. El nuevo sistema epistemológico de los saberes del mundo moderno aparecía, no obstante, enteramente subordina318 do a la búsqueda de la verdad con los instrumentos prioritarios de la razón, de la ciencia y de la filosofía. Un siglo más tarde, en 1847, la historia de la fundamentación de la ciencia moderna entre el Cinquecento y el Settecento está bien representada por Luigi Mussini, según esta óptica renacentista e iluminista en una significativa visualización narrativa del Triunfo de la verdad, un espléndido óleo sobre tela de estilo rafaelesco, hoy en Milán, en la Academia de Bellas Artes de Brera. Representa la Verdad victoriosa en la persona de una joven sin velo que levanta con su mano derecha con la cual ilumina las tinieblas de la ignorancia con el apoyo de la ciencia, representada por grandes libros de tratados científicos, en cuyos frentes está escrita en letras capitales la palabra Veritas, sobre los que apoya la mano izquierda simbolizando el 319 derecho a la libertad de la investigación científica sujeta a una sola ley y a un solo fin, la búsqueda de la verdad: aquel libre filosofar acerca de las cosas del mundo y de la naturaleza que Galileo y Kepler, a un mismo tiempo, habían subordinado sólo al progreso de la verdad. En torno a ella están los grandes hombres, aquellos que contribuyeron a la búsqueda de la verdad religiosa, moral, filosófica y artística. La recuperación de Galileo, pensador y filósofo, ocurre plenamente sólo en el Settecento europeo, bajo el influjo del Iluminismo, cuando la polémica antijesuítica y antieclesiástica hizo de él un héroe del libre pensamiento y un símbolo de la lucha por la libertad de la investigación científica. Galileo pasó a ser el emblema de la ciencia moderna, el primero de sus fundadores y el más próximo a Newton. Condorcet, en su Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, ve en Galileo el primer maestro del método científico moderno, lamentando que la revolución científica por él avizorada no se hubiera extendido también entonces a los otros confines de la ciencia físico-matemática. Una instancia a la que intentó responer Giambattista Vico, fundando en el nombre de Galileo la nueva ciencia del hombre y de la historia en sus Principi di scienza nuova, preludio de tanta parte de la investigación ottocentesca entre positivismo e historicismo. He aquí por qué hay que tener en cuenta que Galileo significa comprender qué han sido la ciencia y la filosofía europea entre el Seicento y el Ottocento: la radical ruptura de la imagen del cosmos medieval, los descubrimientos geográficos y el gran desenvolvimiento de la cultura occidental. Era el sueño de una razón y una ciencia capaces, por cierto, de construir un systema cosmicum unitario, donde el hombre y la historia encontrasen lugar. La tragedia de la mente moderna nace de la ruptura de aquella utópica y armoniosa unidad, sancionada por la condena del Tribunal de la Inquisición del Dialogo sopra i massimi sistemi del mondo, el gran libro con el que Galileo, hace cuatrocientos años, había querido superar aquella escisión entre dos mundos, físico-matemático y moral-religioso, que tanto habría debido pesar sobre los siglos por venir. (Traducción: Profesora Patricia Calabrese) 320