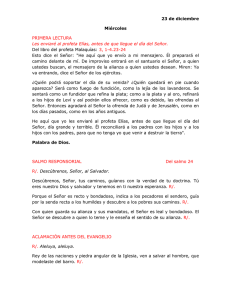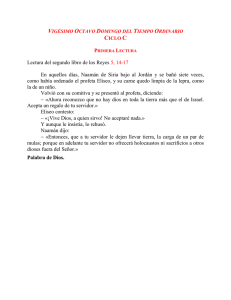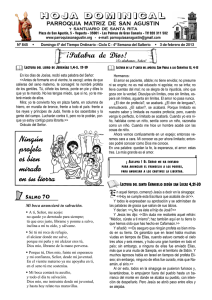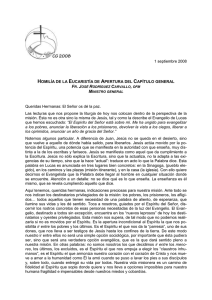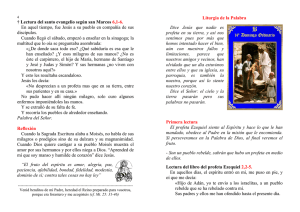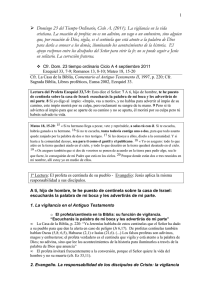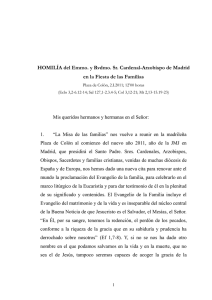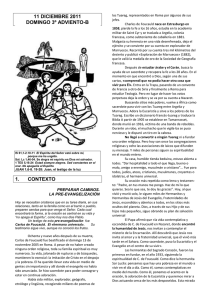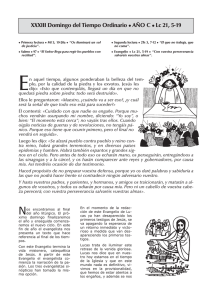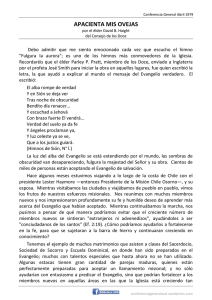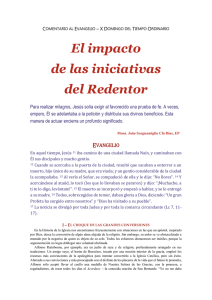Domingo 26 del Tiempo Ordinario
Anuncio
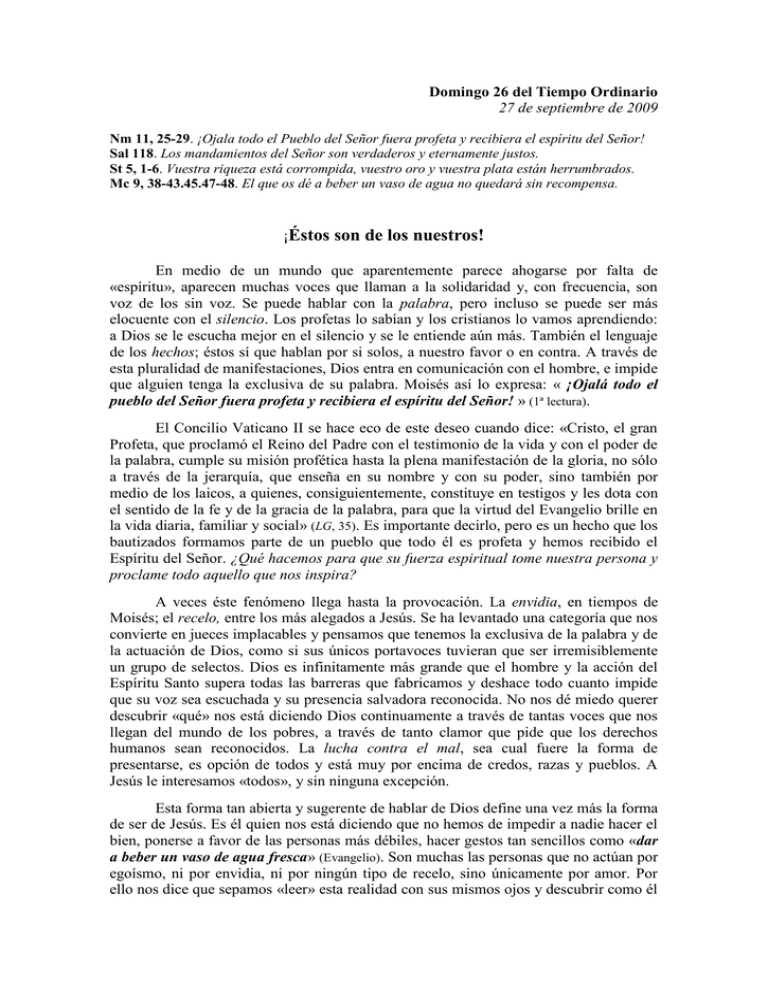
Domingo 26 del Tiempo Ordinario 27 de septiembre de 2009 Nm 11, 25-29. ¡Ojala todo el Pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el espíritu del Señor! Sal 118. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. St 5, 1-6. Vuestra riqueza está corrompida, vuestro oro y vuestra plata están herrumbrados. Mc 9, 38-43.45.47-48. El que os dé a beber un vaso de agua no quedará sin recompensa. ¡Éstos son de los nuestros! En medio de un mundo que aparentemente parece ahogarse por falta de «espíritu», aparecen muchas voces que llaman a la solidaridad y, con frecuencia, son voz de los sin voz. Se puede hablar con la palabra, pero incluso se puede ser más elocuente con el silencio. Los profetas lo sabían y los cristianos lo vamos aprendiendo: a Dios se le escucha mejor en el silencio y se le entiende aún más. También el lenguaje de los hechos; éstos sí que hablan por si solos, a nuestro favor o en contra. A través de esta pluralidad de manifestaciones, Dios entra en comunicación con el hombre, e impide que alguien tenga la exclusiva de su palabra. Moisés así lo expresa: « ¡Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el espíritu del Señor! » (1ª lectura). El Concilio Vaticano II se hace eco de este deseo cuando dice: «Cristo, el gran Profeta, que proclamó el Reino del Padre con el testimonio de la vida y con el poder de la palabra, cumple su misión profética hasta la plena manifestación de la gloria, no sólo a través de la jerarquía, que enseña en su nombre y con su poder, sino también por medio de los laicos, a quienes, consiguientemente, constituye en testigos y les dota con el sentido de la fe y de la gracia de la palabra, para que la virtud del Evangelio brille en la vida diaria, familiar y social» (LG, 35). Es importante decirlo, pero es un hecho que los bautizados formamos parte de un pueblo que todo él es profeta y hemos recibido el Espíritu del Señor. ¿Qué hacemos para que su fuerza espiritual tome nuestra persona y proclame todo aquello que nos inspira? A veces éste fenómeno llega hasta la provocación. La envidia, en tiempos de Moisés; el recelo, entre los más alegados a Jesús. Se ha levantado una categoría que nos convierte en jueces implacables y pensamos que tenemos la exclusiva de la palabra y de la actuación de Dios, como si sus únicos portavoces tuvieran que ser irremisiblemente un grupo de selectos. Dios es infinitamente más grande que el hombre y la acción del Espíritu Santo supera todas las barreras que fabricamos y deshace todo cuanto impide que su voz sea escuchada y su presencia salvadora reconocida. No nos dé miedo querer descubrir «qué» nos está diciendo Dios continuamente a través de tantas voces que nos llegan del mundo de los pobres, a través de tanto clamor que pide que los derechos humanos sean reconocidos. La lucha contra el mal, sea cual fuere la forma de presentarse, es opción de todos y está muy por encima de credos, razas y pueblos. A Jesús le interesamos «todos», y sin ninguna excepción. Esta forma tan abierta y sugerente de hablar de Dios define una vez más la forma de ser de Jesús. Es él quien nos está diciendo que no hemos de impedir a nadie hacer el bien, ponerse a favor de las personas más débiles, hacer gestos tan sencillos como «dar a beber un vaso de agua fresca» (Evangelio). Son muchas las personas que no actúan por egoísmo, ni por envidia, ni por ningún tipo de recelo, sino únicamente por amor. Por ello nos dice que sepamos «leer» esta realidad con sus mismos ojos y descubrir como él está presente en ella y a través de ella nos «habla». A Jesús no le interesa para nada la calificación «no es de los nuestros» y corrige con rotundidad esta forma de reaccionar. Siendo todos hijos de Dios, hijos de un mismo Padre, como enseñará siempre, ¿es posible que un cristiano pueda decir de otra persona “no es de los nuestros”? Nuestra vocación es la comunión, es la aceptación de la otra persona en su más radical apreciación. Jesús dará cabida a todos, aunque la adhesión que pide tenga que pasar por un proceso de largas etapas. «El que no está contra nosotros está a favor nuestro» (Evangelio). ¿Qué conversión nos está pidiendo? Desde esta perspectiva tan abierta y esperanzadora, podemos trabajar con el Evangelio en la mano y en el corazón con el fin de reconocer todo el bien que existe en nuestro alrededor y en el mundo y que, realizado por tanta diversidad de personas, nos hace admirar y agradecer como Dios habla y actúa a través de ellas. De la misma forma, esta misma perspectiva evangélica hace que actuemos con valentía para erradicar el mal donde estuviere. Tenemos quien nos lo hace ver y quien nos ayuda a abrir nuestra visión a la tanta realidad dura y compleja, tantas veces fuente de escándalo. Lo hemos escuchado nuevamente de boca del Apóstol Santiago dirigiéndose a los ricos: «Vuestra riqueza está corrompida y vuestros vestidos apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están herrumbrados, y esta herrumbre será un testimonio contra vosotros…» (2ª lectura). ¡Más fuerte ya no se puede decir! Así nos lo indica la Iglesia en su doctrina social, haciendo referencia al texto de Santiago: «El amor por los pobres es ciertamente incompatible con el amor desordenado de las riquezas o su uso egoísta». Y dice «El amor de la Iglesia por los pobres se inspira en el Evangelio de las bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús y en su atención por los pobres. Este amor se refiere a la pobreza material y también a las numerosas formas de pobreza cultural y religiosa. La Iglesia desde los orígenes, y a pesar de los fallos de muchos de sus miembros, no ha cesado de trabajar para aliviarlos, defenderlos y liberarlos» (CDSI, 184). Benedicto XVI, en su carta encíclica La caridad en la verdad afirma que «el aumento sistémico de las desigualdades entre grupos sociales dentro de un mismo país y entre las poblaciones de los diferentes países, es decir, el aumento masivo de la pobreza relativa, no sólo tiende a erosionar la cohesión social y, de este modo, poner en peligro la democracia, sino que tiene también un impacto negativo en el plano económico por el progresivo desgaste del «capital social», es decir, del conjunto de relaciones de confianza, fiabilidad y respeto de las normas, que son indispensables en toda convivencia civil» (Caritas in veritate, 32). La responsabilidad es de todos. Ni monopolizar a Dios ni aprovecharnos del prójimo. Dios abraza toda nuestra realidad humana más inmediata. Lo ha demostrado en la Encarnación de su Hijo y lo sigue demostrando a través de la Iglesia en su misión de acoger y atender a todos los pueblos, y con la preferencia de los que padecen el rechazo de los ricos y poderosos. Mediante la oración personal y la solidaridad de una comunidad orante nos será más fácil entender lo que Dios nos está pidiendo, tanto a través de gestos muy sencillos y cotidianos como a través de nuestra responsabilidad cívica en acciones de ámbito más amplio. Las enormes riquezas espirituales que se derivan de nuestro trato con el Señor y la participación frecuente en la Eucaristía y la vida sacramental nos llevarán, sin duda alguna, no sólo al ejercicio de caridad sino a cumplir un deber de justicia y, al mismo tiempo, detectar con generosidad los compromisos que en esta misma dirección van surgiendo en lugares desconocidos y en personas más que olvidadas. Habremos aprendido a decir «éstos son de los nuestros» observando como nuestras relaciones humanas crean de cada vez más un renovado ambiente de «fraternidad».