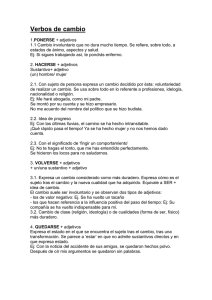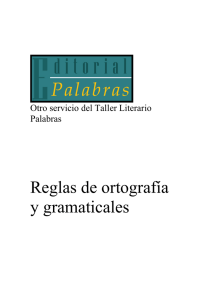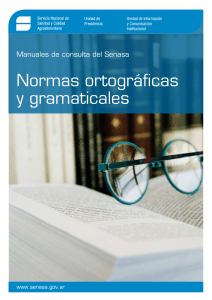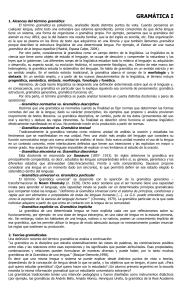La guerra de las palabras
Anuncio

La guerra de las palabras Por Miquel Pujadó Hacía ya unos meses que los adjetivos iban acumulando malestar, hasta que aquella mañana, coincidiendo con el Día Nacional de la Sintaxis, se les acabó la paciencia y convocaron una asamblea masiva en medio de la plaza Antonio de Nebrija. -¡No podemos seguir así! Estos chulangas de los sustantivos nos tratan como si fuéramos esclavos. -¡Peor aún: como a eternos menores de edad incapaces de ir solos por el mundo! Siempre tenemos que ir a su lado, hasta para cruzar la calle. No nos permiten tener ni la más pequeña iniciativa propia. -Pero ellos sí que pueden hacer lo que les dé la gana sin contar con nosotros… Se asocian con un predicado y venga, ¡a recorrer el mundo! -¡No hay derecho! ¡Debemos actuar ahora mismo! Así, los adjetivos decidieron dejar de acompañar a los sustantivos. El cielo fue cielo y nada más: ni azul, ni oscuro, ni nublado. El niño ya no podía ser simpático, alegre, ni pequeño. Los sustantivos —en el fondo, dolidos y molestos— se lo tomaron, de cara a la galería, con una gran calma aparente: -Ya volverán. Nos necesitan: un adjetivo sin un sustantivo es como una uña sin dedo. Pero no contaban con los pactos que los adjetivos iban estableciendo bajo mano con los artículos. Estos últimos, también hartos de trabajar para los sustantivos sin sacar provecho alguno, determinándolos e indeterminándolos a diestro y siniestro, pero sin aportar significado esencial alguno al nombre. Se sentían menospreciados y tenían la autoestima por los suelos. A partir de ese momento, los artículos se unieron a los adjetivos y los sustantivaron. El adjetivo “azul” se convirtió en “el azul”, y juntos se dieron cuenta de que incluso podían obligar a los sustantivos a ejercer el papel de subordinado que siempre les había tocado cumplir a ellos: así, en “el azul del cielo”, el cielo se encontró en una situación secundaria que le disgustó bastante y, humillado, convocó una reunión de urgencia con los demás sustantivos para discutir la situación. Pero el triunfo de los adjetivos duró poco. No todos eran igual de fáciles de sustantivar, y eso empezó a crear envidias entre ellos: -¿Por qué tú puedes ser “el blanco” y yo no puedo ser “el pluvioso”, ¿eh? -Claro que puedes selo. Escucha esto: “Manuel salió de casa los dos días: el claro y el pluvioso”. ¿Ves? Ya eres un sustantivo. -Mentira podrida. El sustantivo queda elidido, pero en el fondo sigue estando. Sigo siendo un adjetivo de “día”. Es injusto. Y las complicaciones no cesaron aquí. Pronto los artículos se dieron cuenta de que se encontraban tan sometidos bajo el poder de los adjetivos como lo habían estado bajo el de los sustantivos, ya que los segundos se comportaban exactamente igual que los primeros, y decidieron convocar una huelga. Mientras tanto, los verbos, contagiados por la tensión ambiental, también comenzaron a discutir entre ellos: -Por el mero hecho de ser un verbo transitivo, ¿siempre debo llevar un complemento directo pegado al zapato como si fuera una cagada de perro? ¡De ninguna manera! ¡Quiero ser libre como los pájaros y como los verbos intransitivos! —le decía el verbo ser al verbo estar. -Sí, sí —respondía el verbo estar con reticencias—, pero he comprobado que cuando crees que nadie te está mirando, se te suben los humos a la cabeza y suplantas al verbo existir para poder jugar a ser predicativo. Ya sabes qué quiero decir: “Dios es”, y todo lo demás. Así el verbo enrojecía y se hacía el despistado. Los adverbios también expresaron su malestar. Algunos se consideraban demasiado dependientes de los verbos y querían emanciparse; otros, los adverbios de modo, se peleaban con los adjetivos: —Un adverbio de modo no es más que un adjetivo con la terminación en “mente” —decía altivamente el adjetivo fácil al adverbio fácilmente—. Tú eres un derivado mío y nada más. —Yo lo veo de otra forma —respondía el adverbio, picado—. Un adjetivo no es más que un adverbio sin mente; es decir, sin cerebro. Por tanto, ¡todos los adjetivos son burros! Habrían llegado a las manos, pero las palabras no tienen manos, y sin manos tampoco pueden utilizar armas: eso, en este caso, representaba una ventaja. Las conjunciones y las preposiciones se lanzaban la caballería, e incluso los proletarios de la puntuación se atrevían a dar su opinión: los signos de interrogación estaban hartos de hacer preguntas y también exigían poder dar respuestas; los signos de exclamación decían que siempre estaban afónicos de tanto gritar y exigían a la Seguridad Gramaticosocial pastillas gratis para la faringitis; los puntos y coma se sentían infrautilizados y los puntos suspensivos, al contrario, pensaban que los utilizaban más de lo necesario y a menudo sin justificación; los guiones cortos se disputaban el espacio vital con los paréntesis, y las comas —para acabar de arreglarlo—se dedicaban a hacer la zancadilla a toda palabra que se encontraban por el camino. Todo el mundo gritaba, dos se quejaban, y ninguna oración, ni coordinada ni subordinada, no conseguía quedar organizada siguiendo una secuencia lógica. Las frases se descomponían, los párrafos se licuaban y los libros se convertían en un auténtico caos. Cuando alguien abría La isla del tesoro o las Crónicas de la verdad oculta, no encontraba historia alguna: sólo veía un guirigay de pequeñas formas negras que corrían arriba y abajo, se perseguían furiosamente y lanzaban agudos gritos de tinta que salían de la página y salpicaban la nariz y los ojos —o las gafas— del frustrado lector. Y cuando la situación se volvió totalmente insostenible, cuando la Galaxia Gutenberg estaba a punto de de reventar, cuando la lengua y la literatura estaban a punto de convertirse en un recuerdo del pasado para siempre, las cosas volvieron a la normalidad. Todos volvieron a tomar su papel, los adjetivos se adhirieron a los sustantivos, los sujetos y los predicados unieron de nuevo sus fuerzas a la hora de construir oraciones, y los textos —excepto en las recetas de los médicos— volvieron a ser legibles. ¿Quién fue el artífice de este milagro? Alguien muy, muy pequeño, en quien nadie se había fijado mientras se producían las peleas. Alguien muy poderoso, capaz de resolver de un plumazo la situación más complicada, capaz de acabar radicalmente con cualquier discusión, cualquier pelea, la guerra más cruenta. ¿Queréis saber quién fue? Le llaman punto final .