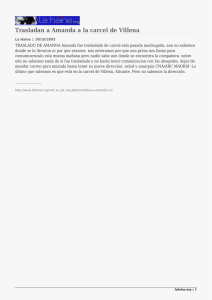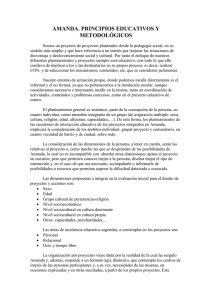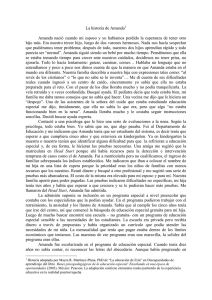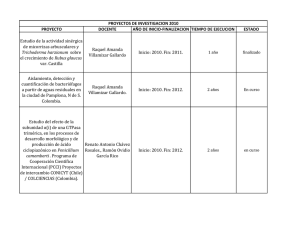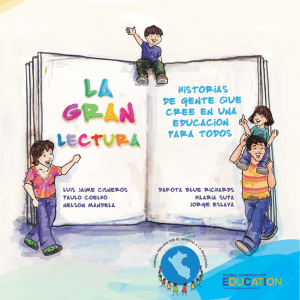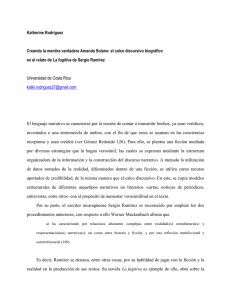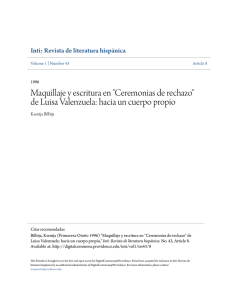Labios pintados al atardecer
Anuncio

ANA QUIROGA Labios pintados al atardecer* En nuestras caminatas de los domingos suelo insistirle a mi mujer que me preste algo de dinero para Roberto, que está en el geriátrico, o para mi primo, a quien sé que ella detesta. Esas son oportunidades extraordinarias que le proveo: Ni loca, dice y lo repite varias veces, y habla de lo caro que está todo y de cómo ella es la única que lleva adelante la casa y grita con la voz chillona que le depararon los años y justifica así tanto tiempo de retaceos y mezquindades. Yo, que soy más generoso porque creo haber sido más feliz, le hago esas concesiones cada vez que puedo: Amanda encarna con tanta soltura ese papel, le cae tan bien el dramatismo, que me arrepiento intensamente de no haberle permitido ser actriz. Mis dos hijas no heredaron las dotes de ella, porque hay cierta comicidad en la forma que tienen de escandalizarse, una inclinación a exagerar que me repugna. Esa vez que la madre gritaba, «quítenmelo de encima», «que alguien lo detenga», Gracielita y María vinieron a colmar de patetismo una escena por lo demás dolorosa. Después de esa vez ya desistí y supe que me habían ganado la batalla, y en esa semana perdí más ilusiones que el día en que me jubilaron y adquirí esa tristeza debajo de los ojos que los otros convierten en ternura. Mi mujer ya no me permitiría más tocarla; Amanda, Amanda de las tardes en Almagro, Amanda en tranvías cargados de besos que me consentía con manos tan urgentes. Fue el día en que estuve seguro de que ya no habría próxima vez, que me puse a pensar en nuestras primeras ocasiones. Hay momentos en que las tardes se estiran y hay que hacer un esfuerzo por convocar recuerdos demasiado enterrados en la memoria. Suelo concentrarme en alguna tarde cualquiera y recordar qué fue lo que me gustó de Amanda, por qué me decidí por ella, cómo fue que terminamos los dos en esta casa soleada con un naranjo en la puerta, en un barrio apacible de veredas anchas. Me gusta pensar que mis hijas debieron haberse casado jóvenes como hicimos Amanda y yo, y entonces, sin ellas deambulando por la casa, las cosas serían diferentes. Prefiero echarles a ellas la culpa y creer que con Amanda todavía podríamos, golosamente, demorarnos en unas caricias largas y compensadoras. Sin embargo, ahí está Amanda con el pelo abundante y esa decisión tomada una noche de hace muchos años, decisión que en vano, hasta aquella siesta en que Gracielita y María, pero papá, viejo asqueroso, no le da vergüenza. Después vinieron aquellas aventuras que se frustrarían por decisión de todos, no fuera a ser que encontrara en otro lado lo que se me privaba aquí. En esa misma época algunas veces los vahídos me sorprendieron en mitad de la vereda y salir a comprar pan o un kilo de tomates pasó a ser una hazaña cuyo permiso tendría que obtener. Pero, papá, déjese de embromar, ¿quiere?, ¿no ve que después se anda cayendo como un trapo en medio de la calle? Y entonces buscar la complicidad de los otros, pero es lamentable llamar a la casa de los amigos y escuchar voces apagadas con la misma resignación que luego yo también iba a adquirir, no, ahora no puedo, me decían, ella anda por aquí y vos sabés, sí, a veces a la plaza, pero ella no se mueve de mi lado. Me acostumbré entonces a no salir más que por necesidad. Necesidad es, por ejemplo, ir a cobrar la jubilación. Gracielita o María se turnan y un mes una, otro mes la otra, me llevan del brazo, como si estuvieran casándose y entráramos juntos a la iglesia, hasta la caja en que el mismo empleado me entrega antes del diez, tome, abuelo, la mínima compensación de mis esfuerzos. Démelo, papá, que yo lo escondo, no vaya a ser que nos lo quiten y de pronto, tímidamente, el nosotros se les hace agua en la boca, vayámonos, cuidémonos, veamos quién viene antes de cruzar. Y después se deterioran las horas frente al televisor, a libros que me cuesta descifrar, a un ir y venir de una silla a otra; el jardín, ahora un par de piezas nueva es la renta nuestra de cada día porque con la jubilación no iba a alcanzar, y lo que Gracielita y María ganan es, lógicamente, para cosas de ellas. Amanda, que en las primeras horas del día ya estás de pie y la cama vacía con tu viejo perfume y yo que me pregunto por qué con vos, Amanda, y no recuerdo si fuiste siempre así, o si fueron mis viajes, mis ausencias, esa negativa tan tajante porque no fuera actriz, ¿tanto querías serlo, Amanda? ¿Por qué no te impusiste? Y entonces está el agua de las macetas, pero, papá, tenga cuidado, que moja toda la casa con las malditas plantas, a ver, mamá, cuándo va a hacerlas desaparecer, que no hay lugar, cuánta porquería acumulada. Pero tuve otro vicio, que las aterrorizaba, el gran misterio de las infinitas horas en el baño y por eso ahora no hay llave ni candado y les gusta calcularme el tiempo, y acercarse, papá, ¿está bien?, y antes de que pueda responderles ya están abriendo la puerta, qué peligro, un día de estos se nos muere sentado ahí y nosotros sin saberlo. Fue el día anterior a mi cumpleaños que me deshice en la cama en un llanto espantoso que se transformó en tos y que me dio los primeros indicios del invierno. Parece que estuve muy descompuesto porque se decidieron a llamar a un médico y vino un muchacho joven, un hijo como a mí me habría gustado, alguien a quien decirle, vos sabés, vení a buscarme una de estas noches, una chica cualquiera, y pasar las manos por debajo de la tela y tocar entonces, pero no hubo caso, por más insinuaciones en esos minutos solos y con tanto abuelo, hay que cuidarse, y enseguida estuvieron otra vez ellas, claro, y la gripe es lo peor, y después estar en cama, le conviene reposo, no moverse de este cuarto, no es broma lo que digo, mírese si está llorando, y no, es que mis ojos, y era verdad, porque ya casi no podía ver nada, sólo hubiera querido tocar un poco, las manos extasiadas, y la piel tirante en unas curvas, no quiero irme así de esta vida sin volver a sentir eso en el cuerpo. Y la gripe es lo peor. Finalmente me enfermé por mucho tiempo y estuve a punto de no despertarme, pero en todo caso eso me lo dijeron ellas y fue un alivio para todos porque pasé mi cumpleaños sin conciencia y nadie tuvo que fingir ni dar un beso en el aire a medio centímetro del asco de los pelos de mi oreja. Hace ya muchos años que el peluquero dejó de venir a verme, hay que ahorrar, papá, para qué quiere tanto estar mirándose en el espejo, si ya lo conocemos y lo queremos así, nada cambiaría con unos pelos menos. Y escuché que se decían que dormía todo el día, tan tapadito que nos daba pena, sin moverse como si ya no respirara, sin darse cuenta de nada, ni de las inyecciones, pobrecito, el viejo, los ojos le lloraban del frío como a un chico abandonado. Pero me puse de pie, algunos meses más tarde, y cuando volvió el sol dejé de usar la manta en mis rodillas y volví a caminar por el pasillo, y en las piezas y las macetas me brindaron los colores de los primeros malvones y de las caléndulas y de los geranios violetas, y un día me pidieron que sacara la basura, y tuve la suerte de querer negarme, no por no salir sino porque estaba tratando de mirar, con asombro, el lento deambular de un insecto oscuro y la basura vino a interrumpirme y entonces quise negarme e insistieron, fue una orden –fue una bendición– porque me obligaron a salir afuera y en la calle nos cruzamos, ella también sacando la basura y me miró como hacía muchos años nadie y me dijo era mi sobrina la de las inyecciones y me hablaba de usted cuando volvía y yo quería conocerla, no la recordaba, pero ahora que la veo, ya me alegro, aquí a dos casas, la mía es esa puerta verde, yo también saco la basura a esta hora, digamos a las siete, siete y media, las veredas, estas veredas largas, unos cuantos pasos hasta el cordón, usted y yo al mismo tiempo, apenas unos metros entre su árbol y el mío, mire, fíjese bien, voy a pintarme los labios para usted, de distinto tono cada tarde y usted va a decirme si le gusta, porque yo fui bailarina y también actriz, hasta no hace mucho, pero ahora ya me ve, es una gran alegría que usted se haya salvado, porque ahora estaremos salvándonos los dos. Tuve suerte de enojarme antes de salir porque fue fácil fingir el mismo enojo, sacar la basura, qué humillante, pero dele, viejo, a ver si hace algo, le va a hacer bien salir un poco, y empezaron a llegar las noches de calor y yo sentía todo el día mi pecho languideciendo en una espera, hasta que llegaban las siete, siete y media y por fin la veía y compartíamos esa lenta caminata, a dos metros de distancia, y ella se inclinaba y sonreía y yo miraba sus labios pintados, una tregua en el crepúsculo, y algunas tardes el sol nos daba en la mirada y ella sonreía como en primeras veces y aunque no alcanzaba a distinguir la diferencia de colores, me quedaba así mirándola, sintiendo cómo mi cuerpo respondía y cómo ella, y entonces sí, con ese atisbo de felicidad, volver adentro. notas * Mención de Cuento, Premio Casa de las Américas, 2006.