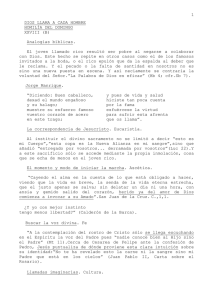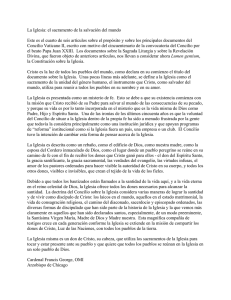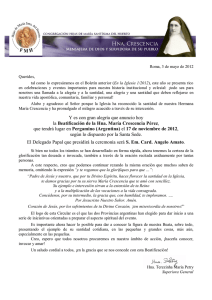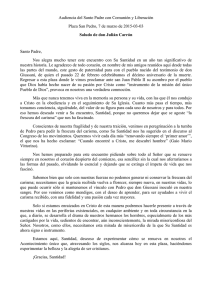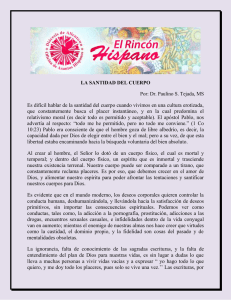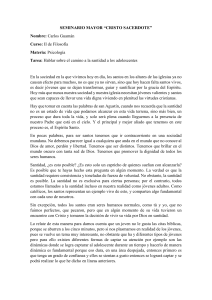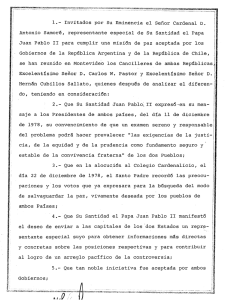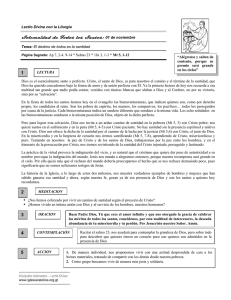Iglesia sienta especialmente la necesidad de este re
Anuncio

Iglesia sienta especialmente la necesidad de este re–centramiento, de esta refundación de experiencia creyente de todos los christifideles en relación a la «vocación universal a la santidad», correspondiente al designio originario del mismo Concilio y desarrollada especialmente por el capítulo V de la Constitución Lumen Gentium. Pero ¿por qué este acento renovado? ¿Por qué tan frecuentes referencias catequéticas de Juan Pablo II y Benedicto XVI a la santidad? ¿Por qué tanta asiduidad en celebrar y resaltar la memoria de los grandes testimonios de santidad, como paradigmas pedagógicos sobre las posibilidades concretas y maduras de realización del cristianismo? Quizá porque en la primera fase del post–concilio las energías desencadenadas, liberadas de camisas demasiado estrechas, terminaron centrándose en debates de interpretación del Concilio, en polémicas eclesiásticas, en experimentos de reformas de estructuras o de creaciones de otras nuevas en la Iglesia, en tareas de continua planificación y programación, con riesgos de burocratización por multiplicación y confianza excesivas en comités, consejos, secretariados, lista densa de sesiones... Cosas importantes estaban en juego en todo ello, sin duda. Pero quizá, también, estas energías no estuvieron suficientemente arraigadas, soste- nidas, alimentadas en la fuente de donde procede verdaderamente la dynamis de la auténtica renovación de la Iglesia. De nada valen programas y estructuras si la sal se vuelve insípida. Son sólo instrumentos al servicio de algo mucho más grande y profundo. «La Iglesia tiene hoy necesidad —repite Juan Pablo II— no tanto de reformadores cuanto de santos». Porque los santos son los más auténticos reformadores» y evangelizadores. No son caricaturas meramente devocionales, sino testigos de gran humanidad, «hombres nuevos» en el camino de crecimiento hacia la plena estatura revelada por Cristo, ¡el hombre perfecto! Además, resultaba importante poner de relieve el carácter universal de esta vocación a la santidad, en la que hemos sido todos bautizados. No es la santidad reservada a algunas almas heroicas, a una aristocracia espiritual. No es un llamado sólo para quienes asumen los compromisos de la vida consagrada —aunque de ellos esperamos un testimonio de santidad que nos conmueva a todos—, sino que es don y responsabilidad para todos los bautizados, para todos los fieles, en sus diversos estados de vida. El Papa Juan Pablo II lo decía precisamente a los laicos españoles en Toledo, el 4 de noviembre de 1982: «Estáis todos llamados a la santidad. Así como florecieron magníficos 355 La Cuestión Social Año 21, n. 4