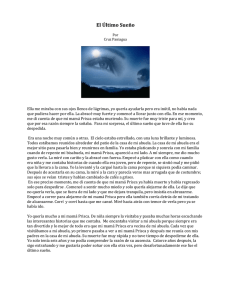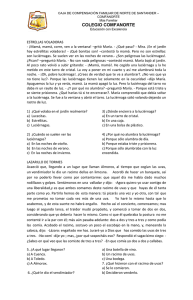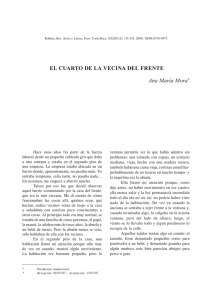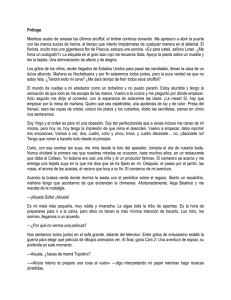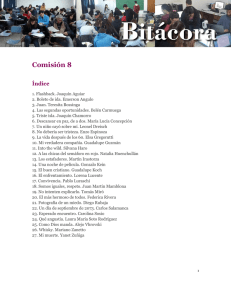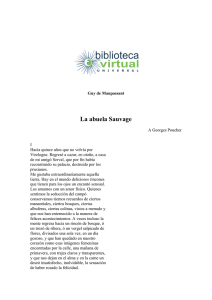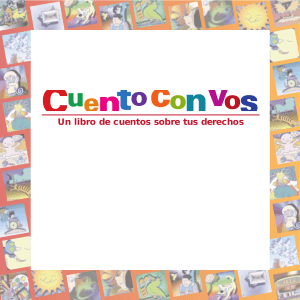1 - Sane Society
Anuncio
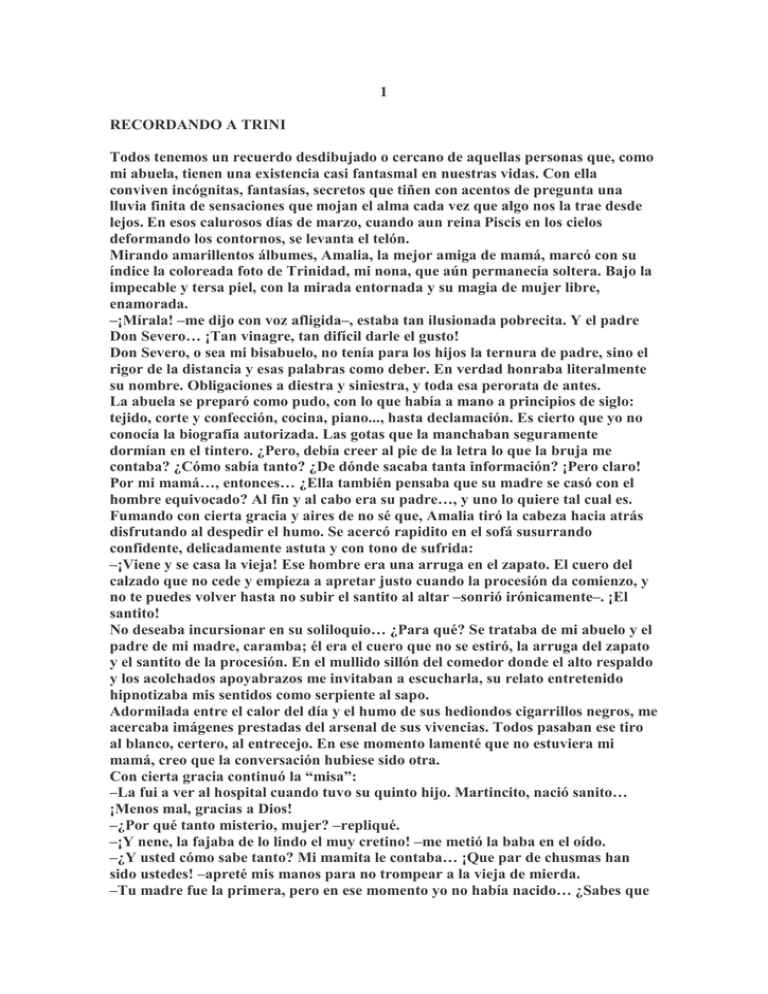
1 RECORDANDO A TRINI Todos tenemos un recuerdo desdibujado o cercano de aquellas personas que, como mi abuela, tienen una existencia casi fantasmal en nuestras vidas. Con ella conviven incógnitas, fantasías, secretos que tiñen con acentos de pregunta una lluvia finita de sensaciones que mojan el alma cada vez que algo nos la trae desde lejos. En esos calurosos días de marzo, cuando aun reina Piscis en los cielos deformando los contornos, se levanta el telón. Mirando amarillentos álbumes, Amalia, la mejor amiga de mamá, marcó con su índice la coloreada foto de Trinidad, mi nona, que aún permanecía soltera. Bajo la impecable y tersa piel, con la mirada entornada y su magia de mujer libre, enamorada. –¡Mírala! –me dijo con voz afligida–, estaba tan ilusionada pobrecita. Y el padre Don Severo… ¡Tan vinagre, tan difícil darle el gusto! Don Severo, o sea mi bisabuelo, no tenía para los hijos la ternura de padre, sino el rigor de la distancia y esas palabras como deber. En verdad honraba literalmente su nombre. Obligaciones a diestra y siniestra, y toda esa perorata de antes. La abuela se preparó como pudo, con lo que había a mano a principios de siglo: tejido, corte y confección, cocina, piano..., hasta declamación. Es cierto que yo no conocía la biografía autorizada. Las gotas que la manchaban seguramente dormían en el tintero. ¿Pero, debía creer al pie de la letra lo que la bruja me contaba? ¿Cómo sabía tanto? ¿De dónde sacaba tanta información? ¡Pero claro! Por mi mamá…, entonces… ¿Ella también pensaba que su madre se casó con el hombre equivocado? Al fin y al cabo era su padre…, y uno lo quiere tal cual es. Fumando con cierta gracia y aires de no sé que, Amalia tiró la cabeza hacia atrás disfrutando al despedir el humo. Se acercó rapidito en el sofá susurrando confidente, delicadamente astuta y con tono de sufrida: –¡Viene y se casa la vieja! Ese hombre era una arruga en el zapato. El cuero del calzado que no cede y empieza a apretar justo cuando la procesión da comienzo, y no te puedes volver hasta no subir el santito al altar –sonrió irónicamente–. ¡El santito! No deseaba incursionar en su soliloquio… ¿Para qué? Se trataba de mi abuelo y el padre de mi madre, caramba; él era el cuero que no se estiró, la arruga del zapato y el santito de la procesión. En el mullido sillón del comedor donde el alto respaldo y los acolchados apoyabrazos me invitaban a escucharla, su relato entretenido hipnotizaba mis sentidos como serpiente al sapo. Adormilada entre el calor del día y el humo de sus hediondos cigarrillos negros, me acercaba imágenes prestadas del arsenal de sus vivencias. Todos pasaban ese tiro al blanco, certero, al entrecejo. En ese momento lamenté que no estuviera mi mamá, creo que la conversación hubiese sido otra. Con cierta gracia continuó la “misa”: –La fui a ver al hospital cuando tuvo su quinto hijo. Martincito, nació sanito… ¡Menos mal, gracias a Dios! –¿Por qué tanto misterio, mujer? –repliqué. –¡Y nene, la fajaba de lo lindo el muy cretino! –me metió la baba en el oído. –¿Y usted cómo sabe tanto? Mi mamita le contaba… ¡Que par de chusmas han sido ustedes! –apreté mis manos para no trompear a la vieja de mierda. –Tu madre fue la primera, pero en ese momento yo no había nacido… ¿Sabes que 2 ella es mayor? (risas). Me mantengo como una diosa. ¡Le expliqué a tu mamá el tratamiento con flores para verse joven! La pileta me mantiene espléndida… – seguía mortificando. Sentí nauseas. Fósil de cuarta, en el agua debe ser una rana por las arrugas que tiene. Se la pasa jodiendo amigas todo el día. No la soporto..., me levanté y me fui. –Ella no andaba bien. –prosiguió su monólogo. –Estaba contenta pero..., no sé. Enfermó de tristeza, y no es para menos, otro más para amamantar. Los hombres de antes llegaban a la casa, comían, se la ponían a la mujer y a dormir… ¡Qué asco! –A vos te hubiera gustado –pensé–. ¡Vieja solterona come hombres! Martín era mi tío mayor. Me llevaba ocho años nada más… Quizás en algo tenía razón la resentida. Un familiar puede matar a otro, pero cuando escucha hablar mal a alguien es como si le pegan a toda la familia. Como que ahí las cosas que guardó mi abuela, sin digerir bien, le cobraban el primer cheque: la dependencia con el plus de abuso. Parecía que el alma la había abandonado, pero era fuerte y la vida la enganchó con otra obligación, con otro parto, el sexto. Facundo, el benjamín, tres años menor que yo, dicho de otra manera, yo era mayor que mi tío. Ahora la llaman la depresión pos parto, pero era un intento de auxilio frustrado, como querer fugarse y no poder. Debieron haber muerto muchas cosas en su interior. Como las pesadillas, aunque te canses de patalear el grito queda adentro. Se hizo un silencio significativo. Esos de mirarse sin marcos de cara de por medio, de abismarse en la propia realidad de la mente. Ya las palabras eran menos que los pensamientos, que como abanicos se abren en uno, en su propia historia o la de alguna amiga: –¿Quién no tuvo alguna, que un marido machista alejó de su lado? –preguntó haciendo un ligero vaivén de caderas. No me extraña que mis abuelos la sacaran corriendo primero, por mal pensada, bicho rastrero, comiendo de las miserias ajenas. Después mi padre, que no soportaba las delirantes y chismosas. Mi nona, la soñadora, la expectante novia en la vieja foto, debió haber despertado a la realidad de su nuevo rol de madre, y el momento del grito sofocado quedó como una sensación confusa. Como el desánimo, cuya causa no se extirpó, sólo permaneció latente y silenciosa, encerrada en su ser. Conocer el problema no es lo que deja avistar una salida. Difícil casamiento entre dos tribus, pero algo resultaba clarísimo: no hay dos opiniones, era inaceptable. Sólo un cacique. Los demás todos indios, marginados sociales, sólo eso. Adentro mío, algo me estrujó el corazón. Es la primera vez que compartía esta óptica del pasado de una persona tan cercana. Mi árbol genealógico estaba herido. Pero ahora me angustiaba más allá del cariño, porque en Trini advertí a todas las mujeres de una época, cuyo romanticismo terminaba la noche de bodas. Atrás de esa figura se escondía el padecer diario de los inmigrantes, que con bajos recursos dejaron sus esfuerzos en suelos lejanos. De las mujeres paseando alrededor de la plaza, dando vueltas como calesita después de la misa del domingo, llenas de ilusiones a las que seguirían realidades sin plazas ni paseos. Me asocio a la época de las mujeres sin saber leer, sin poder escribir, sin lograr elegir, para quienes la distancia era causa de sumisión al marido que las llevó tan 3 lejos, a otro continente, a la terra nova para comenzar de nuevo. Muchos a fuerza de pico y pala, otros con cargos altos pero con título de extranjero. Pienso en la Edad Media, con ostentosas figuras de doncellas y caballeros, castillos de altas murallas y fosos siniestros para encerrar a los débiles, desde donde divisaban el caserío misérrimo. Mujeres sometidas, postradas, suplicantes a sus pies. Oscurantismo medieval de las ideas. Otra postura que negó todo pluralismo, con ideas aberrantes y absolutistas. ¿Pero, en qué momento me fui tan lejos? –reflexioné. La psiquis sufre al pensar. Vuelve dolida de ese viaje tan extenso, tan verídico, a veces sin retorno. Parecía que todo tiempo escondía el dolor de la abuela. De su vida con tanta sabiduría popular, su talle espigado y sonrisa de mujer ancha y afanosa, soportando la desilusión marcada en su rostro. Rodeada de hijos, entregada, sin sueños ni credos… ¡Veinte años pariendo hijos! Levanté la vista para seguir aguantando a Amalia, pero había apuntado los cañones al próximo pariente que parecía un buen partido, pero tampoco estaba allí. Si no hay quien aclare, es palabra santa. Cerré el álbum. La familia fue llegando esa tarde dominguera. Como si hubiese descubierto al difunto en el ropero que toda casa guarda. Les dejé a los demás la charla. El tiempo de ilusiones es muy caro. El tiempo de gozar es un fragmento que encierra el germen de la vida, del renuevo. El amor no siempre se construye. No todos salen buenos arquitectos. Por el escenario de mi vida pasan a veces las escenas de otras vidas, donde por momentos el detonante son las frustraciones, que desconectan el sistema para seguir viviendo. En un principio creí que el asesino de la abuela era el abuelo, luego comprendí que en su propio sufrimiento, no alcanzaron los consuelos para compensar las iras de su adentro. El ardiente suelo arrasado por el odio y la demencia, conllevó al hambre y al éxodo. “El desarraigo posguerra fue la auto mutilación de los europeos más exitosa jamás realizada; sin derramar una sola gota de sangre, perdieron el hígado, el corazón y las piernas”. Para trabajar llegaron, pero nunca olvidaron. El pilar de familia se sintió frustrado, convirtiéndose en un perro de caza, lastimando todo a su paso, en especial a su compañera de ruta. Y como ocurre tantas veces, se juntan en el corazón las semillas del desaliento, del maltrato. Un día crecen todas juntas y florece lo que guardamos dentro. Estando el corazón ya seco, se quiebra como cemento. Mi abuela Trinidad murió una noche de invierno, entre hijos y nietos Tenía sesenta y cuatro años. Yo seis. Me quedó su imagen acogotando gallinas para el puchero, y mi primer diente colgado de un hilo. –Dale un beso a la abuela que no la vas a ver más –me dijeron. Pero el doctor se equivocó, no fue su culpa claro, al no sentir los latidos no pudo más que diagnosticar ataque cardíaco. Aun así no deja de ser una utopía, un absurdo más de la época: “¿Cómo podía, si corazón ya no tenía?” J. J. CAMERON