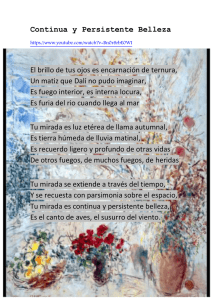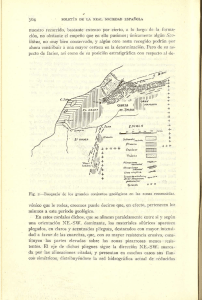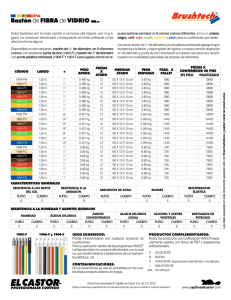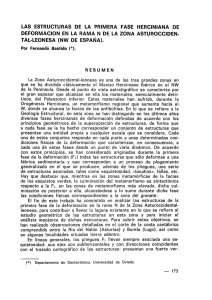Qué sensación cuando mi pulgar queda atrapado
Anuncio
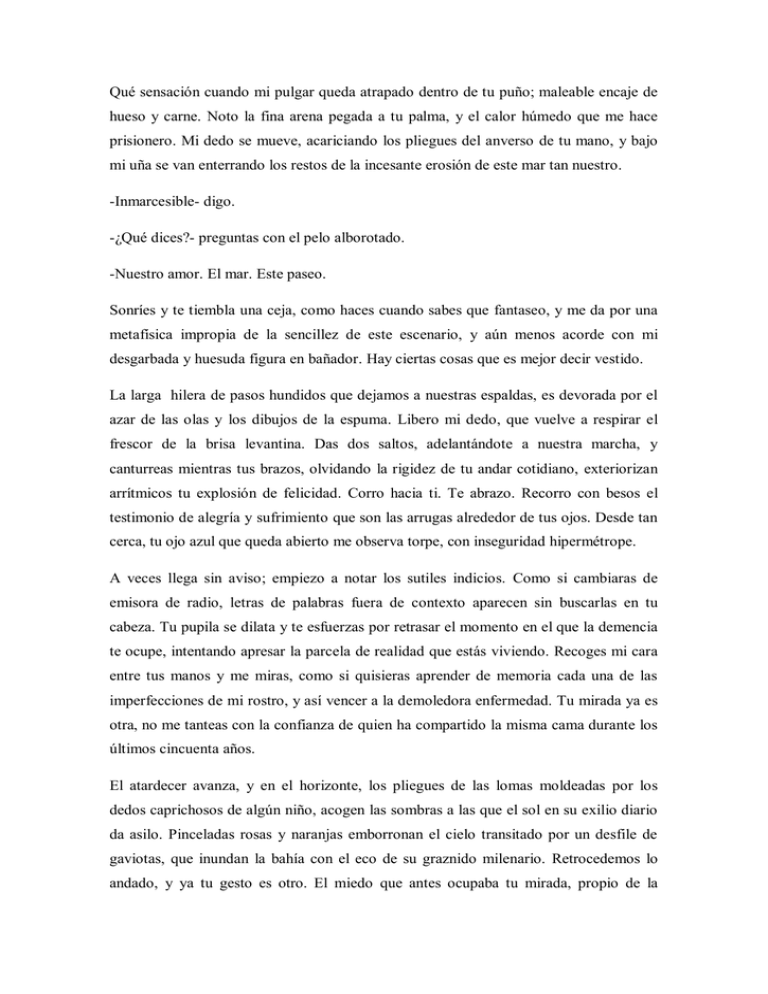
Qué sensación cuando mi pulgar queda atrapado dentro de tu puño; maleable encaje de hueso y carne. Noto la fina arena pegada a tu palma, y el calor húmedo que me hace prisionero. Mi dedo se mueve, acariciando los pliegues del anverso de tu mano, y bajo mi uña se van enterrando los restos de la incesante erosión de este mar tan nuestro. -Inmarcesible- digo. -¿Qué dices?- preguntas con el pelo alborotado. -Nuestro amor. El mar. Este paseo. Sonríes y te tiembla una ceja, como haces cuando sabes que fantaseo, y me da por una metafísica impropia de la sencillez de este escenario, y aún menos acorde con mi desgarbada y huesuda figura en bañador. Hay ciertas cosas que es mejor decir vestido. La larga hilera de pasos hundidos que dejamos a nuestras espaldas, es devorada por el azar de las olas y los dibujos de la espuma. Libero mi dedo, que vuelve a respirar el frescor de la brisa levantina. Das dos saltos, adelantándote a nuestra marcha, y canturreas mientras tus brazos, olvidando la rigidez de tu andar cotidiano, exteriorizan arrítmicos tu explosión de felicidad. Corro hacia ti. Te abrazo. Recorro con besos el testimonio de alegría y sufrimiento que son las arrugas alrededor de tus ojos. Desde tan cerca, tu ojo azul que queda abierto me observa torpe, con inseguridad hipermétrope. A veces llega sin aviso; empiezo a notar los sutiles indicios. Como si cambiaras de emisora de radio, letras de palabras fuera de contexto aparecen sin buscarlas en tu cabeza. Tu pupila se dilata y te esfuerzas por retrasar el momento en el que la demencia te ocupe, intentando apresar la parcela de realidad que estás viviendo. Recoges mi cara entre tus manos y me miras, como si quisieras aprender de memoria cada una de las imperfecciones de mi rostro, y así vencer a la demoledora enfermedad. Tu mirada ya es otra, no me tanteas con la confianza de quien ha compartido la misma cama durante los últimos cincuenta años. El atardecer avanza, y en el horizonte, los pliegues de las lomas moldeadas por los dedos caprichosos de algún niño, acogen las sombras a las que el sol en su exilio diario da asilo. Pinceladas rosas y naranjas emborronan el cielo transitado por un desfile de gaviotas, que inundan la bahía con el eco de su graznido milenario. Retrocedemos lo andado, y ya tu gesto es otro. El miedo que antes ocupaba tu mirada, propio de la lucidez que se sabe invadida, ha dado paso a la felicidad de quien desconoce su identidad. Vulnerable como una niña perdida aprietas fuerte mi mano, mientras algún pasaje agradable recorre tu memoria y te hace sonreír. Sopla de levante, y el silbido que produce el viento al serpentear por los espacios de roca horadada, hace que nuestra escena parezca arrancada de algún pasaje onírico. Detienes tu paso, sueltas mi mano y como si de un autómata se tratara me hablas con dificultad, desenterrando palabras olvidadas. - Usted no se parece a mi padre, tampoco recuerdo haberle dicho que me de la mano. Ya sentados en el coche, conduzco y te observo de reojo. Tu perfil sigue configurando un hermoso recorrido, que se torna abrupto en el contorno de tu importante nariz. Y tus labios, mordidos por la inquietud y secados por el viento de nuestros paseos, se me antojan de un rojo más vivo que de costumbre. Levantas con cadencia tu mano, y la colocas sobre mi puño que aprieta la caja de cambios. Te miro y me sonríes con la mirada limpia de quien conoce mis miserias y debilidades, el gesto de un amor desnudo. Nos acercamos a casa, y pienso en lo que significa esta nuestra nueva vida. Cada día empiezas de cero, invitada a transitar un espacio que a tus ojos nunca ha existido. Y en este nuevo escenario, debo aprender a acariciar los momentos en los que brillas y te pertenezco, y tal vez volver a enamorarte en los ratos en los que tu propia ausencia te atormenta.

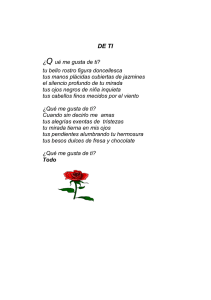

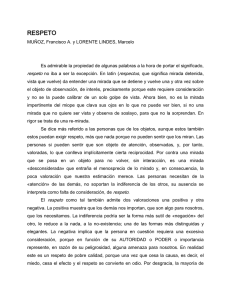
![Power point, presentazione laboratorio Ushuaia 2009.pdf [796,68 kB]](http://s2.studylib.es/store/data/002544691_1-81f449f08abd0768031d93b2310b79b5-300x300.png)