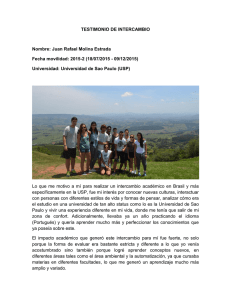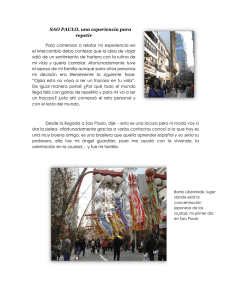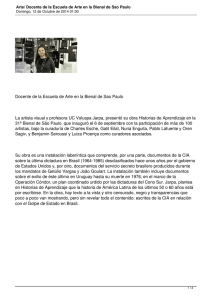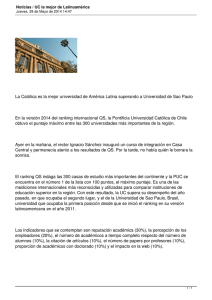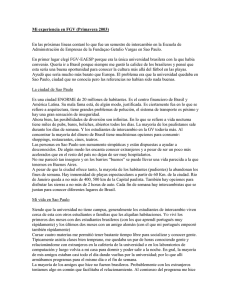www.ts.ucr.ac.cr XVI CONGRESO DE ESCUELAS DE TRABAJO
Anuncio
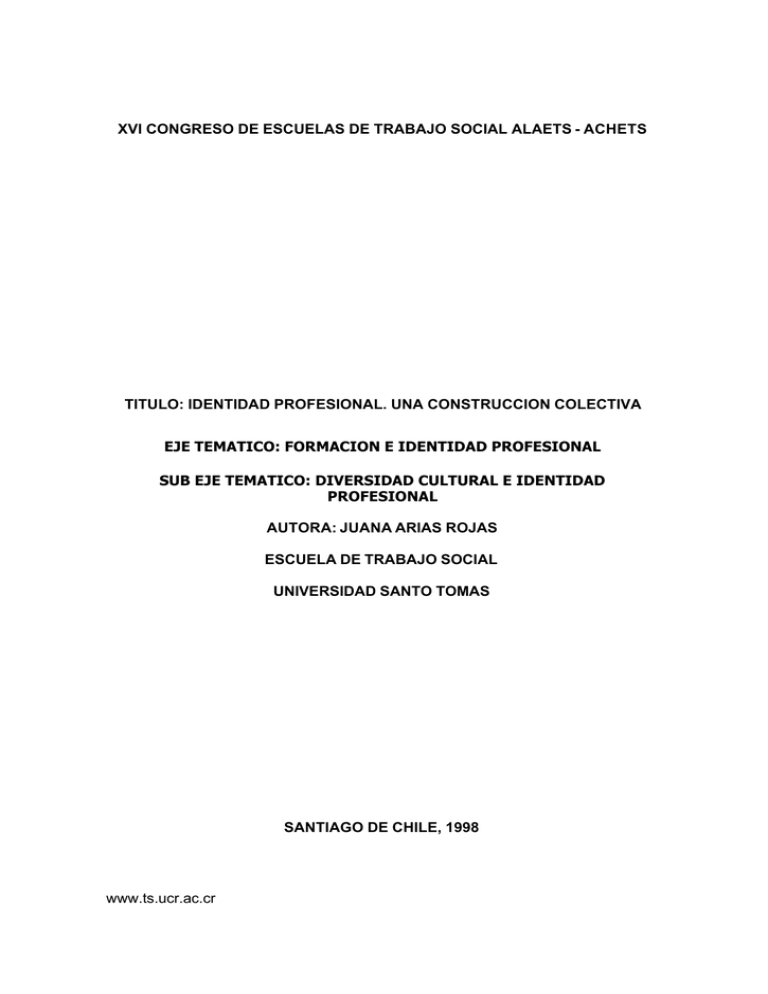
XVI CONGRESO DE ESCUELAS DE TRABAJO SOCIAL ALAETS - ACHETS TITULO: IDENTIDAD PROFESIONAL. UNA CONSTRUCCION COLECTIVA EJE TEMATICO: FORMACION E IDENTIDAD PROFESIONAL SUB EJE TEMATICO: DIVERSIDAD CULTURAL E IDENTIDAD PROFESIONAL AUTORA: JUANA ARIAS ROJAS ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL UNIVERSIDAD SANTO TOMAS SANTIAGO DE CHILE, 1998 www.ts.ucr.ac.cr IDENTIDAD PROFESIONAL: UNA CONSTRUCCION COLECTIVA La globalización es un proceso nuevo donde lo lejano se nos hace idéntico, donde se pretende expandir y homologar las aspiraciones humanas, donde se pretende sustituir el apego a las tradiciones aceptando un destino común y promisorio sustentado en nuevas representaciones sociales y en una nueva visión de mundo. Nos pasa es la idea de que estamos viviendo una nueva realidad a la que cabe apoyar porque no existe la posibilidad de construir otra. Esta idea, reforzada por los medios de comunicación masiva, nos impide hacer una lectura crítica de la realidad y nos lleva a asumir la realidad como un destino del cual no podemos escapar. Siendo la globalización un nuevo ordenamiento del capital, un proceso de expansión y acumulación del capitalismo que ha tenido implicancias en lo político, lo económico, lo cultural y lo social constituye un desafío para la intervención de los trabajadores sociales, al igual que para el resto de los profesionales del área social y una necesidad de re inserción en esa nueva realidad con una nueva práctica profesional. La práctica social es mucho más que una práctica profesional. Es una instancia común a la diversidad profesional, a todos los profesionales del área social. Esto significa, por un lado, la necesidad de los trabajadores sociales tener una lectura de la realidad objetiva hecha por el Trabajo Social junto a múltiples profesionales y no circunscribirla a la ideología triunfalista. Pensar la realidad donde el ideal es el Estado mínimo y el mercado máximo, así como la identificación de globalización y neoliberalismo con modernización, progreso y desarrollo, es una peligro sa trampa ideológica que nos impide ver la realidad y reaccionar. www.ts.ucr.ac.cr La práctica social es 2 eminentemente histórica 1 y, mientras no sea aprehendida así, la apropiación del espacio profesional no tendrá la dimensión política que le permita al profesional suste ntar un proyecto político ni un proceso simbólico de representaciones sociales que necesita de deseo, poder y lenguaje para construir su identidad. La dimensión política, como intrínseca al concepto de identidad amplia este concepto, porque la cuestión política no es solamente el locus de propiedad del poder de Estado o del poder que tenemos encima como poder central. El poder, es más bien, polimorfo y polivante, en sentido foucaltiano, difuso y capilar que atraviesa todo el cuerpo social y llega hasta sus entrañas. La práctica del profesional concebida sólo como tal, reduce el espacio profesional y no sitúa la profesión en la división social del trabajo negando así sus dimensiones y posibilidades. Definida sólo como práctica profesional, platea un distanciamiento de la dinámica de la propia realidad, un reduccionismo que “nos impide aceptar la representación realista de la acción humana, condición primera de un conocimiento científico del mundo social, o más precisamente, en una idea enteramente inadecuada de su dignidad de sujetos, que hace que ellos vean en el análisis científica de las prácticas un atentado contra su libertad o su desinterés”. 2 La definición de nuestra identidad profesional pasa por construirnos como sujetos sociales integrantes de una categoría que nos permita vernos – como categoría profesional - y ser vistos – por las otras categorías profesionales y por nuestros usuarios - con una identidad construida social y colectivamente sustentada en un proyecto social compartido, mediada por la conciencia3 que asume diferentes formas cumpliendo una función práctico social “independientemente del hecho de 1 Iamamoto, Marilda Villela. Renovaçao e conservadorismo no Serviço Social. Ensaios críticos. Editora Cortez, Sao Paulo, 1992, p. 113-118. 2 Bordieu, Pierre. Razoes prácticas. Sobre a teoría da açao. Editora Papirus, Sao Paulo, Campinas, 1996, p. 11. 3 Lukács, Gyorgy. Ontologia do ser social. Trad. de Carlos Nelson Coutinho, Livraria Editora Ciencias Humanas, Sao Paulo, 1979, p. 14. www.ts.ucr.ac.cr 3 que ellas, en el plano ontológico general, sean falsas o verdaderas” y objetivada en representaciones sociales que nos identifiquen como profesionales. En la práctica social el trabajador social desarrolla, en la intervención en la realidad, determinados papeles en la construcción de sí mismo como sujeto social y de los otros como tales. Cuando la identidad es una construcción social, la historia es una llave heurística o interpretativa necesaria para desvendar la realidad en cuanto espacio donde se desarrolla tal identidad profesional, además de la necesidad de conocerla críticamente, comprenderla y explicarla para, posteriormente, poder intervenir. Es una comprensión interna y externa de la realidad que requiere un compromiso profesional en un proyecto social compartido. La práctica social cuando es producida, engendrada, nos coloca ante la necesidad de producir un proyecto social compartido y el conocimiento para concretizar ese proyecto. En cambio, si la concebimos como algo natural, nos adaptamos. Aquí está la diferencia entre una práctica social con una identidad atribuida, con un saber institucionalizado y una práctica social con una identidad construida con un saber que nos lleve, cada vez más, a cuestionarnos, des-construir y volver a construir nuestra intervención en la realidad. El espacio social compartido es construido de tal forma que los profesionales asumen posiciones de acuerdo a la diferenciación. Vale decir que, el trabajador social, en su construcción como profesional, también asume su construcción como ser social y singular en el proceso de conocimiento de sí y de reconocimiento ante el otro. El reconocimiento es aquel que permite aceptar las diferencias sociales, políticas y culturales que subyacen a la identidad y que permite abrir canales o flujos de aprendizaje mediados por la conciencia, formar una identidad colectiva, manipular los desafíos puestos por el proceso histórico en la sociedad, como un todo. La identidad profesional no es un sentido de pertenencia de una categoría sino significa saber que los trazos diferenciales de una categoría profesional dan lugar www.ts.ucr.ac.cr 4 a flujos de aprendizaje que conduzcan a una toma de conciencia y reivindicación colectiva de una identidad construida diacronicamente direccionada a la transformación de la sociedad como un todo. La intervención profesional se da en nuestra práctica social, es mas aún, es la práctica profesional. El Trabajo Social tiene que enfrentar cuestiones de fondo como las diferencias y las divergencias existentes entre las profesionales que dicen relación con la ontología, la epistemología y la metodología por la cual hace opción el profesional. La intervención no es sólo hacer cosas. Es pensar ontológicamente, es reflexionar paradigmaticamente y es actuar con un método. Es, pasar de lo abstracto a lo concreto vivido. Es contribuir a transformar la sociedad, en una sociedad más justa y más equitativa. Pensar en la identidad lleva a pensar en la castración del poder de potencialidad de creación como la violencia mayor del mundo contemporáneo. Pensar en la identidad profesional es más que pensar en una mera constatación de la diferencia entre la profesión hoy y ayer, o entre una u otra profesión, o pensar en la diferencia por la diferencia en la cual la identidad sería una serie de especificidades sincrónicas. Pensar en identidad es pensar en contexto socio político y en cultura porque el sujeto del conocimiento al igual que el sujeto constructor de identidad es individual y colectivo, es un yo y un nosotros, un sujeto simultáneamente individual y colectivo. Vista así, la identidad está articulada no sólo a la identidad del colectivo profesional, de los saberes del colectivo sino también al surgimiento de nuevas articulaciones producidas en un tiempo y espacio de un determinado desarrollo histórico. La identidad a que nos referimos es preservadora de la diversidad donde la alteridad es un espacio abierto constitutivo de construcción de la identidad. “Lo diferente es el otro, y el reconocimiento de la diferencia es la conciencia de la alteridad: la descubierta del sentimiento que se arma de los símbolos de la cultura www.ts.ucr.ac.cr 5 para decir que ni todo lo que yo soy y ni todos son como yo soy...”4 La alteridad es una experiencia humana de construcción del ser, es más, es constitutiva del ser y, los “enunciados directos sobre un cierto tipo de ser, o sea, son afirmaciones ontológicas”. 5 La identidad profesional es un concepto relacional no repetitivo. Es la afirmación de una profesión delante de las otras profesiones. Es una identidad que surge por oposición que no se afirma aisladamente. Los valores compartidos, los símbolos y las representaciones forman parte de la construcción de la identidad formando una matriz ordenadora de la realidad de la categoría profesional y fundadora del discurso profesional. En general, se trabaja con la uniformidad, no con la alteridad. Para crear intersubjetidad tiene que existir una realidad compartida como proceso social histórico que no es natural porque no existe en sí sino es creado objetivamente constituyendo una realidad social, histórica y construida y subjetivamente construyendo el objetivo. La experiencia es única, la intersubjetidad es común, es de cada uno, esa relación entre lo común y lo de cada uno es lo intersubjetivo, es compartir lo común e singularizarlo. Intersubjtividad es interlocución con el otro por eso es que la alteridad es una experiencia humana de construcción del ser, es constitutiva del ser. 6 Cuando la identidad no se aprehende en su carácter y dimensiones políticas sino solamente a través de la lógica binaria de la construcción de posibilidades y límites no adquiere autonomía porque está lejos de ser aprehendida de las prácticas profesionales reales que son las que le dan validez, no dejan de ser abstracto pensado para pasar a ser concreto pensado. La identidad profesional puede ser portadora de connotación positiva/elaborada o negativa/atribuida para la categoría profesional como valor de re-afirmación o por la atribución de la sociedad en una condición de subalternidad. A eso conduce el desconocimiento del carácter y 4 Brandao, Carlos Rodrigues citado por Frayze-Pereira, Joao A. A questao da alteridade. Revista Psicologia USP 5 (1/2), Sao Paulo, 1994, p. 11-17. (las letras cursivas son del texto original) 5 Lukács, Gyorgy. Ontología do ser social. Trad. de Carlos Nelson Coutinho, Livraria Editora Ciencias Humanas, Sao Paulo, 1979, p. 11. 6 Merleau Ponty, M. O vísivel e o invisível. Sao Paulo, Ed. Perspectiva, 1971. www.ts.ucr.ac.cr 6 dimensión política. La construcción de la identidad está siempre marcada por las contradicciones sociales y culturales. En general, se trabaja con la uniformidad y no con la alteridad. Todas las identidades exigen otro que le permite la complementariedad7. El trabajador social establece relaciones sociales en las condiciones dadas por la historia, diversificadas, multifacéticos y determinados por los modos de producción. La producción y la reproducción de la sociedad implica la reproducción de la fuerza de trabajo y la reproducción de los sujetos en un proceso socializador como sujetos de este proceso. Las relaciones cambian históricamente en nuevas condiciones y en nuevas relaciones sociales que se articulan. El Trabajo Social, inscrito en la división social del trabajo, es un sujeto de la historia constituido en sus relaciones sociales, determinado y determinante. Eso significa que el es historia en cuanto se inserta en el conjunto de las relaciones sociales, desempeñando actividades transformadoras de esas relaciones lo que implica actividad práctica procesual. Es en este contexto en que la ideología adquire importancia como substrato de las representaciones sociales que los trabajadores sociales crean para construir su identidad. El lenguaje es un producto histórico, es la condición básica para la comunicación y el desarrollo de sus relaciones sociales y de la propia individualidad del profesional. El lenguaje nos trae representaciones, significados y valores existentes en el colectivo profesional y es el vehículo de la ideología del grupo, tanto cuanto para el ser singular es la condición necesaria para el desarrollo de su pensamiento. La ideología se manifiesta a través de la representaciones que el sujeto elabora sobre si mismo, sobre la sociedad y sobre la realidad. “No todas las representaciones implican necesariamente reproducción ideológica 8....en el plano 7 Laing R. D. afirma que la “complementariedad es aquella función de relaciones personales por las cuales el otro se realiza o completa el self” en: O eu e os outros. O relacionamento interpessoal. Ëditora Vozes, Petrópolis, 1986, p. 78. 8 Maurer Lane, Silvia Tatiana. Consciencia/alienaçao: a ideologia no nivel individual. En: Lane. Silvia T. M. Y Codo, Wanderley (orgs). Psicología Social. O homem em movimento. Editora brasiliense, 8ª. Ed., Sao Paulo, 1986, p. 41 www.ts.ucr.ac.cr 7 superestructural la ideologia es articulada por las instituciones que responden por las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas y filosóficas; en el plano individual, ellas se reproducen en función de la historia de vida y de la inserción específica de cada individuo. De esta forma el análisis de la ideología debe, necesariamente, considerar tanto el discurso donde son articuladas las representaciones, como las actividades desarrolladas por el individuo”. Las representaciones sociales – lenguaje y pens amiento – implica, por lo tanto, acciones de los profesionales, definidos por el conjunto de las relaciones sociales para llegar al conocimiento de su nivel de conciencia o alienación, en un momento dado. La conciencia de si de la categoría profesional es necesariamente una conciencia social que necesita de las mediaciones para construir la complementariedad con el otro y construir una práctica profesional con significado. Es necesario aclarar que esa complementariedad siempre existe, pero no siempre es consciente. Existe desde que existe la relación. “La identidad de la persona no puede ser completamente abstraída de su identidad para-los-otros; de su identidad-para-simisma; de la identidad que los otros le atribuyen; de la identidad que ella atribuye a los otros; de la identidad o identidades que juzga que le atribuyen, o que piensa que ellos piensan que ella piensa que ellos piensan....”9, pensada así, la identidad del sujeto conjuga, históricamente, su pasado, su presente y su futuro que lo identifica y le da continuidad. No es cuestión de buscar la identidad sino de desvelar la identidad que, de hecho, existe atribuida y no construida. Cuando pensamos la identidad atribuida y nos planteamos una identidad construida, significa recorrer caminos ontológicos inevitables. Por eso que, cuando Netto plantea que el Trabajo Social no enfrenta la abstracción de las diferencias, no explicita los contenidos ni los fundamentos teóricos subyacentes no sólo está 9 Laing, R. D. O eu e os outros. O relacionamento interpessoal. Ediora Vozes, Petrópolis, 1986, p. 82. www.ts.ucr.ac.cr 8 planteando “falsos dilemas” sino también está planteando la necesidad de enfrentar cuestiones que dan sustento a la identidad profesional. Para Lukács la ontología “es la ciencia fundamental que desenvuelve determinados modelos conceptuales en base a los cuales el nexo de los conocimientos proporcionados por las ciencias singulares es fundado sobre la naturaleza del ser” 10 . La dificultad del trabajador social de establecer mediaciones entre la universidad y la singularidad nos hace plantearnos cuestiones ontológicas que dicen relación con nuestra práctica profesional y nuestra identidad. La necesidad de romper con el círculo de ideas de que la realidad no puede se modificada, que no existen opciones ni alternativas posibles en las cuales trabajar y, a veces, por las cuales luchar, también es un problema ontológico. Esto implica, necesariamente, la recuperación de la dimensión política en la vida de los sujetos, no como política partidista, sino como categoría ontológica intrínseca al ser social. La despolitización de la vida social, nos conduce a restarle al sujeto una dimensión proyectiva en un mundo cambiante, lleno de desafíos donde el es un sujeto pensante y que puede y debe, en ejercicio de su ciudadanía, tener una participación en la construcción de su sociedad. www.ts.ucr.ac.cr 9 BIBLIOGRAFIA Brandao, Carlos Rodrigues en: Frayze-Pereira, Joao A. A questao da alteridade. Revista Psicologia USP 5 (1/2), Sao Paulo, 1994, p. 11-17. Bordieu, Pierre. Razoes prácticas. Sobre a teoría da açao. Editora Papirus, Sao Paulo, Campinas, 1996, p. 11. Iamamoto, Marilda Ville la. Renovaçao e conservadorismo no Serviço Social. Ensaios críticos. Editora Cortez, Sao Paulo, 1992, p. 113-118. Laing, R. D. O eu e os outros. O relacionamento interpessoal. Editora Vozes, Petrópolis, 1986, p. 78 - 82. Lukács, Georg y Heinz Holz, Hans. Ser e consciencia. Primera conversa. En: Kofler, Leo; Abendrath, Wolfang; Heinz Holz, Hans, Conversando con Lukács, Ed. Paz e Terra, Sao Paulo, 1969, p. 24. Lukács, Gyorgy. Ontología do ser social. Trad. de Carlos Nelson Coutinho, Livraria Editora Ciencias Humanas, Sao Paulo, 1979, p. 11 -14. Martinelli, Maria Lúcia. Serviço Social: identidad ou alienaçao. Editora Cortez, Sao Paulo, 1994. Maurer Lane, Silvia Tatiana. Consciencia/alienaçao: a ideologia no nivel individual. En: Lane. Silvia T. M. Y Codo, Wanderley (orgs). Psicología Social. O homem em movimento. Editora brasiliense, 8ª. Ed., Sao Paulo, 1986, p. 41 Merleau Ponty, M. O vísivel e o invisível. Sao Paulo, Ed. Perspectiva, 1971. Netto, José Paulo. Ditadura e Serviço Social. Uma análise do Serviço Social no Brasil pós 64. Sao Paulo, Cortez, 1991 10 Lukács, Georg y Heinz Holz, Hans. Ser e consciencia. Primera conversa. En: Kofler, Leo; Abendrath, Wolfang; Heinz Holz, Hans, Conversando con Lukács, Ed. Paz e Terra, Sao Paulo, 1969, p. 24 www.ts.ucr.ac.cr 10