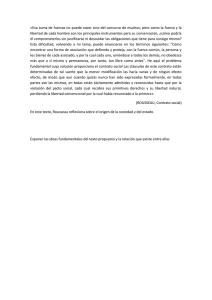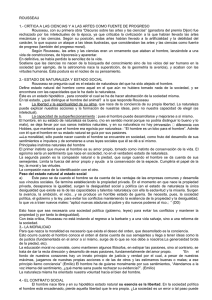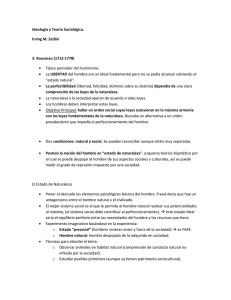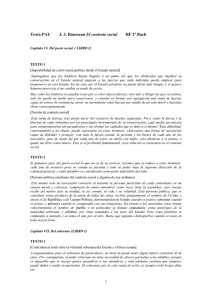Unidad 3 - Universidad América Latina
Anuncio

Unidad 3 • Un precursor: J. J. Rousseau “Pero una de las más hondas influencias que se hayan ejercido sobre el espíritu humano desde Descartes. . . es incontestablemente la de Juan Jacobo Rousseau. . . Ella perdura aún sobre nosotros.” – BERGSON. UN PRECURSOR: J. J. ROUSSEAU CONTEXTO HISTÓRICO DE J. J. ROSSEAU UNA VIDA INQUIETA Entre los pensadores que figuran en el revolucionario siglo XVIII, centuria de profundos desequilibrios y cambios, lo mismo en el viejo que en el nuevo continente, destaca un personaje cuya vida ha sido materia de constantes investigaciones. Algunos han estimado que los historiadores y biógrafos no lo han comprendido, bien sean adversarios o panegiristas, detractores o partidarios. Ello se debe a que el autor de El contrato social y de diversos escritos que produjeron profunda influencia en Europa durante la segunda mitad del siglo XVIII, y que repercutieron intensamente en los dominios hispanos de América, tuvo una vida inquieta y contradictoria; en sus mismo escritos hay material para juzgársele de diverso modo, incluso para condenarle por quien se proponga hacerlo. En sus Confesiones se pueden hallar elementos para censurar errores, o sus debilidades, a veces inconcebibles. Mas al mismo tiempo que se encuentran factores negativos, el lector imparcial encontrará en elocuente estilo y en una prosa que alcanza los más elevados quilates, las ideas que revolucionaron dos mundos; al igual que un carácter que, a pesar de su aparente versatilidad, conservó una línea inquebrantable y firme frente a una serie de principios fundamentales. Por tanto, como la mayoría de los hombres, tiene virtudes y defectos, faltas y aciertos, errores y cualidades, que por cierto han sido analizadas por multitud de autores, ay que Rousseau ha merecido las inquisiciones más diversas, al mismo tiempo que intérpretes de las más lejanas afinidades; de igual manera, sus obras han sido leídas en la mayoría de los idiomas importantes. A lo largo del siglo XIX se fueron recogiendo documentos que han dado una imagen más aproximada de lo que fue aquel singular personaje, tan elogiado como vituperado; pero que curiosamente tuvo en las mujeres que le trataron, algunas de indudables cualidades relevantes, admiradoras y defensoras constantes. Su vida, inquieta e inquietante, merece que le dediquemos algunas páginas. 1 En la ciudad de Ginebra, en una ambiente que influirá poderosamente en la vida de Juan Jacobo, nació el día 28 de junio de 1712. En una república protestante, imbuida del espíritu intolerante del reformador Juan Calvino, se desarrollaron sus primeros años. De su nacimiento, nos dice el propio Rousseau: “Costé a mi madre sus vida, y mi nacimientos fue la primera de mis desventuras”, expresiones debidas a que en la semana que siguió a su advenimiento, falleció su madre de fiebre puerperal. De manera que el conocimiento que tuvo de su progenitora fue solamente de oídas y serán 1 Rousseau, Juan Jacobo, Las confesiones, Madrid, 1926. Magnífico material biográfico se encuentra en Matthew Josephson, Juan Jacobo Rousseau. Su vida y su obra. Buenos Aires, 1958. recuerdos ajenos los que conservará, ya que no pudo tener los cuidados maternos. Las atenciones vendrán para el huérfano de otra manos, sobre todo de su tía Susana y de su nodriza Jacque line; escasas de su despreocupado padre, Isaac Rousseau. Su madre se llamó Susana Bernard. 2 Indicamos que los primeros años de nuestro personaje transcurrieron en una ciudad protestante, donde la intolerancia era la norma. Si el gobierno era republicano y el propio Isaac Rousseau había logrado la carta de ciudadanía, la verdad profunda es que las estructuras sociales eran tan rígidas como en las monarquías de aquella centuria. Las formas eran democráticas, mas no el contenido; el procedimiento era indudablemente aristocrático. Se afirmaba que el pueblo era soberano; se contaba, además con una Constitución y derechos igualitarios, lo que sin duda revelaba una situación avanzada en la época. Mas la realidad imponía el poder de unas cuantas familias, que eran las que practicaban un gobierno que se inclinaba al absolutismo. La gran mayoría de la población se hallaba privada de la ciudadanía y, por tanto, de derechos políticos. Mas no era lo único: entre los propios ciudadanos burgueses, que eran unos centenares, apenas una pequeña fracción era elegible para integrar el Consejo de los Doscientos. Y los privilegios y prerrogativas se seguían estrechando, porque la autoridad máxima, que era el Consejo Menor, integrado por veinticinco personas, se seleccionaba entre un reducido número de ancianos, que pertenecían a un sector linajudo, cuya vinculación primordial se encontraba entre el clero protestante y los comerciantes acaudalados. En suma, un sistema oligárquico. 3 Los familiares de Rousseau no figuran entre los grupos pudientes sino a la medianía ciudadana. Para disminuir sus posibilidades de preeminencia, debemos anotar que la inclinaciones que tenían hacia el amor y las emociones liberales, aun a diversiones que entonces eran condenadas, como la música y la danza. Por esa razón los antepasados de Rousseau tuvieron, en más de una ocasión, que comparecer ante el rígido Consistorio de la ciudad. Y si la madre del filósofo de la Revolución, Susana Bernard, provocó algunos 0problemas por su conducta, ante las autoridades, en parte por su espíritu fino y su cuidadosa preparación cultural, mayores conflictos ocasionó la conducta de Isaac Rousseau, padre del futuro revolucionario, a quien algunos consideran un verdadero enigma. Isaac Rousseau, no solamente fue desaprensivo con su familia, a la que abandonó durante más de seis años en un viaje extraño que emprendió a Constantinopla. Aunque el hijo le exculpa después, sosteniendo que los ginebrinos llevaban en su espíritu la aventura y la aspiración nómada; su carácter orgulloso, colérico e inestable, que en buena parte transmitirá al hijo, lo llevaron en más de una ocasión a verse envuelto en una pendencia pública. Tal vez esto ascendientes hicieron decir a Juan Jacobo que había nacido “de una familia que se distinguía del pueblo por sus costumbres”. 2 3 Rousseau, Las confesiones, obra de la que hay diversas ediciones, en numerosos idiomas. Para la Suiza moderna se puede consultar Suiza, un ejemplo de democracia, por André Siegfried. Los diversos biógrafos de Rousseau han señalado el sentido oligárquico de Ginebra, lo mismo que los historiadores de las ideas políticas. La infancia de Juan Jacobo estuvo influida por la inteligencia de los Bernard, con cierta afición a la cultura; mientras que del padre el orgullo y la imaginación volandera fueron la herencia. La educación recibida fue irregular, animada por el gusto paterno por las novelas. Leyó con el padre La historia de la Iglesia y del Imperio, de Le Sueur; el Discurso sobre la historia universal, de Bossuet; La historia de Venecia, de Nani; Los caracteres, de La Bruyère. A lo que hay que agregar las obras de Ovidio, las Vidas paralelas, de Plutarco, que le dejaron profunda impresión, así como novelas de la época. El propio padre le enseñó a leer y escribir, al mismo tiempo que le imbuía el amor a la patria ginebrina. Además, en su imaginación quedó vivamente grabada una ceremonia celebrada por el regimiento del distrito una noche de San Gervasio, a la luz de las antorchas y al son de pífanos y tambores. Más tarde evocará esto acontecimientos en sus escritos. 4 Así transcurren los primeros años, en un hogar cuya economía viene a menos, en parte por los descuidos del padre, más inclinado a largas cacerías que al trabajo en su oficio de relojero. No obstante, le quedará un recuerdo amable al hijo, como lo expresó en su Discurso sobre la desigualdad: “Jamás puedo recordar sin las más tiernas emociones, al virtuoso ciudadano de quien recibí la luz y que a menudo imprimía en mi alma infantil es respeto a vosotros debido”; dice en ese discurso, que por cierto dedica a los Pares de Ginebra. Y añade: “Le veo aún viviendo del trabajo de sus manos, nutriendo su alma con las verdades más sublimes. Veo ante él a Tácito, Plutarco y Grotius, mezclados con las herramientas de su oficio. Veo a su lado a su querido hijo, recibiendo con muy poco provecho las tiernas enseñanzas del mejor de los padres.” 5 Nos ofrece después una de las afirmaciones roussonianas sobre cuestiones educativas y de sublimación de la persona paterna. “pero si las faltas de una juventud errante pudieron hacerme olvidar durante un tiempo tales sabias lecciones, tuve al fin la suerte de descubrir que, cuales fueren las propias inclinaciones al vicio, la educación nunca se pierde cuando se imparte con el corazón.” Una nueva pendencia de Isaac Rousseau va a hacer cambiar la vida de su hijo. Por un altercado con un capitán Gautier es citado ante los magistrados, pero Isaac no se presenta y prefiere huir definitivamente de Ginebra en 1722. La tardanza en dictar sentencia hace pensar que los propios magistrados facilitaron la ausencia de un ciudadano al que no consideraban digno. Juan Jacobo y su hermano Francisco son llevados con su tío, el ingeniero Gabriel Bernard, y no al cercano cantón de Vaud, donde se instaló el padre. Una nueva educación, en un ambiente más favorable, en la región de Bossey, se iniciará, aunque no sea muy sistemático. Más bien es de tipo religioso, con una señorita Lambercier, con la que por cierto siente una precoz vinculación erótica. La señorita Lambercier era una solterona de cuarenta años, quien no se detenía incluso en azotar al pequeño Juan Jacobo; lo extraño es que el castigado experimentará algún 4 Rousseau, J. Jacobo, Las confesiones, loc. cit. V. también Josephson. 5 Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, por J. Jacobo Rousseau, Paris, 1910. placer, por lo que los modernos siquiatras y estudiosos de este personaje lo han encontrado inclinado al masoquismo. En un escrito posterior expresará; “¡Oh! Señorita Lambercier, usted lo ignoraba, pero sus manos pecaron grandemente y es probable que hayan provocado un vuelco fatal en la vida de este niño.”6 Así va creciendo y transformándose, de un chico endeble, en un muchacho robusto y, curiosamente, en plena infancia le asaltan preocupaciones de predicador. Mas sus tutores resolvieron que se dedicase a la notaría, colocándolo en la oficina de un señor Masseron, escribano de la ciudad; pronto el jovenzuelo fue despedido, tras breve prueba. Dirá después: “Una innoble ocupación que no iba bien con mi carácter altivo.” Tiempo después pasa a tratar de aprender un nuevo oficio, con el maestro grabador Abel Ducommun, en 1725. Como estamos en la época gremial, además del oficio, se le tenía que instruir en religión y buenas costumbres. Lo contrario fue lo que sucedió, en parte por la particular sensibilidad del aprendiz, también por los malos tratos, que llegaban incluso a los castigos más duros. Iba en camino de la degradación. Descansaba los domingos y visitaba a sus familiares. El propio Juan Jacobo, como en situaciones diversas, nos ha dejado sus impresiones: “De esta suerte llegué a los dieciséis años inquieto, cansado de todo y de mí mismo, aburrido de mi situación, ajeno a los placeres propios de mi edad, devorado por deseos cuyo objeto me era desconocido, llorando por causas imprecisas, suspirando sin saber por qué, y por último, acariciando con cariño mis quimeras, ya que nada equivalente a ellas veía en torno de mí.”7 Propiamente podemos decir que se ha iniciado su vagabundaje, que duró varios años. Como la ciudad cerraba sus puertas a horas determinadas, después de las cuales no se podía penetrar en ella, tuvo que quedarse en las afueras, en el campo. La primera ocasión fue rudamente castigado por el grabador. La segunda, que le ofrecía la amenaza de un castigo más severo, resolvió marcharse de Ginebra, lo que ejecuta después de despedirse de su primo Abraham Bernard. Durante algunos días merodeó en torno a Ginebra y se inicia una etapa de verdadera penuria, que va en parte a modelar su naturaleza compleja. Ha roto con una vida en cierta forma apacible y segura, pero que lo llevaba en el camino de la degradación, ya que el oficio a que se le destinaba no le atraía en lo más mínimo. En cambio, si en lo material sufrirá duras carencias, en lo espiritual habrá de sentirse intensamente libre, en un sueño que persiguió toda su vida. En los días que vagó en su propio país, los campesinos de las aldeas le alimentaron y alojaron, aunque muchas veces le sirvió de cama el duro suelo y como techo la comba celeste. Después cruzó la frontera suiza y se encontró en la aldea de Confignon, que pertenecía Saboya, país que gobernaba el católico rey de Cerdeña. El hambre lo impulsó a llamar a la puerta del cura local, Benoit de Pontverre, quien le invita a comer. 6 Josephson, M. Juan Jacobo Rousseau, Libro Primero. 7 Las confesiones. Este encuentro, por muchos motivos, habrá de ser decisivo en la vida de Juan Jacobo. Su anfitrión era famoso por su afán proselitista, siguiendo la orientación del obispo de Annecy, quien soñaba con reconquistar a Ginebra. Pontverre hacía todo lo posible por llevar al redil a las descarriadas ovejas calvinistas. No sabemos los sentimientos que llevaron al jovenzuelo a llamar a esa puerta. Pero indicamos que el encuentro será definitivo en su vida, no por la frágil conversión hacia el catolicismo a que se le condujo, sino porque el párroco de Pontverre le envía, provisto de una carta para la señora de Warens, al vecino Annecy. El 21 de marzo de 1828 llega a Annecy, después de vagabundear un poco; después de llamar a la casa de Madame Warens y saber que se encuentra en la iglesia, va en su búsqueda. Ella le recibe con gran amabilidad y Juan Jacobo se da cuenta, con sorpresa, que se trata de una mujer joven, próxima a los 30 años y dotada de cierta belleza, que harán decir al joven de dieciséis años, que era “de tez deslumbradora, rebosante de encanto”. Después de ser enviado a su casa, para recibir alimentos y alojamiento, con la mejor impresión, expresará algo que, en medio de su inestabilidad posterior, será verdadero: “Este instante decidió todo mi carácter.” 8 La señora de Warens cumplía indefinidas funciones de política entre Cerdeña y Roma. Por ello, no solamente Juan Jacobo figuraba como huésped, sino una serie de desconocidos sin tareas precisas. El mismo contará, como en otras ocasiones, su vida y desventuras a la señora Warens, de la que comienza a recibir consejos. Ahora penetra en una etapa de vagabundeo y libertinaje . De acuerdo con otro de sus protegidos, Madame Warens resuelve enviar a Rousseau a la ciudad italiana de Turín para que se le instruyese en el Hospicio de los Catecúmenos. A esa ciudad es enviado, más allá de los Alpes, en un viaje a través de la Saboya, en plena juventud y que después recordará con agrado. No era para menos, pues se trata de una región de gran belleza, con elevadas montañas y un gran colorido. Tras de tres semanas llega a Turín, en 1728, y tras breve estancia e instrucción, se convierte al catolicismo, seguramente con escasa convicción. En el Hospicio le ocurre la aventura con un rufián que se decía Moro que atenta contra el pudor de Juan Jacobo, quien le rechaza más asqueado que colérico, y que cuenta a cuantos quieren escucharle el suceso. Los administradores del establecimiento dejan sin castigo al Moro, el cual recibe a los pocos días el bautismo para desaparecer para siempre de la escena. De lo endeble de esa conversación podemos juzgar si se recuerda lo que años después escribió en el Emilio: “Hace treinta años en una ciudad italiana un joven exiliado viose reducido a los últimos extremos de la miseria. Había nacido calvinista, pero a consecuencia de se desvarío se convirtió en un fugitivo. . . Por el pan cambió de religión. Había en esa ciudad un hospicio para prosélitos. . . Oyó extraños dogmas; vio costumbres de las que casi cae víctima, más extrañas aún; quiso huir pero se le aprisionó; se quejó y fue castigado por sus quejas; sintióse tratado como criminal porque no quiso ceder al crimen. . . No vio sino viles sirvientes impregnados de infamia que le insultaban, o se complacían del mismo crimen, que se mofaban de su resistencia y le instaban a imitarlos. A no ser por un eclesiástico honesto que llegó por ciertos 8 Opus cit. negocios y a quien halló la manera de consultar en secreto, se hubiera perdido para siempre. Este honesto eclesiástico era un pobre vicario saboyano.” 9 El clérigo que era el abate Gaine, será el personaje central de otro capítulo del Emilio; el llamado “Profesión de la fe del vicario saboyano”. Tras abandonar el Hospicio, deambula por Turín; es protegido por algún tiempo por la señora Basile; después sirve a un burgués ginebrino, por poco tiempo, pues no tenía la virtud de conservar sus trabajos. Tras de seguir una conducta extravagante, es protegido algún tiempo por el abate Gaine, quien le instruye religiosamente y le recomienda a un nuevo trabajo. Entra al servicio doméstico de una dama aristocrática, junto al Conde de Govone, jefe de una familia de influencia. Sus buenas disposiciones le hacen ocupar pronto el cargo de secretario y copista, pues sus aficiones al dibujo le proporcionan una bella letra, que a partir de entonces utilizará constantemente. Mas el afán aventurero pronto se apoderará de su persona y deja el empleo en el que comienza a prosperar. La presencia de un joven ginebrino, también aventurero le decide a marcharse; y así le tenemos en el verano de 1729 de retorno hacia Saboya. Vuelve de nuevo a la población de Annecy y se presenta ante la señora de Warens, la que tiene que escuchar un nuevo relato de sus faltas; es perdonado y la joven dama resuelve protegerlo. La falta de apego de Juan Jacobo a personas y lugares encontrará una larga relación, lo mismo espiritual y que llega a serlo en lo físico, al lado de esta dama, con la que se inicia una serie de mujeres extraordinarias que le auxilian. Aunque sea brevemente debemos referirnos a esta señora, que tanto influyó en la vida de Rousseau. Su nombre era Francisca Luisa de la Tour, baronesa de Warens, y había nacido en 1699, en Vevey, población del cantón suizo de Vaud, junto al lago de Ginebra. Muerta su madre siendo ella una niña, se le envió con sus tías en Basset, donde recibió mediana instrucción y donde aprendió, en materia religiosa, cierta indiferencia. Muy joven se distinguió por su talento y por su afición a toda clase de juegos, además de ser una fina conversadora. Adquirió el deseo de aprender alquimia y dedicó buena parte de su tiempo a su estudio, a lo que pudo dedicarse desde joven, pues a los catorce años casó con el capitán Sebastián Isaac de Loys, más tarde barón de Warens. De ambiciones políticas y económicas, se dedicó, sin éxito, a los negocios. Además, ligada a un filósofo libertino, llegó a conve ncerse de que la castidad física era indiferente en la vida; y a esos principios se atuvo. Luego se relacionó con personas de la Corte de Cerdeña. En 1726 se separó de su esposo. En Aix-les-Bains, a donde había concurrido por razones de salud, coincidió con la visita del rey Víctor Amadeo II y su corte; logró presentarse ante el monarca y le imploró su protección y ayuda económica. El rey se la ofreció y la envió nuevamente hacia Annecy. En lo sucesivo se le aprovechó en misiones secretas y semidiplomáticas; aunque su tarea habitual era la de interceptar a los conversos de Suiza y enviarlos a Turín. 9 Juan Jacobo Rousseau, Emilio o la educación. Ver el libro IV, tomo II. A partir del retorno de Juan Jacobo a Annecy, quedó ligado por largos años a la señora Warens. Esta vivía con su antiguo valet, Claudio Anet, quien desempeñaba el doble papel de administrador y amante secreto. Juan Jacobo es llamado petit, mientras él llamaba maman a la señora. Servía como copista y aprendía alquimia; viaja y vagabundea por la región, ejerce diversos oficios, incluso el de ayudante de un aventurero que se decía “archimandrita de Jerusalén”, lo que le ocasionó comparecer ante las autoridades de la ciudad de Soleure; pero logra escapar por su encanto personal. En Neuchâtel se dedicó a la enseñanza de la música. En apremiante penuria escribe a su padre, quien da la callada por respuesta. Nuevos viajes, para este andarín incansable y viajero constante, se presentan. Logra una recomendación del obispo de Annecy, quien le entrega cartas para personas que residen en París, en especial para un coronel Godard, el que necesitaba un tutor para sus sobrinos. Hace el viaje con gran felicidad, pero las personas influyentes a las que va recomendado le niegan la ayuda y en casa del coronel Godard se le ofrece un cargo de alguna categoría, pero sin dejar de ser sirviente, lo que rechaza indignado. Comienza a dar muestras de su espíritu independiente y altivo. Cuando regresa, con graves privaciones, escribe una sátira contra Godard y muestra su agudo espíritu observación. Advierte que el andar “tiene para mí algo que anima y aviva mis ideas. La vista del campo, la sucesión de espectáculos agradables, el aire fresco, el buen apetito, la libertad del mesón, la ausencia de todo lo que pudiese hacerme sentir mi dependencia o recordar mi situación, todo esto libera mi alma, me comunica una mayor audacia de pensamiento. Dispongo así de toda la Naturaleza a mi arbitrio.” Estamos en 1731 y a una edad en que muchos han recibido alguna ins trucción sistemática, Juan Jacobo no ha tenido ninguna. Al mismo tiempo, sus lecturas han sido desordenadas y de toda índole, y se ha dedicado a toda clase de oficios. Por tanto, es conveniente recordar la observación de uno de sus mejores biógrafos, Matthew Josephson, quien ha expresado: “Ningún gran escritor de los últimos siglos, como observó Lord Morley, debió tan poco a la literatura, en lo que se refiere a la parte más característica de su obra. Fue él formado por la vida, no en el sentido del contacto con un gran número de personas activas e importantes, sino en el más raro de la libre sumisión a la plenitud de sus propias impresiones. Mientras los otros pensadores del siglo XVIII: Voltaire, algo antes Hume y Diderot, ejercitaban su entendimiento en el estudio de las letras y las ciencias, la órbita de Rousseau era por entero diferente, precisamente como lo serían en efecto sus pensamientos, rebeldes a la tradición y a la falacia intelectual. En su propia juventud singular no hizo más que vagar como un paria por los caminos de Europa, compartiendo la rústica comida de las chozas campesinas y pasando las noches en cuevas y agujeros en los campos o en las desoladas calles de las ciudades. Sus aventuras fueron provechosas en el más amplio sentido de la palabra; su ejemplo no ha dejado de hacerse sentir desde entonces, como lo evidencia el hecho de las generaciones tras generaciones de adolescentes impelidas, en determinado momento, a romper sus amarras para conocer algo de la ‘vida real’.”10 10 Josephson, Matthew, opus cit. Ese mismo año le ocurre un episodio que le deja una profunda impresión y que va mostrando su inclinación política. En las Confesiones narra que un día se presenta, medio muerto de hambre, ante la puerta de un campesino. Diverso a la habitual hospitalidad que había encontrado en Suiza, el campesino le ofrece un pobre pan de cebada. Cuando el huésped advierte la forma voraz con que come y el hambre que se nota aun después de comido el pan, le da un buen vino, algo de carne y pan de mejor calidad. Luego explica a Rousseau que le había confundido con un inspector de bodegas y su temor a los impuestos le hace ocultar sus provisiones. Rousseau concluirá: “Ese fue el germen de ese odio inextinguible que después hubo de desarrollarse en mi corazón contra las vejaciones que sufre el pueblo desdichado contra sus opresores. Aquel hombre no se atrevía a comer el pan que ganaba con el sudor de su frente, y si no quería su ruina, no tenía más remedio que manifestar una miseria igual a la que le rodeaba.”11 Su despertar intelectual fue un tanto tardío, pero cuando surgió, lo hizo apasionadamente. Además, no todo era amargura; ya hemos dicho que fue de los primeros en gozar del paisaje y de admirar la naturaleza. Son muchos los críticos que consideran que a partir de Rousseau, con base en los sentimientos y en las emociones, ha sido visto, de diversa manera, el paisaje. Por estos años, en mayor confianza con la señora Warens, de la que llega a convertirse en administrador a la muerte de Claudio Anet, ocurrida en 1734, vive en Chambery, donde radica su protectora. Hace numerosos viajes, llegando a tener un distanciamiento con la baronesa. Se instala en una villa Les Charmettes, cercana a Chambery, donde estudia intensamente. Incluso en una carta dirigida a su padre, en la que además de reclamar la parte que le correspondía de herencia, tanto de su madre, como de sus hermanos desaparecidos, formula lo que estima un plan de estudios. Su autoeducación se intensifica y en 1737 le tenemos como suscriptor del Mercure de France, periódico al que envía una canción que se le publica. Vagabundea, formó un hogar triple, con Anet y la baronesa y se convierte en un lector insaciable. Con razón se ha considerado que ésta es la época, tardía desde luego, de mejor formación del futuro revolucionario. Había intensificado también sus labores de enseñanza musical y llegó a tener numerosas y encantadoras, así lo sugiere él mismo, alumnas. En los experimentos de química sufre incluso un accidente, que lo llevan a padecer una ceguera por unas semanas y que, curiosamente, le obligan a redactar un extraño testamento de los escasos bienes que tenía. Entre tanto Madame Warens, que era una pésima administradora, ve que su fortuna, tanto política como económica, va mermando y, en una de las salidas de Rousseau, adquiere un nuevo administrador y compañero, llamado Juan Wintzinried, que luego se hace llamar De Courtilles. Esto es motivo para un nuevo disgusto de Rousseau, que lo expresa en cartas deseperadas. Les Charmettes ha sido llamado, justificadamente, “el almacén de ideas”, tomando el nombre de unas frases del propio filósofo, que llegó a expresar: “empecemos a formar un almacén de ideas, verdaderas o falsas, pero claras, hasta que 11 Las confesiones. mi cabeza posea datos suficientes para comparar y escoger”. Se va operando, por tanto, una radical metamorfosis en aquel vagabundo anárquico. Su energía comienza a brotar lentamente, al principio, luego florece plenamente. En 1738, cuando recibe un pequeño legado familiar, pide una lista de obras a un librero de Ginebra, en las que se encuentra, al lado del Diccionario de Bayle, también una enciclopedia. En algunas poesías de esa época da expresión de sus lecturas, citando a Kepler, Barrow, Pascal, Arquímedes, al marqués de L’Hospital. Como en sus lecturas se cubre con un bonete, los campesinos llegan a considerarle un mago que por las noches practica la magia negra. Su propio padre, tan despreocupado de la conducta de aquel extraño hijo, hace alusión a sus nuevas aficiones. Y en cierta forma se justificaban, pues a marchas forzadas trataba de recuperar el tiempo perdido y se enfrascaba en las lecturas de Leibnitz, Descartes, Locke y toda clase filósofos y teólogos. Un estudioso, Masson, a quien Josephson se refiere con alguna frecuencia, ha insistido en este particular: “Carecía Rousseau de sistema, de filosofía con que empezar, comenta P. M. Masson con agudeza en su medular y compendiosa obra La religión de Juan Jacobo Rousseau, pero esta verdadera indocilidad, esta inestabilidad hicieron posible que la originalidad de su temperamento se afirmara completamente, de modo que la falta de una cultura precoz, la vida provinciana, la soledad, al evitar a Juan Jacobo la tiranía de los sistemas ya confeccionados y dejar librado su profundo yo a sus propios destinos espirituales, sirvieron en definitiva para emanciparlo.”12 Si en el campo de la física y de la química, de la astronomía y de la lógica, se había operado una revolución, en el campo de las ideas de un hombre temperamental, neurótico y que llegó a los linderos de la locura, se prepara intensamente para contribuir al desarrollo de una revolución en las instituciones. Por ello, es justo el razonamiento de que cuando se instala en la capital francesa va provisto de un acervo cultural básico. También su sensibilidad frente a la naturaleza, el panteísmo que tanto han señalado diversos críticos, se van integrando. Aquel paseante solitario, que recorría campos y bosques, montañas y lagos, va conformando su alma. Todo ello ocurre, con la mayor solicitud, bajo la tutela maternal de la señora Warens. Comienza a escribir y se advierte, en sus primeras tareas, la influencia del llamado siglo de las luces. Empieza a dar sus primeros pasos y es necesario apoyarse en otros autores, ya consagrados. Su sentimiento republicano se va acendrando y su aversión a toda clase de privilegios, su sentido profundamente igualitario, se va arraigando más y más. Hace ensayos como preceptor en la familia Saint Marie, y en 1740 redacta una serie de notas sobre el método educacional, con razón consideradas un anticipo al Emilio, que surge dos décadas después. Viaja a Lyon: tiene un amor frustrado con Susana Serre, a la que hará amplia referencia en Las confesiones. El hogar de la señora Warens se derrumba en lo económico y la antigua tranquilidad de Cambery va a terminar. Ahora – en 1742 – ha 12 P. M. Masson, La religión de Juan Jacobo Rousseau, citado por M. Josephson, opus cit. resuelto marchar a París, en parte en búsqueda de fortuna económica para ayudar a la señora Warens: seguramente también, con el bagaje acumulado para dar continuidad a las tareas para las que se sentía encaminado. La ciudad a la que marchaba, por segunda vez y ya en su conquista lenta, pero definitiva, goza de un gran prestigio en aquel siglo al acercarse a la mitad secular. Ciudad cosmopolita y donde se ofrecía toda clase de diversiones, era considerada, con legítimos timbres, un centro difusor de cultura. La suntuosidad de las mansiones y la cortesanía de sus habitantes eran proverbiales. Al mismo tiempo, grandes contrastes, donde según Voltaire, la villanía y la nobleza coincidían. Hay algo de particular interés en aquella ciudad, o sea la dirección social en la que intervenía poderosamente la mujer. Rousseau, que debía más su formación a una mujer, va a recibir también la protección de una serie de relevantes figuras femeninas. Llega a la gran urbe provisto de algunas cartas de recomendación, sobre todo del abate de Mably, de Lyon. Por ellas conoce a una fi lósofo jesuita, el padre Castel, a los académicos Réaumur y Claudio Bosset. Pronto entra en relación con un comerciante suizo, Daniel Roguin, que será su amigo por lustros. Por éste conoce a Dionisio Diderot, joven también, pero ya orientado en los estudios filosóficos. Por esos días se dedicaba el futuro revolucionario a la música y antes de un mes de su llegada, en agosto de 1742, el propio Réaumur lo presenta ante la Academia de Ciencias, para que lea su “Plan para los nuevos signos musicales”. Aquí sus propósitos revolucionarios se dirigían a las bellas artes. Aunque la novedad no mereció aprobación, sí sirvió a su autor para darse a conocer, incluso para conseguir algunos alumnos. Sus primeras impresiones serán después recogidas en el personaje SaintPreux, de su novela La nueva Eloísa. Comienza a desalentarse, mas el padre Castel le aconseja que se acerque a mujeres célebres, que tanta preeminencia tienen. Así conoce y es recibido por la marquesa de Broglie o de la señora Dupin. Versifica con poco éxito y reanuda sus relaciones epistolares con la señora de Warens. Las conexiones que ha adquirido y el aprecio que algunos toman de su talento, determinan que se le emplee durante un año en Venecia, al servicio de Francia. Sus tareas, un tanto como secretario, exigían que enviase al Ministerio de Relaciones Exteriores de París, algunos informes confidenciales sobre el gobierno veneciano. Ello lo lleva a interesarse por las cuestiones políticas y comienza a bosquejar una teoría en una gran obra, “Ins tituciones políticas”, que serán el embrión de su Contrato social. En aquel año de 1743 su vida es más bien mundana y de diversiones, en una ciudad donde los carnavales se prolongaban por meses. Las dificultades para que se le pagase, por las anárquicas finanzas de Luis XV, sus ambiciones suntuarias y el choque con su jefe inmediato, Montaigu, provocan su separación del cargo, por lo que en 1744 torna a París. En 1745 es auxiliado por Manuel Altuna, a quien había conocido en Venecia al servicio del gobierno español. Le ayuda económicamente y en lo moral, dada la firme formación de este vasco. En ese mismo año, en el hotel San Quintín conoce a una joven que servía allí, Teresa Lavasseur y que trabajaba en las más humildes tareas. Poco después se iniciaron las relaciones que no habrían de concluir sino con la muerte del filósofo. Muchos se han preguntado cómo una campesina pobre y sin ninguna preparación servirá de compañera constante y tomará gran influencia en la vida de Rousseau. Lo peor de todo eran sus hermanos y hermanas, así como la madre, grupo que ha sido llamado por algunos biógrafos, una pandilla de sanguijuelas. Ahora escribe una ópera, Las musas galantes, y con el auxilio del acaudalado Dupin de Francueil, de Diderot y de Daniel Roguin, es introducido en el salón de la señora de la Poupelinière. La ópera es presentada en dicho salón, donde se encuentran presentes el afamado músico Rameau y el duque de Richelieu. Aunque el primero la desaprobó y señaló incluso la preponderante influencia italiana, quizás hasta plagio, el duque de Richelieu queda satisfecho e incluso le encarga que revise y corrija una ópera-ballet que había escrito Rameau, con la colaboración de Voltaire, la que tenía el nombre de Las fiestas de Ramiro. La obra se presenta en el invierno de 1746, aunque no figura el nombre de Rousseau, con su consiguiente disgusto. Por aquellos años, de grandes transformaciones en Francia y de surgimiento de un pensamiento iconoclasta e irreverente, el grupo de filósofos va adquiriendo poder y comienza a intervenir en muchos asuntos públicos, además de su orientación en la literatura política. Por tanto, se ha considerado de gran importancia el privilegio que se les otorgó el 21 de enero de 1746, para que Diderot y D’Alembert publicasen su gran obra proyectada, la Enciclopedia. En aquel grupo figuraban Condillac, Helvecio, Raynal, Toussaint, de Holbach, aparte los antes mencionados. A ellos se les unió Rousseau y fue invitado a escribir sobre música, economía política y otras cuestiones. Unido a ese grupo y trabajando de diversas cuestiones, vuelve a llamar a la puerta de la señora Dupin y labora como secretario de ella y de Dupin de Francueil. Con el ascenso de estos personajes mejora la posición de Rousseau, que llega a ocupar una plaza lucrativa como su cajero. Además, el círculo de sus relaciones se va ampliando. Conoce, entre otros, a Luisa de Esclavelles d’Epinay y Sofía de Bellegarde, que después será condesa de Houdecot, con las que tendrá una amistad de altibajos durante muchos años. Así transcurren la etapa de 1745 a 1751 y en el invierno de 1746 nace su primer hijo con Teresa Lavasseur, que, como otros, es llevado a la Casa de los Niños Expósitos de París. Esta gravísima falta ha recibido las más contradictorias explicaciones del filósofo. La verdad es que le causó los más terribles remordimientos a lo largo de toda su vida y en diversos de sus escritos reaparecerá el crimen. Entre tanto, muere su padre, Isaac Rousseau, en marzo de 1747. El autor del Ensayo sobre la desigualdad, se va ligando más a Teresa Lavasseur y a su familia, en la que figuraban algunos pícaros. Por esos años aumentan sus relaciones entre las personalidades intelectuales; sufre grave impresión cuando su amigo Diderot es aprehendido en 1749, por haber publicado una Carta sobre los ciegos, que se calificó de sediciosa. Por otra parte, su salud sufre algunos quebrantos y comienza a padecer misantropía. En las visitas que durante el verano de ese año hace a Diderot, Rousseau acostumbraba llevar un periódico mientras caminaba hacia Vincennes. Una tarde leía el Mercure de France, cuando en su lectura encontró una convocatoria de la Academia de Dijon, en la que se presentaba el tema para el premio del siguiente año. Al leerla sufrió una verdadera conmoción, según relatará posteriormente. En efecto, en una carta dirigida en 1762 a Malesherbes, hablaba de una verdadera inspiración: “Sentíme de pronto deslumbrado por un millar de luces resplandecientes, una multitud de ideas vívidas se apiñaban en mi mente con tal fuerza y confusión que me sumieron un una agitación indecible; sentía mi cabeza remolinear como la de un borracho. Sobrecogióme una violenta palpitación que hacía latir mi corazón de una manera insoportable; faltándome el aliento para seguir andando, me desplomé debajo de uno de los árboles del camino, donde permanecí durante media hora en un grado tal de excitación que, al levantarme, noté la parte anterior de mi chaqueta totalmente humedecida por mis lágrimas, aunque inconsciente en absoluto de haberlas derramado. ¡Ah, Señor! Si hubiera podido escribir tan sólo la cuarta parte de lo que vi y sentí debajo del árbol, con la misma claridad, habría revelado todas las contradicciones de nuestro sistema social; con qué simplicidad hubiera demostrado que el hombre es naturalmente bueno y que únicamente nuestras instituciones le hicieron malo.” 13 El tema que se hallaba propuesto en el periódico y que tanta emoción produjo en Juan Jacobo, era: El progreso de las ciencias y de las artes ¿ha contribuido a purificar o a corromper las costumbres? Sus reacciones muestran, por una parte, la sensibilidad de Rousseau, y por la otra, su manera de trabajar y cómo surgió este ensayo, que fue el que atrajo la primera fama sobre su autor. Fue el resultado de una de sus numerosas crisis nerviosas. Cuando llegó a Vincennes, en medio de gran excitación, expuso ante Diderot sus ideas, quien desde luego le animó a participar en el concurso. El propio filósofo expresa que de todas maneras hubiera seguido ese camino. En poco tiempo concluyó su trabajo y envió ante la Academia de Dijon su escrito. En agosto de 1750 recibió noticias de que se ensayo había sido premiado con una medalla de oro, además de trescientos francos. Sus amigos deciden la publicación y el mismo año se encuentra el nuevo escritor en medio de la fama. La forma indignada con que describe la situación de la humanidad y la manera como censura las condiciones sociales y la influencia negativa de la civilización, ocasionan numerosas réplicas, a las que contesta con todo cuidado su autor. Al mismo tiempo, aparecen las divergencias con sus compañeros enciclopedistas, con muchos de los cuales discrepaba notoriamente, sobre todo en la conducta personal, ya que no buscaba la protección y tutela de personajes de la realeza. Se produce otro fenómeno curioso, o sea su transformación en la vestimenta y su renuncia al puesto de cajero que desempeñaba con Francueil, nada menos que recaudador general de rentas. Quiere compaginar sus afirmaciones doctrinales con su conducta cotidiana. Obtiene algunos éxitos de otro tipo, como la representación de una ópera cómica intitulada El adivino de la aldea, en 1752, Después de la representación de El adivino de la aldea recibió una invitación para que se presentase ante el propio rey, en audiencia en la que se darían cumplimientos. El natural nerviosismo del filósofo y, en parte sus enfermedades, le 13 Carta citada por M. Josephson, opus cit. hicieron marcharse de París, y no concurrir a la entrevista real. Esa actitud, que no se ha explicado aún si fue por orgullo republicano o por temor, le impidió adquirir una buena situación económica, pero significó también el que conservase su libertad. De todo se podrá acusar al filósofo, menos de oportunismo. Si sus amigos enciclopedistas le censuraron esa conducta, le granjearon, en cambio, una gran popularidad entre las masas de la urbe, que no investigaban las razones interiores, sino que advertían el hecho externo. A pesar do todo, su economía comienza a prosperar. No solamente gana bunas cantidades en las copias de música que realiza y para las que ha aumentado su clientela, sino que su ópera exitosa le produce una buna suma. Mas la fama tiene otros gajes y sus opiniones en contra de la música y las canciones francesas, determina que los músicos de ópera quemen su efigie en 1753. Incluso se pensó en la posibilidad de internarlo en la Bastilla. En contrapartida, si se mostraba arisco con la nobleza en general, con las damas aumentaron sus amistades. Va a estrechar sus relaciones con la señora d’Epinay, las que si le produjeron diversas satisfacciones, también le ocasionaron duros contratiempos. En todo su trato se va afirmando su individualismo. Su choque con Holbach y Grimm, se traslucirá en Las Confesiones. 14 Otro motivo de divergencias fue la actitud escéptica y antirreligiosa de la mayoría de los enciclopedistas, pues su creencia en una divinidad, con su peculiar religiosidad, le hicieron chocar duramente con algunos. Lo curioso es que en más de una ocasión, en público, hizo defensas apasionadas de la fe. Lo que algunos han considerado como una pose, o sea sus afirmaciones sobre el retorno a la Naturaleza, encuentran que era mucho más sincero, por su apego a los sitios tranquilos y de belleza terrenal, más que a las ciudades. Nuevamente la Academia de Dijon le dará ocasión de mostrar sus ideas, ahora en un tono más agresivo y radical. En noviembre de 1753 los académicos lanzaron un tema ya en sí apasionante y provocativo: ¿Cuál es el origen de la desigualdad de los hombres? ¿Está ella autorizada por la ley natural? Como era un tema largamente meditado por Rousseau, resuelve participar en el concurso. Camina por las afueras de París y trabaja en su famoso Discurso sobre la desigualdad; mas lo redacta con gran sentido autoritario, incluso dogmático. Ahora va a escribir sobre el hombre primitivo, bueno en su origen. No es el primero que lo haga, pero su fuerza radica en la forma frontal con que trata el problema y su defensa violenta de la causa de los pobres. 15 Aquí se advierte la radical diferencia con Montesquieu, el moderado y con Voltaire, cuya conducta personal contrastaba con sus ideas. Como se acostumbraba en los escritores de la época, escribe una revista de la historia de la humanidad, con una actitud optimista hacia los primeros hombres, sobre todo, por la ausencia de desigualdades. Viene una segunda fase del desenvolvimiento de la humanidad, donde ya aparecen las injusticias: 14 J. Jacobo Rosseau, Las confesiones. 15 Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. “Mientras los hombres se contentaron con sus cabañas rústicas; mientras se limitaron a coser su vestido de piel, a ponerse por adorno conchas y plumas, a pintarse el cuerpo de varios colores. . . en una palabra: mientras sólo se dedicaron a trabajos que cualuera podía hacer por sí, y a las artes que no necesitaban del concurso de muchas manos, vivieron libres, sanos, buenos y felices, disfrutando siempre entre sí la dulzura del trato independiente. Pero desde el momento que un hombre tuvo necesidad del auxilio de otro, desde que se advirtió que era útil a uno solo tener provisiones para dos, la igualdad desapareció, introdújose la propiedad, fue necesario el trabajo y las extensas selvas se trocaron en sonrientes campiñas que hubieron de regarse con el sudor de los hombres y en las cuales vieron éstos siempre germinar y crecer con las semillas, la esclavitud y la miseria.”16 Surgen sus críticas a la propiedad, su defensa del pacto social y sobre todo, su profundo y sincero sentido igualitario. El Discurso señala un adelanto sobre sus anteriores escritos, tanto en el pensamiento como en el estilo. Lo que llamará la atención será la vehemencia en contra del orden establecido y algunas críticas veladas sobres los abusos fiscales. Se aleja cada día más de los enciclopedistas y de otros precursores de la Revolución, para convertirse al poco tiempo en su profeta. Ataca, además a la filosofía y a la ciencia y prefiere, frente al endiosamiento de la razón, el predominio de los sentimientos. Por otra parte, su apego a su patria originaria sigue firme y dedica su Discurso a la República de Ginebra. Por entonces hizo un viaje hacia Ginebra, lo que le permitió detenerse brevemente en Chambery, donde visitó a la baronesa de Warens, por cierto, por última vez. En ginebra realiza una nueva conversión y retorna a la Iglesia protestante; aunque ya sabemos que en materia religiosa tenía ideas que estaban en la heterodoxia, cualquiera que fueran las iglesias en que se econtrase. Ello ocurre el 29 de julio de1754. Regresa a París y va a participar de los honores y contratiempos que origina la publicación del Discurso sobre la desigualdad, que aparece en 1755. En él muestra su ausencia de convencionalismo y su diferencia fundamental con otros escritores que en alguna forma contribuyeron a la renovación institucional de aquel siglo. Voltaire no puede menos que escribirle, mostrando su escepticismo y diferencias. El autor del Discurso se ve envuelto en una serie de discusiones, por la proliferación de folletos y réplicas a sus ideas, lo que muestra la influencia que va adquiriendo. Su celebridad, que le produce algunos trastornos, lo hace pensar en volver nuevamente al campo. Para ello le servirá la generosidad de la señora d’Epinay, con la que en esa época sostiene una correspondencia nutrida. Esa correspondencia no es más que resultado de la estrecha amistad entre ambos, que va a culminar con el traslado de Rousseau al Ermitage, modesta y hermosa propiedad de ella, a donde se radicará el filósofo por una temporada, donde la mismo tiempo que da pábulo a sus aficiones por la soledad y por el campo, vuelve a sus paseos fecundos y sus caminatas por valles, bosques y montañas. Aunque en casa ajena, provee a su sostenimiento, por escrúpulos de independencia. Si bien en la 16 Discurso sobre el origen. . . conducta de la señora d’Epinay había un rasgo de generosidad, no le era menos de interés, pues se convertía en protectora, lo que daba gran prestigio, de un hombre afamado. Su estancia en el Ermitage le sirvió además para incrementar sus relaciones con la condesa Sofía de Houdetot. Si en ese lugar gozó de la Naturaleza, su apartamiento y sus ideas acabaron provocando el rompimiento con sus mejores amigos, como Diderot, Holbach, Saint-Lambert. En ello no dejó de tener consecuencias la intimidad – ingenua como otros aspectos del filósofo – con Sofía de Houdetot, pero como han señalado diversos críticos literarios, se trataba de una nueva forma amorosa, que pudo ser conocida por los jóvenes que lo siguieron y por las futuras generaciones en la novela La nueva Eloísa, considerada como el punto de arranque del romanticismo. 17 El sentimentalismo, al que Rousseau dio nueva modalidad, habrá de provocar una penetración más honda y sincera en las emociones humanas; abre, de hecho, nuevos rincones emotivos, que si ahora nos resultan familiares, despertaron una profunda admiración cuando fueron conocidas por una sociedad aherrojada por los convencionalismo y las formalidades cortesanas. Como en la trama que produce el distanciamiento – siquiera sea temporal – de Sofía de Houdetot, interviene la propia señora d’Epinay, el rompimiento con ésta se produce, violento al principio, con mayor tranquilidad después; pero que decide su retirada del Ermitage al cercano Montmorency. Todo ello le produce, por supuesto, nuevas crisis nerviosas y la pérdida de sus mejores amigos. Solamente Saint-Lambert, espíritu mundano y hombre de gran talento, comprendió y explicó la conducta de un ser humano que se hallaba seriamente enfermo. Lo anterior no impedía que su cerebro trabajase con actividad febril, sobre todo si estaba aguijoneado por pensamientos adversos o con los que discrepaba. La Enciclopedia, en la que el propio ginebrino era colaborador, aunque suspendida durante algún tiempo, siguió apareciendo y llegó a su volumen sétpimo en 1757. Allí aparece un artículo que redactó d’Alembert sobre Ginebra. Rousseau resuelve aclarar y responder; escribe en los primeros meses de 1758 su Carta a d’Alembert sobre el teatro, un folleto que alcanzó gran celebridad en su tiempo. Las más difíciles amarras han dejado de sujetarlo. El pensador ha tomado su puesto con la mayor solidez. Su vida, en lo sucesivo, será la del portaestandarte de una nueva era. Sus obras comienzan a calar en una sociedad en transformación y su influencia será preponderante en la segunda mitad del siglo XVIII y buena parte del XIX. 17 Un buen estudio sobre esta obra se encuentra en Julia o la nueva Eloísa, por José Gaos, incluido en Presencia de Rousseau. Publicaciones de la Coordinación de Humanidades, Universidad Nacional, México, 1962. HERALDO DE LA REVOLUCIÓN No puede considerarse que un solo hombre, por muy agudas o profundas que hayan sido sus ideas, por muy hondo que haya calado su pensamiento, o por determinante que haya sido su acción, sea el autor de una gran revolución. Toda transformación social es el resultado de un largo proceso de ideas y de acumulación de hechos, que en circunstancias apropiadas producen un estallido o un cataclismo. Para todos los historiadores de las ideas políticas este fenómeno es muy claro y lo han señalado en diversos libros. 18 Independientemente de la tendencia de quienes estudian la ciencia política y las etapas evolutivas del poder estatal, con sus crisis y desequilibrios, en este hecho fundamental se han puesto de acuerdo, si bien cada uno señala, según su criterio, lo que estima básico.19 En un siglo en el que la Revolución puritana en Inglaterra, en los finales del XVII, se produce, y otros dos cambios importantísimos, la revolución de independencia de las antiguas colonias en Norteamérica, y la Revolución por antonomasia, la de 1789, es explicable que las condiciones sociales y las ideas que las engendran, tengan los más diversos orígenes y distintos punto de partida; embrión y gérmenes de variada procedencia. Desde el punto de vista religioso, Bernhard Groethuysen ha precisado cómo la burguesía naciente elaboró su propia ideología, para romper con el predominio católico y cristiano en general: “Así, necesita crearse una ideología propia, fuera de las representaciones religiosas tradicionales, una ideología profunda que ocupe el lugar de la antigua y religiosa. En tal ideología se despliega la visión de un hombre la justificación de sus obras y de sus aspiraciones.” 20 Para ello es necesario un nuevo enfoque del universo: “Esta visión del mundo se convierte en una parte integrante de la conciencia burguesa, o mejor dicho, justamente con el desarrollo de esta nueva ideología en su oposición a las viejas formas de vida se torna el burgués consciente de sí mismo. Es él un hombre distinto del hombre de tiempos anteriores, que sólo era capaz de hacerse compresible su vida dándole un sentido trascendente o al que le parecía como si no pudiera vivir un tipo especial de laico. En él se reconoce el burgués. El es laico y no quiere otra cosa; su patria es el mundo; no quiere saber de otro.” 21 18 Entre otras se pueden consultar: Historia de las ideas políticas, por Raymond G. Gettel, 2 vols. México, 1959; Historie des idées politiques, por Jean Touchard, 2 vols. París, 1959. 19 Sabine, George H., Historia de la política F.C.E. México-Buenos Aires, 2ª edición, 1963; Chevalier, J. J., Los grandes textos políticos. Desde Maquiavelo hasta nuestros días, Madrid, 1962; Historia de las doctrinas políticas, por Juan Beneyto Pérez, 3ª edición, Madrid, 1958; Paul Janet, Historia de la ciencia política, 2 vols. México, 1948. 20 Grothuysen, Bernhard, La formación de la conciencia burguesa en Francia durante el siglo XVIII. Fondo de Cultura Ecnómica, México, 1943 (vid. Prólogo). 21 Groethuysen, Bernhard, opus cit. La divinidad va a ser considerada de diversa manera a como había ocurrido hasta entonces. La nueva clase social, que asciende lentamente en el poder, y que aparecerá notoriamente después de la Revolución Francesa, elabora su propia escala de valores. No es un hecho fortuito el descreimiento y aun el ateísmo de numerosos pensadores de la centuria decimoctava. Los reiterados ataques Voltaire a la Iglesia, la presencia de diversos pensadores ateos, tiene sus antecedentes marcados en todo un conjunto humano que, si ocupa un lugar propio en el sistema estamentario de aquella época, pugna por subvertirlo, usando todas las armas. Que Rousseau no participara de ese escepticismo, simplemente significa que su influencia preponderante se presenta en otro campo. Pero el mundo de la fe se ha quebrantado: “Enteramente distinto es lo que pasa con el Dios del burgués – dice Groethuysen- . Sin duda que la idea que de la Divinidad se hace el laico cultivado no tiene nada que sea indigno de Dios, y, sin embargo, ni Dios ni el diablo moran ya en su mundo. Al diablo ya no lo toma muy en serio, y si con la Divinidad es otra cosa, lo es realmente sólo a condición de que su acción no tome formas demasiado concretas. Hay ciertas leyes que rigen este mundo; el burgués aprenderá crecientemente a confiar en su propia inteligencia y a intervenir por su parte en la marcha del mundo.”22 Se trata, pues, de la conciencia de un nuevo poderío que va adquiriendo diversas manifestaciones. Crítica, desdén o indiferencia hacia los principios religiosos, son expresiones variadas de un mismo fenómeno. El ser humano ha evolucionado en su mentalidad: “El hombre se ha vuelto otro. Es lo que resalta una y otra vez en el curso de las largas discusiones de los ministros de la Iglesia con los laicos cultivados. Fundamentalmente pueden seguir siendo los mismos los argumentos por ambas partes. Pero el hombre que discute ahora con los ministros de la Iglesia ya no es el mismo. En el curso de estas prolongadas discusiones se han producido modificaciones radicales en la conciencia de la burguesía. El burgués ha recogido con el tiempo experiencia, ordenando su vida según puntos de vista nuevos. . .” 23 * Rousseau tuvo participación en los más diversos campos de la transformación que se producía. Lo mismo en la literatura, donde su novela La nueva Eloísa se estima el punto de arranque del romanticismo. La concluyó en 1759 y se la envió a su editor en Holanda. Es sabido que el sistema absolutista francés, a pesar de lo deteriorado que se encontraba en lo interno, o quizás por eso mismo, se mostraba contradictorio, pues los volúmenes de la Enciclopedia seguían apareciendo, y el ensayo de Rousseau sobre economía política, se publica en aquella voluminosa obra en 1755. La novela aparecerá impresa hasta principios de 1761. 22 Groethuysen, Bernhard, opus cit. 23 Groethuysen, Bernhard, opus cit. No es ése el lugar para analizar esta novela, que tuvo enorme trascendencia en la evolución literaria. Otros muchos se han ocupado de ella. 24 Sin embargo, no es por demás recordar que produjo un verdadero choque emocional. El entusiasmo provocado llegó al delirio, pues como las impresiones no se hacían con la suficiente rapidez, se organizó un verdadero sistema de préstamo, con tiempo limitado. Todo hace pensar que ningún libro fue leído entonces en forma tan intensa. Ello es de singular importancia porque nos hallamos en vísperas de la aparición del Contrato social, que se da a la luz en 1762; resulta, por tanto, el libro de un autor de gran popularidad y al que el gran público pensante leía con avidez. En estas páginas, dedicadas básicamente a lo fundamental del pensamiento político del ginebrino, apenas aludimos de paso a su influencia en la literatura y, en particular, dentro del romanticismo, término que incluso fue usado primeramente por él. Sin embargo, recojamos lo que dice un especialista, Van Tieghem, al hablar de los prerrománticos: “Sin disputa fue Rousseau el más ilustre, aun no teniendo en cuenta sino su papel en el prerromanticismo europeo, del que fue su alma y principio motor y que por tantos respectos le es deudor. A partir de 1762, sobre todo por La nueva Eloísa y el Emilio, y luego, más cada vez por sus escritos póstumos, Confessions y Réveries, se convierte en caudillo de los innovadores en muchos países. Siendo uno de los más ilustres representantes del siglo de las luces por su fe en la razón y su amor a las ideas y su afición a las discusiones, inaugura una era nue va por su culto del instinto, el sentimiento, individual; por su pasión por la Naturaleza, su ideal de vida sencilla, de bondad natural, su desdén hacia las formas sociales y las tradicionales sujeciones y su moral del sentimiento o del corazón.” 25 He aquí en unos cuantos renglones resumida la influencia del escritor ginebrino, que se extenderá por las naciones más importantes culturalmente en aquella época. El mismo Van Tieghem apunta: “Su valentía para decir todo cuanto pensaba y darse y exponerse por entero: el interés que se concedía a cuanto pensaba y darse y exponerse por entero; el interés que se concedía a cuanto se relacionaba o se sabía de su vida y de su personalidad intelectual y moral, su talento sin par como escritor, dieron a su voz profundas resonancias en los espíritus. Bien conocida es su influencia en Francia; fue por lo menos tan vigorosa en Alemania, sobre todo, sobre los grupos de jóvenes de que hemos hablado; aunque resulta menos evidente en la literatura inglesa, se dejó sentir decisivamente en muchos escritores. Igual fenómeno se dio en los demás países protestantes, particularmente en Suecia. . .”26 La predominante influencia de Rousseau en la segunda mitad del siglo XVIII se explica en buena parte porque no solamente acude a la razón de los lectores o de quienes de alguna manera conocieron sus ideas, sino porque va más hacia el sentimiento y la emoción. Bien se ha señalado lo peligroso que resulta dirigirse a las 24 Gaos, José, vid. nota 17 25 Tieghem, P. Van, El romanticismo en la literatura europea, libro I, El Prerromanticismo. México, 1958. 26 Tieghem, P. Van, opus cit. emociones de los individuos, sobre todo cuando se pretende socavar un régimen social. Sin embargo, las revoluciones y los grandes cataclismos, en todos los tiempos, han requerido del concurso emotivo y sentimental. El espíritu combativo explica el que se le haya seguido tan apasionadamente, al mismo tiempo que se le atacaba con rudeza. El propio Voltaire, que se convirtió en uno de sus grandes perseguidores, llegando hasta la delación, no tuvo menos que decir del revolucionario ginebrino: “Escribe con una pluma que incendia el papel en que se posa.” El círculo de sus amistades, la sociedad de mujeres que le rodea y admira, sobre todo a partir de la aparición de su novela Julia o La nueva Eloísa, siguen en aumento. De análoga manera, nuevos amigos de la corte o de la nobleza provinciana quieren auxiliarle en alguna forma y convertirse en protectores, a la usanza de la época. Sin embargo, el pensador trata de conservar su independencia. El sigue trabajando con gran entusiasmo, en el Emilio, que aparecerá el mismo año que el Contrato. La gloria y las persecuciones se acercan. Dadas las circunstancias del mundo de los libros de aquellos años, el Contrato social es enviado al editor holandés, llamado Rey; mientras que el Emilio, estudio no solamente de carácter educativo, sino tratado complejo conde las críticas de mayor mordacidad y agudeza sobre la sociedad imperante van a ser expuestas, se imprimirá en París. Sus mejores amigos tuvieron enorme confianza en el éxito de esta obra; entre ellos Malesherbes, el príncipe de Conti, la señora de Luxemburgo. Considerado el Contrato más peligroso, se envió a Holanda para su impresión, en tanto que el Emilio aparecía en la capital francesa, donde la censura estaba a cargo de Malesherbes. No obstante, sus amigos resultaron equivocados, en vista de que las persecuciones en contra de otros autores, pronto se habrán de extender al ginebrino. Ambos libros de daban a la estampa simultáneamente y el Contrato estuvo listo en abril de 1762; al mes siguiente la edición del Emilio quedaba concluida. Del primero se declaró ilegal su venta en Francia, a pesar de lo cual comenzaron a circular en forma secreta; del segundo, donde aparecía la profesión de fe de El Vicario Saboyano, se producirán las consecuencias y las casi inherentes persecuciones. Poco diremos del Contrato social, que en nueva edición se entrega a los lectores. Apuntemos que al precisar el objeto de la obra, decía; “El hombre ha nacido libre, pero en todas partes se halla entre cadenas.”27 A continuación agregaba: “el orden social constituye un derecho sagrado que sirve de base a todos los demás. Sin embargo, este derecho no es un derecho natural; está fundado sobre convenciones. Trátase de saber cuáles son esas convenciones; pero antes de llegar a este punto, debo fijar o determinar lo que acabo de afirmar.”28 El tono de la obra es de tipo dogmático. Si ciertamente recoge ideas que flotaban en el ambiente de la época, les va a imprimir su propio sello, o ponerles énfasis y un sentido categórico, al mismo tiempo que gran sencillez. Nos hablará de la soberanía del pueblo en una forma que ante no se había hecho. Libro de escasas 27 J. J. Rousseau, El contrato social. 28 Ibíd. dimensiones, su efecto fue explosivo; no fue necesario que escribiera la gran obra que había proyectado: “Este tratadito –le llama- ha sido extractado de una obra más extensa, emprendida sin haber consultado mis fuerzas y abandonado tiempo. De los diversos fragmentos que podían extraerse de ella, éste es el más considerable y el que me ha parecido menos indigno de ser ofrecido al público. El resto no existe ya.”29 A pesar de su breve dimensión, es uno de los trabajos clásicos en la ciencia política, de singular influencia en el mundo europeo; en el proceso de independencia de las colonias hispanas de América y que aún sigue vivo por sus tajantes ideas igualitarias. El pacto social, los derechos del hombre, la voluntad general, no como simple expresión de las mayorías, sino dentro de opiniones en las que han sido escuchadas las minorías; el estado de naturaleza, van a ser conceptos e ideas que en lo sucesivo se manejarán por todos aquellos que sienten en alguna forma el deseo de llevar un sentido democrático a la vida política. No importa que se les haya dado a sus ideas las más caprichosas o contradictorias interpretaciones; su influencia ha sido definitiva. Conveniente es recordar lo que ha dicho, sobre este particular, Rodolfo Mondolfo: “Debemos tener en cuenta también las interpretaciones que nos parecen erradas. La acción de un pensador se ejerce no por lo que fue, sino por lo que se supuso su pensamiento; lo que más importa a este respecto es la manera como fue sentida su doctrina por secuaces y opositores. Por tanto, a propósito de Rousseau debemos tener presentes también las opuestas interpretaciones del individualismo y del panteísmo social, además de aquella que nos parece la verdadera y que creemos necesario delinear aquí brevemente, sobre todo para determinar, cuanto de vivo hay siempre del pensamiento rousseauniano en la conciencia moderna.”30 Muchas de las ideas que habían sido manejadas con anterioridad y que en la segunda mitad de la centuria dieciochesca encontraron el cauce adecuado para desenvolverse y llegar a sus últimas consecuencias, fueron revitalizadas o aun enfocadas con un matiz de originalidad por este pensador. Aparte las contradicciones que han observado algunos de los más agudos estudiosos de Rousseau, es pertinente señalar que hay una serie de ideas fundamentales, esenciales, que permanecen más o menos inalterables, frente a algunas afirmaciones secundarias. Así el individualismo que nos ofrece no es atomizante ni disociador, sino que se dirige más bien hacia la afirmación de la personalidad humana. Mientras en la antigüedad los más ilustres filósofos como Aristóteles31 justificaban plenamente la esclavitud y Platón concedía a unos cuantos la calidad de la dignidad humana, Rousseau nos la presenta como inseparable de la naturaleza del hombre, por lo que con toda justificación se le considera como uno de los 29 El contrato social. 30 Mondolfo, Rodolfo, Rousseau y la conciencia moderna. Buenos Aires, 1943 31 Edición reciente de la Política es de la Editorial Porrúa, en versión de Antonio Gómez Robledo, México, 1967. )”Sepan Cuantos…” nº 70.) fundadores de las doctrinas democráticas. Mondolfo ha hecho una distinción muy precisa sobre el individualismo de este doctrinario. “El que se extravía en una interpretación individualista del principio universalista de la personalidad humana tiene después que plantearse, como sucede a Bourguin, el problema del conflicto entre ‘le panthéisme politique’ y ‘l’individualisme moral, religieux’ e incluso ‘antisocial’ que cree ver en Rousseau, o lo que es peor, como ocurre a Jellineck, para el cual el individualismo absoluto inspira la Déclaration des droits, tiene que interpretar completamente mal a Rousseau, en el cual ve, en antítesis resuelta e inconciliable con la Déclaration, el afirmador de la absoluta omnipotencia en desconocimiento en todo derecho natural originario.”32 Por lo que se refiere a la doctrina del pacto social, al que nuestro autor da nuevos matices, conviene recordar que ya en la Edad Media, en las discusiones que provocaron la lucha por la preponderancia entre el poder estatal y el de la Iglesia, se nos presentan como precursores de la teoría de la soberanía popular, delegándola en el príncipe, doctrinarios como Marsilio de Papua, y Guillermo de Occam. Con mayor claridad aparece esta cuestión, tanto de la soberanía como del pacto, en Althusio, conforme al cual el pactum unionis lo crea el pueblo, que es la fuente de todo poder. Hay, además, un segundo pacto por medio del cual el pueblo trasmite el poder al príncipe, pero no en forma definitiva, como posteriormente querrán los absolutistas, ya que se encuentra condicionada – como un supuesto – a la equidad. La soberanía pertenece siempre como un derecho al pueblo, mientras que el príncipe lo tiene en usufructo. Con posterioridad aparecen Grocio y Hobbes, si bien el primero no habla del contrato social como un hecho real y no, como con mayor acierto había señalado Althusio, un pacto o expreso o tácito; o como han señalado algunos, co.o un principio sobreentendido. Tergiversación de la teoría encontramos en el segundo, quien en su Leviatán nos resulta uno de los más característicos representativos del Estado absolutista. Un adelanto encontramos en Locke, quien nos informa tanto del estado de naturaleza como del imperio de la ley natural, como fuente y principio normativo de las leyes civiles. Sin embargo, en este autor inglés, que tan profunda influencia logró en Europa y en la independencia de las colonias inglesas de Norteamérica, falta el sentido vital y la fuente primigenia populista que se halla en el autor de Discurso sobre la desigualdad. De ahí por qué razón concluimos, como han señalado ya otros estudiosos de Rousseau, que en este autor nos encontramos con un verdadero revolucionario y con uno de los fundadores de la democracia. No es por demás recordar que, sincero demócrata, el ginebrino recurre incluso a Maquiavelo, en cuyas obras pueden abrevar quienes estudien con el propósito de encontrar la auténtica justificación de un gobierno basado en el pueblo. Sobre este particular se puede ver el final del capítulo dedicado al legislador en el Contrato social.33 32 Mondolfo, Rodolfo, opus cit. 33 El contrato social. 1762 se puede considerar como el año clave en la vida y en la obra de Rousseau. Su tarea fundamental ha sido concluida. Aunque las Confesiones se publicarán después de su muerte y algunos otros libros servirán para redondear su personalidad como filósofo y como literato. No es ésta la ocasión de analizar el Emilio, que requiere un estudio amplio y exclusivo. Solamente queremos enunciar que en unión del Contrato, publicado ese mismo año, auspiciarán, en definitiva, el destino y el prestigio del escritor ginebrino. Poco después de la circulación, clandestina en un caso, pronto perseguida en el otro, su autor va a sufrir también las consecuencias de sus opiniones. De una parte, la fama, la gloria, la admiración sin límites, incluso el culto y no faltaron las comparaciones con Jesucristo. Del otro, la proscripción, la envidia, los ataques velados y francos, las persecuciones. El mes de junio, uno de los mejores amigos, La Roche, le llevó el aviso de que el gobierno estaba dispuesto a proceder con todo rigor. El propio Parlamento y la Corte, donde contaba con muchos admiradores, pedían incluso su arresto. Y ya se había dictado un decreto en su contra. A la condición influyó la situación de pugnacidad entre los jesuitas y la autoridad real. Los primeros se habían concitado incluso la adversidad de Madame de Pompadour y de un ministro del rey, Choiseul. La Compañía fue disuelta en Francia y pronto lo sería en España, Portugal y los dominios de ambas monarquías. A su vez, el Parlamento jansenista resolvió castigar a Rousseau, en quien veía, aunque no fuera exacto, uno de los representativos de enciclopedistas y librepensadores. El autor del Emilio recibió una carta en la que la duquesa de Luxemburgo, su amiga y protectora, le decía que debía recoger todos sus papeles y huir. Comienza la etapa final de la vida del filósofo, entre persecuciones reales e imaginarias. En un momento el acosado pensó en que la mayor gloria se ofrecía si era encerrado en la Bastilla, lo que estaba a punto de ocurrir; pero pronto desistió de ello porque dejaría en situación verdaderamente dificultosa a sus amigas y protectoras, como la condesa Boufflers, la señora de Luxemburgo y otras. Al mismo tiempo se le sugerían diversos lugares de refugio, como Inglaterra, Prusia, algunos estados germanos, o bien hacia donde prefirió marchar, un territorio de Suiza, Iverdun, en un cantón de Berna. Así deja la capital francesa. El acosamiento viene de inmediato. Apenas dos días después de su marcha, el Emilio es quemado en forma pública en París por el verdugo; a su vez, el día 11 de junio de 1762, la obra es condenada en Ginebra. Más tarde el Concilio de La Haya ordena, con grandes agitaciones, la incineración de la obra. Sus amigos, entre ellos algunos que le habían animado, ante el hostigamiento producido, no tienen menos que negar incluso haber leído el Contrato o su libro educativo. No importa, la revolución tiene un heraldo y su mejor profeta. A partir de esta fecha su actividad literaria disminuye. A su vez, su salud se resiente y como indicamos, el acosamiento real y las persecuciones imaginadas va n a llevar su cerebro a los linderos de la locura. Su fama y su influencia serán definitivos. Se le llega a consultar de países lejanos y se le pide consejo, lo mismo en Polonia que en Córcega. Aunque no deja de ser interesante seguirle en sus peripecias y vicisitudes, la obra básica ha sido concluida y la difusión de sus ideas alcanzará dimensiones que su propio autor no imaginó. La lucha no concluirá con su muerte, ocurrida el 2 de julio de 1778 en Ermenonville, Francia, en una propiedad del marqués de Girardin. ROUSSEAU Y LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA Asunto para un libro es el que enunciamos en este epígrafe y al que nosotros solamente dedicaremos unas páginas, que evidencien hasta qué punto fue preponderante la influencia de este filósofo en la emancipación americana. Debemos situar en dos momentos esa influencia: la primera en la emancipación misma, pero a partir de la formación intelectual de quienes en alguna forma influyeron en las corrientes de pensamiento inicial. La segunda, más notoria, porque las aduanas intelectuales se habían abierto, lograda la independencia o suprimido el Tribunal del Santo Oficio, en los momentos de la organización de los Estados. Esta corriente de pensamiento se advertirá tanto en las proclamas o manifiestos de los partidarios de la insurgencia, como en los textos constitucionales. Hay que señalar también que dos fueron las fuentes de donde provino el influjo de la filosofía enciclopedista y con ella, la del filósofo ginebrino. La otra se encuentra en el camino indirecto, a través de la propia España, pues en ella se había producido otro cambio en las ideas, por intermedio de los pensadores ilustrados, que finalmente culminó en lo que en el propio país se llamaron afrancesados. Jean Sarrailh ha ubicado las principales tendencias del pensamiento en España en la segunda mitad del siglo XVIII y ha señalado también la participación del autor del Discurso sobre la desigualdad en diversos pensadores, lo mismo sus partidarios que sus críticos, o de aquellos que lo aceptaban parcialmente. 34 También debemos apuntar que el otro camino de las influencias de la emancipación, se encuentra en la lucha de independencia de las colonias inglesas en Norteamérica, en la que repercutió el movimiento de las ideas europeas en el siglo XVIII. Habría que agregar las inquietudes que surgieron con las Cortes de Cádiz. Lo mismo en la Argentina que en México, en Colombia que en Centroamérica, se advertirá ese influjo. Boleslao Lewin, quien ha realizado un estudio por lo que se refiere a la Argentina, hace un interesante distingo: “Creemos necesario insistir en que los pensadores enciclopedistas, con excepción de Rousseau, casi exclusivamente prestaban su atención a los problemas culturales y jurídicos emergentes de la condición feudal de las monarquías europeas de su época. Rousseau, en cambio, ponía el acento sobre la faz social y política. El hijo del relojero y vagabundo por los caminos de Europa, no sólo conocía íntimamente la situación de los estamentos populares, sino que se convirtió en su heraldo más elocuente. Sus desencuentros con sus colegas de la Enciclopédie y sus desventuras personales no sólo obedecieron a las presuntas y reales fallas de su carácter, sino también, en gran medida, a sus puntos de vista 34 Jean Sarrailh. La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII. Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1957. igualitarios y a sus profundas convicciones religiosas.” 35 Luego agrega cómo esas condiciones especiales aumentaron su prestigio en Sudamérica: “Precisamente estas dos facetas de la filosofía de Rousseau tuvieron el efecto entre los prohombres de su época formativo de la República Argentina, de que sus ideas fueran más aceptadas que las del agnóstico Voltaire y del ateo D’Holbach, ambos poco preocupados por el sino de los pueblos en sus aspectos de convivencia colectiva.”36 Tanto Bolívar como Mariano Moreno, El Deán Funes o los próceres de la independencia colombiana o mexicana, tuvieron contactos con el pensamiento roussoniano. Respecto de los primeros ha señalado Lewin: “Ahora bien, según es sabido, la Argentina produjo al más caracterizado exégeta americano de las doctrinas de Rousseau. Nos referimos naturalmente a Mariano Moreno. Y aunque Moreno fue también gobernante, en el terreno estrictamente político es mayor la importancia de Bolívar, quien sobre todo en la primera etapa de sus campañas libertadores, era entusiasta adherente del autor de El contrato social. Mas el hechizo de Rousseau se extendió a todos los rincones de Hispanoamérica, sin excluir los más lejanos ni los más atrasados.” 37 Respecto al segundo momento, cuando ya no era necesario ocultar el conocimiento de los doctrinarios de la Revolución Francesa, Antonello Gerbi afirma: “Obtenida la independencia, a los publicistas de las nuevas naciones les pareció aún más acentuado su estado de virginal pureza. Para ellos, creados en los esquemas de Rousseau, la ruptura del vínculo político con España se traducía en una especia de rescisión del “contrato social”, en un como restitutio in pristinum, en retorno a la inocencia primigenia. Exagerando, según su costumbre, el peruano Vidaurre decía en 1826: ‘Los habitantes de las Américas que fueron españoles. . . son más perfectos que en los días próximos a la creación.’ Son como Adán, pero con la esperanza por añadidura. Son como Emilio, pero un Emilio adulto, victorioso y legiferante.”38 Boleslao Lewin ha reiterado cómo las obras del ginebrino se encontraban en los anaqueles de un comisario de la Inquisición, el sacerdote del tribunal limeño, don Juan Baltasar Maciel: de que la primera mención del Contrato social en Argentina se hizo en 1790 y de que al año siguiente, en 1791, fue censurado por fray José Antonio de San Alberto; refutado en el Colegio Carolina en 1783 y combatido por los dominicos, a partir de 1790. O sea, que su conocimiento era objeto de los principales grupos pensantes. 39 Fue notoria su influencia en la Generación de Mayo, que tanta preponderancia tuvo en las ideas independentistas. Y Lewin ha tenido el cuidado de recalcar, confrontando 35 Lewin, Boleslao, Rousseau y la independencia argentina y americana. Eudeba, Buenos Aires, 1967. Estudio análogo publicó en Presencia de Rousseau, México, 1962. 36 Lewin, Boleslao, Rousseau. Cap. I. 37 Lewin, Boleslao,opus cit. 38 Gerbi, Antonello, La disputa del Nuevo Mundo. Cultura Económica, México, 1960, vid. Cap. VI. 39 Lewin, Boleslao, opus cit. Historia de una polémica, 1750-1900. Fondo de párrafos, de hasta qué punto se le siguió en 1811: “Ahora bien, por lo que se sabe hasta el momento, el primer proyecto constitucional, nunca debatido en un foro parlamentario, en el que – quizá por ello – la influencia de Rousseau se manifiesta abiertamente, es el de 1811 y de autor desconocido. Basta su simple lectura para darse cuento de ello y también de algunas diferencias dictadas por la situación política en el territorio argentino de aquel entonces. He aquí algunos ejemplos: 40 (y siguen los párrafos confrontados). En Colombia se han hecho varios estudios sobre este ascendiente. El antiguo virreinato de la Nueva Granada también sintió el influjo del autor de La nueva Eloísa. Hay varios trabajos sobre la materia; pero nosotros aludiremos nada más al de Jaramillo Uribe. 41 Como en la mayor parte de los dominios de España en América, la segunda mitad es lo que se ha llamado la Edad de Oro de los virreinatos y se opera una metamorfosis profunda en las corrientes del pensamiento. Al final del siglo XVIII aparecen en las bibliotecas neogranadinas los libros de los enciclopedistas. “Encontramos las primeras alusiones a Rousseau – dice Jaramillo Uribe – en el primer periódico que se editó en Santa Fe de Bogotá: el Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá, fundado y dirigido por Manuel del Socorro y Rodríguez. . . Del Socorro Rodríguez da en realidad muestras de un escaso conocimiento de Rousseau y es muy probable que haya tomado las pocas ideas que le atribuye de comentaristas adversarios del pensamiento roussoniano, pues, si hubiera tenido conocimiento más sólido y directo de éste, habría notado que su propia idea de la libertad estaba más cerca de la de Rousseau que lo que él mismo sospechaba.” 42 Uno de los ideólogos más notables de esta región fue Nariño, de quien se ha dicho: “A semejanza de quien inesperadamente, a la vuelta del camino se encuentra de pronto ante un horizonte insospechado que alumbra un nuevo sol, dio entonces Nariño con las completas del autor que había de decidir su destino e inflamar su entendimiento con el fuego inextinguible de las rebeldías; con el autor que, al hacerse presente desde el primer momento en su espíritu inquieto y tornadizo, moldearía para siempre el futuro de su vida y ungiría su alma para las acciones extraordinarias: Juan Jacobo Rousseau.”43 Ahora bien. Para nadie es un secreto que uno de los personajes más influyentes en los destinos independientes de varias naciones sudamericanas fue Bolívar, quien en las primeras décadas de su vida recibió el ascendiente libertorio. Sobre él ha precisado Jaramillo: “Más claro es el caso del Libertador. Bolívar no sólo tenía en su bibliotecay llevaba consigo, como una de sus lectura favoritas, El contrato social, sino que, en diversas circunstancias menciona otras obras de Rousseau, como La nueva Eloísa, y 40 Lewin, Boleslao,opus cit. 41 Rousseau y el pensamiento colombiano de los siglos XVIII XIX, por Jaime Jaramillo Uribe, en Presencia de Rousseau, vid. supra. 42 Jaramillo Uribe, Jaime, opus cit. 43 Jaramillo Uribe, Jaime, opus cit. recurre a frases y sentencias de Juan Jacobo para corroborar sus propias opiniones y pensamientos.” 44 De particular iluminación resultan las obras leídos por dicho personaje. “En cuanto al Libertador se refiere, podemos, pues, compartir el juicio del historiados colombiano ya citado, cuando en su opúsculo titulado Los libros que leyó Bolívar, afirma: Rousseau es para Bolívar el “primer republicano del mundo”. La carta (constitucional) de 1821 le merece todo elogio “porque está inspirada en el Contrato social. Rousseau – decía – aconseja, anoche leí en Rousseau, son expresiones que continuamente le vienen a los picos de la pluma para respaldar sus argumentaciones, tanto en las cuestiones políticas o relativas la derecho público, como en los propios asuntos personales. . .” Ejemplos tomados al acaso, sirven para medir el grado y la perenidad de la influencia del filósofo ginebrino. Ya vimos que hasta su muerte conservó el Contrato Social como libro de cabecera y que en su testamento lo lega a la Universidad de Caracas. 45 En el estudio mencionado se apunta también el influjo sobre José Félix Restrepo, sobre la generación romántica y otros muchos pensadores. No es nuestro propósito mencionarlos a todos, sino solamente seleccionar algunos para probar la presencia roussoniana. Para Venezuela hay un estudio de Picón Salas citado por Gerbi, Rousseau en Venezuela. 46 Pasemos ahora a examinar, así sea someramente, algunos textos de Derecho positivo. En la Constitución federal centroamericana de 1824, advertimos que el proemio expresa: “Congregados en Asamblea Nacional Constituyente, nosotros los representantes del pueblo de Centroamérica, cumpliendo con sus deseos, y en uso de sus derechos soberanos, decretamos la siguiente constitución para promover su felicidad; sostenerle en el mayor goce posible de sus facultades; afianzar los derechos del hombre, los principios inalterables de igualdad, seguridad y propiedad; establecer el orden público y formar una perfecta federación.” 47 A continuación, en el artículo primero, en el capítulo de la Nación “El pueblo de la República Federal de Centroamérica es soberano independiente”. Artículo 2º- “Es esencial al soberano y su primer objeto la conservación de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad.” Artículo 3º- “Forman el pueblo de la República todo sus 44 Jaramillo Uribe, Jaime, opus cit. 45 Los libros que leyó Bolívar, por Alberto Miramón, cit. por Jaramillo Uribe, vid. supra. 46 Rousseau en Venezuela, por Mariano Picón Salas, cit. por Antonello Gerbi, vid. supra. 47 Gallardo, Ricardo, Las consituciones de la República Federal de Centroamérica, Insituto de Estudios Políticos, Madrid, 1958. V Tomo II. habitantes.” Articulo 8º- “El gobierno de la República es: popular, representativo, federal.”48 Y así podríamos continuar espigando en dicho documento, lo mismo que en las diversas manifestaciones y textos políticos de la época. Del antiguo Alto Perú, la actual Bolivia, podríamos escoger diversos textos positivos, o declaraciones políticas. Solamente, recogeremos algunos párrafos del Acta de Independencia, de 1825, en cuya Declaración encontramos largas frases de indudable corte roussoniano, inspirado seguramente en la grandilocuencia del ginebrino y en la solemnidad a que concurrían los firmantes. Entre otras cosas dicen: “La Representación soberana de las Provincias del Alto Perú, profundamente penetrada del grandor e inmenso peso de su responsabilidad para con el cielo y con la Tierra, en el acto de pronunciar la futura suerte de sus comitentes, despojándose de las aras de la justicia de todo espíritu de parcialidad, interés y miras privadas; habiendo implorado, llena de sumisión y respetuoso ardor, la paternal asistencia del Hacedor santo del orbe, y tranquila en lo íntimo de su conciencia, por la buena fe, detención, moderación, justicia y profundas meditaciones que presiden a la presente resolución, declara solemnemente a nombre y absoluto poder de sus dignos representados: “Que ha llegado el venturoso día en que los inalterables y ardientes votos del Alto Perú, por emanciparse del poder injusto, con la sangre de sus hijos, constan con la solemnidad y autenticidad que al presente, y que cese para con esta privilegiada región, la dependencia, tanto de ella, como de su actual y posteriores monarcas; que en consecuencia, y siendo al mismo tiempo interesante a su dicha, no asociarse a ninguna de las repúblicas vecinas, se erigen en un Estado Soberano e Independiente de todas las naciones, tanto del viejo como del nuevo mundo. . . Y para la invariabilidad y firmeza de esta resolución, se ligan, vinculan y compromete, por medio de esta representación soberana. . .” 49 Si a través de los decretos y las discusiones de las Cortes de Cádiz de 18111812 también hubo influencia política y doctrinaria en los caudillos y pensadores americanos, éstos ya tenían conocimiento de las doctrinas en boga en el siglo XVIII en Europa. Pruebas constantes encontramos en las proposiciones, representaciones de todo tipo de solicitudes. Al azar recordamos la Propuesta de los diputados peruanos a las Cortes de Cádiz sobre igualdad de peninsulares y criollos, de 1811. Las discusiones en los cabildos, lo mismo de México que de Lima, de Buenos Aires o de Caracas. De la Constitución peruana de 1823 tomaremos algunos artículos, que no son m´sa que una mínima parte en la que puede observarse el influjo que hemos venido apuntando: Artículo 3º- “La soberanía reside esencialmente en la nación, y su ejercicio en los magistrados, a quienes ella ha delegado sus poderes.” Artículo 4º- “Si la nación no conserva o protege los derechos legítimos de todos los individuos que la componen, ataca el pacto social: así como se extrae de la salvaguardia de este pacto cualquiera que viole alguna de las leyes fundamentales.” Artículo 5º- “La nación no tiene facultad para decretar leyes que atentan a los derechos individuales.” A su vez el 23 48 49 Gallardo, Ricardo, Las constituciones, etc. Trigo, Ciro Félix, Las constituciones de Bolivia. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1958, pp. 162 y ss. preceptuaba: “Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, ya premie, ya castigue.” 50 Bien ha precisado Cardiel Reyes, al advertir algunos de los motivos que propiciaron el prestigio entusiasta de este filósofo: “Para explicarse la gran influencia que tuvo Rousseau en los movimientos de independencia de los países hispanoamericanos, es preciso resaltar el enorme énfasis que puso en el poder político del pueblo y en su aguda crítica a las desigualdades sociales y políticas.” 51 Sus ataques a la monarquía, al despotismo; su acentuación de los derechos del pueblo, tiene que haber calado hondamente en hombres que tenían que utilizar todo tipo de argumentos para combatir a un gobierno que se había formado durantes tres siglos. Además, su llamado al sentimiento, a la emoción, más que a la razón, fueron las causas principales de su divulgación y del gran número de seguidores. Ya en otra oportunidad hemos advertido cómo en 1808, a raíz de los sucesos europeos de la invasión napoleónica, el cabildo de la ciudad de México hizo una representación en la que se advierten las ideas revolucionarias. En ella se lamentan de los atropellos sufridos por los monarcas españoles y aunque les rinden lealtad y homenaje, no dejan de discutir sus actos y ponen en duda la forma en que los reyes españoles habían expresado su voluntad en la abdicación de Bayona: “Esta funesta abdicación es involuntaria, forzada, y como hecha en el momento del conflicto es de ningún efecto contra los respetabilísimos derechos de la nación. La despoja de la regalía más preciosa que le asiste. Ninguno puede nombrarle Soberano sin su consentimiento; y el universal de todos los Pueblos basta para adquirir el reyno de un modo digno, no habiendo legítimo sucesor del Rey que muere natural o civilmente. Ella comprende una verdadera enajenación de la Monarquía, que cede a favor de persona que en lo absoluto carece de derecho para obtenerla, contraría el juramento que prestó el Sor. Carlos 4º al tiempo de que para que señale otra dinastía y gobierne al reyno, es nula e insubsistente, por ser contra la voluntad de la nación que llamó a la familia de los Borbones. . .”52 Aunque en la representación se notan las viejas ideas españolas de la Edad Media y el Renacimiento; el andamiaje de las Leyes de Indias y las tesis hispanas en torno del origen y base de la monarquía, no es menos cierto, aunque no se mencione, que las ideas de la Ilustración francesa, sobre todo de Rousseau, campean en el escrito. Podríamos recoger otros párrafos para probar nuestro aserto, pero puede consultarse esa Representación y otras más que surgieron en torno a ese debate, que 50 Pareja Paz-Soldán, Las constituciones del Perú. Madrid, 1954, pp. 440 y ss. Ediciones Cultura Hispánica, 51 Cardiel Reyes, Raúl, Los filósofos modernos en la independencia latinoamericana. Cap. dedicado a Rousseau. Universidad Nacional, México, 1964. 52 Representación del Ayuntamiento de México al virrey. Se recoge en la Historia de la Revolución de la Nueva España, por Fr. Servando Teresa de Mier. El tema lo he tratado más ampliamente en El constitucionalismo mexicano en el siglo XIX. Sobretiro de la Revista de la Facultad de Derecho. México, 1963. concluyó con un especie de golpe de Estado por parte de los propios peninsulares contra el virrey. Azcárate, Verdad y Fray Melchor de Talamantes se encontraban fuertemente influidos por esas ideas. Para presentar la mejor prueba de cuáles eran las verdaderas doctrinas que sustentaban los partidarios de la independencia, debemos recoger parte de un documento del Tribunal de la Inquisición, publicado el 4 de septiembre de 18085, en el que condenan la doctrina de la soberanía popular. Los inquisidores decían: “Estimulados de nuestra obligación de procurar que se solide el trono de nuestro augusto monarca Fernando VII, establecemos por regla a que debéis retocar las proposiciones que leyes u oyereis, que el rey recibe su potestad y autoridad de Dios, y que lo debéis creer con fe divina. . . Para la más exacta observancia de estos principios reproducimos la prohibición de todos y cualquiera libros y papales, y de cualquiera doctrina que influya o coopere de cualquier modo a la independencia o insubordinación a las legítimas potestades, ya sea renovando la herejía manifiesta de la soberanía del pueblo, según la han dogmatizado y enseñado algunos filósofos, ya sea adoptando en parte su sistema.” 53 Para esta época el ginebrino ya había sido muy leído, pues como ha investigado Adolfo Sánchez Vázquez, en una fecha tan temprana como 1763, “aparece en la Nueva España la primera refutación de Rousseau expuesta en su primer Discurso. Lleva el título de Oración vindicativa del honor de las letras y de los literatos y su autor es el fraile de la orden de Santo Domingo, Cristóbal Mariano Coriche. . .”54 Otros autores han señalado ese influjo en la independencia de México, 55 muy notable en la Constitución de Apatzingán. Podríamos recoger textos del Acta Constitutiva de la Federación o de la Constitución de 1824, en los que se nota la misma influencia, pero este estudio se extiende demasiado y no lo haremos. Tan sólo queremos recordar que Jesús Reyes Heroles 56 ha estudiado ampliamente la influencia en el liberalismo mexicano y otros autores han seguido la pista de la soberanía, 57 todo lo cual significa la trascendencia de las ideas del filósofo ginebrino en México. Uno de los mejores estudios mexicanos de estas doctrinas es el del doctoro Mario de la Cueva, quien ha dicho: “Rousseau es el profeta, la palabra dirigida al sentimiento de los hombres, más bien que a su razón; la voz que arrastró a las multitudes, la fuerza humana que despertó el amor por la libertad y que convenció a los 53 Moreno, Daniel, El constitucionalismo mexicano, loc. cit. 54 Sánchez Vázquez, Adolfo, La filosofía de Rousseau y su influencia en México, incluida en Presencia de Rousseau, vid. supra. 55 Miranda, José, El influjo de Rousseau en la Independencia mexicana, incluido en Presencia de Rousseau. Trabajos de varios profesores universitarios se encuentran en Estudios sobre el Decreto constitucional de Apatzingán, en el que se analiza este documento desde diversos puntos de vista, con la intervención de Rousseau. Universidad Nacional, México, 1964. 56 Reyes Heroles, Jesús, Rousseau y el liberalismo mexicano, en Presencia de Rousseau. También lo estudia en El liberalismo mexicano, tres tomos, Universidad Nacional, Mé xico, 1957, tomo I. 57 Vid. Presencia de Rousseau. hombres que ellos son el corazón, el alma y la fuente de la libertad.” 58 Del autor del Discurso sobre la desigualdad de los hombres, o de otro sobre el Restablecimiento de las ciencias y de las artes, y del Contrato social, que se recogen en este volumen, se han hecho los más amplios y diversos estudios. Solamente queremos mencionar dos, finalmente: Guido de Ruggiero, 59 quien ha analizado su influencia sobre el liberalismo europeo, y a Herman Heller, tan distantes entre sí, y cuyas investigaciones se extienden a la doctrina de la soberanía; 60 sin olvidar que Del Vecchio ha sido de los investigadores más agudos sobre la materia. Las constantes reproducciones de los libros de Rousseau indican su vitalidad, al mismo tiempo que su sentido de actualidad, en un mundo donde las desigualdades de todo orden se han expresado. Su fuerza revolucionaria sigue vigorosa y aun autores tan separados como Federico Engels, le han recalcado. 61 Confiamos que esta edición mexicana, de difusión popular, tenga la misma acogida que otras que se siguen realizando en diversos sitios del mundo. DANIEL MORENO San Angel, D.F., junio 1968. 58 Prólogo a Presencia de Rousseau. 59 Ruggiero, Guido de, Historia del liberalismo europeo. Madrid, 1944. 60 Heller, Hermann, La soberanía. Universidad Nacional de México, México, 1965. 61 Engels, Federico, Antidüring. Barcelona, 1932. CRONOLOGÍA DE ROUSSEAU Y DE ALGUNOS SUCESOS CONTEMPORANEOS 1712. Nace Juan Jacobo Rousseau en Ginebra, el 28 de julio. Una semana después muere su madre. 1713. Paz de Utrecht, entre Francia y la coalición europea. 1715. Asciende al trono de Francia Luis XV; regencia de Felipe II de Orleáns. 1717. Nace el futuro filósofo D’Alembert. 1719. Daniel Defoe escribe Robinson Crusoe. 1721. Aparecen las Cartas persas, de Montesquieu. 1722. Por una pendencia huye Isaac Rousseau, padre de Juan Jacobo, de Ginebra. Juan Jacobo y un hermano son llevados a vivir con un tío de ambos, el ingeniero Gabriel Bernard. 1724. Se funda la Academia de Ciencias de San Petesburgo. Nace Emmanuel Kant. 1725. Trabaja con el notario Masseron. Se publican los Principios de una ciencia nueva, de J. B. Vico. 1728. Cuando estudiaba para grabador se seca de Ginebra y huye hacia Saboya. Se presenta ante el sacerdote católico Pontverre, que lo envía con la señora Warens. En un colegio de catecúmenos de Turín abjura del calvinismo. 1730. Vagabundea con su profesor de música por Lyon y marcha a Lausana y luego a Neufchatel. 1731. Primeras observaciones políticas, que recordará en Las confesiones; son sobre exacciones. 1734. Radica en Chambery. 1737. Suscriptor de el Mercure de France. Estudia intensamente. 1740. Preceptor en casa de M. de Mably, redacta una serie de notas sobre método educativo para M. de Saint-Marie. 1741. Vuelve a Chambery. Marcha a París. 1742. Da a conocer un nuevo sistema de notación musical en la Academia de Ciencias de París; aunque recibida con mediano entusiasmo, le sirve para establecer nuevas relaciones. 1743. Sus nuevas amistades le consiguen el cargo de secretario de la representación francesa en Venecia, en donde contrae amistad con un joven vaso, D. Manuel Ignacio Altuna, y por cuyo conducto se infiltraron por primera vez, quizá, en España, las ideas de Rousseau. Comienza a trabajar Rousseau en un libro sobre instituciones políticas, del que saldrá El contrato social. 1744. Renuncia a su puesto diplomático y vuelve a París. Muere Juan Bautista Vico. 1745. Conoce a Teresa Lavasseaur, con quien procrea cinco hijos, todos enviados a un orfanatorio. 1746. Se les otorga concesión a D’Alembert y Diderot para la publicación de la Enciclopedia. Rousseau es invitado a escribir sobre música y economía política. 1747. Muere Isaac Rousseau, padre de Juan Jacobo. escribe sobre música. Este recoge su herencia y 1748. Se publica El espíritu de las leyes, de Montesquieu. 1749. Diderot es aprehendido por la publicación de una Carta sobre los ciegos, que se considera subversiva. Nacen Mirabeau, Goethe y Laplace. Bufón inicia la publicación de la Historia natural. 1750. Presenta ante la Academia de Dijon, su Discurso sobre las ciencias y las artes, primero de sus grandes éxitos. 1751. Se inicia la publicación de la Enciclopedia, con Diderot, D’Alembert, Voltaire, Rousseau y otros. 1752. Se representa su comedia El adivino de la aldea. Es nombrado cajero del recaudador de rentas, Francueil. El Padre Feijoo refuta en este año el Discurso sobre las ciencias y las artes. 1753. Publica su Carta sobre la música francesa. Es quemado en efigie. 1754. Viaje a Ginebra; retorna al protestantismo. Condillac publica su Tratado de las sensaciones. 1755. Discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad de los hombres, presentado en Dijon. Nuevos éxitos y animosidad de Voltaire, contra quien inicia un largo pleito. Muere Montesquieu. Guerra entre Francia e Inglaterra, con la derrota de la primera, que pierde el Canadá en Norteamérica. 1756. Rousseau se instala en el Ermitage, propiedad de la señora de Epinay. 1757. Abandona el Ermitage y se traslada a Montmorency. Muere Fontenelle. 1758. Choque y rompimiento con Diderot. Voltaire publica Cándido. Robespierre, uno de los discípulos de Rousseau. Nace 1759. Nace Schiller. Expulsión de los jesuitas de Portugal. Nace Dantón, otra gran figura de la Revolución Francesa. 1760. Carta a Voltaire, respuesta a sus ataques. 1761. Aparece, con gran éxito, La nueva Eloísa, considerada como el arranque del romanticismo. Se inicia en Francia la expulsión de los jesuitas, que comienzan a tener dificultades también en España. 1762. Se publican el Emilio y El contrato social. Las persecuciones le obligan a salir de Francia y se refugia en Neuchatel, protegido por lord Keit, representante de Federico II. Escribe una Carta de defensa. En Ginebra condenan sus obras. 1763. Redacta sus Cartas desde la montaña. En México nace fray Servando Teresa de Mier. Tratado de París, que da fin a la guerra de siete años entre Francia e Inglaterra. En este mismo año, Fr. Cristóbal Mariano Coriche, dominico, y al parecer, natural de la Isla de Cuba, publica en la Puebla de los Ángeles: Oración vindicativa del honor de las letras, que merece las siguientes palabras del bibliógrafo Beristáin: “no hay en Europa dos personas que sepan que un dominico americano refutó valientemente los sofismas del filósofo ginebrino, y reprobó con elocuencia la conducta de la Academia de Dijon”. Sin duda, la primera mención en letras de molde de Rousseau, en las Américas Españolas. 1764. Voltaire redacta su Diccionario filosófico. 1765. Perseguido nuevamente, se radica en la isla de San Pedro de donde sale, acosado por las autoridades de Berna. 1766. Marcha a Inglaterra, con la invitación de David Hume. Choca con Hume y retorna a Francia. Nace Madame Staël. 1767. Aparece su importante Carta a Malesherbes, considerada anticipo de Las confesiones. 1767. Expulsión de los jesuitas de España y sus dominios. 1768. Nuevo viaje de Rousseau, que se instala en Tyre-le-Chateau. Casamiento con Teresa Lavasseaur. Radica en París. Nace Chateaubriand. Primer viaje del inglés Cook. Aparece la Enciclopedia británica. Francia se apodera de Córcega. 1769. Nacen Napoleón y Alejandro de Humboldt. 1770. Turgot publica sus Reflexiones sobre la formación y distribución de la riqueza. Nace Beetho ven. 1771. Rousseau redacta sus Consideraciones sobre el gobierno de Polonia. Nace Walter Scott. Revolución en la isla francesa de Haití. 1772. Inicia la redacción de Los Diálogos. Rousseau, juez de Juan Jacobo. 1773. El papa Clemente ordena la supresión de la Compañía de Jesús. 1774. Escribe un Diccionario de botánica. Goethe escribe el Werther. Muere Luis XV y asciende Luis XVI, en Francia. Asamblea revolucionaria de las colonias inglesas de América del Norte. 1775. Se inicia la lucha por la independencia norteamericana. 1776. Declaración de independencia de las colonias de Norteamérica, Adam Smith publica La riqueza de las naciones. En México nace José Joaquín Fernández de Lizardi, que debería apropiarse en sus novelas, El Periquillo (1816) y La Quijotita (1818), muchas de las ideas de Rousseau sobre el gobierno y la educación. 1777. Inicia los Ensueños de un paseante solitario. 1778. Se instala en Ermenonville, propiedad del marqués de Girardin, donde muere el 2 de julio. Fallece Voltaire. 1781. Aparecen los primeros libros de Las Confesiones. 1782. Se publican los Diálogos de Rousseau, juez de Juan Jacobo. Ensueños de un paseante solitario. También los 1788. Aparece la segunda parte de Las Confesiones. 1789. Reunión de los Estados Generales en Francia. Estalla la gran Revolución. DISCURSO SOBRE EL ORIGEN DE LA DESIGUALDAD ENTRE LOS HOMBRES Non in depravatis, sed in his qui bene secundum naturam se habent, considerandum est quid sit naturale ARISTÓTELES: Política, lib. I, cap. II. ADVERTENCIA He añadido algunas notas a esta obra, siguiendo mi perezosa costumbre de trabajar a salto de mata. Estas notas, a veces se apartan lo bastante del tema para que no sea preciso leerlas con el texto. Las he relegado al final del Discurso, en el cual he procurado seguir, en lo que me fue posible, el camino más directo. Quienes tengan el valor de recomenzar, podrán entretenerse por segunda vez en internarse entre las zarzas y en tratar de ojear las notas; a los demás, poco les supondrá no leerlas siquiera. J.-J. R. A LA REPÚBLICA DE GINEBRA MAGNÍFICOS, MUY HONORABLES Y SOBERANOS SEÑORES: Convencido de que solo al ciudadano virtuoso corresponde ofrecer a su patria honores que esta pueda reconocer, hace treinta años que trabajo por merecer el honor de ofreceros un público homenaje, y en esta dichosa ocasión, que suple en parte lo que mis esfuerzos no han podido lograr, he creído que me sería permitido invocar, mejor que el derecho que debiera autorizarme, el anhelo de que estoy animado. Habiendo tenido la dicha de nacer entre vosotros, ¿cómo podría meditar acerca de la igualdad que la naturaleza ha establecido entre los hombres, y sobre la desigualdad por ellos creada, sin pensar al propio tiempo en la sabiduría profunda según la cual una y otra felizmente concurren combinadas en ese Estado, de la manera más aproximada a la ley natural y favorable para la sociedad, al sostenimiento del orden público y a la felicidad de los particulares? Buscando las mejores máximas que el buen sentido pueda dictar sobre la constitución de un gobierno, he quedado tan asombrado de verlas todas practicadas en el vuestro que, aun no habiendo nacido dentro de vuestros muros, habría creído imposible excusar la oferta de este cuando de la sociedad humana a aquel de todos los pueblos que me parece se halla en posesión de las mayores ventajas y que mejor ha sabido precaverse contra los abusos. Si hubiera tenido que escoger el lugar de mi nacimiento, habría elegido una sociedad de grandeza limitada por la extensión de las facultades humanas; es decir, por la posibilidad de ser bien gobernada, y en la cual cada uno, bastándose a sí mismo, no se hubiera visto obligado a confiar a los demás el ejercicio de las funciones que le competen; un Estado en donde, conociéndose todos los particulares entre sí, ni las oscuras maniobras del vicio, ni la modestia de la virtud hubieran podido escapar a las miradas y al juicio del público, y en donde el agradable hábito de verse y conocerse hiciese del amor a la patria el amor a los ciudadanos más bien que el de la tierra. Hubiera querido nacer en un país en el cual el soberano y el pueblo no pudiesen tener más que un solo y único interés, con objeto de que todos los movimientos de la máquina no se encaminaran nunca a otra cosa que al bien común; y como esto no podría hacerse, a menos que el pueblo y el soberano fueran una misma persona, de ello se deduce que habría querido nacer bajo un gobierno democrático sabiamente moderado. Hubiera querido vivir y morir libre, es decir, de tal modo sometido a las leyes, que ni yo ni nadie hubiera podido sacudir su honroso yugo, este yugo benéfico y suave que las altivas cabezas llevan tanto más fácilmente cuanto que están hechas para no sufrir otro alguno. Hubiera, pues, querido que nadie dentro del Estado hubiera podido creerse por encima de la ley, y que nadie desde fuera hubiera podido tampoco imponer al Estado aquel reconocimiento. Porque, cualquiera que sea la constitución de un gobierno, si en ese pueblo hay un solo hombre que no esté sometido a la ley, todos los demás siguen necesariamente su misma conducta 1. Y si hay un jefe nacional y otro extranjero, cualquiera que sea la división de autoridad que ellos hagan, es imposible que uno y otro sean bien obedecidos y que el Estado esté bien gobernado. Yo no hubiera querido habitar en una República de nueva creación, por buenas que fueran sus leyes, por miedo a que el gobierno, quizá constituido de manera distinta a las conveniencias del momento, por no aceptarlo libremente los ciudadanos, o por no ser los ciudadanos bien mirados por el gobierno, resultase el Estado sujeto a quebrantamiento y destrucción casi desde su nacimiento. Porque la libertad es como esos alimentos sólidos y suculentos, o como esos vinos generosos apropiados para la nutrición y fortificación de los temperamentos robustos a ellos habituados, pero que enervan, arruinan y embriagan a los débiles y delicados que no tienen costumbre de paladearlos. Una vez acostumbrados a los amos, los pueblos no pueden prescindir de ellos. Si intentan sacudir el yugo, entonces se alejan tanto más de la libertad cuanto que, tomando para ello una licencia desenfrenada y opuesta a sus principios, sus revoluciones los entregan casi siempre a embaucadores que no hacen otro cosa que aumentar sus cadenas. El propio pueblo romano, modelo de todos los pueblos libres, no estuvo en situación de gobernarse al salir de la opresión de los Tarquinos. Envilecido por la esclavitud y los ignominiosos trabajos que aquellos le habían impuesto, el pueblo romano era un populacho estúpido, al que fue menester gobernar con muchísima prudencia, a fin de que, acostumbrándose poco a poco a respirar el aire saludable de la libertad, aquellas almas debilitadas o, mejor dicho, embrutecidas bajo la tiranía, adquiriesen gradualmente la severidad de costumbres y la firmeza de carácter que hicieron de Roma el pueblo más respetable entre todos. Habría, pues, buscado para patria mía una República feliz y tranquila, cuya antigüedad se perdiese, en cierto modo, en la noche de los tiempos, que no hubiese experimentado otras alteraciones que las indispensables para afirmar y arraigar en sus habitantes el valor y el amor a la patria, y en la cual, acostumbrados los ciudadanos desde antiguo a una sabia independencia, no solamente fuesen libres, mas también dignos de serlo. Hubiera querido elegir para mí una patria disuadida por una feliz impotencia del feroz amor de las conquistas, y garantizada por una posición mucho más dichosa aún del temor a llegar a ser ella misma la conquista de otro Estado: una ciudad libre colocada entre muchos pueblos, ninguno de los cuales tuviese interés en invadirla, y todos lo tuvieran en impedir a los demás la invasión. En una palabra, una República que no tentase la ambición de los vecinos y que pudiese fundadamente contar, en caso necesario, con sus mismo socorros. Dedúcese que, en situación tan feliz, no tendría que temer de nadie más que de sí misma, y que si sus ciudadanos estaban ejercitados en las armas, hubiese sido más bien por mantener entre ellos el ardor guerrero y la firmeza del valor –que tan bien sienta a la libertad y que sostiene el gusto– que por la necesidad de recurrir a su propia defensa. Hubiera querido hallar un país en donde el derecho de legislar fuese común a todos los ciudadanos; porque ¿quién mejor que ellos puede saber bajo qué condiciones les conviene vivir juntos en la misma sociedad? Pero no habría aprobado plebiscitos semejantes a los de los romanos, en los cuales los jefes del Estado y los más interesados en su conservación estaban excluidos de las deliberaciones, no obstante depender de estas frecuentemente la salvación pública, y en los que, por una absurda inconsecuencia, se privaba los magistrados de los derechos de que gozaban los simples ciudadanos. Por el contrario, habría deseado que para impedir los proyectos interesados y mal concebidos, y las innovaciones peligrosas que al final perdieron a los atenienses, no tuviese cada uno el poder de proponer leyes a capricho, porque este poder solo pertenece a los magistrados: que estos usaran de su derecho con tal circunspección, que se reservara al pueblo por su parte la facultad de dar su consentimiento a estas leyes y que la promulgación no pudiera hacerse sino con tal solemnidad que, antes que la Constitución fuese quebrantada, se tuviese tiempo de convencerse de que la gran antigüedad es lo que principalmente hace a las leyes santas y venerables, de que el pueblo desprecia muy pronto las que va cambiar diariamente, y de que acostumbrándose a descuidar la práctica de antiguos usos, so pretexto de hacerlo mejor, se introducen con frecuencia grandes males al querer corregir otros menores. Hubiera huido, sobre todo, como de nación necesariamente mal gobernada, de una República en la cual, creyendo el pueblo poder prescindir de los magistrados, o poderles dejar tan solo una autoridad precaria, se hubiera reservado para sí la administración de los asuntos civiles y la ejecución de sus propias leyes: así debió ser la institución grosera de los gobiernos primitivos al salir del estado de naturaleza, pues ese, precisamente, fue uno de los vicios que perdieron a la República de Atenas. Pero hubiera elegido aquella República en donde los particulares, contentándose con sancionar las leyes y con decidir en pública Asamblea, pero con la inspiración de los jefes, los más importantes asuntos públicos, establecieran respetables tribunales y distinguieran con cuidado las diversas jurisdicciones; eligieran de año en año a los más capaces y a los más íntegros de su conciudadanos para la administración de justicia y gobierno del Estado; aquella en donde la virtud de los magistrados, al ser un testimonio de la sensatez e inteligencia del pueblo, unos y otros se honrasen mutuamente. Y ello de tal suerte que si alguna vez funestas desavenencias viniesen a turbar la pública concordia, estos mismos tiempos de ceguedad y de errores estuvieran señalados por testimonios de moderación, de estimación recíproca y de común respeto a las leyes, presagios y garantía de una reconciliación sincera y perpetua. Tales son, MAGNIFICOS, HONORABILISIMOS Y SOBERANOS SEÑORES, las ventajas que habría buscado en la patria de mi elección. Que si la Providencia hubiese añadido aquellas situación hermosa, clima templado, país fértil y el más delicado aspecto que bajo el cielo exista, no habría deseado para colmar mi ventura otra cosa que gozar de todos estos bienes en el seno de esta patria feliz, viviendo apaciblemente en dulce sociedad con mis conciudadanos, ejercitando con ellos y a su ejemplo la humanidad, la amistad y todas las virtudes, y dejando tras de mí la honrosa memoria de hombre de bien, de honrado y virtuoso patriota. Si, menos afortunado o tardíamente cuerdo, me hubiese visto reducido a terminar en otros climas una débil y lánguida carrera, lamentando inútilmente la ausencia del reposo y de la paz de que una imprudente juventud hubiérame privado, habría debido, al menos, nutrir mi alma de estos mismo sentimientos de que no habría podido hacer uso en mi país, y, poseído del tierno y desinteresado afecto hacia mis lejanos conciudadanos, les habría dirigido desde el fondo de mi corazón, poco más o menos, el siguiente discurso: Mis queridos conciudadanos, o mejor, hermanos míos: Puesto que así los vínculos de la sangre como los de las leyes nos unen casi a todos, dulce me es no poder pensar en vosotros sin pensar al mismo tiempo en todos los bienes de que gozáis, y cuyo valor quizá ninguno de vosotros sabe también como yo, que los he perdido. Cuanto más medito acerca de vuestra situación política y civil, menos puedo imaginar que la naturaleza de las cosas humanas pueda soportar otra mejor. En los demás gobiernos, cuando se trata de asegurar el mayor bien del Estado, todo se limita siempre a ideales proyectos y, cuando más, a simples probabilidades. Para vosotros, vuestra felicidad está hecha, no falta más que disfrutarla; y para ser perfectamente felices, no tenéis necesidad de otra cosa que de saberos contentar con serlo. Vuestra soberanía, adquirida o recobrada con la punta de la espada, y conservada durante dos siglos a fuerza de valor y de prudencia, al fin es plena y universalmente reconocida. Tratados honrosos fijan vuestros límites, aseguran vuestros derechos y afirman vuestra tranquilidad. Vuestra Constitución es excelente, dictada por la razón más sublime y garantizada por amigas y respetables potencias; vuestro Estado es tranquilo, no tenéis que temer a guerras ni a conquistadores; no tenéis otros amos que las sabias leyes dictadas por vosotros, administradas por magistrados íntegros, también elegidos por vosotros; no sois ni demasiado ricos para enervaros en la molicie y perder en vanos deleites el gusto de la verdadera felicidad y de las sólidas virtudes, ni demasiado pobres para necesitar que auxilios extranjeros acudan en ayuda de vuestra industria; y esta preciosa libertad, que en las grandes naciones solo se mantiene a costa de exorbitantes impuesto, a vosotros casi nada os cuesta conservarla. ¡Ojalá que dure siempre, para dicha de sus ciudadanos y ejemplo de los pueblos, una República tan feliz y tan cuerdamente constituida! Este es el único voto que os falta por hacer y el único cuidado que os queda por tener. En lo sucesivo, sólo a vosotros incumbe, no el hacer vuestra felicidad, porque vuestros antepasados os han evitado este trabajo, pero sí hacerla duradera por la sabiduría de emplearla en acertado uso. De vuestra unión perpetua, de vuestra obediencia a las leyes, de vuestro respeto a sus ministros depende vuestra conservación. Si entre vosotros queda el menor germen de acritud o de desconfianza, apresuraos a destruirlo como levadura funesta de donde resultarán tarde o temprano vuestra desgracia y la ruina del Estado. Os conjuro a penetrar en el fondo de vuestro corazón y a consultar la secreta voz de la conciencia. ¿Conoce alguno de vosotros, en el universo entero, cuerpo más integro, más esclarecido, más respetable que el de vuestra magistratura? ¿No os dan todos sus miembros ejemplo de moderación, de sencillez de costumbres, de respeto a las leyes y de sincera armonía? Entregad, pues, sin reserva a jefes tan inteligentes la saludable confianza que la razón otorga la virtud; ciudad que sean de vuestra elección que lo justifiquen, y que los honores debidos a los que habéis constituido en dignidad recaigan necesariamente sobre vosotros mismos. Ninguno de vosotros es tan poco ilustrado que pueda ignorar que allí en donde no existe energía en las leyes ni autoridad en sus defensores no puede haber seguridad ni libertad para nadie. ¿De qué se trata, pues, entre vosotros sino de hacer de buen grado, con justa confianza, lo que siempre estaríais obligados a hacer por verdadera conveniencia, por deber y por razón? Que una culpable indeferencia, funesta para el mantenimiento de la Constitución, no os haga nunca descuidar por necesidad los prudentes consejos de aquellos más activos e inteligentes de entre vosotros, sino que la equidad, la moderación, la firmeza más respetuosa, continúen regulando vuestro camino y den con vosotros a todo el universo el ejemplo de un pueblo altivo y modesto, pero tan celoso de su gloria como de su libertad. Guardaos, sobre todo –y este será mi último consejo–, de no escuchar nunca interpretaciones torcidas y envenados discursos, cuyos secretos móviles suelen ser, con frecuencia, más peligrosos que las acciones de que son objeto. Una casa entera se despierta y se pone en alarma a las primeras voces del viejo y fiel guardián que no ladra nunca si no es ante la aproximación de ladrones; pero se molesta con la importunidad de esos ruidosos animales que perturban sin cesar el reposo público, y cuyas advertencias continuas y fuera de tiempo no se dejan oír precisamente cuando serían necesarias. Y vosotros, MAGNIFICOS Y HONORABILISIMOS SEÑORES, vosotros, dignos y respetables magistrados de un pueblo libre, permitidme ofreceros en particular mis homenajes y pleitesías. Si existe en el mundo una categoría a propósito para enaltecer a los que la ocupan, es, sin duda, la que dan el talento y la virtud, aquella de la que os habéis hecho dignos y a la que vuestros conciudadanos os han elevado. Su propio mérito añade al vuestro nuevo brillo, y elegidos por hombres que son capaces de gobernar a otros, para gobernarlos a ellos mismo, os considero tanto más por encima de otros magistrados, cuanto que un pueblo libre, y sobre todo el que tenéis la fortuna de guiar, se halla, por sus luces y su razón, por encima del populacho de otros Estados. Séame permitido citar un ejemplo del que deberían quedar mejores huellas, y que siempre estará grabado en mi corazón. No me acuerdo nunca, sin dulce emoción, del virtuoso ciudadano de quien he recibido la existencia, y que a menudo me aleccionaba en el respeto hacia vosotros. Lo veo aún viviendo del trabajo de sus manos y nutriendo su alma con las verdades más sublimes. Veo a Tácito, Plutarco y a Grocio mezclados delante de él con los instrumentos de su taller. Veo al lado suyo un hijo amado recibiendo con poco fruto las tiernas instrucciones del mejor de los padres. Pero si las distracciones de una loca juventud me hicieron olvidar durante cierto tiempo tan sabias lecciones, tengo por fin la dicha de demostrar que, por mucha que la inclinación que hacia el vicio exista, es muy difícil que se pierda para siempre la educación que logró interesar al corazón. Tales son, MAGNIFICOS Y HONORABILISIMOS SEÑORES, los ciudadanos y aun los simples habitantes nacidos en el Estado que gobernáis; tales son estos hombres instruidos y sensatos que con el nombre de obreros y de pueblo tiene en otras naciones ideas tan bajas y tan falsas. Mi padre, lo digo con alegría, no fue distinguido entre sus conciudadanos, y no era otra cosa que lo que son todos; pero, tal como era, no existe país en donde su trato y su concurso no hubiesen sido buscados, cultivados y sostenidos con fruto por las personas más honradas. No me incumbe (y gracias al cielo no es necesario) hablaros de las atenciones que pueden esperar de vosotros los hombres de este temple, iguales vuestros por la educación, así como por los derechos de la naturaleza y del nacimiento; vuestros inferiores por su voluntad, por la preferencia que reconocen y han concedido a vuestro mérito, y por la cual, a vuestra vez, les debéis en cierto modo agradecimiento. Reconozco con viva satisfacción con cuánta dulzura y condescendencia hacéis uso para con ellos de la gravedad conveniente en los ministros de las leyes; cuánto les devolvéis en estimación y en atenciones lo que os deben en obediencia y respeto; conducta llena de justicia y de sabiduría, a propósito para apartar cada vez más de la memoria los sucesos desgraciados que es preciso olvidar para no volver jamás a verlos; conducta tanto más juiciosa, cuanto que este pueblo equitativo y generoso se complace en cumplir su deber, gustando naturalmente de honraros, de manera que los más ardientes en sostener sus derechos son los más inclinados a respetar los vuestros. No debe parecer extraño que los directores de una sociedad civil amen la gloria y la felicidad; pero es demasiado para la tranquilidad de los hombres que aquellos que se miran como magistrados o, más bien, como los dueños de una patria más santa y más sublime, manifiesten algún amor para la patria terrestre que los alimenta. ¡Cuánto me agrada poder señalar una excepción muy rara a favor nuestro, y colocar en el orden de nuestros mejores ciudadanos a esos celosos depositarios de los dogmas sagrados autorizados por las leyes, esos venerables pastores de las almas, cuya viva y suave elocuencia lleva a los corazones las máximas del Evangelio, tanto mejores cuanto que empiezan por practicarlas ellos mismos! Todo el mundo sabe con cuánto éxito se cultiva en Ginebra el arte de la predicación; pero, poco acostumbrados a ver cómo se dice de una manera y se obra de otra, pocas personas saben hasta qué punto el espíritu del cristianismo, la santidad de costumbres, la severidad para consigo y la dulzura para los demás, reinan en la corporación de nuestros ministros. Quizá solamente la ciudad de Ginebra puede presentar ejemplo edificante de tan perfecta unión entre una sociedad de teólogos y de hombres de ciencia. Por eso fundamento en gran parte en su sabiduría y su moderación reconocidas, y en su celo por la prosperidad del Estado, la esperanza de constante tranquilidad en la nación; así mismo observo, con placer mezclado de asombro y respeto, cuánto horror tienen de las terribles máximas de esos hombres sagrados y bárbaros de que la historia suministra múltiples ejemplos, los cuales, para sostener los pretendidos derechos de Dios, es decir, sus intereses, eran tan poco avaros de sangre humana, que hasta se envanecían de que la suya sería respetada siempre. ¿Podría olvidarme de esta preciosa mitad de la República que hace la felicidad de la otra mitad, y cuya prudencia y dulzura mantienen la paz y las buenas costumbres? Amantes y virtuosas ciudadanas, lo que mejor hará siempre vuestro sexo será dirigir el nuestro. ¡Dichosas vosotras cuando vuestro casto poder, ejercido solamente en la unión conyugal, no se hace sentir más que para la dicha del Estado y el bien público! Así es como las mujeres gobernaban en Esparta, y así es como vosotras merecéis gobernar en Ginebra. ¿Qué hombre bárbaro podrá resistir a la voz del honor y de la razón en la boca de tierna esposa, y no despreciará el vano lujo viendo la sencillez y modestia de vuestra compostura, que, juzgando por el brillo que en vosotras tiene, parece la más favorable a la belleza? A vuestro cuidado corresponde mantener siempre, por vuestro amante e inocente imperio y por vuestra persuasiva inspiración, el amor de las leyes en el Estado y la concordia entre los ciudadanos; reunir por felices matrimonios a familias divididas y, sobre todo, corregir por el suave convencimiento de vuestras lecciones, y por los modestos encantos de vuestra conversación, los resabios que nuestros jóvenes adquieren en otros países, de donde en lugar de tantas cosas útiles de que podrían sacar provecho, no adquieren otra cosa que, con tono pueril y aire ridículo, aprendidos entre mujeres perdidas, la admiración de no sé qué pretendidas grandezas, frívolos resarcimientos de la servidumbre, que no valdrán nunca lo que la augusta libertad. Sed, pues, para siempre lo que sois: castas, guardadoras de las buenas costumbres y suaves vínculos de paz, y continuad haciendo valer en todas las ocasiones los derechos del corazón y de la naturaleza en beneficio del deber y la virtud. Tengo la pretensión de que no seré desmentido por el porvenir, si fundo en tales garantías la esperanza de la felicidad común de los ciudadanos y la gloria de la República. Confieso que con todas esas ventajas no brillará con ese resplandor en que la mayor parte de los ojos se alucinan, y cuya afición pueril y funesta es el enemigo más declarado de la felicidad y de la libertad. Que una juventud disoluta vaya a buscar en otra parte fáciles placeres y largos arrepentimientos. Que las pretendidas personas de buen gusto admiren en otros lugares la grandeza de los palacios, la belleza de los atuendos, los soberbios ajuares, la pompa de los espectáculos y todos los refinamientos de la molicie y del lujo: en Ginebra no se hallará otra cosa que hombres, espectáculo que es inapreciable y que sabrán apreciar bien, por supuesto, aquellos que sepan buscarlo. Dignaos, MAGNIFICOS, HONORABILISIMOS Y SOBERANOS SEÑORES, recibir todos con igual bondad los respetuosos testimonios del interés que tomo en vuestra prosperidad común. Si fuese bastante desgraciado para resultar culpable de algún delirio indiscreto en esta viva efusión de mi corazón, os suplico que me sea perdonado, en gracia al tierno afecto de un verdadero patriota, y el celo ardiente y legítimo de un hombre que no aspira a mayor dicha para sí que la de veros a todos felices. Con el más profundo respeto, MAGNIFICOS, HONORABILISIMOS Y SOBERANOS SEÑORES, soy vuestro muy humilde y obedientísimo servidor y conciudadano, JEAN-JACQUES ROUSSEAU. Chambéry, 12 de Julio de 1754. PREFACIO El más útil y menos adelantado de todos los conocimientos humanos me parece que es el del hombre2, y me atrevo a decir que la inscripción del templo de Delfos contiene en sí sola un precepto más difícil que todos los gruesos libros de los moralistas. Así, miro el objeto de este discurso como uno de los problemas más difíciles que la filosofía puede proponer y, desgraciadamente para nosotros, como uno de los más espinosos que los filósofos pueden resolver. Porque ¿cómo conocer el origen de la desigualdad entre los hombres si se comienza por no conocerlos a ellos mismos? ¿Cómo llegará el hombre, al fin, a verse tal cual le formó la naturaleza, a través de todos los cambios que la sucesión de los tiempos y de las cosas han debido de producir en la constitución original, y a separar lo que tiene de su propio fondo de lo que las circunstancias y sus progresos han añadido o cambiado a su estado primitivo? Semejante a la estatua de Glauco, que el tiempo, el mar y las tempestades habían desfigurado de tal modo, que se parecía menos a un dios que a una fiera salvaje, el alma humana, alterada en el seno de la sociedad por mil causas sin cesar renacientes, por la adquisición de multitud de conocimientos y de errores, por los cambios operados en los cuerpos y por el choque continuo de las pasiones, ha cambiado, por decirlo así, de apariencia, hasta el punto de ser casi desconocida, y en ella, en lugar de un ser que obra siempre por principios ciertos e invariables, en lugar de esa celeste y majestuosa sencillez de su Autor la había provisto, solo hallamos el deforme contraste de la pasión que cree razonar y del entendimiento que se halla en pleno delirio. Lo que hay de más cruel aún es que, como todos los progresos de la especie humana la separan sin cesar de su estado primitivo, cuanto mayores conocimientos acumulamos, más nos privamos de los medios de adquirir el más importante de todos y, en cierto sentido, a fuerza de estudiar al hombre tal como es, lo hemos colocado en situación que ya nos es imposible conocerlo. Resulta fácil ver que en estos cambios sucesivos de la constitución humana es donde hay que buscar el primer origen de las diferencias que distinguen a los hombres, los cuales son, según confesión común, tan iguales entre sí por la naturaleza como lo eran los animales de cada especie antes que diversas causas físicas hubiesen introducido en algunos las variedades que en ellos observamos. En efecto, no es concebible que estos primeros cambios, de cualquier modo hubieren acaecido, hayan perturbado a la vez y del mismo modo a todos los individuos de la especie; pero habiendo adelantado o retrocedido en algunos en el camino de su perfección, y adquirido diversas cualidades buenas o malas que no eran inherentes a su naturaleza, otros permanecieron mucho más tiempo en su estado original: y tal fue entre los hombres la primera causa de desigualdad, siendo así más fácil de demostrar en general que designando con precisión las verdaderas causas. No imaginen por esto mis lectores que me envanezco de haber visto lo que me parece tan difícil de ver. He comenzado algunos razonamientos, he aventurado algunas conjeturas, menos con esperanza de resolver el problema que con el propósito de aclararlo y reducirlo a su verdadero estado. Otros podrán fácilmente ir más lejos por el mismo camino, sin que a nadie le sea fácil llegar a su término. Porque no es ligera empresa el separar lo que hay de originario y de artificial en la naturaleza actual del hombre y conocer bien un estado que ya no existe, que ha podido no existir, que probablemente no existiría jamás, y del cual sin embargo, es necesario tener nociones justas para juzgar bien de nuestro estado presente. Sería menester aún mayor filosofía de lo que se piensa al que se propusiera fijar la determinación exacta de las precauciones que deben tomarse para hacer sobre este asunto sólidas observaciones. Por ello me parece que a solución del problema siguiente no es indigna de los Aristóteles y Plinios de nuestro siglo: ¿Qué experiencias serían necesarias para llegar al conocimiento del hombre natural, y cuáles son los medios de hacer estas experiencias en el seno de la sociedad? Lejos de emprender la solución de este problema, creo haber meditado bastante sobre el tema para atreverme a contestar de antemano que los más grandes filósofos no serán bastante hábiles para dirigir estas experiencias, ni los más poderosos soberanos le serán tampoco para hacerlas, concurso que no es razonable esperar, sobre todo con la perseverancia o más bien con la ilustración y buena voluntad, indispensables de una y otra parte, para llegar al éxito. Estas investigaciones tan difíciles de hacer y en las cuales tan poco se ha pensado hasta hora, son, sin embargo, los únicos medios que nos quedan para resolver una porción de dificultades que nos impiden conocer los fundamentos reales de la sociedad humana. Esta ignorancia de la naturaleza del hombre es la que arroja tanta incertidumbre y oscuridad sobre la verdadera definición del derecho natural; porque la idea del derecho, como dice el señor Burlamaqui, y más aún la del derecho natural, son manifiestamente ideas relativas a la naturaleza del hombre. «Por esto –continúa–, de la misma naturaleza del hombre, de su constitución y de su estado, hay que deducir los principios de esta ciencia.» No sin sorpresa y sin escándalo se observa el poco acuerdo que reina acerca de esta importante materia entre los diversos autores que han tratado de ella. Entre los más caracterizados escritores, apenas se hallan dos que sean de la misma opinión en este punto. Sin hablar de los antiguos filósofos, que parecen haber puesto un gran empeño en contradecirse mutuamente sobre los más fundamentales principios, los jurisconsultos romanos someten igualmente al hombre y a los demás animales a la misma ley natural, porque consideran bajo este nombre más bien la ley que la naturaleza se impone a sí misma que la prescrita por ella; o mejor, a consecuencia de la acepción particular según la cual estos jurisconsultos entienden la palabra ley, parece que no la han tomado en esta ocasión sino por la expresión de relaciones generales establecidas entre todos los seres animados para su común conservación. Los modernos, al no reconocer bajo el nombre de ley sino una regla prescrita a un ser moral, es decir, inteligente, libre y considerado en sus relaciones con otros seres, limitan en consecuencia al único animal dotado de razón, esto es, al hombre, la competencia de la ley natural; pero, definiendo esta ley cada uno a su modo, la establecen todos sobre principios tan metafísicos que, incluso entre nosotros, hay bien pocos en situación de comprender estos principios, cuando deberían deducirlos de sí mismos. De suerte que todas las definiciones de estos hombres inteligentes, por lo demás en perpetua contradicción entre sí, están de acuerdo únicamente en esto: en que es imposible comprender la ley de la naturaleza, y, por consecuencia, obedecerla, si uno no es un grandísimo razonador y un profundo metafísico. Lo que significa precisamente que los hombres han tenido que emplear, para el establecimiento de la sociedad, luces que no se desenvuelven sino después de mucho esfuerzo y entre pocas personas dentro de la propia sociedad. Conociendo tan poco la naturaleza y concertándose tan mal sobre le sentido del vocablo ley, sería harto difícil convenir en una buena definición de la ley natural. Así, todas las que se encuentran en los libros, aparte del defecto de no ser uniformes, tienen además el de ser deducidas de muchos conocimientos que los hombres no tiene naturalmente, así como ventajas de que no podían tener idea sino después de haber salido del estado de naturaleza. Se comienza por buscar aquellas reglas que por utilidad común sería bueno que los hombres concertasen entre sí; y después se da el nombre de ley natural a la colección de estas reglas, sin otra prueba que el bien que se piensa resultaría de su práctica universal. He aquí, seguramente, una manera muy cómoda de componer definiciones y de explicar la naturaleza de las cosas por conveniencias casi arbitrarias. Pero en tanto que no conozcamos el hombre natural, en vano es que queramos determinar la ley que ha recibido o la que mejor conviene a su constitución. Todo lo que podemos ver muy claramente con relación a esta ley es que, no solo para que sea ley es preciso que la voluntad de aquel a quien obliga pueda someterse a ella con conocimiento, sino que es menester, para que sea ley natural, que hable inmediatamente por la voz de la naturaleza. Dejando, pues, todos los libros científicos que no nos enseñan más que ver a los hombres tales como han llegado a ser, y meditando sobre las primeras y más sencillas operaciones del alma humana, creo percibir en estas dos principios anteriores a la razón, una de los cuales interesa vivamente a nuestro bienestar y a nuestra conservación, y el otro nos inspira una repugnancia natural a ver perecer o sufrir a otro ser sensible, y principalmente a nuestros semejantes. Del concurso y combinación de ambos principios, que nuestro espíritu puede ejecutar por sí solo sin necesidad de la idea de sociabilidad, es de donde emanan todas las reglas del derecho natural; reglas que la razón se ve inmediatamente obligada a restablecer sobre otros fundamentos, cuando por sus desarrollos sucesivos han llegado a ahogar a la naturaleza. De esta manera no estamos obligados a hacer del hombre un filósofo antes que un hombre: sus deberes para con los demás no la han sido dictados únicamente por las tardías lecciones de la sabiduría; y mientras no resista a los íntimos impulsos de la conmiseración, no hará nunca mal a otro hombre, ni aun a ningún ser sensible, excepto en el caso legítimo en que, interesándose en ello su conservación, véase obligado a darse la preferencia a sí mismo. Por este medio se terminan también las antiguas disputas sobre la participación de los animales en la ley natural; porque es claro que, desprovistos de luces y de libertad, no pueden reconocer esta ley; pero como tienen en cierto modo nuestra naturaleza, por la sensibilidad de que están dotados, se deduce que deben participar también del derecho natural y que el hombre está sometido para con ellos a cierta especie de deberes. Parece, en efecto, que si yo estoy obligado a no hacer daño a alguno a mi semejante, menos consiste en su carácter de ser racional que en su condición de ser sensible; condición que, siendo común al bruto y al hombre, debe cuando menos dar al uno el derecho de no ser maltratado inútilmente por el otro. Este mismo estudio del hombre original, de sus verdaderas necesidades y de los principios fundamentales de sus deberes todavía es el único medio que puede emplearse para vencer esa multitud de dificultades que se presentan, acerca del origen de la desigualdad moral, acerca de los verdaderos fundamentos del cuerpo político, sobre los recíprocos derechos de sus miembros y sobre otras mil cuestiones semejantes, tan importantes como mal explicadas. Considerando a la sociedad humana con mirada desinteresada y tranquila, no presenta desde luego otra cosa que la violencia de los hombres poderoso y la opresión de los débiles; por eso se subleva el espíritu contra la dureza de los unos y se deplora la ceguedad de los otros; y como nada hay entre los hombres menos permanente que estas relaciones externas que la casualidad y produce con mayor frecuencia que la sabiduría, y que se llaman debilidad o poderío, riqueza o miseria, las constituciones humanas parecen a primera vista fundadas sobre montones de arena movediza. Solo examinándolas de cerca, y después de haber separado el polvo y la arena que rodean el edificio, es cuando se descubre la inquebrantable base sobre la cual este se halla levantado y entonces se aprende a respetar sus fundamentos. Ahora bien: sin el formal estudio del hombre, de sus facultades naturales, de sus desarrollos sucesivos, nunca se llegará a hacer aquellas distinciones y a separar en la constitución actual de las cosas lo que ha hecho la voluntad divina de lo que el arte humano ha pretendido hacer. Las investigaciones políticas y morales, a las cuales da lugar la importante cuestión que examino, son, pues, útiles de todas maneras; y la historia hipotética de los gobiernos es, desde todos los puntos de vista, una lección instructiva para el hombre. Considerando lo que habríamos llegado a ser abandonados nosotros mismos, debemos aprender a bendecir a Aquel cuya mano bienhechora, corrigiendo nuestras instituciones y dándoles seguridad inquebrantable, ha prevenido los desórdenes que deberían resultar, y ha hecho nacer nuestra felicidad de aquellos medios que parecían iban a colmar nuestra miseria. Quem te Deus esse Jussit et human qua parte locatus es in re. Disce PREAMBULO Voy a hablar del hombre, y el tema que examino me recuerda igualmente que voy a hablar a los hombres, pues no se proponen semejantes cuestiones cuando hay temor en honrar a la verdad. Defenderé, pues, con entera confianza la causa de la verdad ante los sabios que me invitan a ello, y no quedaré descontento de mí mismo si me hago digno de tema y de mis jueces. Concibo en la especie humana dos clases de desigualdad: una, que llamo natural o física, porque se halla establecida por la naturaleza, y que consiste en la diferencia de edades, de salud, de fuerzas del cuerpo y de las cualidades del espíritu o del alma; otra, que se puede llamar desigualdad moral o política, porque depende de una especie de convención, y que se halla establecida (al menos autorizada) por el consenso de los hombres. Esta consiste en los diferentes privilegios de que gozan los unos en perjuicio de los otros, como el ser más ricos, más distinguidos, más poderosos e incluso el hacerse obedecer. No puede preguntarse cuál es la causa de la desigualdad natural, porque la respuesta se encontraría enunciada en la simple definición de la palabra. Menos aún se puede investigar si no habría enlace esencial entre las dos desigualdades, porque esto sería preguntar en otros términos si los que mandan valen necesariamente más que aquellos que obedecen, y si la fuerza del cuerpo o del espíritu, la sabiduría o la virtud, se encuentran siempre en los mismos individuos en proporción del poderío o de la riqueza; cuestión buena tal vez para suscitarse entre esclavos con relación a sus amos, pero que no conviene con la condición de hombres razonables y libres que buscan la verdad. ¿De qué se trata, pues, exactamente en este discurso? De señalar en progreso de las cosas el instante en que, el derecho sucediendo a la violencia, naturaleza fue sometida a la ley; de explicar por qué encadenamiento de prodigios fuerte pudo determinarse a servir al débil y el pueblo a comprar un reposo ilusorio precio de una felicidad efectiva. el la el al Todos los filósofos que han examinado los fundamentos de la sociedad han sentido la necesidad de elevarse hasta el estado de naturaleza, pero ninguno de ellos ha llegado hasta él. Unos no han acertado a suponer en el hombre, en este estado de naturaleza, la noción de lo justo y de lo injusto, sin cuidarse de advertir que hubo de tener esta noción, ni siquiera que le fue útil. Otros han hablado del derecho natural que cada uno tiene para conservar lo que le pertenece, sin explicar lo que entienden por pertenecer. Esotros, dando desde luego al más fuerte autoridad sobre el más débil, han hecho hacer en seguida el gobierno sin pensar en el tiempo que debió transcurrir antes que el sentido de las palabras autoridad y gobierno pudiera existir entre los hombres. Por último, hablando todos sin cesar de necesidad, avidez, opresión, deseos y orgullo, han llevado al estado de naturaleza ideas que habían tomado en la sociedad. Hablaban del hombre salvaje y describían el hombre civil. Ni siquiera ha llegado al espíritu de la mayor parte de nosotros la duda de que el estado de naturaleza haya existido, siendo, no obstante, evidente, por la lectura de los libros sagrados, que habiendo recibido el primer hombre inmediatamente de Dios luces y preceptos, no estaba él mismo en este estado; y que, concediendo a los escritos de Moisés la fe que les debe todo filósofo cristiano, es menester negar que ni aun antes del Diluvio se hayan encontrado en el estado de naturaleza, a menos que no hubiesen vuelto a él por algún extraordinario acontecimiento; paradoja muy difícil de defender y, desde luego, imposible de probar. Empecemos, pues, por separar todos esos hechos, porque no se relacionan con la cuestión. No es preciso tomar las investigaciones en que se puede entrar a este propósito por verdades históricas, sino solamente por razonamientos hipotéticos y condicionales, más a propósito para aclarar la naturale za de las cosas que para enseñar el verdadero origen, y semejantes a las que hacen todos los días nuestros físicos acerca de la formación del mundo. La religión nos ordena creer que, habiendo Dios mismo sacado a los hombres del estado de naturaleza, son desiguales porque quiso que lo fuesen; pero no puede impedirnos formar conjeturas deducidas solo de la naturaleza del hombre y de los seres que lo rodean acerca de lo que hubiera podido llegar a se el género humano si hubiese permanecido abandonado a sí mismo. He aquí lo que se me pregunta y lo que me propongo examinar en este discurso. Como mi objeto interesa al hombre en general, intentaré adoptar un lenguaje que convenga a todas las naciones; o, mejor aún, olvidando los tiempos y los lugares, a fin de pensar solo en los hombres a quienes hablo, me supondré en el Liceo de Atenas repitiendo las lecciones de mi maestros, teniendo a los Platones y Jenócrates por jueces y al género humano por auditorio. ¡Oh tú, hombre de cualquier religión que seas, cualesquiera que fueran tus opiniones, escucha! He aquí tu historia, tal como he creído leerla, no en libros de tus semejantes, que son engañadores, sino en la naturaleza, que no miente jamás. Cuanto de ella provenga, verdad es. No habrá de falso, sino lo que, sin querer, haya mezclado con lo mío. Los tiempos de que voy a hablar están muy lejanos. ¡Cuánto has cambiado de lo que eras! Por decirlo así, es la vida de tu especie lo que voy a describir según las cualidades que has recibido, que tu educación y tus costumbres han podido depravar, pero que no han podido destruir. Siento que hay una edad en la cual el hombre individual querría pararse. Tú buscarás la edad en la cual desearías que tu especie se hubiese detenido. Descontento de tu estado presente, por razones que anuncian a tu desgraciada posteridad aún mayores disgustos, quizá quisieras retroceder, y este sentimiento constituye, ciertamente, un elogio de tus primeros abuelos, la crítica de tus contemporáneos y el espanto de los que tengan la desgracia de vivir después de ti. PRIMERA PARTE Por importante que sea, para juzgar bien del estado natural del hombre, para considerarlo desde su origen y examinarlo, por decirlo así, en el primer embrión de la especie, no seguiré su organización a través de sus desenvolvimientos sucesivos. No me detendré tampoco en buscar en el sistema animal lo que pudo ser al principio, para llegar, por último, a lo que es. No examinaré si, como piensa Aristóteles, sus prolongadas uñas fueron garras retorcidas, si era velludo como un oso, y si, andado a cuatro pies3, sus miradas dirigidas hacia la tierra y limitadas a un horizonte de algunos pasos, no señalaban a la vez el carácter y la extensión de sus ideas. Acerca de esto no podría formar otra cosa que conjeturas vanas y casi imaginarias. La anatomía comparada ha progresado aún muy poco; las observaciones de los naturalistas son todavía muy dudosas para que se pueda establecer sobre tales fundamentos la base de un sólido razonamiento. Por eso, sin recurrir a los conocimientos sobrenaturales, que tenemos sobre este punto, y sin poner atención en los cambios que han debido de sobrevenir en la conformación (tanto interior como exterior) del hombre, a medida que aplicaba sus miembros a nuevos usos y se nutría con nuevos alimentos, le supondré en su conformación última, como le veo hoy, andando sobre pies, sirviéndose de sus manos como nosotros de las nuestras, llevando sus miradas sobre toda la naturaleza y midiendo con sus ojos la vasta extensión del cielo. Despojando a este ser así formado de todos los dones sobrenaturales que ha podido recibir y de todas las facultades artificiales que solo por lentos progresos ha podido adquirir; considerándolo, en una palabra, tal como ha debido de salir de manos de la naturaleza, veo un animal menos fuerte que los unos, menos ágil que los otros; pero sin duda el mejor organizado de todos: Le veo saciándose bajo una encina, apagando su sed en el primer arroyo y hallando su lecho al pie del mismo árbol que le ha suministrado su comida: he ahí sus necesidades satisfechas. La tierra, abandonada a su espontánea fertilidad4 y cubierta con inmensos bosques que el hacha no mutiló jamás, ofrece a cada paso almacenes y retiro a los animales de toda especie. Los hombres, dispersados entre ellos, observan, imitan su industria y se levantan así hasta el instinto de los brutos, con la ventaja de que cada especie no tiene más que el suyo propio, mientras que el hombre, que acaso no tiene ninguno que le pertenezca, se los apropia todos, se nutre por igual con la mayor parte de los diversos alimentos5 que los demás animales se reparten, y halla, por tanto, su subsistencia con facilidad mayor que cualquier otro animal. Acostumbrados desde la infancia a las inclemencias del aire y al rigor de las estaciones, ejercitados en la fatiga y obligados a defender, desnudos y sin armas, su propia vida contra los brutos feroces, o a escapar de ellos a la carrera, los hombres van formándose un temperamento robusto y casi inalterable. Trayendo al mundo los hijos la excelente constitución de sus padres y fortificándola por los mismos ejercicios que la produjeron, adquieren cuanto vigor es posible en la especie humana. La naturaleza emplea con ellos lo que la ley de Esparta con los hijos de los ciudadanos: hace fuertes y robustos a los que están bien constituidos, y obliga a los demás a perecer. Diferénciese en esto de nuestras sociedades, en las cuales al entregar el Estado los hijos onerosos a sus padres, los mata indistintamente antes de su nacimiento. El hombre salvaje conoce como único instrumento el cuerpo, por lo que emplea en diversos usos de que nosotros somos incapaces por falta de ejercicio. Nuestra industria nos quita la fuerza y la agilidad que la necesidad obliga a poseer. Si hubiese tenido hacha, ¿habría roto su mano tan fuertes ramas? Si hubiera tenido honda, ¿lanzaría a brazo piedras con tanta fuerza? Si hubiese tenido escalera ¿treparía con tanta ligereza por un árbol? Si hubiera tenido caballo ¿sería tan rápido en la carrera? Dejad al hombre civilizado el tiempo para reunir máquinas en su derredor, y no puede dudarse de que fácilmente adelantará al hombre salvaje; pero si queréis ver combate más desigual aún, ponedlos desnudos y desarmados frente a frente, y bien pronto conoceréis cuál es la ventaja de tener sin cesar sus fuerzas a su disposición, sin estar siempre prevenido a todo y de ir siempre, por decirlo así, por entero consigo mismo6. Pretende Hobbes que el hombre es por naturaleza intrépido, y no busca otra cosa que atacar y combatir. Un filósofo ilustre opina, por el contrario, y Cumberland y Pufendorff lo aseguran también, que nada hay más tímido que el hombre en estado de naturaleza, y que está siempre dispuesto a huir al menor ruido que le hiera, al menor movimiento que perciba. Tal vez sea sí para los objetos que no conozca, y no dudo de que se asuste ante los nuevos espectáculos que se le presentan, siempre que no pueda distinguir el bien y el mal físicos que de ellos debe esperar, ni sepa comparar sus fuerzas con los peligros que tiene que correr; circunstancias raras en el estado de naturaleza, donde todas las cosas marchan de manera tan uniforme, y donde la faz de la tierra no está sujeta a esos cambios bruscos y continuos que producen las pasiones y la inconstancia de los pueblos reunidos. Pero el hombre salvaje, como vive dispersado entre los animales y por encontrarse casi desde su infancia en el caso de medirse con ellos, hizo bien pronto la comparación, y sintiendo que los supera más en destreza que ellos le aventajan en fuerza, aprendió a no temerlos. Poned un oso o un lobo en riña con un salvaje robusto, ágil, valiente como lo son todos, armado de piedras, de un buen palo, y veréis cómo el peligro será cuando menos recíproco, y que, después de muchas experiencias semejantes, las bestias feroces, que no gustan de atacarse mutuamente, atacarán con pocas ganas al hombre, porque lo habrán hallado tan feroz como ellas. Con respecto a los animales que realmente tienen más fuerza que él destreza, se halla frente a ellos en el caso de otras especies más débiles, que no por esto dejan de subsistir; con esta ventaja para el hombre: que no menos dispuesto que ellos para la carrera y hallando sobre los árboles refugio casi seguro, puede en todas partes tomarlo o dejarlo a voluntad, así como la elección de la fuga o del combate. Añadamos que no parece que animal alguno haga naturalmente la guerra al hombre, fuera del caso de su propia defensa o de extremada hambre, ni tampoco que tenga hacia él estas violentas antipatías que parecen anunciar que la naturaleza destina a una especie para servir de pasto a la otra. He ahí sin duda las razones de por qué los negros y los salvajes se hallan pocas veces en lucha con los animales feroces que pueden encontrar en las selvas. Los caribes de Venezuela, entre otros, viven en ese aspecto en la más profunda seguridad y sin el menor inconveniente. «Aunque estén casi desnudos –dice Francisco Correal–, no dejan de exponerse resueltamente en los bosques, armados solo con su flecha y su arco; pero nunca se ha oído decir que cualquiera de ellos haya sido devorado por las fieras. » Otros enemigos más temibles, de los cuales no tiene el hombre los mismos medios de defenderse, son las enfermedades naturales, la infancia, la vejez y los padecimientos de todas clases; tristes signos de nuestra debilidad, los dos primeros de los cuales son comunes a todos los animales, mientras el último pertenece principalmente al hombre que vive en sociedad. Observo además, con respecto a la infancia, que llevando la madre con ella por todas partes a su hijo, tiene mayor facilidad de alimentarlo que las hembras de muchos animales, las cuales se ven obligadas a ir y venir sin cesar, con gran fatiga, por un lado a buscar su pasto, y por otro a dar de comer o amantar a sus hijuelos. Es cierto que si la mujer perece, el niño corre así mismo el riesgo de perecer con ella; pero este peligro es común a otras múltiples especies cuyos hijos no están por mucho tiempo en situación de ir a buscar por sí mismo su sustento; y si la infancia es más larga entre nosotros, siendo la vida más larga también, todo viene a ser igual en este punto 7, aunque haya sobre la duración de la primera edad y sobre el número de hijos8 otras reglas que no son motivo de mi análisis. En los ancianos, que actúan y transpiran poco, la necesidad de alimentos disminuye juntamente con la facultad de procurárselos; y como la vida salvaje aleja de ellos la gota y los reumatismos, y la vejez es, entre todos los males, el que los auxilios humanos pueden aliviar menos, se extinguen por fin sin que se advierta que cesan de ser y casi sin que ellos mismos se den cuenta. Respecto a las enfermedades, no repetiré las falsas y vanas declamaciones que la mayor parte de las personas en buena salud hacen contra la medicina; pero preguntaré si hay alguna observación sólida de la cual se pueda deducir que en el país donde este arte se halla más descuidado, la vida media del hombre sea más corta que en aquellos donde la medicina es cultivada con el mayor interés. ¿Y cómo podrá ser esto, si nosotros nos proporcionamos enfermedades más considerables que remedios puede suministrarnos la medicina? La extrema desigualdad en la manera de vivir; el exceso de ociosidad en unos; el exceso de trabajo en otros; la facilidad de excitar y satisfacer nuestros apetitos y nuestra sensualidad; los alimentos muy refinados de los ricos, que los nutren de sofocantes jugos y los cargan de indigestiones, la mala alimentación de los pobres, de la que carecen aún con más frecuencia, y por cuya falta recargan ávidamente su estómago en la ocasión propicia; la vigilancia, el exceso de todo género, los inmoderados transportes de las pasiones, las fatigas y desalientos del espíritu, las tristezas y penas sin número que se experimentan en todos los estados y de que las almas se ven atormentadas constantemente: he ahí las causas funestas y probadoras de que la mayor parte de nuestros males son obra nuestra, y de que los habríamos evitado en su mayor parte de haber conservado la manera de vivir sencilla, uniforme y solitaria que nos estaba prescrita por la naturaleza. Si esta nos había destinado para estar sanos, casi me atrevo a asegurar que el estado de reflexión es un estado contra la naturaleza, y que el hombre que medita es un animal estragado. Cuando se examina a l buena constitución de los salvajes, al menos de aquellos a quienes no hemos perdido con nuestros licores fuertes; cuando se sabe que casi no conocen otras enfermedades que las heridas y la vejez, casi nos inclinamos a creer cuán fácilmente se haría la historia de las enfermedades humanas solo con seguir la de las sociedades civilizadas. Al menos esta es la opinión de Platón, que entiende, según determinados remedios debían curar no eran aún conocidas entre los hombres. Y Celso refiere que la dieta, tan necesaria hoy, empezó a ser aplicada por Hipócrates. Con tan escasos orígenes de los males, el hombre tenía en el estado de naturaleza necesidad alguna de remedio, y menos de médicos. La especie humana no está, pues, en este particular en peor condición que las otras especies, y fácil es saber si los cazadores hallan en sus excursiones muchos animales enfermos. Hállanse con grandes heridas muy bien cicatrizadas, con huesos o miembros rotos y compuestos sin otro cirujano que el tiempo, ni otro régimen que su ordinaria vida y que no están menos curados por no haber sido atormentados con pinchazos, ni emponzoñados con drogas, ni extenuados con ayunos. En una palabra, por útil que pueda ser entre nosotros la medicina bien administrada, siempre es cierto que si el salvaje enfermo, abandonado a sí mismo, nada tiene que esperar sino de la naturaleza, en cambio solo tiene que temer a su enfermedad, lo que hace su situación frecuentemente más favorable que la nuestra. Guardémonos, pues, de confundir al hombre salvaje con los hombres que tenemos ante la vista. La naturaleza trata a todos los animales abandonados a sus cuidados con una predilección que parece demostrar cuán celosa es de este derecho. El caballo, el gato, el loro, el asno mismo tienen generalmente más elevada talla, constitución más robusta, mayor vigor, valor y fuerza en los bosques que en nuestras casas; pierden la mitad de sus ventajas convirtiéndose en domésticos, y se diría que todos nuestros cuidados en tratarlos bien y en nutrirlos no conducen más que a bastardearlos. Al Convertirse en sociable y esclavo, hácese débil, temeroso, rastrero, y su manera de vivir, blanda y afeminada, acaba de enervar a la vez su fuerza y su valor. Añádase que entre las condiciones salvaje y doméstica, la diferencia de hombre a hombre debe ser mayor aún que la de bruto a bruto; porque habiendo sido el animal y el hombre tratados igualmente por la naturaleza, todas las comodidades que el hombre se proporcione sobre las que da a los animales que amansa son otras ta ntas causas singulares que le hacen degenerar más sensiblemente. No constituyen, pues, grandes desdichas para los primeros hombres, ni sobre todo grandes obstáculos para su conservación, la desnudez, la falta de habitación y la privación de todas esas inutilidades que tan necesarias creemos. Si no tienen la piel velluda, en los países cálidos no tiene necesidad alguna de ella, y en los fríos saben inmediatamente apropiarse la de los brutos vencidos; si no tiene más que dos pies para correr, poseen dos brazos para proveer a sus necesidades; sus hijos quizá anden tarde y con trabajo, pero las madres los llevan con facilidad, ventajas de que carecen las demás especies, en la cuales, cuando es perseguida la madre, se ve obligada a dejar abandonados sus hijos o a seguir el paso de estos. Por último, a menos de suponer esos concursos singulares y fortuitos de circunstancias de que hablaré más adelante, y que bien podrían no llegar jamás, es evidente en todo caso que el primero que se hizo vestidos o habitación diose con ello cosas poco necesarias, puesto que hasta entonces pudo pasarse sin ellos, y no se ve por qué no habría de poder sufrir, hecho hombre, el género de vida que soportaba desde su infancia. Solo, ociosos y siempre cercano al peligro, al hombre salvaje debe gustarle dormir y tener el sueño ligero como el de los animales, que pensando poco duermen, por decirlo así, todo el tiempo en que no piensan. Su propia conservación constituye el único cuidado, por lo que sus facultades más ejercitadas deben ser aquellas que tiene por principal objeto el ataque y la defensa, sea para dominar su presa, sea para asegurarse de nos ser víctima de otro animal. Por el contrario, los órganos que no se perfeccionan sino por la molicie y la sensualidad deben permanecer en cierto estado de tosquedad, que excluye en él toda especie de delicadeza, y, hallándose sus sentidos divididos sobre este punto, tendrá el tacto y el gusto de una rudeza extrema, mientras que la vista, el oído y el olfato gozarán de una sutileza de suma sensibilidad. Tal es el estado del animal en general, y así es, según las referencias de los viajeros, el de la mayor parte de los pueblos salvajes. Por todo ello, del Cabo de Buena Esperanza descubran a simple vista barcos en alta mar, a la misma distancia a que los ven los holandeses con ayuda de sus anteojos; ni tampoco de que los salvajes de América oliesen a los españoles por la huellas como habrían hecho los mejores perros; ni de que todas esas naciones bárbaras soporten sin molestia su desnudez, agucen su gusto a fuerza de pimienta y beban los licores europeos lo mismo que el agua. No he estudiado hasta aquí más que al hombre físico. Tratemos de mirarlo ahora por el lado metafísico o moral. En todo animal no veo otra cosa que una ingeniosa máqui na a la cual ha dado la naturaleza sentidos para elevarse ella misma y para asegurarse, hasta cierto punto, contra aquello que tiende a destruirla o a desordenarla. Las mismas cosas percibo en la máquina humana, con esta diferencia: que la naturaleza hace por sí sola todo en las operaciones del bruto, mientras que el hombre concurre a las suyas en calidad de agente libre. El uno escoge o rechaza por instinto, y el otro por un acto de albedrío; lo cual da por resultado que el bruto no puede separarse del precepto a que está sometido, aun cuando el hacerlo así le fuera ventajoso, y el hombre se aparte de la regla frecuentemente en virtud de su criterio. Así es como un pichón perecería de hambre al lado de una fuente colmada de las mejores carnes, y un gato sobre montones de frutas o de granos, aunque uno y otro pudiesen muy bien, de serles conocido, nutrirse con el alimento que desprecian. Así es como los hombres disolutos se entregan a excesos que les producen las fiebres y la muerte, porque el espíritu estraga los sentidos y porque la voluntad habla, aun cuando la naturaleza calle. Todo animal tiene ideas, puesto que tiene sentidos y combina incluso sus ideas hasta cierto grado: el hombre no se diferencia del bruto en este aspecto más que del más al menos; y hasta ciertos filósofos han ido más lejos, sosteniendo que hay más diferencia entre determinados hombre y hombre que entre determinados hombre y bruto. La naturaleza ordena a todo animal y el bruto obedece. El hombre experimenta la misma impresión, pero reconócese libre de acceder o resistir. En la conciencia de esta libertad es donde principalmente se descubre la espiritualidad de su alma, porque la física explica en cierto modo el mecanismo de los sentidos y la formación de las ideas; pero en la facultad de querer, o mas bien de escoger, y en el sentido de esta facultad, no se encuentran más que actos puramente espirituales, de los que nada se nos explica por las leyes de la mecánica. Pero aun cuando las dificultades que rodean todas estas cuestiones dejara lugar para discutir sobre esta diferencia entre el hombre y el animal, hay otra cualidad muy específica que los distingue y sobre la cual no puede existir discrepancia, y es la facultad de perfeccionarse, facultad que, con ayuda de las circunstancias, desenvuelve sucesivamente a las restantes y reside en nosotros, tanto en la especie como en el individuo; mientras que un animal es al cabo de algunos meses lo que será toda su vida, y su especie al cabo de mil años es lo que era el primer año de esos mil años. ¿Por qué solo el hombre es susceptible de convertirse en imbécil? ¿No es porque vuelve de este modo a su estado primitivo, y porque en tanto que el bruto, que nada adquiere, ni tiene tampoco nada que perder, permanece siempre en su instinto, el hombre pierde por la vejez u otros accidentes todo lo que la perfectibilidad le había hecho adquirir, cayendo así mucho más bajo que el mismo bruto? Sería triste para nosotros vernos obligados a convenir en que esta facultad distintiva y casi ilimitada es la fuente de todas las desgracias del hombre, que ella es la que le saca, a fuerza de tiempo de esta condición originaria, en la cual pasaría los días de su vida tranquilos e inocentes; que es igualmente esa facultad la que, haciendo brillar con los siglos sus luces y sus errores, sus vicios y sus virtudes, le hace al cabo tirano de sí mismo y de la naturaleza 9. Sería horrible vernos obligados a colocar entre los seres bienhechores al primero que enseñó a los habitantes de las riberas del Orinoco el uso de esas tabletas que aplican en las sienes de sus hijos, asegurándoles cuando menos una parte de su imbecilidad y de su felicidad original. Entregado el hombre salvaje por la naturaleza a un solo instinto, o más bien, indemnizado del que quizá le falta, por las facultades capaces de suplir primero y de elevarse después sobre aquel, comenzará por las funciones puramente animales10. Percibir y sentir serán su primer estado, que le será común con todos los animales. Querer y no querer, desear y temer, serán las primeras y casi las únicas operaciones de su alma, hasta que nuevas circunstancias ocasionen nuevos desarrollos. Opinen lo que quieran los moralistas, el entendimiento humano debe mucho a las pasiones, que recíprocamente le deben también mucho, y la causa principal del perfeccionamiento de nuestra razón se halla en la actividad de aquellas. Tratamos de conocer solo porque deseamos gozar, y no es posible concebir por qué quien no tuviera deseos ni temores habría de tomarse el trabajo de razonar. Las pasiones, a su vez, se originan en nuestras necesidades y el progreso de ellas en nuestros conocimientos, porque no se pueden desear o temer las cosas más que por las ideas que acerca de ellas podamos tener o por simple impulso de la naturaleza. El hombre salvaje, privado de toda clase de luces, no experimenta más que pasiones de esta última especie; sus deseos no van más allá de sus necesidades físicas11. Los únicos bienes que conoce en el universo son la alimentación, la hembra, el reposo; los únicos males que teme, el dolor y el hambre. Digo el dolor y no la muerte, porque el animal no sabrá nunca lo que es morir, siendo el conocimiento de la muerte y sus terrores una de las primeras adquisiciones que el hombre ha realizado al separarse de su condición de animal. Me sería fácil, si fuera menester, apoyar este sentimiento en varios hechos y hacer ver que en todas las naciones del mundo los progresos del espíritu han estado precisamente en proporción con las necesidades que los pueblos habían recibido de la naturaleza, o con las sugeridas por las circunstancias, y, por consiguiente, con las pasiones que los llevaban a proveer a sus necesidades. Presentaría en Egipto las artes nacientes, extendiéndose con los desbordamientos del Nilo; seguiría su progreso entre los griegos, donde vióseles germinar, crecer y elevarse hasta los cielos, entre las arenas y las rocas del Atica, sin poder echar raíces en las fértiles orillas del Eurotas; observaría que, en general, los pueblos del Norte son más industriosos que los del Mediodía, porque no pueden pasar sin serlo, como si la naturaleza quisiera igualar así las cosas, dando a los espíritus la fertilidad que niega a la tierra. Pero sin recurrir a los testimonios inseguros de la historia, ¿quién no ve que todo parece alejar del hombre salvaje la tentación y los medios de dejar de serlo? Su imaginación nada le pinta, su corazón nada le pide. Sus necesidades moderadas fácilmente encuentran remedio a mano, y tan lejos está del grado de conocimientos necesarios para desear o adquirir otros mayores, que no puede tener ni prevenciones ni curiosidad. El espectáculo de la naturaleza llega a serle indiferente a fuerza de serle familiar. Siempre el mismo orden, siempre las mismas revoluciones, no tiene su espíritu dispuesto para admirarse de maravillas más altas, y no es en él donde debe buscarse la filosofía necesaria para saber observar una vez lo que ha visto todos los días. Su alma, que nada conmueve, se entrega al sentimiento único de su existencia actual, sin idea alguna del porvenir, por cercano que pueda estar; y sus propósitos, limitados como sus aspiraciones, apenas se extienden hasta el término del día. Tal es hoy mismo el grado de previsión del caribe; vende por la mañana su cama de algodón y vuelve llorando por la noche para rescatarla, por no haber comprendido que la necesitaría de nuevo. Cuanto más se medita sobre esta materia, más se agranda a nuestros ojos la distancia de las puras sensaciones a los más simples conocimientos. Es imposible concebir cómo un hombre habría podido con solo sus fuerzas, sin el auxilio de la comunicación y sin el aguijón de la necesidad, pasar los límites de tan enorme intervalo. ¿Cuántos siglos han transcurrido quizá antes que el hombre haya llegado a ver otro fuego que el del cielo? ¿Cuántos incidentes habrán sido necesarios para enseñarle los uso más comunes de este elemento? ¿Cuántas veces lo han dejado apagar antes de haber adquirido el arte de reproducirlo? ¿Y cuántas veces quizá cada uno de estos secretos habrá muerto con el que lo había descubierto? ¿Qué diremos de la agricultura, arte que exige tanto trabajo y previsión, que tanto tiene de otras artes, que con toda evidencia solo es practicable en una sociedad al menos comenzada y que sirve no tanto para sacar de la tierra los alimentos, que entregaría sin eso, como para obligarla a las preferencias que son más de nuestro gusto? Mas supongamos que los hombres se hubieran multiplicado de tal modo que los productos naturales no hubiesen bastado para alimentarlos; suposición que, dicho sea de paso, demostraría gran ventaja para la especie humana en esta manera de vivir; supongamos que, sin fraguas y sin talleres, los instrumentos de labor hubiesen caído del cielo a las manos de los salvajes; que estos hombres hubiesen vencido el odio mortal que todos tienen para un trabajo continuo; que hubiesen aprendido a prever desde tan lejos sus necesidades; que adivinaran cómo es preciso cultivar la tierra, sembrar las semillas y plantar los árboles; que hubiesen encontrado el arte de moler el trigo y de poner la uva en fermentación, cosas todas que le ha sido necesario suponer enseñadas por los dioses, no pudiendo concebir cómo han podido aprenderlas por sí mismos. ¿Cuál sería, según esto, el hombre bastante insensato para atormentarse con el cultivo de un campo, que sería despojado por el primero que llegase, hombre o bruto, a quien conviniera la mies? ¿Y cómo podrá resolverse cada cual a pasar su vida en penoso trabajo, tanto más seguro de no recibir el precio cuanto más necesario le sea? En una palabra, ¿cómo podrá esta situación traer a los hombres al cultivo de la tierra, si no es por medio de su reparto entre ellos, esto es, cuando desaparece el estado de naturaleza? Aunque quisiéramos suponer un hombre salvaje tan hábil en el arte de pensar como son nuestros filósofos; aunque hiciéramos, a ejemplo suyo, de aquel un filósofo que por sí descubriese las más sublimes verdades, exponiendo, mediante series de razonamientos muy abstractos, máximas de justicia y de razón, deducidas del amor al orden en general o de la voluntad conocida del Creador; en una palabra, aunque le supusiéramos en el espíritu tanta inteligencia y tantas luces como pesadez y estupidez debe tener y se le hallan, en efecto, ¿qué utilidad sacaría la especie de toda esta metafísica que no podría comunicarse y que perecería con el individuo que la habría inventado? ¿Qué progreso podría hacer el género humano esparcido en el bosque entre los animales? ¿Y hasta qué punto podrían perfeccionarse e ilustrarse mutuamente hombres que, no teniendo domicilio fijo ni necesidad alguna el uno del otro, se encontrarían probablemente un par de veces en su vida, sin conocerse y sin hablarse? Obsérvese cuántas ideas debemos al uso de la palabra, cómo la palabra ejerce y facilita las funciones del espíritu y piénsese en las inconcebibles penas y en el tiempo infinito que ha debido de costar la primera invención de las lenguas; únanse estas reflexiones a las anteriores, y se juzgará cuántos millones de siglos han debido de necesitarse para desenvolver sucesivamente en el espíritu humano la operación de que era capaz. Séame permitido considerar un momento las dificultades del origen de las lenguas. Podría presentarme con citar o repetir aquí las investigaciones que el abate de Condillac ha hecho sobre esta materia, las cuales confirman plenamente mi opinión y que acaso me han sugerido la primera idea. Pero la manera que tiene este filósofo de resolver las dificultades que se presenta a sí mismo, sobre el origen de los signos instituidos, demuestra que ha supuesto lo que yo pongo a discusión, a saber: cierta especie de sociedad ya establecida entre los inventores del lenguaje; por lo que creo que, remitiéndome a sus consideraciones, debo añadir las mías para exponer las mismas dificultades con la claridad que conviene a mi objeto. La primera que presento es el imaginar cómo las lenguas pudieron hacerse necesarias, porque no teniendo los hombres correspondencia alguna entre sí, ni necesidad de tenerla, no se concibe la necesidad de esta invención ni su posibilidad, si es que no fue indispensable. Diré también, como otros muchos, que las lenguas han nacido en el comercio doméstico de los padres, las madres y los hijos; pero, además de que esto no resolvería las objeciones, sería incurrir en la falta de los que, razonando sobre el estado de naturaleza y trasladando a esta ideas tomadas en la sociedad, siempre ven a la familia reunida en una misma habitación, y a sus miembros guardando entre ellos unión tan íntima y permanentemente como entre nosotros, donde tantos intereses comunes los reúnen; mientras que en este primitivo estado, no teniendo ni casa, ni cabañas, ni propiedad de ninguna especie, cada uno se alojaba al acaso, y con frecuencia para una sola noche: los varones y las hembras se unían fortuitamente según su encuentro, la ocasión y el deseo, de las cosas que hubieran de decirse, y hasta se apartaban con la misma facilidad12. La madre amamantaba, al principio, a sus hijos por su propia necesidad; después, queriéndolos por hábito, los alimentaba; tan pronto como adquirían fuerza para buscarse su sustento, aquellos abandonaban a la madre, y como allí no había otro medio de encontrarse que el de no perderse de vista, pronto llegaban a no conocerse unos a otros. Observad, además, que teniendo el niño todas sus necesidades por explicar, y, por consiguiente, más cosas que decir a la madre que la madre al niño, este es quien debía hacer los mayores esfuerzos de invención; de manera que la lengua que él empleaba debía ser en gran parte su propia obra; lo cual multiplica las lenguas tanto como individuos hay para hablar, a lo que contribuye todavía más la vida errante y vagabunda, que no deja a idioma alguna tiempo para adquirir consistencia. Porque decir que la madre dicta al hijo las palabras de que deberá servirse para pedirle una cosa, es manifestar cómo se enseñan las lenguas ya formadas, pero no enseñar cómo se forman estas. Supongamos vencida esta primera dificultad; crucemos por un momento el inmenso espacio que debió de encontrarse entre el puro estado de naturaleza y la necesidad de las lenguas, y busquemos, suponiéndolas necesarias13, cómo pudieron comenzar a establecerse. Nueva dificultad, peor aún que la precedente, porque si los hombres tiene necesidad de la palabra para aprender a pensar, han tenido aún mayor necesidad de saber pensar para encontrar el arte de la palabra; y después de comprender cómo el sonido de la voz ha sido tomado por interpretación convencional de nuestras ideas, quedaría siempre por saber cuáles han podido ser los medios de interpretar las ideas que, no teniendo objeto sensible, no podían indicarse ni por el gesto ni por la voz; de suerte que apenas se pueden formar conjeturas admisibles acerca del nacimiento de este arte de comunicar sus pensamientos y establecer comercio entre sus espíritus. Arte sublime que está ya muy lejano de su origen; pero que el filósofo ve aún a tan prodigiosa distancia de su perfección, que no hay hombre bastante atrevido para afirmar que esta llegará algún día, aunque las revoluciones que el tiempo trae necesariamente fuesen suspendidas a favor suyo, y los prejuicios saliesen de las academias y se callasen ante ellas, para estas pudieran ocuparse de este espinoso asunto durante siglos enteros y sin interrupción. El primer lenguaje del hombre, el lenguaje más universal, el más enérgico, el único de que hubo necesidad antes que fuese preciso persuadir a hombres reunidos, es el grito de la naturaleza. Como este grito era arrancado por una especie de instinto en ocasiones forzosas, para implorar socorro en los grandes peligros o alivio en los males violentos, no era de uso frecuente en el curso ordinario de la vida, donde reinan sentimientos más moderados. Cuando las ideas de los hombres comenzaron a extenderse y a multiplicarse, y se estableció entre ellos comunicación más estrecha, buscaron signos más numerosos y un lenguaje más extenso. Multiplicaron las inflexiones de la voz y añadieron los gestos que por su naturaleza son más expresivos, y cuyo sentido depende menos de una determinación anterior. Expresaban, pues, los objetos visibles y móviles por gestos, y aquellos que hieren al oído, por sonidos imitativos; pero como el gesto no indica apenas más que los objetos presente o fáciles de describir y las acciones visibles, no siendo de uso universal, porque la oscuridad o la interposición de un cuerpo lo hacen inútil, y, como más exige atención que la excita, se imaginó, por fin, sustituirlo con articulaciones de la voz, las cuales, sin tener la misma relación con ciertas ideas, son más a propósito para representarlas todas como signos instituidos; sustitución que no pudo hacerse más que de común consentimiento y de manera demasiado difícil de concebir en sí misma, porque este acuerdo unánime debió de ser motivado, y la palabra parece haber sido harto necesaria para establecer el uso de la palabra. Debe comprenderse que las primeras palabras de que los hombres hicieron uso tuvieron en su espíritu una significación mucho más extensa que las empleadas en lenguas ya formadas, y que ignorando la división de la oración en sus partes constitutivas, los hombres dieron a cada palabra el sentido de una proposición entera. Cuando empezaron a distinguir el sujeto del atributo y el verbo del nombre, cosa que no fue mediano esfuerzo de ingenio, los sustantivos no fueron más que nombres propios, el infinitivo el único tiempo de los verbos, y en cuanto a los adjetivos, la noción no debió de desarrollarse sino muy difícilmente, porque todo adjetivo es una palabra abstracta, y las abstracciones son actos penosos y poco naturales. Cada objeto recibió desde luego un nombre particular, sin consideración a los géneros y a las especies, que estos primeros fundadores no estaban en condiciones de distinguir; y todos los individuos se presentaron aislados a su espíritu, como lo estaban en el cuadro de la naturaleza. Si una encina se llamaba A, otra se llamaba B, pues la primera idea que se obtiene de dos cosas es que ambas no son las mismas y a menudo se necesita mucho tiempo para observar lo que las dos tienen de común, de manera que cuanto más se limitan los conocimientos, más extenso se hace el diccionario. La dificultad de esta nomenclatura no pudo ser resuelta fácilmente, porque para colocar a los seres bajo denominaciones comunes y genéricas era menester conocer las propiedades y las diferencias, eran precisas observaciones y definiciones; es decir, la Historia natural y la Metafísica en grado mucho mayor que los hombres de aquel tiempo podían tener. Por otra parte, las ideas generales no pueden introducirse en el espíritu sino con ayuda de las palabras, y el entendimiento no las alcanza sino mediante proposiciones. Esta es una de las razones por la que los animales no sabrán formarse tales ideas ni adquirir nunca la perfección que de ellas depende. Cuando un mono va sin vacilar de una nuez a otra, ¿se cree que tiene idea general de esta clase de fruto y que compara su arquetipo con estos dos individuos? Sin duda que no; pero la vista de una de estas nueces trae a su memoria las sensaciones que recibió de la otra, y sus ojos, impresionados de cierta manera, anuncian a su gusto la impresión que va a recibir. Toda idea general es puramente intelectual. Por poco que la imaginación intervenga, la idea se convierte en particular. Intentad trazaros la imagen de un árbol en general, y jamás los conseguiréis; a pesar de vuestro , será preciso verlo pequeño o grande, débil o frondoso, claro y oscuro; y si depende de vosotros ver solo aquello que se halla en todo árbol, esta imagen no se parece ya a un árbol. Los seres puramente abstractos se ven de la misma manera, o no se conciben sino por el discurso. Solo la definición del triángulo os da la verdadera idea de él; tan pronto como os figuráis uno en vuestro espíritu, es una triángulo determinado, y no otro, y no podéis evitar hacer las líneas sensibles o el proyecto coloreado. Es preciso, por tanto, enunciar proposiciones, es preciso hablar para tener ideas generales, porque tan pronto como la imaginación se detiene, el espíritu no sigue con ayuda del discurso. Si, pues, los primeros inventores no han podido dar nombres más que a las ideas que ya tenían, se deduce que los primeros sustantivos no han podido ser nunca otra cosa que nombres propios. Pero luego, que por medios que desconozco, nuestros nue vos gramáticos comenzaron a extender sus ideas y a generalizar sus palabras, la ignorancia de los inventores debió de sujetar este método a límites muy estrechos, y así como habían multiplicado al principio los nombres de individuos por no conocer los géneros y las especies, hicieron después pocas especies y géneros por no saber considerar a los seres en todas sus diferencias. Para llevar esas divisiones bastante lejos, fueron precisas más experiencia e ilustración que las que podían tener, y mayores investigaciones y trabajos que los que podían emplear. Luego, si aún hoy se descubren cada día nuevas especies, que hasta ahora habían escapado a la observación, considérese cuánto debió de ocultarse a hombres que solo juzgaban las cosas por su primer aspecto. En cuanto a las clases primitivas, a las nociones más generales, inútil es añadir que con mayor razón les fueron desconocidas. ¿Cómo, verbigracia, habrían imaginado o entendido las palabras materia, espíritu, sustancia, modo, figura, movimiento, si nuestros filósofos, que desde hace tanto tiempo se sirven de ellas, con dificultad las entienden? Además, las ideas que esas palabras, encierran, por ser puramente metafísicas, no tienen en la naturaleza modelo alguno de donde pudieran haberse tomado. Me detengo en estos primeros pasos y suplico a mis jueces suspendan aquí su lectura para considerar, a partir solamente de la invención de los sustantivos físicos, es decir, de la parte de la lengua más fácil de encontrar, el camino que queda aún por recorrer para expresar todos los pensamientos del hombre, para tomar forma constante, poder ser hablada en público e influir en la sociedad. Les suplico también reflexionen en el tiempo y conocimientos, que han sido precisos para hallar los numeros14, las palabras abstractas, los aoristos y todos los tiempos de los verbos, las partículas, la sintaxis, ligar las oraciones, los razonamientos y formar toda la lógica del discurso. En cuanto a mí, asustado por las dificultades que se multiplican, convencido de la imposibilidad casi demostrada de que las lenguas hayan podido nacer y establecerse por medios puramente humanos, dejo al que quiera emprenderla la discusión de este difícil problema: si ha sido más necesaria la sociedad ya formada para la institución de las lenguas, o las lenguas ya inventadas para el establecimiento de la sociedad. Sea lo que fuere de estos orígenes, se ve al menos el escaso cuidado que la naturaleza se tomó en unir a los hombres por medio de mutuas necesidades y de facilitarles el uso de la palabra; lo poco que ha preparado su sociabilidad y lo poco que ha supuesto de su parte en todo lo que aquellos han hecho para establecer los vínculos. En efecto, es imposible imaginar por qué en esta situación primitiva tendría un hombre necesidad de otro hombre en mayor grado que un lobo o un mono la tienen de semejante; ni, supuesta esta necesidad, por qué razón podría prestarse el otro hombre a los del primero; ni aun en este caso, cómo podrían convenir entre ellos sus condiciones. De sobra sé que se repite sin cesar que nada hubo tan miserable como el hombre en ese estado; y si es cierto, como creo haberlo demostrado, que solamente después de muchos siglos puedo tener deseo y ocasión de salir de él, ello sería motivo para entablar un proceso contra la na turaleza, y no contra aquel a quien de tal modo había ella misma destituido. Pero, si interpreto bien el término miserable, comprendo que es un vocablo que no tiene sentido alguno, o que no significa más que la privación dolorosa y el sufrimiento del cuerpo o del alma, y entonces querré que se me explique cuál pudo ser el género de miseria de un ser libre con la paz en el corazón y el cuerpo en perfecta salud. Entonces pregunto: de la vida civil o natural, ¿cuál está más sujeta a convertirse en insoportable para los que disfrutan de aquellas? No vemos en derredor de nosotros casi otra cosa que gentes que se lamentan de su existencia, muchos que en cuanto pueden hasta se privan de ella, no bastando la unión de las leyes divina y humana para poner término de este desorden. Pregunto si en tiempo alguno se ha oído decir que un salvaje en libertad haya siquiera intentado quejarse de la vida y darse muerte. Júzguese, pues, con menos orgullo, de qué lado está la verdadera miseria. Por el contrario, nada hubiera sido tan miserable como el hombre salvaje desvanecido por la luces intelectuales, atormentado por las pasiones y razonando sobre un estado distinto del suyo. Por sabia providencia, las facultades que tenía en potencia no debían desarrollarse sino con las ocasiones de ejercerlas, para que no le resultasen superfluas y de pasada carga antes de tiempo, ni tardías e inútiles en la ocasión oportuna. Con solo el instinto tenía cuanto necesitaba para vivir en el estado de naturaleza; y con la razón cultivada no tiene más que lo necesario para vivir en sociedad. Desde luego parece que no teniendo los hombres en este estado manera alguna de relación moral, ni de deberes conocidos, no podían ser buenos ni malos, y no tenían vicios ni virtudes; a menos que, tomando estas palabras en sentido físico, llamemos vicios en el individuo a las cualidades que pueden perjudicar a su propia conservación, y virtudes a las que pueden favorecerla, en cuyo caso nos resistiera los impulsos de la naturaleza. Pero, sin separarnos del sentido ordinario, es oportuno suspender el juicio que podríamos formar sobre semejante situación y desconfiar de nuestros prejuicios hasta que, con la balanza en la mano, hayamos examinado si existen más virtudes que vicios entre los hombres civilizados, o si sus virtudes son más ventajosas que funestos son sus vicios o si el progreso de sus conocimientos es indemnización suficiente de los males que mutuamente se hacen a medida que se enteran del bien que deben hacerse; o si no se hallarían en situación mas feliz con no tener ni mal que temer ni bien que esperar de nadie, por estar sometidos a una dependencia universal y con obligarse a recibirlo todo de aquellos que no se obligan a darles nada. Sobre todo, no vamos a deducir, con Hobbes, que, por no te ner el hombre ninguna idea del bien, fue naturalmente malo; que fue vicioso porque no conocía la virtud; que negó siempre a sus semejantes los servicios que no creía deberles, y que en virtud del derecho que con razón se atribuía las cosas que necesitaba, vanamente se consideraba como dueño único de todo el universo. Hobbes ha comprendido perfectamente el vacío que dejan todas las modernas definiciones del derecho natural; pero las consecuencias que deduce de la suya demuestran que la toma en un sentido que no es menos falso. Razonando sobre los principios que establece, debía decir este autor que siendo el estado de naturaleza aquel con el cual nuestra conservación es el cuidado menos dañoso a los demás, era, por consiguiente, el más apropiado a la paz y el más conveniente al género humano. Mas dice precisamente lo contrario, por haber incluido fuera de lugar, en el deber de conservación del hombre salvaje, la necesidad de satisfacer multitud de pasiones que son obra de la sociedad y que han hecho necesarias las leyes. El malo, dice, es un niño fuerte: falta saber si el salvaje es un niño fuerte. Aunque así se aceptase, ¿qué se deduciría? Que, siendo fuerte este hombre, era tan dependiente de los otros como siendo débil y no habría clase de exceso que no cometiera; que pegaría a su madre cuando tardase en darle de mamar; que estrangularía a un hermano cuando se incomodase; que mordería la pierna a otro cuando le interrumpiese o molestase. Pero en el estado de naturaleza son supuestos contradictorios ser fuerte y dependiente; y el hombre es débil cuando está sometido a dependencia, y de ahí que para ser fuerte se emancipe. Hobbes no ha visto que la misma causa que impide a los salvajes el uso de razón, como pretenden nuestros jurisconsultos, les impide al mismo tiempo el abuso de sus facultades, como él mismo reconoce. De manera que podría decirse de los salvajes que no son malos precisamente porque no saben lo que es ser bueno; ya que no es el progreso de la ilustración ni el freno de la ley, sino la calma de las pasiones y la ignorancia del vicio lo que les impide hacer mal: tanto plus in illis proficit vitiorum ignoratio, quam in his cognitio virtutis. Hay, además, otro principio que Hobbes no ha visto: que habiendo sido dada al hombre, para suavizar sus determinadas circunstancias, la fiereza de su amor propio, o el deseo de conservarse, antes del nacimiento de ese amor15, templa el ardor que tiene hacia su bienestar por medio de la repugnancia innata a ver sufrir a su semejante Creo no debo temer contradicción alguna si concedo al hombre la única virtud natural que haya sido obligado a reconocer el más obstinado detractor de las virtudes humanas. Me refiero a la piedad, disposición conveniente a seres tan débiles y sujetos a tantos males como nosotros somos; virtud tanto más universal y útil al hombre cuanto que precede en él al empleo de toda reflexión, y tan natural que los mismos brutos dan de ella algunas veces señales evidentes. Sin hablar de la ternura de las madres para con sus hijos y los peligros que arrostran para protegerlos, se observa todos los días la repugnancia que los caballos tienen para pisotear un cuerpo vivo, un animal no pasa sin inquietud cerca de un animal de su especie muerto; hay algunos que hasta les da cierta especie de sepultura; los tristes mugidos del ganado al entrar en el matadero anuncian la impresión que recibe ante el horrible espectáculo que le hiere. Con placer vemos cómo el autor de la Fábula de las abejas* reconoce al hombre como ser compasivo y sensible, saliendo, en el ejemplo que da, de su estilo frío y sutil para ofrecernos la patética imagen de un hombre encerrado que ve fuera una bestia feroz arrancando a un niño del seno de su madre, rompiendo con sus mortíferos dientes los débiles miembros y desgarrando con sus uñas las palpitantes entrañas del niño. ¿Qué espantosa agitación no experimenta este testigo de un suceso en el cual no tiene personal interés? ¡Qué angustias no sufre viendo lo que ve, por no poder llevar algún socorro a la desmayada madre ni al expirante niño! Tal es el puro impulso de la naturaleza anterior a toda reflexión; tal es la fuerza de la piedad natural, que las costumbres más depravadas difícilmente pueden destruir, puesto que se ve todos los días en nuestros espectáculos enternecerse y llorar ante las desdichas de un desventurado que, si se encontrara en lugar del tirano, sin duda agravaría los tormentos de su enemigo; semejante al sanguinario Sila, tan sensible a los males que él no había causado, o a Alejandro de Piro, que no se atrevía a asistir a la representación de tragedia alguna por miedo a que le vieran llorar con Adrómaca y Príamo, mientras que oía sin emoción los gritos de tantos ciudadanos degollados todos los días por orden suya. Mollissima corda Humano generi dare se natura fatetur, Quae lacrimas dedit. *Mandeville, médico holandés establecido en Inglaterra, que falleció en 1733. La Fábula de las abejas fue publicada en 1723, en inglés. La traducción francesa, impresa también en Londres, es de 1740. En dicha obra, Mandeville sostiene que el lujo y los vicios de los particulares se truecan en bien y en ventajas de la sociedad. Mandeville ha comprendido perfectamente que, con toda su moral, los hombres no hubieran sido nunca más que monstruos si la naturaleza no les hubiera dado la piedad en apoyo de la razón; pero no ha visto que de esta única condición derivan todas las virtudes sociales que quiere disputar a los hombres. En efecto, ¿qué son la generosidad, la clemencia, la humanidad, sin la piedad aplicada a los débiles, a los culpables o a la especie humana en general? Bien miradas, la benevolencia y la misma amistad, ¿son otra cosa que productos de una piedad constante, fija sobre un objeto particular, puesto que desear que alguno no sufra es desear que sea feliz? Aun cuando fuera cierto que la conmiseración no es más que un sentimiento que nos coloca en el lugar del que sufre, sentimiento oscuro y vivo en el hombre salvaje, desenvuelto por más débil en el hombre civilizado, ¿qué importaría esta idea a la verdad de lo que digo, sino para darle más fuerza? En efecto, la conmiseración será tanto más enérgica cuanto más se identifique el animal espectado con el animal paciente; luego es evidente que esta identificación ha debido de ser infinitamente más estrecha en el estado de naturaleza que en el estado de raciocinio. La razón engendra el amor propio, y la reflexión lo fortifica. La razón concentra al hombre en sí mismo, le separa de todo lo que le fatiga y le aflige. La filosofía le aísla; gracias a ella puede decir en secreto, ante un hombre que sufre: «Perece si quieres; yo estoy en lugar seguro.» Solamente los peligros de la sociedad entera perturban el tranquilo sueño del filósofo y le arrancan de su lecho. Se puede impunemente ahogar bajo su ventana a un semejante suyo; no tiene más que poner las manos sobre sus oídos y argumentarse un poco, para impedir a la naturaleza que en él se subleva que lo identifique con el que asesinan. El hombre salvaje no tiene ese admirable talento; y falto de sabiduría y de razón, siempre se le ve entregarse aturdidamente al sentimiento primero de humanidad. En los motines, en las contiendas de las calles, el pueblo se reúne, el hombre prudente se aparta; la canalla, las mujeres de los mercados, son las que separan a los combatientes, las que impiden a los hombres decentes su muto exterminio*. Efectivamente; resulta que la piedad es un sentimiento natural que, moderando en cada individuo la actividad del amor propio, concurre a la conservación mutua de toda la especie. La piedad nos lleva sin reflexión al socorro de aquellos a quienes vemos sufrir, y en el estado de naturaleza sirve también de ley, de costumbre y de virtud, con la ventaja de que nadie intenta desobedecer a su dulce voz. La piedad impedirá al robusto salvaje quitar al débil niño o al viejo enfermo la subsistencia adquirida con trabajo, si espera hallar la suya en otro lado. La piedad inspira a todos los hombres, en lugar de esta máxima sublima de justicia razonada: «Haz a los demás lo que tú quisieras para ti», esta otra máxima de bondad natural, mucho menos perfecta, pero quizá más útil que la anterior: «Haz tu bien con el menor daño que te sea posible para otro.» En una palabra, en este sentimiento natural, mejor que en sutiles argumentos, es preciso buscar el motivo de la repugnancia que todo hombre * En el libro VIII de sus Confesiones, Rousseau nos hacer saber que ese retrato del filósofo que trata de convencerse taponándose los oídos es obra de Diderot. Acusa a este en el citado texto de «haber abusado de su confianza para dar a sus escritos ese tono duro y ese aspecto de negrura que dejaron de tener en cuanto Diderot cesó de dirigirlo». experimenta para obrar mal, aun con independencia de las máximas de educación. Aunque pueda corresponder a Sócrates y a los ingenios de su temple la adquisición de la virtud por la razón, hace mucho tiempo que en el género humano no existiría si su conservación hubiera dependido solamente de los razonamientos de los que lo componen. Con pasiones tan poco activas y un freno tan saludable, los hombres, más pendencieros que malos, y más atentos a ponerse a cubierto del mal que podían recibir que inclinados a hacerlo a otros, no estaban sujetos a peligrosas contiendas. Como no tenían entre sí especie alguna de comercio, ni conocían, por consiguiente, la vanidad, la consideración, la estima y el desprecio, ni tenían la menor noción de lo tuyo y lo mío, ni verdadera idea de la justicia; como miraban las violencias que podrían sufrir como cosa fácil de reparar, y no por injuria que es preciso castigar, y como no pensaban en la venganza a no ser quizá maquinalmente y en seguida como el perro muerde la piedra que se le tira, sus disputas rara vez hubieran tenido consecuencias sangrientas, a no ser por algo más importante que el pasto de sus ganados; pero veo algo más peligroso y de lo cual voy a hablar. Entre las pasiones que agitan el corazón del hombre, hay una ardiente, impetuosa, que hace necesario un sexo al otro; pasión terrible que desafía todos los peligros, vence todos los obstáculos, y en sus furores parece más propia para la destrucción que para la conservación del género humano a que está destinada. ¿Qué llegarían a ser los hombres, presa de esta rabia desenfrenada, sin pudor, sin continencia, y disputándose cada día sus amores a costa de su sangre? Es preciso convenir, desde luego, en que cuanto más violentas son las pasiones, más necesarias son las leyes para contenerlas; pero aparte de que los desórdenes y los crímenes que aquellas causan nos enseñan demasiado acerca de la insuficiencia de las leyes sobre el particular, bueno sería también examinar si estos desórdenes no han nacido con las leyes mismas, porque entonces, aunque fueran capaces de reprimirlos, lo menos que se podía exigir de ellos sería la corrección de un mal que sin las leyes no hubiera existido. Empecemos por distinguir lo moral de lo físico en el sentimiento del amor. Lo físico es ese deseo general que lleva un sexo a la unión con el otro. Lo moral es lo que determina ese deseo y lo fija exclusivamente sobre un objeto, o que por lo menos le da para ese objeto preferido mayor grado de energía. Ahora bien: resulta fácil ver cómo la moral del amor es un sentimiento ficticio, nacido del uso de la sociedad, y elogiado por las mujeres con mucha habilidad y deseo de establecer su imperio y convertir en dominante el sexo que debía obedecer. Estando fundado este sentimiento en ciertas nociones del mérito y de la belleza, que un salvaje no se halla en situación de tener, así como en comparaciones que no puede efectuar, debe de ser para él casi nulo. Porque como su espíritu no ha podido formarse ideas abstractas de regularidad y de proporción, su corazón no es en modo alguno susceptible de sentimientos de admiración y de amor, sentimientos que aun sin advertirse, nacen de la aplicación de estas ideas: únicamente escucha al temperamento recibido de la naturaleza, y, no teniendo aficiones que no ha podido adquirir, cualquier mujer le parece buena. Limitados a lo físico del amor y bastante afortunados para ignorar estas preferencias que irritan los sentimientos y aumentan las dificultades, los hombres debían sentir con menor frecuencia los ardores del temperamento, y, por consiguiente, las disputas entre ellos serían menos frecuentes y menos crueles. La imaginación, que tantos estragos produce entre nosotros, nada dice a corazones salvajes; cada uno espera tranquilamente los impulsos de la naturaleza, y a ellos se entrega sin elección, con mayor placer que pasión, y satisfecha la necesidad, el deseo se exting ue por completo. Por consiguiente, es cosa fuera de duda que el mismo amor, como las demás pasiones, solo en la sociedad ha adquirido ese impetuoso ardor que tan frecuentemente le hace funesto a los hombres, y es tanto más ridículo representar a los salva jes como destrozándose entre ellos sin cesar por satisfacer su brutalidad, cuanto que esta opinión es directamente contraria a la experiencia. Los caribes, por ejemplo, pueblo entre todos los existentes que menos se ha separado del estado de naturaleza, son precisamente los más tranquilos en sus amores y los menos sujetos a los celos, aunque viven en un clima abrasador que aparece dar siempre a las pasiones mayor actividad. Con respecto a las inducciones que podrían sacarse de muchas especies de animales, de los combates de los machos que ensangrientan en todo tiempo nuestros corrales, y que hacen resonar en primavera nuestros bosques con sus gritos al disputarse la hembra, es preciso empezar por excluir todas las especies en las que la naturaleza ha establecido evidentemente relaciones distintas que entre nosotros. Así, las peleas de los gallos no constituyen una inducción para la especie humana. En aquellas especies donde la proporción es menos observada, estos combates no pueden tener otra causa que la escasez de hembras con relación a los machos, o los intervalos exclusivos durantes los cuales la hembra rehúsa constantemente la aproximación del macho, lo que conduce a la primera causa. Porque si cada hembra, verbigracia, no tolera al macho más que durante dos meses al año, es lo mismo que si el número de hembras se redujese en cinco sextos. Mas ninguno de estos dos casos es aplicable a la especie humana, en la cual el número de sus hembras generalmente excede al de varones, sin que se haya observado nunca, ni aun entre los salvajes, que las hembras tengan, como en otras especies, épocas de calor y de exclusión. Además, entre muchos animales, toda la especie entra a la vez en efervescencia y llega un momento terrible de común ardor, de tumulto, de desorden y de combate, momento que no se produce en la especie humana, donde el amor no es periódico. No se puede, por tanto, deducir de los combates de ciertos animales por la posesión de sus hembras que lo mismo sucedería al hombre en estado de naturaleza. Y aunque se pudiera deducir esa conclusión, como estas discordias no destruyen las otras especies, se debe pensar al menos que serían menos funestas a la nuestra, y es de creer que causarían menor estrago que el producido en nuestra sociedad, sobre todo en los países donde las costumbres se tienen todavía por algo, por los celos de los amantes y la venganza de los esposos, ocasiones diarias de desafíos, muertes y cosas peores, sociedad en la cual el deber de eterna fidelidad no sirve más que para originar adulterios y donde las leyes de continencia y del honor extienden necesariamente la perversión y multiplican los abortos. Concluyamos que, errante en las selvas, sin industria, sin palabra, sin domicilio, sin guerra y sin vínculos, sin necesidad alguna de sus semejantes, como sin deseo alguno de perjudicarlos, quizá sin conocer a ninguno individualmente, el hombre salvaje, sujeto a pocas pasiones y bastándose a sí mismo, no tenía más que los sentimientos y las luces propios de este estado, ni sentía más que sus verdaderas necesidades, ni miraba más que aquello que creía tener necesidad de ver; su inteligencia no progresaba más que su vanidad. Si por acaso hacía algún descubrimiento, tanto menos podía comunicarlo cuanto que ni aun a sus hijos conocía. Perecía el arte con el inventor; no había educación ni progreso, y las generaciones se multiplicaban inútilmente; partiendo cada una del mismo punto, deslizábanse los siglos con toda la tosquedad de las primeras edades, la especia era ya vieja y el hombre seguía siendo siempre niño. Si me he ocupado tan extensamente sobre la suposición de esta condición primitiva es porque, existiendo antiguos errores y prejuicios inveterados que destruir, he creído que debía hondar hasta la raíz y enseñar, en el cuadro de la naturaleza, cómo la desigualdad incluso natural está lejos de tener en ese estado tanta realidad e influencia como pretenden nuestros escritores. En efecto, es fácil observar cómo entre las diferencias que distinguen a los hombres, pasan por naturales muchas que únicamente son obra del hábito y de los diversos géneros de vida que los hombres adoptan en la sociedad. Así, en un temperamento robusto o delicado, la fuerza o la debilidad que a cada uno corresponde, con mayor frecuencia viene de la manera dura o afeminada en que se ha vivido, más bien que de la primitiva constitución del cuerpo. Lo mismo sucede con las fuerzas del espíritu, y no solamente la educación establece diferencias entre los espíritus cultivados y aquellos que no lo están, pero aumenta la que se halla entre los primeros en proporción de la cultura, porque si un gigante y un enano van por el mismo camino, cada paso que adelanten uno y otro dará nueva ventaja al gigante. Ahora bien: si se compara la diversidad prodigiosa de educación y de géneros de vida que reina en los diferentes órdenes del estado civil con la sencillez y uniformidad de la vida animal y salvaje, donde todos se nutren con los mismo alimentos, viven del mismo modo y hacen exactamente las mismas cosas, se comprenderá cuánto menor debe de ser la diferencia de hombre a hombre en el estado de naturaleza que en el de sociedad y cuánto debe de aumentar en la especie humana la desigualdad natural por la desigualdad de institución. Pero, aunque la naturaleza afectase en la distribución de sus dones tantas preferencias como se pretende, ¿qué ventajas obtendrían los favorecidos en perjuicio de los demás en un estado de cosas que no admitiría casi ninguna especie de relación entre ellos? Donde no hay amor, ¿de qué servirá la belleza? ¿De qué servirá el ingenio a personas que no hablan, y de qué la astucia a personas que no tienen negocios? Oigo a menudo decir y aun repetir que los más fuertes oprimirán a los débiles; pero quiero que se me explique lo que se quiere decir con la palabra opresión. Unos dominarán con violencia, otros gemirán esclavizados a sus caprichos; he ahí precisamente lo que observo entre nosotros; pero no veo que esto pueda decirse de los hombres salvajes, a los que habría costado mucho trabajo hacer comprender lo que es servidumbre y dominación. Podrá un hombre apoderarse de los frutos que otro ha recogido, del jabalí que ha matado, de la caverna que le sirve de asilo; pero ¿cómo llegará nunca al fin de hacerse obedecer, y cuáles podrán ser las cadenas de dependencia entre hombre que nada poseen? Si se me echa de un árbol, tengo libertad para irme a otro; si se me atormenta en un lugar, ¿quién me impedirá ir a otra parte? ¿Se halla un hombre de fuerza muy superior a la mía, y además bastante depravado, bastante perezoso y bastante feroz para obligarme a proveer a su subsistencia, mientras que él permanece ocioso? Es preciso que se resuelva a no perderme de vista un solo instante, a tenerme atado cuidadosamente durante su sueño, por miedo de que escape o le mate; es decir, que está obligado a exponerse voluntariamente a pena mucho mayor que la que intenta evitar y la que a mí mismo me da. Después de esto, ¿se afloja un momento su vigilancia? ¿Le hace volver la cabeza un ruido imprevisto? Doy veinte pasos en la selva; mis cadenas están rotas y no me vuelve a ver en su vida. Sin prolongar inútilmente estos detalles, cada uno debe ver que estando los vínculos de la servidumbre formados por la dependencia mutua de los hombres y de las recíprocas necesidades que los unen, es imposible esclavizar a un hombre sin haberle puesto de antemano en el caso de no poder prescindir de otro, situación, que, por no existir en el estado de naturaleza, deja allí a cada uno libre del yugo y hace vana la ley del más fuerte. Después de haber demostrado que la desigualdad apenas es sensible en el estado de naturaleza, y que su influencia es allí casi nula, me queda por demostrar su origen y sus progresos en los desenvolvimientos sucesivos del espíritu humano. Después de haber demostrado que la perfectibilidad, las virtudes sociales y demás facultades que el hombre natural había recibido en potencia no podían nunca desenvolverse por sí mismas, que tenían necesidad para esto del concurso fortuito de muchas causas extrañas que podrían no nacer jamás y sin las cuales hubiera permanecido eternamente en su condición primitiva, me falta por considerar y reunir los diferentes casos fortuitos que han podido perfeccionar la razón humana y han deteriorado la especie, producir un ser malo haciéndolo sociable y en un término más remoto conducir por fin al hombre y al mundo al punto donde nosotros vamos. Confieso que habiendo podido acaecer de muchas maneras los sucesos que tengo que describir, no puedo determinar la elección sino por conjeturas; pero aparte de que estas conjeturas se convierten en razones, aunque son las más probables que se pueden deducir de la naturaleza de las cosas, y los únicos medios que se pueden tener para descubrir la verdad, las consecuencias que voy a deducir de las mías no serán, sin embargo, conjeturas, porque sobre los principios que acabo de establecer no se sabría formar otro sistema que no produjera los mismos resultados y del que yo pudiera deducir las mismas conclusiones. Esto me dispensará de extender mis consideraciones acerca de la manera como ese lapso compensa la poca verosimilitud de los acontecimientos; sobre el sorprendente poder de causas ligerísimas cuando obran sin interrupción; sobre la imposibilidad en que se está de destruir ciertas hipótesis de una parte, si de otra no se está en situación de darles el grado de certeza de los hechos; sobre que siendo dados dos hechos como verdaderos para unirse por medio de hechos intermedios, desconocidos o considerados como tales, incumbe a la Historia, cuando la hay, dar esos hechos que los enlazan, y que, a falta de esta, la Filosofía determina los hechos semejantes que pueden unirlos; por último, sobre que, en materia de acontecimientos, la semejanza reduce los hechos a un número de clases mucho más pequeño de lo que se cree. Me basta con presentar estas materias a la consideración de mis jueces; me basta con haber hecho de manera que los lectores vulgares no hayan tenido necesidad de meditarlos. SEGUNDA PARTE El primero a quien, después de cercar un terreno, se le ocurrió decir «Esto es mío», y halló personas bastante sencillas para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¡Cuántos crímenes, guerras, muertes, miserias y horrores habría ahorrado al género humano el que, arrancando las estacas o arrasando el foso, hubiera gritado a sus semejantes: «Guardaos de escuchar a ese impostor; estáis perdidos si olvidáis que los frutos son para todos y que la tierra no es de nadie!» Pero bien podemos suponer que entonces no había llegado las cosas al extremo de no poder ya perdurar tales como eran; porque esta idea de propiedad, como depende de muchas ideas anteriores que no han podido nacer sino sucesivamente, no se formó de un golpe en el espíritu humano. Fue menester progresar mucho, adquirir industria e ilustración, transmitirlas y aumentarlas de edad en edad antes de llegar a ese último término del estado de naturaleza. Tomemos, pues, las cosas desde más lejos y tratemos de reunir bajo un aspecto único la lenta sucesión de sucesos y de conocimientos de un orden más natural. El primer sentimiento del hombre fue el de su existencia; su primer de cuidado, el de su conservación. Los productos de la tierra le proveían de todos los auxilios necesarios a cuyo uso le llevaba el instinto. El hambre, otros apetitos, le hacían experimentar a su tiempo diversas maneras de existir, y así tuvo una que le invitó a propagar su especie; y este ciego pensamiento, desprovisto del sentimiento del corazón, no producía sino un acto puramente animal. Satisfecho el deseo, los dos sexos no se conocían más, y el mismo hijo nada era para la madre tan pronto como podía prescindir de ella. Tal fue la condición del hombre naciente; tal fue la vida de un animal, limitado desde luego a simples sensaciones, aprovechándose apenas de los dones que la naturaleza le ofrecía lejos de arrancarle cosa alguna. Mas pronto se presentaron dificultades, y entonces fue preciso aprender a vencerlas: la altura de los árboles que le impedía llegar hasta sus frutos, la competencia de animales que buscaban también en ellos sus alimentos, la fiereza de aquellos que para alimentarse querían su misma vida, todo obligó al hombre a experimentarse en los ejercicios del cuerpo; necesito hacerse ágil, rápido en la carrera, fuerte en la lucha. Las ramas de los árboles y las piedras como armas naturales se hallaron muy pronto al alcance de su mano. Aprendió a dominar los obstáculos de la naturaleza, a combatir en caso necesario con los demás animales, a disputar a los demás hombres la subsistencia y a resarcirse de lo que era preciso ceder al más fuerte. A medida que iba extendiéndose el género humano, los trabajos se multiplicaron juntamente con los hombres. La diferencia de terrenos, de climas y de estaciones pudo obligarles a tenerla también en cuenta en su manera de vivir. Los años estériles, los inviernos prolongados y rudos, los abrasadores veranos que todo lo consumen, exigieron de ellos nueva industria. En las costas del mar y en las riberas fueron inventados los sedales y anzuelos, llegando de este modo a ser pescadores e ictiófagos. Hicieron en las selvas arcos y flechas, y se convirtieron en cazadores y en guerreros. Con las pieles de animales muertos a sus manos, se cubrieron en los países fríos. Un volcán, el rayo, cualquier feliz casualidad les dio a conocer el fuego, nuevo recurso contra el rigor del invierno; así aprendieron a conservar este elemento, a reproducirlo después y, por último, a asar en él las carnes que antes devoraban crudas. Esta aplicación reiterada de los diversos seres a sí mismos y de los unos hacia los otros debió naturalmente de engendrar en el espíritu del hombre la percepción de ciertas relaciones. Estas relaciones que expresamos con las palabras grande, pequeño, fuerte, débil, rápido, lento, temeroso, atrevido, y otras semejantes ideas, comparadas por necesidad y casi sin pensar en ello, produjeron al fin en el hombre cierta especie de reflexión, o mejor, una prudencia maquinal que le indicaba las precauciones más necesarias para su seguridad. Las nuevas luces que resultaron de este desarrollo aumentaron su superioridad sobres los demás animales, dándosela a conocer. Ejercitóse en armarles cepos, lo engañó de mil maneras, y aunque muchos le aventajaban en fuerza en la pelea o rapidez en la carrera, de aquellos que podían servirle o perjudicarle llegó a ser, con el tiempo, de los unos dueño, y azote de los otros. Por esto la primera mirada que puso en sí mismo produjo su primer movimiento de orgullo; por esto, acertando apenas a distinguir las jerarquías y considerándose el primero por su especie, se preparaba de lejos a intentar ser también el primero como individuo. Aunque sus semejantes no fuesen para él lo que son para nosotros, y aunque no tuvo más comercio con ellos que con los restantes animales, aquellos no estuvieron olvidados en sus observaciones. Las analogías que pudo el tiempo hacerle percibir entre ellos, su hembra y él mismo, le hicieron juzgar de aquellas que no percibía; y al ver que todos procedían como él había hecho en iguales circunstancias, dedujo que aquella manera de pensar y de sentir estaba enteramente conforme con la suya; una vez establecida esta importante verdad en su espíritu, le hizo seguir, por presentimiento tan seguro y más rápido que la dialéctica, las mejores reglas de conducta que en su provecho y seguridad le convenía guardar para con ellos. Instruido por la experiencia de que el amor del bienestar es el único móvil de las acciones humanas, hallóse en situación de distinguir las pocas ocasiones en que, por común interés, debía contar con la existencia de sus semejantes y aquellas aun menos frecuentes en que la competencia debía hacerle desconfiar de ellos. En el primer caso, se unía con los demás en agrupación desordenada, o cuando más por alguna especie de asociación libre, que a nadie obligaba y que solo duraba lo que la pasajera necesidad que la había formado. En el segundo, cada uno trataba de obtener su beneficio, a viva fuerza si creía poderlo así lograr, o por habilidad y astucia se consideraba menos fuerte. He aquí como los hombres pudieron adquirir insensiblemente alguna sumaria idea de los compromisos mutuos y de la ventaja de cumplirlos, pero solo en tanto que podía exigirlo el interés presente y sensible, pues la previsión no era nada para ellos, y lejos de ocuparse de un provenir remoto, ni aun pensaban en el mañana. Si se trataba de matar un ciervo, todos comprendían que para esto debían guardar fielmente su puesto; pero si acertaba a pasar una liebre al alcance de uno de ellos no hay que dudar que la perseguiría sin escrúpulo, y que después de alcanzar su presa no se cuidaría mucho de ocultarla a sus compañeros. Fácil resulta así comprender que semejante comercio no exigía idioma mucho más escogido que el de las cornejas o el de los monos, que se agrupan poco más o menos lo mismo. Gritos inarticulados, muchos gestos, algunos sonidos imitativos debieron de componer durante mucho tiempo la lengua universal, a la que uniendo en cada región algunos sonidos articulados y convencionales, de los que, según he dicho ya, no es muy fácil explicar la creación, se tuvieron idiomas particulares, pero groseros, imperfectos y tales como los que aún hoy tienen las naciones salvajes. Estos primeros progresos facilitaron al hombre otros inmediatos. Esclarecióse más el espíritu y más se perfeccionó la industria. Pronto, cesando de dormir en el primer árbol o de recogerse en la primera caverna, halló fuertes hachas de piedras duras y afiladas que le sirvieron para cortar leña, cavar la tierra, hacer barracas de ramaje que aprendió a endurecer con arcilla y barro. Esta fue la época de la primera evolución, que dio por resultado el establecimiento y distinción de las familias y que introdujo cierta especie de propiedad, de donde quizá nacieron muchas querellas y combates. Sin embargo, como los más fuertes fueron probablemente los primeros en construir para sí las viviendas que sentíanse capaces de defender, es de creer que los débiles hallarían más breve y seguro de imitarlos que intentar desposeerlos; y en cuanto a los que ya tenía n chozas, poco deseo debieron de experimentar de apropiarse las de sus vecinos, no tanto porque no les pertenecían como por no necesitarlas, y porque no podían apoderarse de ellas sin exponerse a una lucha vigorosa con la familia ocupante. Los primeros progresos del corazón fueron el efecto de una situación nueva que reunía en vivienda común varios maridos y mujeres, padres e hijos. La costumbre de vivir reunidos hizo nacer los sentimientos más agradables que existen en los hombres: el amor conyugal y el amor paternal. Cada familia vino a ser una pequeña sociedad, tanto mejor unida cuanto que la mutua adhesión y la libertad eran los únicos vínculos; y entonces fue sin duda cuando se estableció la primera diferencia en el modo de vivir de los dos sexos, los cuales solo una habían tenido hasta entonces. Pronto las mujeres fueron sedentarias y se acostumbraron a guardar la choza y los hijos, mientras que el hombre iba en busca de la subsistencia común. Así comenzaron los dos sexos, por medio de una vida algo más suave, a perder un poco de rudeza y vigor; pero si cada uno separadamente llegó a ser menos apto para combatir las fieras, en cambio les fue más fácil reunirse para la común resistencia. En este nuevo estado, con vida sencilla y solitaria y necesidades limitadas, con instrumentos que habían inventado para proveer a ellas, los hombres gozaron de prolongados ocios, que emplearon en adquirir mayores especies de comodidad desconocidas a sus padres. Este fue el primer día de sujeción y el primer origen de los males que prepararon para sus descendientes. Porque además de que continuaron viviendo así debilitando el cuerpo y el espíritu, estas comodidades perdieron por su repetición casi todo su agrado, y degeneraron al mismo tiempo en verdaderas necesidades, de manera que la privación llegó a ser mucho más cruel que dulce había sido la posesión, y sin hallar felicidad en poseerlas, en perderlas se hallaba la desgracia. Se advierte algo mejor aquí cómo el uso de la palabra se estableció o se perfeccionó insensiblemente en el seno de cada familia, y aún se puede deducir cómo diversas causas particulares pudieron extender el lenguaje y apresurar el progreso, haciéndolo más necesario. Grandes inundaciones y temblores de tierra rodearon de agua o de precipicios las regiones habitadas; revoluciones del globo desunieron y cortaron en islas porciones del continente. Se concibe que entre hombres tan relacionados y obligados a vivir juntos debió de formarse un idioma común más pronto que entre aquellos que vagaban libremente en las selvas de tierra firme. Así es muy posible que, después de sus primeros ensayos de navegación, ciertos insulares hayan traído entre nosotros el uso de la palabra, y es por lo menos muy probable que la sociedad y las lenguas hayan nacido en las islas y allí se hayan perfeccionado antes de ser conocidas en el continente. Todo empieza a cambiar de aspecto. Los hombres, hasta aquí errantes en los bosques, habiendo llamado residencia más fija, se relacionan lentamente, se reúnen en diversos grupos, y forman por último en cada región una nación particular, unido por costumbres y caracteres, no por reglamentos y leyes, sino por el mismo género de vida y alimentos y por la común influencia del clima. La vecindad constante no puede dejar de engendrar por fin alguna relación entre diversas familias. Jóvenes de diferente sexo habitan en cabañas vecinas, y el pasajero comercio que pide la naturaleza bien pronto trae consigo otro no menos dulce y permanente que el trato mutuo. Acostúmbranse a considerar diferentes objetos y a establecer comparaciones; se adquieren insensiblemente ideas de mérito y de belleza que producen sentimientos de preferencia. A fuerza de verse, no pueden prescindir ya de seguir viéndose. Un sentimiento tierno y suave va insinuándose en el alma, y ante la menor oposición conviértese en furor impetuoso; los celos se despiertan con el amor, la discordia triunfa y la más dulce de las pasiones recibe sacrificios de sangre humana. A medida que las ideas y los sentimientos se suceden y que el espíritu y el corazón se ejercitan, el género humano se domestica, los vínculos se extienden y los lazos se aprietan. Se hizo costumbre de reunirse delante de las cabañas o en derredor de un gran árbol; el canto y la danza, verdaderos hijos del amor y de la ociosidad, llegaron a ser la diversión o, mejor, la ocupación de los hombres y de las mujeres ociosos y agrupados. Cada uno comenzó a mirar a los demás y a querer ser mirado él mismo, y a la estimación pública se la consideró como un premio. El que cantaba o bailaba mejor, el más hermoso, el más fuerte, el más diestro y más elocuente, llegó a ser el más considerado, y este fue el primer paso hacia la desigualdad y al mismo tiempo hacia el vicio. De estas primeras preferencias nacieron, por una parte, la vanidad y el desprecio, y por otra, la vergüenza y la envidia; y la fermentación producida por estas nuevas levaduras produjo al fin compuestos fatales para la felicidad y la inocencia. Tan pronto como los hombres hubieron comenzado a estimarse mutuamente y la idea de consideración se formó en su espíritu, todos pretendieron tener derecho a ella, y no fue posible que impunemente faltase para nadie. De aquí nacieron los primeros deberes de la cortesía aun entre los salvajes, y de aquí que toda sinrazón voluntaria llegara a ser un ultraje, porque, juntamente con el mal que resultaba de la injuria, el ofendido advertía el desprecio de su persona, con frecuencia más insoportable que el mismo mal. He ahí cómo, castigando cada uno el desprecio que se le había manifestado, en proporción de la estimación que de sí mismo tenía, las venganzas se hicieron terribles y los hombres, sanguinarios y crueles. Precisamente ahí vemos el grado a que llegan la mayoría de los pueblos salvajes que conocemos. Por no haber distinguido suficientemente las ideas, observando cuán lejos estaban ya los pueblos del primer estado de naturaleza, es por lo que muchos se han apresurado a deducir que el hombre es naturalmente cruel y que necesita una autoridad que le suavice, siendo así que nada hay más tranquilo que el hombre en su primitivo estado, cuando puesto por la naturaleza a igual distancia de la estupidez de los brutos y de la funesta ilustración del hombre civilizado, y llevado por el instinto y la razón juntamente a prevenirse contra el mal que le amenaza, se siente cohibido por la piedad natural a hacer mal a nadie por causa alguna, aunque él lo haya recibido. Porque, según el axioma del sabio Locke, «no es posible que haya injuria en donde no hay propiedad». Pero es preciso observar que, comenzada la sociedad y establecidas las relaciones entre los hombres, exigieron en ellos condiciones distintas de las que tenían por su constitución primitiva; que empezando a introducirse la moralidad en las acciones humanas, y siendo cada uno, antes que hubiera leyes, el único juez y vengador de la ofensas recibidas, la bondad conveniente en el genuino estado de naturaleza no era ya la que convenía la naciente sociedad; que era necesario que los castigos fuesen más severos a medida que las ocasiones de ofender fueran más frecuentes; y que el miedo a las venganzas era el llamado a reemplazar a veces el freno de las leyes. Así, aunque los hombres hubiesen llegado a ser menos sufridos, y la piedad natural hubiera experimentado ya alguna alteración, este período del desarrollo de las facultades humanas, que mantenía un justo medio entre la indolencia del estado primitivo y la presuntuosa actividad de nuestro amor propio, debió de determinar la época más feliz y duradera. Cuanto más se piensa en ello, mejor se comprende que ese estado era el menos sujeto a las revoluciones, el mejor para el hombre16 y que no ha debido salir de él sino por una fatal casualidad que, en bien de todos, no debió acontecer nunca. El ejemplo de los salvajes, comprobado precisamente por casi todos los observadores, parece confirmar que el género humano estaba hecho para permanecer en aquella condición para siempre; que dicho estado es la verdadera juventud del mundo, y que todos los progresos ulteriores han sido en apariencia otros tantos pasos hacia la perfección del individuo, siéndolo, en efecto, pero hacia la decrepitud de la especie. Mientras los hombres se contentaron con sus cabañas rústicas; mientras se limitaron a coser su vestido de pieles con espinos o zarzas, a ponerse por adorno conchas o plumas, a pintarse el cuerpo de varios colores, a perfeccionar o embellecer sus arcos y sus flechas, a tallar con piedras aguzadas canoas de pescador o toscos instrumentos de música; en una palabra, mientras solo se dedicaron a obras que cualquiera podía hacer por sí, y a las artes que no necesitaban del concurso de muchas manos, vivieron libres, sanos, buenos y felices cuanto podían serlo por su naturaleza, y continuaron disfrutando entre ellos de comercio independiente. Pero desde el momento en que un hombre tuvo necesidad del auxilio de otro, desde que se advirtió que era útil a uno solo tener provisiones para dos, la igualdad desapareció, introdújose la propiedad, fue indispensable el trabajo y las extensas selvas se trocaron en sonrientes campiñas, que hubieron de regarse con el sudor del hombre, y en las cuales viéronse muy pronto germinar y crecer, juntamente con las semillas, la esclavitud y la miseria. La metalurgia y la agricultura fueron las dos artes cuyo descubrimiento produjo revolución tan grande. Para el poeta son el oro y la plata los que han civilizado a los hombres; pero para el filósofo son el hierro y el trigo los que, al mismo tiempo que la civilización, trajeron la perdición del género humano. Así, uno y otro eran desconocidos para los salvajes de América, que por esto permanecieron siéndolo siempre. Los demás pueblos parece que continuaron en barbarie mientras que practicaron una de estas artes sin la otra; y una de las razones principales de que haya sido Europa, si no más pronto, al menos más constantemente ordenada que las otras partes del mundo, es que, al mismo tiempo que abundante en hierro, es la más fértil en trigo. Es muy difícil acertar a comprender cómo los hombres han llegado a conocer y emplear el hierro, porque no es creíble que hayan imaginado por sí mismo sacar la materia de la mina y darle la preparación necesaria para ponerla en fusión sin saber antes lo que resultaría de estos hechos. Por otra parte, tampoco se puede atribuir este descubrimiento a incendio accidental, puesto que las minas no se forman sino en lugares áridos y desnudos de árboles y plantas, pudiendo decirse que la naturaleza había tomado precauciones para ocultarnos ese fatal secreto. Solo cabe pensar en la circunstancia extraordinaria de algún volcán que, vomitando materias metálicas en fusión, daría a los observadores idea de imitar esta operación de la naturaleza. Con todo esto es preciso suponer mucho valor y previsión para comenzar un trabajo tan penoso y adivinar de tan lejos las ventajas que de ello podían obtenerse; lo que no cuadra bien sino en espíritus ya más despejados de lo que aquellos sin duda lo eran. En cuanto a la agricultura, su principio fue conocido mucho tiempo antes que se estableciera su práctica, y no es fácil que los hombres ocupados sin cesar en sacar su sustento de los árboles y plantas estuvieran mucho tiempo sin advertir los medios que la naturaleza emplea para la generación de los vegetales. Pero su industria probablemente tornaría muy tarde hacia ese lado, ya porque los árboles (que, con la caza y la pesca, proveían a su subsistencia) no tenían necesidad de sus cuidados, ya porque no conocieran el uso del trigo, bien por la falta de instrumentos para cultivarlo, ya por la falta de previsión para las necesidades del provenir, ya, en fin, por falta de medios para impedir a los demás la apropiación del fruto de sus trabajos. Trocados los hombres ya en más industriosos, puede creerse que con piedras afiladas y palos puntiagudos empezaron a cultivar algunas legumbres o raíces en derredor de sus cabañas, mucho antes de saber preparar el trigo y de tener los instrumentos necesarios para el cultivo en gran escala; sin contar con que, para entregarse a esta ocupación y sembrar las tierras, era menester resolverse a perder desde luego alguna cosa para ganar después mucho; precaución muy lejana del espíritu del hombre salvaje, que, como ya he dicho, tiene bastante trabajo con pensar por la mañana en sus necesidades de la tarde. La inve nción de las demás artes fue, por tanto, necesaria para obligar al género humano a dedicarse a la agricultura. Desde que se necesitaron hombres para fundir y forjar el hierro, fueron precisos hombres para ocuparse de su manutención. Cuanto mayor número de obreros hubo, menor número de manos se emplearon en proveer a la subsistencia común, sin que por eso hubiera menor número de bocas para consumir; y como los unos necesitaron géneros en cambio de su hierro, los otros encontraron por fin el secreto de emplear el hierro en la multiplicación de los géneros. De aquí nacieron, por una parte, el laboreo y la agricultura, y por otra, el arte de trabajar los metales y de multiplicar sus usos. Del cultivo de las tierras sobrevino ineluctablemente su partición; y de la propiedad, una vez conocida, se derivaron las primeras reglas de justicia, porque, para dar a cada uno lo suyo, preciso es que cada uno pueda tener algo; después comenzaron los hombres a llevar sus miras al porvenir, y hallándose todos con algunos bienes que perder, no había ninguno que no temiera para sí las represalias de los perjuicios que podía causar a otro. Tanto más natural es este origen cuanto que es imposible concebir idea de la propiedad naciente anterior a la mano de obra, pues no se comprende que para apropiarse las cosas pueda el hombre poner más que su trabajo. El trabajo es lo único que, dando derecho al cultivador sobre el producto de la tierra que ha labrado, se le da, por consecuencia, sobre el suelo, por lo menos hasta la recolección; y así de año en año, al ejercer posesión continua, se transforma fácilmente en propiedad. Cuando los antiguos, dice Grocio, dieron a Ceres el epíteto de legisladora, y a una fiesta celebrada en su honor el nombre de Tesmoforias, dieron también a entender que la partición de las tierras ha producido nueva clase de derecho. Es decir, el derecho de propiedad, diferente del que resulta de la ley natural. Las cosas hubieran podido permanecer en esta situación iguales si los talentos hubieran sido iguales, aconteciendo, por ejemplo, que el empleo del hierro y la conformación de los géneros hubieran mantenido siempre un contrapeso exacto. Pero la proporción no sostenida en nada fue pronto rota. El más fuerte produjo más obra, el más hábil sacó mejor partido de la suya, el más ingenioso halló medios de abreviar el trabajo. El labrador necesitó mayor cantidad de trigo, y trabajando lo mismo el uno ganaba mucho, mientras que el otro apenas tenía para vivir. Así es como la desigualdad natural se despliega insensiblemente con la desigualdad de combinación; y así también las diferencias de los hombres, ampliadas por las diferencias de circunstancias, son más sensibles, más permanentes en sus efectos, y comienzan a influir en la misma proporción sobre la suerte de los particulares. Habiendo llegado las cosas a este punto, es fácil imaginar lo demás. No me detendré en describir la sucesiva invención de otras artes, el progreso de las lenguas, la prueba y el empleo de los talentos, la desigualdad de las fortunas, el uso o el abuso de las riquezas, ni los múltiples detalles que siguen a estos, y que cada uno puede fácilmente suplir. Me limitaré a dirigir una ojeada sobre el género humano, colocado en ese nuevo orden de cosas. He aquí, pues, todas nuestras facultades desarrolladas, la memoria y la imaginación en juego, el amor propio interesado, la razón en actividad y el espíritu casi al término de la perfección de que es susceptible. He aquí todas las condiciones naturales puestas en acción, establecida la posición y suerte de cada hombre, no solo por la cantidad de bienes y el poder de servir o de dañar, sino sobre el espíritu, la belleza, la fuerza, la destreza, el mérito o el talento; y siendo estas cualidades las únicas que podían atraer la consideración, fue muy pronto necesario tenerlas o fingirlas; fue necesario, para su provecho, parecer distinto de lo que en verdad se era. Ser y parecer llegaron a convertirse en cosas desde luego distintas, y de esta distinción salieron el imponente orgullo, la engañadora astucia y todos los vicios que forman su séquito. Por otra parte, el hombre, de libre e independiente que antes era, se ha convertido en siervo de multitud de necesidades, sometido, por decirlo así, a toda la naturaleza, y principalmente a sus semejantes, de quienes llega a ser esclavo, aun siendo su señor; rico, tiene necesidad de sus servicios; pobre, necesita sus auxilios y la mediocridad no le coloca en situación de prescindir de ellos. Es preciso, pues, que trate sin necesidad de interesarlos en su suerte y hacerles encontrar su propio interés en realidad o en apariencia, en trabajar su propio interés en realidad o en apariencia, en trabajar para provecho suyo. Esto le hizo soberbio y artificioso con unos, duro e imperioso con otros, y le puso en necesidad de abusar de todos aquellos de que tenía precisión, cuando no pudo hacerse temer y cuando no halló interés en servirlos útilmente. Por fin, la voraz ambición, el ardor en acrecer su relativa fortuna, no tanto por verdadera necesidad como por colocarse por encima de los demás, inspiró a los hombres la mala idea de perjudicarse mutuamente; secreta envidia, tanto más peligrosa cuanto que, para herir con mayor seguridad, adoptó frecuentemente la máscara de la benevolencia. En una palabra, competencia y rivalidad por una parte; y por otra, oposición de intereses, y siempre el oculto deseo de obtener beneficios a expensas de otro. Todo estos males son el primer efecto de la propiedad y el inseparable séquito de la naciente desigualdad. Antes de haberse inventado los signos representativos de riqueza, apenas esta consistía en otra cosa que en tierras y en ganados, únicos bienes efectivos que los hombres podían poseer. Ahora bien: cuando las herencias se acrecentaron en número y en extensión, hasta el extremo de cubrir el suelo y de lindar unas con otras, no pudieron engrandecerse unos sino a expensas de los otros, y los menos capaces, impedidos por la debilidad o la indolencia de adquirir a su vez, convertido en pobres, sin haber perdido cosa alguna, porque todo cambiaba en su derredor y solo ellos seguían sin cambiar en nada, se vieron obligados a recibir o arrebatar su subsistencia de manos de los ricos, y de aquí empezaron a nacer, según los diversos caracteres de unos y otros, el dominio y la servidumbre, la violencia y el robo. Por su parte, los ricos, apenas conocieron el placer de dominar, inmediatamente empezaron a despreciar a los demás, y valiéndose de sus vecinos, semejantes a esos lobos hambrientos que, gustando una vez la carne humana, repugnan las demás y solo gozan con devorar hombres. Así es como los más poderosos y los más miserables, haciendo de sus fuerzas y de sus necesidades cierta especie de derecho al bien de otro, cosa equivalente, según ellos, al derecho de propiedad, hubieron de romper la igualdad y así sobrevino el más espantoso desorden. Así también las usurpaciones de los ricos, los latrocinios de los pobres, las desenfrenadas pasiones de todos, sofocando la piedad natural y la voz todavía débil de la justicia, hicieron a los hombres avaros, ambiciosos y perversos. Entre el derecho del más fuerte y el derecho del primer ocupante surgió un perpetuo conflicto que no concluía sino por combates y homicidios17. La naciente sociedad dio lugar al estado de guerra más terrible. El género humano, desolado y envilecido, no pudiendo volver sobre sus pasos ni renunciar a las desgraciadas adquisiciones que había hecho, y no trabajando sino en su vergüenza por el abuso de las facultades que le honran, colocóse por sí mismo en vísperas de su ruina. Attonitus novitate mali divesque miserque, Effugere optat opes et quae modo voverat odit. No es posible que los hombres hayan dejado de reflexionar acerca de situación tan miserable y sobre las calamidades que los agobiaban. Sobre todo los ricos debieron de sentir muy pronto cuán desventajosa les era una guerra constante, cuyos gastos hacían ellos solos, y en la cual les era común el riesgo de la vida, y particularmente el de los bienes. Además, cualquiera que fuese el pretexto que pudieran dar a sus usurpaciones, demasiado sabían que estaban fundamentadas en un derecho precario y abusivo, y que habiendo sido adquiridas por la fuerza, a fuerza podía quitárselas, sin que tuvieran razón para quejarse. Aquellos mismos a quienes el ejercicio de la industria había enriquecido, no por esto podían fundar su propiedad en mejores títulos. Hubieran podido decir: «Yo soy quien ha levantado ese muro; he ganado este terreno por mi trabajo.» «¿Quién te ha dado el alimento? –podría contestársele–. ¿Y en virtud de qué pretendes ser pagado a nuestra costa de un trabajo que no te hemos impuesto? ¿Ignoras que multitud de tus hermanos perecen o sufren necesidad de lo que tienes de sobra, y que necesitabas consentimiento expreso y unánime del género humano para apropiarte de la común subsistencia de todo lo que iba más allá de la tuya?» Desprovisto de razones valederas para justificarse y de fuerzas suficientes para defenderse, aplastando fácilmente a un particular, pero destruido él mismo por cuadrillas de salteadores, solo contra todos, y no pudiendo, por sus recíprocos celos, unirse con sus iguales contra enemigos unidos por la común esperanza del robo, obligado por la necesidad, el rico concibió por fin el proyecto más reflexivo que jamás ha entrado en el espíritu humano; y fue emplear en su provecho las mismas fuerzas que le atacaban, tomar a sus adversarios por defensores suyos, inspirarles otras máximas y darles otras instituciones que fuesen para ellos tan favorables como adverso les era el derecho natural. A este propósito, después de haber expuesto a sus vecinos el horror de una situación que armaba a los unos contra los otros, que hacía la posesión tan onerosa como la necesidad, y en la cual no hallaba seguridad ni en riqueza ni en pobreza, fácilmente inventó especiosas razones para conducirlos a dicho fin. «Unámonos –les dijo– para proteger a los débiles contra la opresión, contener a los ambiciosos y asegurar a cada uno la posesión de aquello que le pertenece. Establezcamos leyes de justicia y de paz, a cuya conformidad se obliguen todos, sin excepción de nadie, para que de esta manera se corrijan los caprichos de la fortuna, sometiendo por igual al poderoso y al débil al cumplimiento de recíprocos deberes. En una palabra, en lugar de volver nuestras fuerzas contra nosotros mismos, reunámoslas en un poder supremo que nos gobierne según sabias leyes, que proteja y defienda a los asociados, rechace a los comunes enemigos y nos mantenga en constante armonía.» Se necesitó menos que la equivalencia de este discurso para arrastrar a hombres incultos, fáciles de seducir, que además tenían demasiados negocios que desenredar entre sí para poder arreglárselas sin árbitros, y demasiada avaricia y ambición para poderse privar mucho tiempo de amos. Todos corrieron al encuentro de sus cadenas, creyendo asegurar su libertad; porque con demasiada razón, para sentir las ventajas de una fundación política, no tenían bastante experiencia para prever los peligros de ella; los más capaces de presentir los abusos eran precisamente los que imaginaban ir ganando, y aun los más sabios vieron que era preciso resignarse a sacrificar una parte de su libertad para conservar otra, del mismo modo que un herido se deja cortar un brazo para salvar lo restante del cuerpo. Tal fue o debió de ser el origen de la sociedad y de las leyes, que dieron nuevas trabas al débil y nuevas fuerzas al rico18; destruyeron sin esperanza de recuperarla la libertad natural; fijaron para siempre la ley de propiedad y de desigualdad; hicieron de una torcida usurpación irrevocable derecho, y por beneficio de algunos ambiciosos, sujetaron a todo el género humano para lo sucesivo al trabajo, a la servidumbre y a la miseria. Fácilmente se ve cómo el establecimiento de una sola sociedad hizo indispensable el de todas las demás y cómo para hacer frente a fuerzas unidas fue preciso unirse a su vez. Multiplicándose o extendiéndose rápidamente las sociedades, pronto cubrieron la superficie de la tierra, y no fue posible hallar un solo rincón del universo donde pudiera estarse libre del yugo o en donde estar a cubierto del golpe, con frecuencia mal dirigido, que amenazaba descargar la cuchilla constantemente suspendida sobre la cabeza del hombre. Habiendo llegado a ser así el derecho civil regla común de los ciudadanos, la ley natural no tuvo cabida sino en las distintas sociedades, donde bajo el nombre de derecho de gentes fue adoptada por tácitos convenios, a fin de hacer posible la comunicación y suplir a la conmiseración natural, la cual, perdiendo de sociedad en sociedad la fuerza que tenía de hombre a hombre, solo vive en las grandes almas cosmopolitas que saltan las imaginarias barreras, separación de los pueblos, y que, a semejanza del Ser supremo que las ha creado, abrazan a todo el género humano. Las sociedades políticas que siguieron entre sí en estado de naturaleza pronto se resintieron de los inconvenientes que habían obligado a los particulares a salir del mismo; y hasta dicho estado fue aún más funesto entre esos grandes cuerpos sociales que antes lo había sido entre los individuos que los componían. De allí salieron las guerras nacionales, las batallas, las muertes, las represalias que hacen estremecerse a la naturaleza y ofenden a la razón, y todos estos prejuicios horribles que colocan en la categoría de las virtudes el honor de derramar sangre humana. Las gentes más honradas aprendieron a contar entre sus deberes al matar a sus semejantes; se vio al fin a los hombres destrozarse a millares sin saber por qué; cometíanse más muertes en una sola ciudad que las cometidas en el estado de naturaleza durante siglos enteros y en toda la superficie de la tierra. Tales fueron los primeros efectos que podemos entrever de la división del género humano en distintas sociedades. Volvamos a su instauración. Yo sé que muchos han dado otros orígenes a las sociedades políticas, como conquistas del poderoso o unión de los débiles, pero para lo que voy a consignar considero indiferente la elección entre esas causas. Sin embargo, la que acabo de exponer me parece la más natural, por las siguientes razones: Primera, porque, en el primer caso, no siendo el derecho de conquista un verdadero derecho, no ha podido dar lugar a otro derecho alguno; el conquistador y los pueblos conquistados permanecen siempre entre sí en estado de guerra, a menos que, gozando de libertad la nación, escoja voluntariamente por jefe a su vencedor. Hasta entonces cuantas capitulaciones se hayan hecho, como solo están fundadas en la violencia y, por tanto, son nulas por el mismo hecho, no puede haber en esta hipótesis ni verdadera sociedad ni cuerpo político ni otra ley que la del más fuerte. Segunda: porque estas palabras de fuerte y débil son equívocas en el segundo caso; porque, en el intervalo que se halla entre el establecimiento del derecho de propiedad o de primer ocupante y el de los gobiernos políticos, el sentido de esto términos está mejor expresado por los de pobre y rico; porque, en efecto, un hombre no tenía antes de las leyes otro medio de sujetar a sus iguales que combatir su bien o prestarles alguna parte del suyo. Tercera: porque, no teniendo los pobres nada que perder, fue gran locura suya renunciar voluntariamente al único bien que les quedaban para no ganar nada en el cambio; porque, por el contrario, siendo los ricos sensibles, por decirlo así, en todas las partes de sus bienes, era mucho más fácil hacerles mal en cuanto tenían por consecuencia que tomar mayores precauciones para estar seguros; y que, por último, lo más racional es creer que una cosa ha sido inventada por aquellos a quienes es útil, más bien que por aquellos a quienes perjudica. El naciente gobierno no tuvo forma constante y regular. La falta de filosofía y de experiencia no dejaba comprender más que los inconvenientes inmediatos, y no se procuraba corregir los otros sino a medida que se presentaban. A pesar de los trabajos de sabios legisladores, el Estado político permaneció siendo imperfecto, porque casi era obra de la casualidad, y porque mal comenzado, descubriendo el tiempo los defectos y dando idea de sus remedios, jamás pudo corregir los vicios de su constitución; se acomodaba sin cesar lo que hubiera convenido arrojar al viento para purificar la atmósfera, y separar los materiales viejos, como hizo Licurgo en Esparta, para levantar después un buen edificio. La sociedad no consistía al principio más que en algunos convenios generales que todos los particulares se obligaban a cumplir y de cuyo cumplimiento respondía la comunidad ante cada uno de los asociados. Fue menester que la experiencia enseñase cuá n débil era semejante constitución, y lo fácil que era a los infractores evitar la convicción el castigo de las faltas de que solo el público debía ser testigo y juez; fue preciso que la ley se eludiese de mil maneras. Fue necesario que los inconvenientes y los desórdenes se multiplicasen continuamente para que se tratase por fin de confiar a particulares el peligroso depósito de la autoridad pública, y se atribuyera a magistrados el cuidado de hacer cumplir las deliberaciones del pueblo, porque decir que los jefes fueron elegidos antes de hacer la confederación y que los ministros de las leyes existieron antes que las mismas leyes es un supuesto que no se debe combatir seriamente. No más racional sería creer que los pueblos se echaron desde su comienzo en brazos de una amo absoluto, sin condiciones y para siempre, y que el primer medio de proveer a la seguridad común que hayan imaginado los hombres soberbios e indómitos sea el precipitarse en la esclavitud. En efecto, ¿por qué se han dado a sí mismos unos superiores, si no es para ser defendidos contra la opresión y protegidos en sus bienes, sus libertades y sus vidas, que son, por decirlo así, los elementos constitutivos de su ser? Ahora bien: en las relaciones de hombre a hombre lo peor que puede suceder a uno, viéndose a discreción de otro, sería despojarse en manos de un jefe de aquellas cosas para cuya conservación habría tenido necesidad de sus auxilios. ¿Qué equivalente podría obtener a cambio de la concesión de tan magnífico derecho? Y si el jefe se hubiera atrevido a exigirlo al hombre, ¿no habría recibido seguidamente la respuesta del apólogo?: ¿Qué más podrá hacernos nuestro enemigo? Es, pues, indiscutible (y constituye la máxima fundamental de todo el derecho político) que los pueblos se han dado a sí mismos jefes para defender su libertad y no para esclavizarse. «Si tenemos príncipe –decía Plinio a Trajano - es para que nos preserve de tener un amo.» Los políticos sostienen acerca del amor a la libertad los mismos sofismas que los filósofos han enunciado acerca del estado de naturaleza; por lo que ven, juzgan las cosas muy distintas que no han visto y atribuyen a los hombres tendencia natural a la servidumbre por la paciencia con que sufren la suya los que tienen ante la vista, sin advertir que con la libertad sucede lo mismo que con la inocencia y la virtud, cuyo valor no se conoce hasta que se disfruta de ellas, y cuyo gusto desaparece tan pronto como se pierden. «Conozco las delicias de tu país –decía Brasidas a un sátrapa que compara la vida de Esparta con la de Persépolis-; pero tú no puedes conocer los placeres del mío. » A la manera como un corcel indómito eriza sus crines, golpea la tierra con el casco y forcejea impetuoso con solo sentir cerca el acicate, mientras que el caballo domado sufre paciente el látigo y la espuela, el hombre bárbaro no dobla su cuello el mismo yugo que el hombre civilizado lleva sin murmurar, y prefiere la libertad más borrascosa a la más tranquila sujeción. Por tanto, el envilecimiento de los pueblos de las disposiciones naturales del hombre contra la servidumbre, sino que hemos de valernos de los prodigios que han hecho todos los pueblos libres para protegerse contra la opresión. Sé muy bien que los primeros se envanecen sin cesar con la paz y el reposo de que disfrutan en sus cadenas, y que miserriman servitutem pacem appellant; pero cuando veo a los otros sacrificar los placeres, el reposo, la riqueza, el poderío y aun la vida a la conservación de aquel único bien, tan menospreciado por aquellos que lo han perdido; cuando veo a los animales que nacen libres aborrecer la cautividad hasta romper su cabeza contra la rejas de su prisión; cuando veo a multitud de salvajes desnudos menospreciar las voluptuosidades europeas y desafiar el hambre, el fuego, el hierro y la muerte por conservar solo su independencia, confieso que no incumbe a los esclavos discutir la libertad. En cuanto a la autoridad paternal, de la que muchos han hecho derivar el gobierno absoluto y toda la sociedad, sin recurrir a las demostraciones contrarias de Locke y de Sidney, basta con observar que nada hay en el mundo más apartado del espíritu cruel del despotismo que lo benigno de esta autoridad, que mira más a ventaja del que obedece que a la utilidad del que manda; que por ley natural, el padre no es dueño del hijo sino en tanto que su auxilio es necesario; que más allá de ese término son completamente iguales, y que entonces el hijo, por completo independiente del padre, le debe respeto y no obediencia, porque le agradecimiento es deber que importa cumplir, pero no derecho que pueda exigirse. En lugar de decir que la sociedad civil deriva del poder paternal, es preciso decir, al contrario, que de la sociedad se deduce este poder; un individuo no fue considerado padre de muchos hasta que estos permanecieron reunidos en derredor de él. Los bienes del padre, de los que verdaderamente es dueño, son los vínculos que mantienen bajo su dependencia a los hijos y puede no darles en su sucesión sino en la proporción en que lo hayan bien merecido en virtud de una continua deferencia a su voluntad. Ahora bien: lejos de tener los súbditos favor semejante que esperar de su déspota, como ellos (juntamente con las cosas que poseen) le pertenecen, o al menos aquel lo pretende así, se ven reducidos a recibir como favor aquello que de su propio bien les deja; hace justicia cuando los despoja y dispensa gracia cuando los deja vivir. Continuando el examen de los hechos conforme al derecho, no se hallaría más solidez que verdad en la voluntaria fundación de la tiranía y sería difícil demostrar la validez de un contrato que solo obligaría a una de las partes, en el que todo se hallaría a favor de una de ellas y nada en el de la otra, y que solo redundaría en perjuicio del sometido por la fuerza. Este odioso sistema está muy lejos de ser, aún hoy, el de los monarcas buenos y prudentes y sobre todo de los reyes de Francia, como puede verse en varios lugares de sus edictos, y particularmente en el siguiente párrafo de un célebre escrito publicado en 1667 en nombre y por orden de Luis XIV: «Que no se diga, pues, que el soberano no está sometido a las leyes de un Estado, puesto que la afirmación contraria es una verdad del derecho de gentes, atacada alguna vez por la lisonja, pero defendida siempre por los buenos príncipes como divinidad tutelar de sus Estados. ¡Cuánto más legítimo es decir, con el sabio Platón, que la completa felicidad de un reino consiste en que los súbditos obedezcan al príncipe, el príncipe obedezca a la ley y la ley sea conforme a derecho y siempre encaminada al bien público!» No me detendré en investigar aquí si siendo la libertad la facultad más noble del hombre, no degrada a la naturaleza y hasta ofende al Autor de sus días al ponerse al nivel de los brutos esclavos de su instinto, al renunciar sin limitación al más preciado de sus dones y al someterse a cometer todos los crímenes para complacer a un amo feroz e insensato; ni tampoco averiguar si Aquel sublime obrero debe hallarse más irritado por la deshonra o por la destrucción de sus más bellas obras. Prescindiré aquí, por ejemplo, de la autoridad de Barbeyrac, quien declara claramente, según Locke, que ninguno puede vender su libertad hasta someterse a una potencia arbitraria que le trata a su arbitrio: «Porque –agrega- eso sería vender su propia vida, de la cual no es dueño.» Preguntaré solamente con qué derecho aquellos que no temen envilecerse a sí propios hasta ese punto han podido someter su posteridad a la misma ignominia y renunciar por ello a unos bienes que aquella no posee por su liberalidad, y sin los cuales la propia vida es onerosa para todos los que son dignos de ella. Pufendorff dice que así como se transfiere el bien de uno a otro mediante convenios o contratos, se puede también dejar algo de libertad a favor de alguno. Me parece que ese es un mal razonamiento; porque precisamente el bien que yo enajeno se convierte en cosa desde luego extraña y cuyo abuso es para mí indiferente; pero me importa que no se abuse de mi libertad, y yo no puedo (sin convertirme en culpable del mal que se obligue a hacer) exponerme a ser instrumento del crimen. Además, como el derecho de propiedad es institución convencional y humana, cualquier hombre puede a su capricho disponer de lo que posee; pero no sucede lo mismo con los dones esenciales de la naturaleza, tales como la vida y la libertad, de las que se permite a todos disfrutar, pero de las cuales es por lo menos dudoso que se pueda prescindir enajenándolas. Despojándose de la una se degrada su ser; quitándose la otra se reduce a la nada cuanto en él existe. Y como ningún bien temporal puede indemnizar de una y otra, sería ofender al mismo tiempo a la naturaleza y a la razón renunciar a aquellas por precio alguno. Pero, aunque se pudiese enajenar la libertad como los bienes, la diferencia sería grandísima para los niños que no disfrutan de los bienes del padre sino por transmisión de su derecho; mientras que, siendo la libertad de un derecho que reciben de la naturaleza en condición de hombres, no tienen sus padres derecho alguno para desposeerlos de ella; de manera que, como para establecer la esclavitud ha sido preciso violentar la naturaleza, también ha sido necesario cambiarla para perpetuar aquel derecho. ¡A todo esto ha habido jurisconsultos que han declarado solemnemente que el hijo de una esclava nace esclavo, o en otros términos, que un hombre no nace hombre! Tengo por cierto que no solo los gobiernos no han comenzado por el poder arbitrario, que no es más que la corrupción, el último extremo que en conclusión lleva a la única ley del más fuerte, de que al principio fueron el único remedio, sino que aun habiendo comenzado así dicho poder, siendo por naturaleza ilegítimo, no ha podido servir de fundamento a los derechos de la sociedad, ni, por consiguiente, a la desigualdad de su instauración. Sin entrar hoy en las investigaciones que aún están por hacerse sobre la naturaleza del pacto fundamental de todo gobierno, me limito, siguiendo la opinión común, a consignar aquí el establecimiento del cuerpo político como verdadero contrato entre el pueblo y los jefes que por sí eligió; contrato por el cual las dos partes se obligaban a la observancia de las leyes que para ello se estipulan y que constituyen los vínculos de su unión. Habiendo reunido los pueblos para sus relaciones sociales todas las voluntades en una sola, todos los artículos en los cuales se explica esta voluntad llegan a ser otras tantas leyes fundamentales que obligan a los miembros del Estado sin excepción, y una de las cuales regula la elección y el poder de los magistrados encargados de velar por la ejecución de las demás leyes. Este poder se extiende a todo lo que puede mantener la constitución, sin ir hasta cambiarla. A ese poder añádense honores que hacen respetables las leyes sus ministros, y para estos personalmente, prerrogativas que les indemnizan de los penosos trabajos que cuesta una buena administración. Por su parte, el magistrado se obliga a no usar del poder que tiene confiado sino conforme a la intención de sus mandantes, a sostener a cada uno en el goce pacífico de lo que le pertenece, a preferir siempre la utilidad pública a su interés personal. Antes que la experiencia hubiese demostrado o el conocimiento del corazón humano hiciera prever los inevitables abusos de semejante constitución, debió esta de parecer tanto mejor cuanto que los encargados de velar por su conservación eran los más interesados en ello, pues a magistratura y sus derechos están fundados en las leyes; tan pronto como estas fueran destruidas, los magistrados dejarían de ser legítimos, el pueblo no estaría obligado a obedecerlos, y como no habría sido el magistrado, sino la ley la que habría constituido la esencia del Estado, cada uno volvería de derecho a su libertad natural. Por poco que se reflexionara atentamente, se confirmaría esto por nuevas razones y se vería por la naturaleza del contrato que ese no puede ser irrevocable; porque si no había poder superior que pudiera ser garantía de la fidelidad de los contratantes ni obligarlos a llenar sus obligaciones recíprocas, las partes serían únicos jueces en su propia causa, y cada una de ellas tendría siempre el derecho de renunciar al contrato tan pronto como viese que la otra limitaba sus condiciones o que estas dejaban de convenirle. En este principio parece que puede fundarse el derecho de abdicar. Ahora bien: si no se considera, como nosotros hacemos, más que la institución humana; si el magistrado que posee en su mano todo el poder y se apropia las ventajas del contrato tiene el derecho de renunciar a la autoridad, con mayor razón el pueblo, que paga todas las faltas de los jefes, debe tener derecho a renunciar a su dependencia. Pero las terribles disensiones, los desórdenes infinitos que necesariamente traería consigo este peligroso poder, enseñan mejor que cosa alguna cómo los gobiernos humanos tienen necesidad de base más sólida que la razón aislada, y cómo era necesario para la tranquilidad pública que la voluntad divina interviniera para dar a la autoridad soberana carácter sagrado e inviolable, que quitara a los súbditos el derecho funesto de disponer por sí mismos. Aunque la religión no hubiera hecho más bienes que este a los hombres, sería bastante para que estos la quisieran y adoptaran, aun con sus abusos, puesto que ahorra más sangre que la que puede hacer correr el fanatismo. Pero sigamos el curso de nuestra hipótesis. Las diversas formas de gobierno deben su origen a las diferencias mayores o menores que se hallan entre los particulares en el momento de su institución. ¿Un hombre era eminente en poder, en virtud, en riqueza o en crédito? Fue elegido magistrado único, y el Estado se hizo monárquico. Si muchos aproximadamente iguales entre sí dominaban por su crédito sobre los demás, fueron elegidos todos, constituyéndose una aristocracia. Aquellos cuya fortuna o tale nto eran menos desproporcionados y se habían separado en menor grado del estado de naturaleza guardaron en común la administración suprema y formaron una democracia. El tiempo comprobó cuál de estas formas era más ventajosa a los hombres. Unos estuvieron sometidos únicamente a las leyes; otros obedecieron muy pronto a los amos. Los ciudadanos quisieron conservar su libertad; los súbditos no se cuidaron más que de quitársela a sus vecinos, no pudiendo sufrir que otros gozasen de un bien que ellos no tenía n. En una palabra: de un lado estuvieron las riquezas y las conquistas, y de otro, la felicidad y la virtud. En estos diversos gobiernos, los magistrados fueron al principio electivos, y cuando la riqueza no lo impedía se concedía la preferencia al mérito, que da natural ascendiente, y a la edad, que acredita experiencia en los negocios y sangre fría en las deliberaciones. Los ancianos entre los hebreos, los gerontes de Esparta y el Senado de Roma y la misma etimología de nuestra palabra señor, prueban de qué modo era antaño respetada la vejez. A medida que las elecciones recaían en hombres de más avanzada edad, hacíanse más frecuentes, y mayores dudas se presentaban: aparecieron las cábalas, formáronse fracciones, los partidos se agriaron, encendióse la guerra civil; por último, fue sacrificada la sangre de los ciudadanos a la pretendida felicidad del Estado, y se estuvo en vísperas de caer de nuevo en la anarquía de los tiempos anteriores. La ambición de los poderosos aprovechó estas circunstancias para perpetuar sus cargos en sus familias; el pueblo, habituado ya a la dependencia, al reposo y a las comodidades de la vida, y ellos así mismo de estar en situación de poder romper sus cadenas, consintió en el aumento de su servidumbre como medio de asegurar su tranquilidad; y así es como los jefes, que llegaron a ser hereditarios, se acostumbraron a mirar su magistratura como un caudal de familia, a considerarse ellos mismo propietarios del Estado, del cual no eran, ciertamente, más que funcionarios; a llamar esclavos a sus conciudadanos; a contarlos, como a rebaños, entre el número de las cosas de su propiedad, y a llamarse a sí mismo iguales a los dioses y reyes de los reyes. Si seguimos el progreso de la desigualdad en estas diferentes evoluciones, hallaremos que su primer causa fue la constitución de la ley y del derecho de propiedad; la institución de la magistratura, la segunda; y la tercera y última, el cambio de poder legítimo en poder arbitrario. De manera que la condición de rico o pobre fue autori zada por la primera época; la de poderoso o débil, por la segunda; y por la tercera, la de señor y esclavo, que es el último grado de la desigualdad y término a que llegan los demás, hasta que nuevas revoluciones disuelven de repente el gobierno o le aproximan a la institución legítima. Para comprender la necesidad de este progreso, menos se necesita considerar los motivos del establecimiento del cuerpo político que la forma de ejecución que adopta y los inconvenientes que lleva consigo; porque los vicios que hacen necesarias las instituciones sociales son los mismos que hacen inevitable el abuso; y como, excepción hecha de Esparta, donde la ley vigilaba principalmente la educación de los niños, y donde Licurgo estableció costumbres que casi le excusaban de añadir ley alguna, en general son las leyes menos fuertes que las pasiones, los hombres continúan sin cambiar, y será fácil la demostración de que todo gobierno que sin alterarse ni viciarse sigue su camino, siempre conforme al fin de su institución, no tiene necesidad de existir, y que un país en donde nadie eludiese las leyes ni abusara de la magistratura no tendría necesidad de magistrados ni de leyes. Las diferencias políticas llevan consigo por necesidad diferencias civiles. La desigualdad creciente entre el pueblo y los jefes se hizo muy pronto sentir entre los particulares, y se modificó de mil modos, según las pasiones, los talentos y los acontecimientos. El magistrado no sabría usurpar el poder ilegítimo sin procurarse auxiliares, a los cuales ha de ceder por necesidad alguna parte del mismo poder. Por otra parte, los ciudadanos no se dejan oprimir sino en caso de ser arrastrados por ciega ambición, y, mirando siempre más por abajo que por encima de ellos, llega a serles la dominación más querida que la independencia, contentándose con llevar sus cadenas para poderlas a su vez imponer a otros. Es muy difícil reducir a obediencia al que no trata de mandar, y el político más hábil no conseguiría sujetar a hombres que solo quisieran ser libres; pero la desigualdad se extiende sin dificultad entre los hombres ambiciosos y cobardes, dispuestos siempre a correr los riesgos de la fortuna y a servir o dominar casi sin diferencia, según aquella los favorece o les es adversa. Así debió de llegar un tiempo de fascinación para los ojos del pueblo, hasta el punto de que sus conductores solo tenían que decir al más pequeño de los hombres: «Sé grande tú y tu raza», para que inmediatamente pareciese grande a todo el mundo y a sus propios ojos, elevándose sus descendientes a medida que se alejaban de él, pues cuanto más lejana e incierta era la causa, mayor era el efecto, más vagos podía contar entre sí una familia y más ilustre llegaba a ser. Si fuera esta la ocasión de entrar en detalles, explicaría fácilmente cómo la desigualdad de crédito y de autoridad se hace inevitable entre particulares19 tan pronto como, reunidos en sociedad, se ven obligados a compararse entre sí y a tener presentes las diferencias que hallan en el uso continuo que unos de otros tienen que hacer. Estas diferencias son de muchas clases; pero siendo en general la riqueza, la nobleza o jerarquía, el poder y el mérito personal las principales distinciones por las cuales se miden los hombres en la sociedad, podría demostrarse que el acuerdo o el conflicto de estas fuerzas diversas es la indicación más segura de un Estado bien o mal constituido; y yo haría ver que, entre esas cuatro fuentes de desigualdad, el mérito personal es la primera y la riqueza la última, porque la de utilidad más inmediata al bienestar es también la más fácil de comunicar; de donde fácilmente se deduce la afirmación hecha. Observación es esta que puede hacer juzgar muy exactamente de la medida en que cada pueblo se ha separado de su institución primitiva y del camino que ha hecho hacia el término extremo de la corrupción. Haría observar cómo este deseo universal de reputaciones, honores y preferencias que a todos nos devora ejercita y compara talentos y fuerzas; cómo excita y multiplica las pasiones y cómo hace a todos los hombres competidores, rivales o más bien enemigos, causando todos los días contratiempos, éxitos y catástrofes de todas clases en la lid que sostienen tantos pretendientes. Podría también demostrar que, en efecto, a este ardor por hacerse objeto de conversación, a este furor de distinguirse que nos tiene casi siempre fuera de nosotros, es al que debemos lo que hay de mejor o de peor entre los hombres, nuestras virtudes y nuestros vicios, nuestras ciencias y nuestros errores, nuestros conquistadores y filósofos, es decir, una multitud de malas cosas por un pequeño número de buenas. Probaría, en fin, que si se ve a un puñado de poderosos y ricos en el apogeo de grandezas y fortuna, mientras que la multitud se arrastra en la oscuridad y la miseria, es porque los primeros no estiman las cosas de que disfrutan sino en cuanto los otros están privados de ellas, de manera que dejarían de ser felices si el pueblo dejase de ser miserable. Pero estos detalles por sí solos serían bastante materia para una obra de importancia, en la cual se pesarían las ventajas y los inconvenientes de todo gobierno en relación con los derechos del estado de naturaleza, y en la que se descubrieran los distintos aspectos bajo los cuales se ha presentado hasta hoy la desigualdad, y podrá presentarse en los siglos futuros, según la naturaleza de sus gobiernos y las revoluciones que el tiempo traerá consigo necesariamente. Se vería a la multitud oprimida en el interior por una serie de precauciones, las mismas que ella había tomado antes contra lo que de fuera la amenazaba Se vería crecer continuamente la opresión sin que los oprimidos pudieran nunca saber qué término tendría ni qué medios legítimos les quedarían para poder detenerla. Se verían extinguirse poco a poco los derechos y las libertades nacionales, y cómo las reclamaciones de los débiles eran juzgadas como un rumor sedicioso. Se vería a la política limitando a una mercenaria porción del pueblo el honor de defender la causa común. De todo esto se vería así mismo salir la necesidad de los impuestos y, entre tanto, el agricultor, desalentado, tendría, en tiempo de paz, que verse obligado a abandonar el arado para empuñar el fusil o la espada. Se verían surgir las funestas y caprichosas reglas del honor. Se vería, por último, a los defensores de la patria ser pronto o tarde sus enemigos, tener levantado el puñal sobre sus conciudadanos y vendría un tiempo en que se les oyera decir al opresor de su país: Pectore si fratis gladium juguloque parentis Condere me jubeas, gravidaeque in viscera partu Conjugis, invita peragam tamen omnia dextra De la extremada desigualdad de las condiciones sociales y de las fortunas, de la diversidad de pasiones y de talentos, de las artes inútiles, de las artes perniciosas y de las ciencias baladíes, saldrían multitud de prejuicios, igualmente contrarios a la razón, a la felicidad y a la virtud; veríase fomentar por los jefes todo aquello que puede deleitar a los hombres reunidos, desuniéndolos; todo lo que puede dar a la sociedad un aspecto de concordia aparente, sembrando en ella gérmenes de división; todo aquello, en fin, que puede inspirar a los distintos órdenes desconfianza y odios mutuos, por oposición de sus derechos y de sus intereses, para llegar por estos medios a fortalecer el poder que a todos los contiene. Del seno de este desorden y de estas revoluciones es como el despotismo, elevando de manera gradual su horrible cabeza y devorando cuanto percibiera de bueno y de sano en todas las partes del Estado, llegaría por fin a pisotear las leyes y al pueblo, y a instalarse sobre las ruinas de la República. Los tiempos que precedieran a este último cambio serían períodos de trastornos y calamidades; pero, al fin, todo sería tragado por el monstruo y los pueblos ya no tendrían más jefes ni más le yes, sino exclusivamente tiranos. A partir de este momento también dejaría de hablarse de buenas costumbres y de virtud, porque donde reina el despotismo, cui ex honesto nulla est spes, no sufre a ningún otro dueño; cuando él habla y actúa, se acabó la probidad y ya no hay deberes que consultar. La obediencia ciega es la única virtud que les queda a los esclavos. Aquí está el último término de la desigualdad y el punto extremo que cierra el círculo y toca al punto de donde hemos partido. Aquí es donde todos los particulares llegan a ser iguales, porque no son nada, y donde por no tener los súbditos otra ley que la voluntad del señor, ni el señor otra regla que sus pasiones, se desvanecen de nuevo las nociones del bien y los principios de justicia. Todo se reduce a la ley del más fuerte, y, por consiguiente, a un nuevo estado de naturaleza, distinto de aquel por el cual hemos empezado, porque el uno era el estado natural en su pureza, y el otro, fruto de un exceso de corrupción. Tan poca diferencia hay, por otra parte, entre estos dos estados, y de tal manera el despotismo destruye el contrato de gobierno, que solo el déspota es el amo mientras es el más fuerte, y por eso no podrá reclamar contra la violencia en cuanto se presente la ocasión de expulsarlo. El motín que acaba por estrangular o destronar al sultán es un acto tan jurídico como aquellos por los cuales el tirano disponía días antes de la vida y de los bienes de los súbditos. Solo la fuerza le sostenía, la fuerza solo le arroja. Todo acontece según el orden natural, y cualesquiera que sean las consecuencias de esas cortas y frecuentes revoluciones, nadie se queje de la injusticia de otro, sino solamente de su propia imprudencia y de su desgracia. Descubriendo y siguiendo así los caminos olvidados y perdidos que han debido de conducir al hombre del estado natural al social; restableciendo, con las situaciones intermedias que acabo de señalar, aquellas que la prisa del tiempo me ha hecho suprimir, o que la imaginación no me ha inspirado, el lector atento no podrá menos de asombrarse de ver el inmenso espacio que separa esos dos estados. En esta lenta sucesión de las cosas hallará la solución de infinidad de problemas de moral y de política que los filósofos no pueden resolver. Comprenderá que no siendo el género humano de una época el mismo género humano de otra, la razón por la cual Diógenes no hallaba al hombre es porque buscaba entre sus contemporáneos al hombre de un tiempo ya desaparecido. Catón, dirá, murió con Roma y con la libertad, porque estuvo fuera de lugar en su siglo, y el más grande de los hombres no hizo más que asombrar al mundo que hubo gobernado quinientos años antes. En una palabra, explicará cómo, modificándose insensiblemente, el alma y las pasiones humanas cambian, por decirlo así, de naturaleza; porque nuestras necesidades y nuestros gustos cambian insensiblemente con el tiempo; porque desapareciendo por grados el hombre original, la sociedad solo ofrece a la vista del sabio una reunión de hombres artificiales y de pasiones ficticias, que son el resultado de esas nuevas relaciones y no tienen un fundamento verdadero en la naturaleza. Lo que con todo ello nos enseña la reflexión, lo confirma perfectamente la experiencia. El hombre salvaje y el hombre social difieren de tal modo en el fondo del corazón y en sus inclinaciones, que lo que constituye la suprema dicha de uno, pone en desesperación al otro. El primero solo respira calma y libertad y no quiere más que vivir y estar ocioso, y aun la misma ataraxia del estoico no da una idea bastante exacta de su profunda indiferencia por cualquier otro objeto. Por el contrario, el ciudadano, siempre activo, suda, se agita, se atormenta sin cesar en busca de ocupaciones todavía más laboriosas; trabaja hasta morir, incluso corre hacia la muerte para ponerse en condiciones de vida o renuncia a esta por adquirir la inmortalidad. A los grandes a los que aborrece, y a los ricos, a quienes desprecia, les hace la corte. Nada economiza para obtener el honor de servirlos; con orgullo se enva nece de la protección de aquellos y de su propia bajeza, y arrogante con su esclavitud, habla desdeñoso de aquellos que no tienen el honor de sufrirla. ¡Qué espectáculo para un caribe son los trabajos penosos y envidiados de un ministro europeo! ¡Cuántas muertes crueles preferiría ese indolente salvaje ante el horror de semejante vida, que con frecuencia ni aun está dulcificada por el placer de hacer bien! Pero, para ver el fin de tantos cuidados, sería preciso que las palabras poderío y reputación tuviesen sentido en su espíritu, que supiera que hay una clase de hombres que estiman en algo las miradas del resto del universo, que saben estar satisfechos y contentos de sí mismos por el testimonio de otro, más bien que por el suyo propio. Tal es, en efecto , la verdadera causa de todas estas diferencias: el salvaje vive en sí mismo; el hombre social, siempre fuera de sí, no sabe vivir más que en la opinión de los demás; y de ese único juicio deduce el sentimiento de su propia existencia. No es mi propósito demostrar cómo de semejante disposición nació tanta indiferencia para el bien y el mal, juntamente con tan hermoso discurso de moral; cómo, reduciéndose todo a las apariencias, hízose todo ficticio y aparente: el honor, la amistad, la virtud y, con frecuencia, hasta los mismos vicios, cuyo secreto para glorificarlos se encuentra en definitiva; cómo, en una palabra, preguntando siempre a los demás lo que nosotros somos, y no atreviéndonos a preguntarnos a nosotros mismos, en medio de tanta filosofía, de humanidad, cortesía y máximas sublimes, notemos otra cosa que un exterior superficial y engañoso, honor sin virtud, razón sin sabiduría y placer sin felicidad. Me basta con haber probado que este no es el estado original del hombre y que solamente el espíritu de la sociedad y de la desigualdad que esta engendra son los que cambian de este modo todas nuestras inclinaciones naturales. He intentado exponer el origen y el progreso de la desigualdad, la fundación y el abuso de las sociedades políticas, en cuanto estas cosas pueden deducirse de la naturaleza del hombre por las únicas luces de la razón, con independencia de los dogmas sagrados que dan a la autoridad soberana la sanción del derecho divino. Dedúcese de lo expuesto que, siendo la desigualdad casi nula en el estado de naturaleza, saca su fuerza y acrecentamiento del desarrollo de nuestras facultades y del progreso del espíritu humano, llegando por fin a ser permanente y legítima por la constitución de la propiedad y de las leyes. Dedúcese además que la desigualdad moral, autorizada únicamente por el derecho positivo, es contraria al derecho natural, siempre que no concurra en la misma proporción con la desigualdad física, distinción que determina suficientemente lo que debe pensarse a este propósito de la clase de desigualdad que existe entre todos los pueblos civilizados, puesto que con toda evidencia es contrario al derecho natural, de cualquier modo que se lo defina, que un niño mande a un anciano, que un imbécil sirva de guía al pobre sabio y que un grupo de personas rebose de superfluidades mientras la multitud hambrienta carece de lo necesario. EL CONTRATO SOCIAL O PRINCIPIOS DE DERECHO POLÍTICO Fæderis œqual, Dicamus leges. VIRG., Eneida., lib. XI. v. 321. ADVERTENCIA Este tratadito ha sido extractado de una obra más extensa, emprendida sin haber consultado mis fuerzas y abandonada tiempo ha. De los diversos fragmentos que podían extraerse de ella, éste es el más considerable y el que me ha parecido menos indigno de ser ofrecido al púb lico. El resto no existe ya. LIBRO I Me propongo a investigar si dentro del radio del orden civil, y considerando los hombres tal cual ellos son y las leyes tal cual pueden ser, existe alguna fórmula de administración legítima y permanente. Trataré para ello de mantener en armonía constante, en este estudio, lo que el derecho permite con lo que el interés prescribe, a fin de que la justicia y la utilidad no resulten divorciadas. Entro en materia sin demostrar la importancia de mi tema. Si se me preguntara si soy príncipe o legislador para escribir sobre política, contestaría que no, y que precisamente por no serlo lo hago: si lo fuera, no perdería mi tiempo en decir lo que es necesario hacer; lo haría o guardaría silencio. Ciudadano de un Estado libre y miembro del poder soberano, por débil que sea la influencia que mi voz ejerza en los negocios públicos, el derecho que tengo de emitir mi voto impóneme el deber de ilustrarme acerca de ellos. ¡Feliz me consideraré todas las veces que, al meditar sobre las diferentes formas de gobierno, encuentre siempre en mis investigaciones nuevas razones para amar el de mi patria! CAPÍTULO I Objeto de este libro El hombre ha nacido libre, y sin embargo, vive en todas partes entre cadenas. El mismo que se considera amo, no deja por eso de ser menos esclavo que los demás. ¿Cómo se ha operado esta transformación? Lo ignoro. ¿Qué puede imprimirle el sello de legitimidad? Creo poder resolver esta cuestión. Si no atendiese más que a la fuerza y a los efectos que de ella se derivan, diría: “En tanto que un pueblo está obligado a obedecer y obedece, hace bien; tan pronto como puede sacudir el yugo, y lo sacude, obra mejor aún, pues recobrando su libertad con el mismo derecho con que le fue arrebatada, prueba que fue creado para disfrutar de ella. De lo contrario, no fue jamás digno de arrebatársela.” Pero el orden social constituye un derecho sagrado que sirve de base a todos los demás. Sin embargo este derecho no es derecho natura: está fundado sobre convenciones. Trátase de saber cuáles son esas convenciones; pero antes de llegar a ese punto, debo fijar o determinar lo que acabo de afirmar. CAPÍTULO II De las primeras sociedades La más antigua de todas las sociedades, y la única natural, es la de la familia; sin embargo, los hijos no permanecen ligados al padre más que durante el tiempo que tienen necesidad de él para su conservación. Tan pronto como esta necesidad cesa, los lazos naturales quedan disueltos. Los hijos exentos de la obediencia que debían al padre y éste relevado de los cuidados que debía a aquéllos, uno y otro entran a gozar de igual independencia. Si continúan unidos, no es ya forzosa y naturalmente, sino voluntariamente; y la familia misma, no subsiste más que por convención. Esta libertad común es consecuencia de la naturaleza humana. Su principal ley es velar por su propia conservación, sus primeros cuidados son los que se debe a su persona. Llegado a la edad de la razón, siendo el único juez de los medios adecuados para conservarse, conviértese por consecuencia en dueño de sí mismo. La familia es pues, si se quiere, el primer modelo de las sociedades políticas; el jefe es la imagen del padre, el pueblo la de los hijos, y todos, habiendo nacido iguales y libres, no enajenan su libertad sino en cambio de su utilidad. Toda la diferencia consiste en que, en la familia, el amor paternal recompensa al padre de los cuidados que prodiga a sus hijos, en tanto que, en el Estado, es el placer del mando el que suple o sustituye este amor que el jefe no siente por sus gobernados. Grotio niega que los poderes humanos se hayan establecido en beneficio de los gobernados, citando como ejemplo la esclavitud. Su constante manera de razonar es la de establecer siempre el hecho como fuente de derecho.1 Podría emplearse un método más consecuente o lógico, pero no más favorable a los tiranos. Resulta, pues, dudoso, según Grotio, saber si el género humano pertenece a una centena de hombres o si esta centena de hombres pertenece al género humano. Y, según se desprende de su libro, parece inclinarse por la primera opinión. Tal era también el parecer de Hobbes. He allí, de esta suerte, la especia humana dividida en rebaños, cuyos jefes los guardan para devorarlos. 1 “Las sabias investigaciones hechas sobre el derecho público, no son a menudo sino la historia de antiguos abusos, cuyo demasiado estudio da por resultado el que se encaprichen mal à propos los que se toman tal trabajo.” (Traité des intérêts de la France avec ses voisins, por el marqués de Argenson, impreso en casa de Rey, en Ámsterdam.) He allí precisamente lo que ha hecho Grotio. Como un pastor es de naturaleza superior a la de su rebaño, los pastores de hombres, que son sus jefes, son igualmente de naturaleza superior a sus pueblos. Así razonaba, de acuerdo con Filón, el emperador Calígula, concluyendo por analogía, que los reyes eran dioses o que los hombres bestias. El argumento de Calígula equivale al de Hobbes y Grotio. Aristóteles antes que ellos, había dicho también2 que los hombres no son naturalmente iguales, pues unos nacen para ser esclavos y otros para dominar. Aristóteles tenía razón, sólo que tomaba el efecto por la causa. Todo hombre nacido esclavo, nace para la esclavitud, nada es más cierto. Los esclavos pierden todo, hasta el deseo de su libertad: aman la servidumbre como los compañeros de Ulises amaban su embrutecimiento.3 Si existen, pues, esclavos por naturaleza, es porque los ha habido contrariando sus leyes: la fuerza hizo los primeros, su vileza los ha perpetuado. Nadie ha dicho del rey Adán, ni del emperador Noé, padre de tres grandes monarcas que se repartieron el imperio de universo, como los hijos de Saturno, a quienes se ha creído reconocer en ellos. Espero que se me agradecerá la modestia, pues descendiendo directamente de uno de estos tres príncipes, tal vez de la rama principal ¿quién sabe si, verificando títulos, no resultaría yo como legítimo rey del género humano? Sea como fuere, hay que convenir que Adán fue soberano del mundo, mientras lo habitó solo, como Robinsón de su isla, habiendo en este imperio la ventaja de que el monarca, seguro en su trono, no tenía que temer ni a rebeliones, ni a guerras, ni a conspiradores. CAPÍTULO III Del derecho del más fuerte El más fuerte no lo es jamás bastante para ser siempre el amo o señor, si no transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber. De allí el derecho del más fuerte, tomado irónicamente en apariencia y realmente establecido en principio. Pero ¿se nos explicará nunca esta palabra? La fuerza es una potencia física, y no veo qué moralidad puede resultar de sus efectos. Ceder a la fuerza es un acto de necesidad, no de voluntad; cuando más, puede ser de prudencia. ¿En qué sentido podrá ser un deber? Supongamos por un momento este pretendido derecho; yo afirmo que resulta de él un galimatías inexplicable, porque si la fuerza constituye el derecho, como el efecto cambia con la causa, toda fuerza superior a la primera, modificará el derecho. Desde que se puede desobedecer impunemente, se puede legítimamente, y puesto que el más fuerte tiene siempre razón, no se trata más que de procurar serlo. ¿Qué es, pues, un derecho que parece cuando la fuerza cesa? Si es preciso obedecer por fuerza, no 2 Politic, Lib. I cap. II. (EE.) 3 Véase un tratadito de Plutarco, titulado: Que los animales usan de la razón. es necesario obedecer por deber, y si la fuerza desaparece, la obligación no existe. Resulta, por consiguiente, que la palabra derecho no añade nada a la fuerza ni significa aquí nada en absoluto. Obedeced a los poderes. Si esto quiere decir: ceded a la fuerza, el precepto es bueno, pero superfluo. Respondo de que no será jamás violado. Todo poder emana de Dios, lo reconozco, pero toda enfermedad también. ¿Estará prohibido por ello, recurrir al médico? ¿Si un bandido me sorprende en la selva, estaré no solamente por la fuerza sino aun pudiendo evitarlo, obligado en conciencia a entregarle mi bolsa? ¿Por qué, en fin, la pistola que él tiene es un poder? Convengamos, pues, en que la fuerza no hace el derecho y en que no se está obligado a obedecer sino a los poderes legítimos. Así, mi cuestión primitiva queda siempre en pie. CAPÍTULO IV De la esclavitud Puesto que ningún hombre tiene por naturaleza autoridad sobre su semejante, y puesto que la fuerza no constituye derecho alguno, quedan sólo las convenciones como base de toda autoridad legítima sobre los hombres. Si un individuo –dice Grotio– puede enajenar su libertad y hacerse esclavo de otro, ¿por qué un pueblo entero no puede enajenar la suya y convertirse en un esclavo de un rey? Hay en esta frase algunas palabras equívocas que necesitarían explicación; pero detengámonos sólo en la de enajenar. Enajenar es ceder o vender. Ahora, un hombre que se hace esclavo de otro, no cede su libertad; la vende, cuando menos por subsistencia; pero un pueblo ¿por qué se vende? Un rey, lejos de proporcionar la subsistencia a sus súbditos, saca de ellos la suya, y según Rabelais, un rey no vive con poco. ¿Lo súbditos ceden, pues, sus personas a condición de que les quiten también su bienestar? No sé qué les queda por conservar. Se dirá que el déspota asegura a sus súbditos la tranquilidad civil; sea, pero ¿qué ganan con ello, si las guerras que su ambición ocasiona, si su insaciable avidez y las vejaciones de su ministerio les arruinan más que sus disensiones internas? ¿Qué ganan, si esta misma tranquilidad constituye una de sus miserias? Se vive tranquilo también en los calabozos, pero, ¿es esto encontrarse y vivir bien? Los griegos encerrados en el antro de Cíclope, vivían tranquilos esperando el turno de ser devorados. Decir que un hombre se da a otro gratuitamente, es afirmar una cosa absurda e inconcebible: tal acto sería ilegítimo y nulo, por la razón única de que el que la lleva a cabo no está en su estado normal. Decir otro tanto de un país, es suponer un pueblo de locos y la locura no hace derecho. Aun admitiendo que el hombre pudiera enajenar su libertad, no puede enajenar la de sus hijos, nacidos hombres y libres. Su libertad les pertenece, sin que nadie tenga derecho a disponer de ella. Antes de que estén en la edad de la razón, puede el padre, en su nombre, estipular condiciones para asegurar su conservación y bienestar, pero no darlos irrevocable e incondicionalmente; pues acto tal sería contrario a los fines de la naturaleza y traspasaría el límite de los derechos paternales. Sería, pues, necesario para que un gobierno arbitrario fuese legítimo, que a cada generación el pueblo fuese dueño de admitir o rechazar sus sistemas, y en caso semejante la arbitrariedad dejaría de existir. Renunciar a su libertad es renunciar a su condición de hombre, a los derechos de la humanidad y aun a sus deberes. No hay resarcimiento alguno posible para quien renuncia a todo. Semejante renuncia es incompatible con la naturaleza del hombre: despojarse de moralidad. En fin, es una convención fútil y contradictoria estipular de una parte una autoridad absoluta y de la otra una obediencia sin límites. ¿No es claro que a nada se está obligado con aquel a quien hay el derecho de exigirle todo? ¿Y esta sola condición, sin equivalente, sin reciprocidad, no lleva consigo la nulidad del acto? ¿Qué derecho podrá tener mi esclavo contra mí, ya que todo lo que posee me pertenece y puesto que siendo su derecho el mío, tal derecho contra mí mismo sería una palabra sin sentido alguno? Grotio y otros como él, deducen de la guerra otro origen del pretendido derecho de la esclavitud. Teniendo el vencedor, según ellos, el derecho de matar al vencido, éste puede comprar su vida al precio de su libertad; convención tanto más legítima, cuanto que redunda en provecho de ambos. Pero es evidente que este pretendido derecho de matar al vencido no resulta de ninguna manera del estado de guerra. Por la sola razón de que los hombres en su primitiva independencia no tenían entre sí relaciones bastante constantes para constituir ni el estado de paz ni el de guerra, y no eran, por lo tanto, naturalmente enemigos. La relación de las cosas y no la de los hombres es la que constituye a l guerra, y este estado no puede nacer de simples relaciones personales, sino únicamente de relaciones reales. La guerra de hombre a hombre no puede existir ni en el estado natural en el que no hay propiedad constante, ni en el estado social donde todo está bajo la autoridad de las leyes. Los combates particulares, los duelos, las riñas son actos que no constituyen estado, y en cuanto a las guerras privadas, autorizadas por las ordenanzas de Luis IX rey de Francia, y suspendidas por la paz de Dios, no son más que abusos del gobierno feudal, sistema absurdo, si sistema puede llamarse, contrario a los principios del derecho natural y a toda buen política. La guerra no es una relación de hombre a hombre, sino de Estado a Estado, en la cual los individuos son enemigos accidentalmente, no como hombres ni como ciudadanos,4 sino como soldados; no como miembros de la patria, sino como sus defensores. Por último, un Estado no puede tener por enemigo sino a otro Estado, y no a hombres; pues no pueden fijarse verdaderas relaciones entre cosas de diversa naturaleza. Este principio está conforme con las máximas establecidas de todos los tiempos y con la práctica constante de todos los pueblos civilizados. Las declaraciones de guerra son advertencias dirigidas a los ciudadanos más que a las potencias. El extranjero, sea rey, individuo o pueblo, que roba, mata o retiene a los súbditos de una nación sin declarar la guerra al príncipe, no es un enemigo, es un bandido. Aun en plena guerra, un príncipe justo se apoderará bien en país enemigo, de todo lo que pertenezca al público, pero respetará la persona y bienes de los particulares, esto es: respetará la persona, los derechos sobre los cuales se fundan los suyos. Teniendo la guerra como fin de destrucción del Estado enemigo, hay derecho de matar a los defensores mientras están con las armas en las manos, pero tan pronto como las entregan y se rinden, dejan de ser enemigos o instrumentos del enemigo, recobran su condición de simples hombres y el derecho a la vida. A veces se puede destruir un Estado sin matar uno solo de sus miembros: la guerra no da ningún derecho que no sea necesario a sus fines. Estos principios no son los de Grotio, ni están basados en la autoridad de los poetas: se derivan de la naturaleza de las cosas y tienen por fundamento la razón. Con respecto al derecho de conquista, él no tiene otro fundamento que la ley del más fuerte. Si la guerra no da al vencedor el derecho de asesinar a los pueblos vencidos, no puede darle tampoco es de esclavizarlos. No hay derecho de matar al enemigo más que cuando no se le puede convertir en esclavo, luego este derecho no proviene del derecho de matarlo: es únicamente un cambio en el que se le otorga la vida, sobre la cual no se tiene derecho al precio de la libertad: estableciendo, pues, el derecho de vida y muerte sobre el derecho de esclavitud, y éste sobre aquél, ¿es o no claro que se cae en un círculo vicioso? Mas aun admitiendo este terrible derecho de matar, afirmo que un esclavo hecho en la guerra o un pueblo conquistado, no está obligado a nada para con el vencedor, a excepción de obedecerle mientras a ellos están forzados. Tomando el equivalente de 4 Los romanos, que han comprendido y respetado más que ningún otro pueblo del mundo el derecho de la guerra, eran tan escrupulosos a este respecto, que no le era permitido a un ciudadano servir como voluntario, sin haberse enganchado expresamente contra el enemigo, y determinadamente contra tal enemigo. Habiendo sido licenciada una legión en la que Catón hijo hacía su primera campaña, bajo las órdenes de Popilius, Catón el Viejo escribió a éste diciéndole que si él quería que su hijo continuase sirviendo bajo su mando, era preciso que le hiciera prestar un nuevo juramento militar, porque habiendo quedado el primero anulado, no podía continuar tomando las armas contra el enemigo. Y el mismo Catón escribió a su hijo ordenándole que se guardase bien de presentar combate sin haber prestado el nuevo juramento. Sé que se me podrá oponer el sitio de Clusium y otros hechos particulares, pero yo cito leyes, costumbres. Los romanos son los que menos a menudo han quebrantado sus leyes, y son los únicos que les hayan tenido tan bellas. su vida, el vencedor no le ha concedido ninguna gracia: en vez de suprimirlo sin provecho, lo ha matado útilmente. Lejos, pues, de haber adquirido sobre él ninguna autoridad, el estado de guerra subsiste entre ellos como antes sus mismas relaciones son el efecto, pues el uso del derecho de guerra no supone ningún tratado de paz. Habrán celebrado un convenio, pero éste, lejos de suprimir tal estado, supone su continuación. Así, desde cualquier punto de vista que se consideren las cosas, el derecho de esclavitud es nulo, no solamente porque es ilegítimo, sino porque es absurdo y no significa nada. Las palabras esclavo y derecho, son contradictorias y se excluyen mutuamente. Ya sea de hombre a hombre o de hombre a pueblo, el siguiente razonamiento será siempre igualmente insensato: “Celebro contigo un contrato en el cual todos los derechos están a tu cargo y todos los beneficios en mi favor, el cual observaré hasta tanto así me plazca y tú durante todo el tiempo que yo desee.” CAPÍTULO V Necesidad de retroceder a una convención primitiva Ni aun concediéndoles todo lo que hasta aquí he refutado, lograrían progresar más los fautores del despotismo. Habrá siempre una gran diferencia entre someter una multitud y regir una sociedad. Que hombres dispersos estén sucesivamente sojuzgados a uno solo, cualquiera que sea el número, yo sólo veo en esa colectividad un señor y esclavos, jamás un pueblo y su jefe: representarán, si se quiere, una agrupación, mas no una asociación, porque no hay ni bien público ni cuerpo político. Ese hombre, aun cuando haya sojuzgado a medio mundo, no es siempre más que un particular; su interés, separado del de los demás, será siempre un interés privado. Si llega a perecer, su imperio, tras él, se dispersará y permanecerá sin unión ni adherencia, como un roble se destruye y cae convertido en un montón de cenizas después que el fuego lo ha consumido. Un pueblo –dice Grotio– puede darse a un rey. Según Grotio, un pueblo existe, pues como tal pudo dársele a un rey. Este presente o dádiva constituye, por consiguiente, un acto civil, puesto que supone una deliberación pública. Antes de examinar el acto por el cual el pueblo elige un rey, sería conveniente estudiar el acto por el cual un pueblo se constituye en tal, porque siendo este acto necesariamente anterior al otro, es el verdadero fundamento de la sociedad. En efecto, si no hubiera una convención anterior ¿en dónde estaría la obligación, a menos que la elección fuese unánime, de los menos a someterse al deseo de los más? Y ¿con qué derecho, ciento que quieren un amo, votan por diez que no lo desean? La ley de las mayorías en los sufragios es ella misma fruto de una convención que supone, por lo menos una vez, la unanimidad. CAPÍTULO VI Del pacto social Supongo a los hombres llegados al punto en que los obstáculos que impiden su conservación en el estado natural, superan las fuerzas que cada individuo puede emplear para mantenerse en él. Entonces este estado primitivo no puede subsistir, y el género humano perecería si no cambiaba su manera de ser. Ahora bien, como los hombres no pueden engendrar nuevas fuerzas, sino solamente unir y dirigir las que existen, no tienen otro medio de conservación que el de formar por agregación una suma de fuerzas capaz de sobrepujar la resistencia, de ponerlas en juego con un solo fin y de hacerlas obrar unidas y de conformidad. Esta suma de fuerzas no puede nacer sino del concurso de muchos; pero, constituyendo la fuerza y la libertad de cada hombre los principales instrumentos para su conservación, ¿cómo podría comprometerlos sin perjudicarse y sin descuidar las obligaciones que tiene para consigo mismo? Esta dificultad, concretándola a mi objeto puede enunciarse en los siguientes términos: “Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por lo cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a así mismo y permanezca tan libre como antes.” Tal es el problema fundamental cuya solución da el Contrato social. Las cláusulas de este contrato están de tal suerte determinadas por la naturaleza del acto, que la menor modificación las haría inútiles y sin efecto; de manera, que, aunque no hayan sido jamás formalmente enunciadas, son en todas partes las mismas y han sido en todos partes tácitamente reconocidas y admitidas, hasta tanto que, violado el pacto social, cada cual recobra sus primitivos derechos y recupera su libertad natural, al perder la convencional por la cual había renunciado a la primera. Estas cláusulas, bien estudiadas, se reducen a una sola, a saber: la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a la comunidad entera, porque, primeramente, dándose por completo cada uno de los asociados, la condición es igual para todos; y siendo igual, ninguno tiene interés en hacerla onerosa para los demás. Además, efectuándose la enajenación sin reservas, la unión resulta tan perfecta como puede serlo, sin que ningún asociado tenga nada que reclamar, porque si quedasen algunos derechos a los particulares, como no habría ningún superior común que pudiese sentenciar entre ellos y el público, cada cual siendo hasta cierto punto su propio juez, pretendería pronto serlo en todo; consecuencialmente, el estado natural subsistiría y la asociación convertiríase necesariamente en tiránica o inútil. En fin, dándose cada individuo a todos no se da a nadie, y como no hay un asociado sobre el cual no se adquiera el mismo derecho que se cede, se gana la equivalencia de todo lo que se pierde y mayor fuerza para conservar lo que se tiene. Si se descarta, pues, del pacto social lo que no es de esencia, encontraremos que queda reducido a los términos siguientes: “Cada uno pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro considerado como parte indivisible del todo.” Este acto de asociación convierte al instante la persona particular de cada contratante, en un cuerpo normal y colectivo, compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea, la cual recibe de este mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad. La persona pública que se constituye así, por la unión de todas las demás, tomaba en otro tiempo el nombre de ciudad5 y hoy el de república o cuerpo político, el cual es denominado Estado cuando es activo, Potencia en comparación con sus semejantes. En cuanto a los asociados, éstos toman colectivamente el nombre de pueblo y particularmente el de ciudadanos como partícipes de la autoridad soberana, y súbditos por estar sometidos a las leyes del Estado. Pero estos términos se confunden a menudo siendo tomados el uno por el otro; basta saber distinguirlos cuando son empleados con toda precisión. CAPÍTULO VII Del soberano Despréndese de esta fórmula que el acto de asociación implica un compromiso recíproco del público con las particulares y que, cada individuo, contratando, por decirlo así, consigo mismo, se halla obligado bajo una doble relación, a saber: como miembro del soberano para con los particulares y como miembro del Estado para con el soberano. Pero no puede aplicarse aquí el principio de derecho civil según el cual los compromisos contraídos consigo mismo no crean ninguna obligación, porque hay una gran diferencia entre obligarse consigo mismo y de obligarse para con un todo del cual se forma parte. Preciso es hacer notar también que la deliberación pública, que puede obligar a todos los súbditos para con el soberano, a causa de las dos diferentes relaciones bajo los cuales cada uno de ellos es considerado, no puede por la razón contraria, obligar al soberano para consigo, siendo por consiguiente contrario a la naturaleza del cuerpo político que el soberano se imponga una ley que no puede ser por él quebrantada. No pudiendo considerarse sino bajo una sola relación, está en el caso de un particular que 5 La verdadera significación de esta palabra hase casi perdido entre los modernos: la mayoría de ellos confunden una población con una ciudad y un habitante con un ciudadano. Ignoran que las casas constituyen la extensión, la población, y que los ciudadanos representan y forman la ciudad. Este mismo error costó caro a los cartagineses. No he leído el título de ciudadano se haya jamás dado a los súbditos de ningún príncipe, ni aun antiguamente a los macedonios ni tampoco en nuestros días a los ingleses a pesar de estar más cercanos de la libertad que todos los demás. Solamente los franceses toman familiarmente este nombre, porque no tienen verdadera idea de los que la palabra ciudadano significa como puede verse en sus diccionarios, sin que incurran, usurpándolo, en crimen de lesa majestad: este nombre entre ellos expresa una virtud y no un derecho. Cuando Bodin ha querido hablar de nuestros ciudadanos y habitantes, ha cometido un grave yerro tomando los uno por los otros. M. d’Alembert no se ha equivocado, y ha distinguido bien, en su artículo Ginebra, las cuatro clases de hombres (cinco si se cuentan los extranjeros) que existen en nuestra población y de las cuales dos solamente componen la república. Ningún autor francés, que yo sepa, ha comprendido el verdadero sentido del vocablo ciudadano. contrata consigo mismo; por lo cual se ve que no hay ni puede haber ninguna especie de ley fundamental obligatoria para el cuerpo del pueblo, ni aun el mismo contrato social. Esto no significa que este cuerpo no pueda perfectamente comprometerse con otros, en cuanto no deroguen el contrato, pues con relación al extranjero, conviértese en un ser simple, en un individuo. Pero derivando el cuerpo político o el soberano su existencia únicamente de la legitimidad del contrato, no puede jamás obligarse, ni aun con los otros, a nada que derogue ese acto primitivo, tal como enajenar una parte de sí mismo o someterse a otro soberano. Violar el acto por el cual existe, sería aniquilarse, y lo que es nada, no produce nada. Desde que esta multiplicidad queda constituida en un cuerpo, no se puede ofender a uno de sus miembros, sin atacar a la colectividad y menos aún ofender al cuerpo sin que sus miembros se resientan. Así, el deber y el interés obligan igualmente a las dos partes contratantes a ayudarse mutuamente; y los mismos hombres, individualmente, deben tratar de reunir, bajo esta doble relación, todas las ventajas que de ellas deriven. Además, estando formado el cuerpo soberano por particulares, no tiene ni puede tener interés contrario al de ellos; por consecuencia, la soberanía no tiene necesidad de dar ninguna garantía a los súbditos, porque es imposible que el cuerpo quiera perjudicar a todos sus miembros. Más adelante veremos que no puede dañar tampoco a ninguno en particular. El soberano, por la sola razón de serlo, es siempre lo que debe ser. Pero no resulta así con los súbditos respecto del soberano, al cual, a pesar del interés común, nada podría responderle a sus compromisos si no encontrase medios de asegurarse de su fidelidad. En efecto, cada individuo puede, como hombre, tener una voluntad contraria o desigual a la voluntad general que posee como ciudadano: su interés particular puede aconsejarle de manera completamente distinta de la que le indica el interés común; su existencia absoluta y naturalmente independiente puede colocarle en oposición abierta con lo que debe a la causa común como contribución gratuita, cuya pérdida sería menos perjudicial a los otros que oneroso el pago para él, y considerando la persona moral que constituye el Estado como un ente de razón –puesto que éste no es un hombre–, gozaría de los derechos del ciudadano sin querer cumplir o llenar los deberes de súbdito, injusticia cuyo progreso causaría la ruina del cuerpo político. A fin de que este pacto social no sea, pues, una vana fórmula, él encierra tácitamente el compromiso, que por sí solo puede dar fuerza a los otros, de que cualquiera que rehúse obedecer a la voluntad general, será obligado a ello por todo el cuerpo; lo cual no significa otra cosa sino que se le obligará a ser libre, pues tal es la condición que, otorgando cada ciudadano a la patria, le garantiza de toda dependencia personal, condición que constituye el artificio y el juego del mecanismo político y que es la única que legitima las obligaciones civiles, las cuales, sin ella, serían absurdas, tiránicas y quedarían expuestas a los mayores abusos. CAPITULO VIII Del estado civil La transición del estado natural al estado civil produce en el hombre un cambio muy notable, sustituyendo en su conducta la justicia al instinto y dando a sus acciones la moralidad de que antes carecían. Es entonces cuando, sucediendo la voz del deber a la impulsión física, y el derecho al apetito, el hombre, que antes no había considerado ni tenido en cuenta más que su persona, se ve obligado a obrar basado en distintos principios consultando a la razón antes de prestar oído a sus inclinaciones. Aunque se prive en estado de muchas ventajas naturales, gana en cambio otras tan grandes como, sus facultades se ejercitan y se desarrollan, sus ideas se extienden, sus sentimientos se ennoblecen, su alma entera se eleva a tal punto que, si los abusos de esta nueva condición no le degradasen a menudo hasta colocarse en situación inferior a la en que estaba, debería bendecir sin cesar el dichoso instante en que la quitó para siempre y en que, de animal estúpido y limitado, se convirtió en un ser inteligente, en hombre. Simplificado: el hombre pierde su libertad natural y el derecho ilimitado a todo cuanto desea y puede alcanzar, ganando en cambio la libertad civil y la propiedad de lo que posee. Para no equivocarse acerca de estas compensaciones, es preciso distinguir la libertad natural, que tiene por límites las fuerzas individuales de la libertad civil, circunscrita por la voluntad general; y la posesión, que no es otra cosa que el efecto de la fuerza o del derecho del primer ocupante, de la propiedad, que no puede ser fundada sino sobre un título positivo. Podríase añadir a lo que precede la adquisición de la libertad moral, que por sí sola hace al hombre verdadero dueño de sí mismo, ya que el impuso del apetito constituye la esclavitud, en tanto que la obediencia a la ley es la libertad. Pero he dicho ya demasiado en este artículo, puesto que no es mi intención averiguar aquí el sentido filosófico de la palabra libertad. CAPÍTULO IX Del dominio real Cada miembro de la comunidad se da a ella en el momento que se constituye, tal cual se encuentra en dicho instante, con todas sus fuerzas, de las cuales forman parte de sus bienes. Sólo por este acto, la posesión cambia de na turaleza al cambiar de manos, convirtiéndose en propiedad en las del soberano; pero como las fuerzas de la sociedad son incomparablemente mayores que las de un individuo, la posesión pública es también de hecho más fuerte e irrevocable, sin ser más legítima, al menos para los extranjeros, pues el Estado, tratándose de sus miembros, es dueño de sus bienes por el contrato social, el cual sirve de base a todos los derechos, sin, serlos, sin embargo, con relación a las otras potencias, sino por el derecho de primer ocupante que deriva de los particulares. En general, para autorizar el derecho de primer ocupante sobre un terreno cualquiera, son necesarias las condiciones siguientes: la primera, que el terreno no esté ocupado por otro; la segunda, que no se ocupe más que la parte necesaria para subsistir; la tercera, que se tome posesión de él, no mediante vana ceremonia, sino por el trabajo y el cultivo, único signo de propiedad que, a defecto de título jurídicos, debe ser respetado por los demás. En efecto, conceder a la necesidad y al trabajo el derecho de primer ocupante, ¿no es dar a tal derecho toda la extensión suficiente? ¿No podría ser limitado, y bastará posar la planta sobre un terreno común para considerarse acto continuo dueño de él? ¿Bastará tener la fuerza para arrojar a los otros arrebatándoles el derecho para siempre de volver a él? ¿Cómo podrá un individuo o pueblo apoderarse de un territorio inmenso privando de él al género humano de otro modo que por una usurpación punible, puesto que arrebata al resto de los hombres su morada y los alimentos que la naturaleza les ofrecen en común? Cuando Nuñez de Balboa tomaba, desde la playa, posesión del Océano Pacífico y de toda la América Meridional en nombre de la corona de Castilla, ¿era esto razón suficiente para desposeer a todos los habitantes, excluyendo igualmente a todos los príncipes del mundo? Bajo estas condiciones, las ceremonias se multiplicaban inútilmente: el rey católico no tenía más que, de golpe, tomar posesión de todo el universo, sin perjuicio de suprimir enseguida de su imperio lo que antes había sido poseído por otros príncipes. Concíbase, desde luego, como las tierras de los particulares reunidas y contiguas, constituyen el territorio público, y como el derecho de soberanía, extendiéndose de los súbditos a los terrenos que ocupaban, viene a ser a la vez real y personal lo cual coloca a los poseedores en una mayor dependencia, convirtiendo sus mismas fuerzas en garantía de su fidelidad; ventaja que no parece haber sido bien comprendida por los antiguos monarcas que no llamándose sino reyes de los persas, de los escitas, de los macedonios, se consideraban más como jefes de hombres, que como dueños del país. Los de hoy se denominan más hábilmente reyes de Francia, de España, de Inglaterra, etc., etc. Poseyendo así el terreno están seguros de poseer a los habitantes. Lo que existe de más singular en esta enajenación es que, lejos de la comunidad de despojar a los particulares de sus bienes, al aceptarlos, ella no hace otra cosa que asegurarles su legítima posesión, cambiando la usurpación en verdadero derecho y el goce en propiedad. Entonces los poseedores, considerados como depositarios del bien público, siendo sus derechos respaldados por todos los miembros del Estado y sostenidos por toda la fuerza común contra el extranjero, mediante una sesión ventajosa para el público y más aún para ellos, adquieren, por decirlo así, todo lo que han dado; paradoja que se explica fácilmente por la distinción entre los derechos que el soberano y el propietario tienen sobre el mismo bien, como se verá más adelante. Puede suceder también que los hombres comiencen a unirse antes de poseer nada, y que apoderándose enseguida de un terreno suficiente para todos, disfruten de él en común o lo repartan entre sí, ya por partes iguales, ya de acuerdo con las proporciones establecidas por el soberano. De cualquier manera que se efectúe esta adquisición, el derecho que tiene cada particular sobre sus bienes, queda siempre subordinado al derecho de la comunidad sobre todos, sin lo cual no habría ni solidez en el vínculo social, ni fuerza real en el ejercicio de la soberanía. Terminaré este capítulo y este libro con una advertencia que debe servir de base a todo el sistema social, y es la de que, en vez de destruir la igualdad natural, el pacto fundamental sustituye por el contrario una igualdad moral y legítima, a la desigualdad física que la naturaleza había establecido entre los hombres, las cuales, pudiendo ser desiguales en fuerza o en talento, vienen a ser todas iguales por convención y derecho.6 LIBRO II CAPÍTULO PRIMERO La soberanía es inalienable La primer y más importante consecuencia de los principios establecidos, es la de que la voluntad general puede únicamente dirigir las fuerzas del Estado de acuerdo con los fines de su institución, que es el bien común; pues si la oposición de los intereses particulares ha hecho necesario el establecimiento de sociedades, la conformidad de estos mismos intereses es lo que ha hecho posible su existencia. Lo que ha y de común en esos intereses es lo que constituye el vínculo social, porque sin no hubiera un punto en el que todos concordasen, ninguna sociedad podría existir. Afirmó, pues, que no siendo la soberanía sino el ejercicio de la voluntad general, jamás deberá enajenarse, y que el soberano, que no es más que un ser colectivo, no puede ser representado sino por él mismo: el poder se transmite, pero no la voluntad. En efecto, si no es imposible que la voluntad particular se concilie con la general, es imposible, por lo menos, que este acuerdo sea durable y constante, pues la primera tiende, por su naturaleza, a las preferencias y la segunda a la igualdad. Más difícil aún es que haya un fiador de tal acuerdo, pero dado el caso de que existiera, no sería efecto del arte, sino de a casualidad. El soberano puede muy bien decir: “yo quiero lo que quiere actualmente tal hombre, o al menos, lo que dice querer”; pero no podrá decir: “lo que este hombre querrá mañana yo lo querré”, puesto que es absurdo que la voluntad se encadene para lo futuro, y también porque no hay poder que pueda obligar al ser que quiere, a admitir o consentir en nada que sea contrario a su propio bien. Si, pues, el pueblo promete simplemente obedecer, pierde su condición de tal y se disuelve por el mismo acto: desde el instante en que tiene un dueño, desaparece el soberano y queda destruido el cuerpo político. 6 Bajo los malos gobiernos, no es más que aparente e ilusoria: sólo sirve para mantener al pueblo en su miseria y al rico en su usurpación. En realidad, la leyes son siempre útiles a los que poseen y perjudiciales a los que no tienen nada. De esto se sigue que el estado social no es ventajoso a los hombres sino en tanto que todos ellos poseen algo y ninguno demasiado. CAPÍTULO II La soberanía es indivisible La soberanía es indivisible por la misma razón que es inalienable; porque la voluntad es general,7 o no lo es; la declaración de esta voluntad constituye un acto de soberanía y es ley; en el segundo, no es sino una voluntad particular o un acto de magistratura; un decreto a lo más. Pero nuestro políticos, no pudiendo dividir la soberanía en principio, la dividen en sus fines y objeto: en fuerza y voluntad, en poder legislativo y en poder ejecutivo, en derecho de impuesto, de justicia y de guerra, en administración interior y en poder de contratar con el extranjero, confundiendo tan pronto estas partes como tan pronto separándolas. Hacen del soberano un ser fantástico formado de piezas relacionadas, como si compusiesen un hombre con miembros de diferentes cuerpos, tomando los ojos de uno, los brazos de otro y las piernas de otro. Según cuentan, los charlatanes del Japón despezada un niño a la vista de los espectadores, y arrojando después al aire todos sus miembros uno tras otro, hacen caer la criatura viva y entera. Tales son, más o menos, los juegos de cubilete de nuestros políticos: después de desmembrar el cuerpo social con una habilidad y un prestigio ilusorios, unen las diferentes partes no se sabe cómo. Este error proviene de que no se han tenido nociones exactas de la autoridad soberana, habiendo considerado como partes integrantes lo que sólo eran emanaciones de ella. Así, por ejemplo, el acto de declarar la guerra come el de celebrar la paz se han calificado actos de soberanía; lo cual no es cierto, puesto que ninguno de ellos es una ley sino una aplicación de la ley, un acto particular que determina la misma, como se verá claramente al fijar la idea que encierra este vocablo. Observando asimismo las otras divisiones, se descubrirá todas las veces que se incurre en el mismo error: es la del pueblo, o la de una parte de él. En el primer caso, los derechos que se toman como partes de la soberanía, están todos subordinados a ella, y suponen siempre la ejecución de voluntades supremas. No es posible imaginar cuánta oscuridad ha arrojado esta falta de exactitud en las discusiones de los autores de derecho político, cuando han querido emitir opinión o decidir sobre los derechos respectivos de reyes y pueblos, partiendo de los principios que habían establecido. Cualquiera puede convencerse de ello al ver, en los capítulos II y IV del primer libro de Grotio, cómo este sabio tratadista y su traductor Barbeyrac se confunden y enredan en sus sofismas, temeroso de decir demasiado o de no decir lo bastante según su entender, y de poner en oposición los intereses que intentan conciliar. Grotio, descontento de su patria, refugiado en Francia y deseoso de hacer la corte a Luis XIII, a quien dedicó su libro, no economizó medio alguno para despojar a los pueblos de todos sus derechos y revestir con ellos, con todo el arte posible, a los reyes. Lo mismo habría querido hacer Barbeyrac, que dedicó su traducción al rey de Inglaterra Jorge I; pero desgraciadamente, la expulsión de Jacobo II, que él califica de 7 Para que la voluntad sea general, no es siempre necesario que sea unánime; pero sí es indispensable que todos los votos sean tenidos en cuenta. Toda exclusión formal destruye su carácter de tal. abdicación, le obligó a mantenerse en la reserva, a eludir y a tergiversar las ideas para no hacer de Guillermo un usurpador. Si estos dos escritores hubieran adoptado los verdaderos principios, habrían salvado todas las dificultades y habrían sido consecuentes con ellos, pero entonces habrían tristemente dicho la verdad y hecho la corte al pueblo. La verdad no lleva a la fortuna, ni el pueblo da embajadas, cátedras ni pensiones. CAPÍTULO III De si la voluntad general puede errar Se saca, en consecuencia de los que precede, que la voluntad general es siempre recta y tiende constantemente a la utilidad pública; pero no se deduce de ello que las deliberaciones del pueblo tengan siempre la misma rectitud. Este quiere indefectiblemente su bien, pero no siempre lo comprende. Jamás se corrompe el pueblo, pero a menudo se le engaña, y es entones cuando parece querer el mal. Frecuentemente surge una gran diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general: ésta sólo atiende al interés común, aquélla al interés privado, siendo en resumen una suma de las voluntades particulares; pero suprimid de estas mismas voluntades las más y las menos que se destruyen entre sí, y quedará por suma de las diferencias la voluntad general.8 Si, cuando el pueblo, suficientemente informado, delibera, los ciudadanos pudiesen permanecer completamente incomunicados, del gran número de pequeñas diferencias resultaría siempre la voluntad general y la deliberación sería buena. Pero cuando se forman intrigas y asociaciones parciales a expensas de la comunidad, la voluntad de casa una de ellas conviértase en general con relación a sus miembros, y en particular con relación al Estado, pudiendo entonces decirse que no hay ya tantos votantes como ciudadanos, sino tantos como asociaciones. Las diferencias se hacen menos numerosas y dan un resultado menos general. En fin, cuando una de estas asociaciones es tan grande que predomina sobre todas las otras, el resultado no será una suma de pequeñas diferencias, sino una diferencia única: desaparece la voluntad general y la opinión que impera es una opinión particular. Importa, pues para tener una buena exposición de la voluntad general, que no existan sociedades parciales en el Estado, y que cada ciudadano opine de acuerdo con su modo de pensar. Tal fue la única y sublime institución del gran Licurgo. Si existen sociedades parciales es preciso multiplicarlas, para prevenir la desigualdad, como lo hicieron Solón, Numa y Servio. Estas precauciones son las únicas buenas para que la voluntad general sea siempre esclarecida y que e l pueblo no caiga en error. 8 Cada interés, dice el marqués d’Argenson, tiene principios diferentes. “El acuerdo entre los intereses particulares se forma por oposición al de un tercero.” Hubiera podido agregar que el acuerdo de todos los intereses se realiza por oposición al interés de cada uno. Si no hubiera intereses diferentes, apenas si se comprendería el interés común, que no encontraría jamás obstáculos; y la política cesaría de ser un arte. CAPÍTULO IV De los límites del poder soberano Si el Estado o la ciudad no es más que una persona moral cuya vida consiste en la unión de sus miembros, y si el más importante de sus cuidados es el de la propia conservación, preciso le es una fuerza universal e impulsiva para mover y disponer de cada una de las partes de la manera más conveniente al todo. Así como la naturaleza ha dado al hombre un poder absoluto sobre todos sus miembros, el pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los suyos. Es éste el mismo poder que, dirigido por la voluntad general, toma, como ya he dicho, el nombre de soberanía. Pero, además de la persona pública, tenemos que considerar las personas privadas que la componen, cuya vida y libertad son naturalmente independientes de ella. Se trata, pues, de distinguir debidamente los derechos respectivos de los ciudadanos y del soberano,9 y los deberes que tienen que cumplir los primeros en calidad de súbditos, del derecho que deben gozar como hombres. Conviénese en que todo lo que cada individuo enajena, mediante el pacto social, de poder, bienes y libertad, es solamente la parte cuyo uso es de trascendencia e importancia para la comunidad, mas es preciso convenir también que el soberano es el único juez de esta necesidad. Tan pronto como el cuerpo soberano lo exija, el ciudadano está en el deber de prestar al Estado sus servicios; mas éste, por su parte, no puede recargarles con nada que sea inútil a la comunidad; no puede ni aun quererlo, porque de acuerdo con las leyes de la razón como con las de la naturaleza, nada se hace sin causa. Los compromisos que nos ligan con el cuerpo social no son obligatorios sino porque son mutuos, y su naturaleza es tal, que al cumplirlos, no se puede trabajar por los demás sin trabajar por sí mismo. ¿Por qué la voluntad general es siempre recta, y por qué todos desean constantemente el bien de cada uno, si no es porque no hay nadie que no piense en sí mismo al votar por el bien común? Esto prueba que la igualdad de derecho y la noción de justicia que la misma produce, se derivan de la preferencia que cada uno se da, y por consiguiente de la naturaleza humana; que la voluntad general para que verdaderamente lo sea, debe serlo en su objeto y en su esencia; debe partir de todos para aplicable a todos, y que pierde su natural rectitud cuando tiende a un objeto individual y determinado, porque entonces, juzgando de los que nos es extraño, no tenemos ningún verdadero principio de equidad que nos guíe. Efectivamente, tan pronto como se trata de un derecho particular sobre un punto que no ha sido determinado por una convención general y anterior, el negocio se hace litigioso, dando lugar a un proceso en que son partes, los particulares, interesados por un lado, y el público por otro, pero en cuyo proceso, no descubre ni la ley que debe seguirse, ni el juez que debe fallar. Sería, pues, ridículo fiarse o atenerse a una decisión expresa de la voluntad general, que no puede ser sino la conclusión de una de las 9 Os suplico que no os apresuréis, atentos lectores, a acusarme de, contradicción. No he podido evitarla en los términos, vista la pobreza del idioma; pero continuad. partes, y que por consiguiente, es para la otra una voluntad extraña, particular, inclinada en tal ocasión a la justicia y sujeta al error. Así como la voluntad particular, y no puede en caso tal fallar sobre un hombre ni sobre un hecho. Cuando el pueblo de Atenas, por ejemplo, nombraba o destituía a sus jefes, discernía honores a los unos, imponía penas a los otros, y, por medio de numerosos decretos particulares, ejercía indistintamente todos los actos del gobierno, el pueblo entonces carecía de la voluntad general propiamente dicha; no procedía como soberano, sino como magistrado. Esto parecerá contrario a las ideas de la generalidad, pero es preciso dejarme el tiemp0o de exponer las mías. Concíbese desde luego que lo que generaliza la voluntad no es tanto el número de votos cuanto el interés común que los une, pues en esta institución, cada uno se somete necesariamente a las condiciones que impone a los demás: admirable acuerdo del interés y de la justicia, que da a las deliberaciones comunes un carácter de equidad eliminado en la discusión de todo asunto particular, falto de un interés común que una e identifique el juicio del juez con el de la parte. Desde cualquier punto de vista que se examine la cuestión, llegamos siempre a la misma conclusión, a saber: que el pacto social establece entre los ciudadanos una igualdad tal, que todos se obligan bajo las mismas condiciones y todos gozan de idénticos derechos. Así, por la naturaleza del pacto, todo acto de soberanía, es decir, todo acto auténtico de la voluntad general, obliga o favorece igualmente a todos los ciudadanos; de tal suerte que el soberano conoce únicamente el cuerpo de la nación sin distinguir a ninguno de los que la forman. ¿Qué es, pues, lo que constituye propiamente un acto de soberanía? No es un convenio del superior con el inferior, sino del cuerpo con cada uno de sus miembros; convención legítima, porque tiene por base el contrato social; equitativa, porque es común a todos; útil, porque no puede tener otro objeto que el bien general, y sólida, porque tiene como garantía la fuerza pública y el poder supremo. Mientras que los súbditos están sujetos a tales convenciones, no obedecen más que su propia voluntad; y por consiguiente, averiguar hasta dónde se extienden los derechos respectivos del soberano y los ciudadanos, es inquirir hasta qué punto éstos pueden obligarse para con ellos mismo, cada uno con todos y todos con cada uno. De esto se deduce que el poder soberano, con todo y ser absoluto, sagrado e inviolable, no traspasa ni traspasar puede los límites de las convenciones generales, y que todo hombre puede disponer plenamente de lo que le ha sido dejado de sus bienes y de su libertad por ellas; de suerte que el soberano no está jamás en el derecho de recargar a un súbdito más que a otro, porque entonces la cuestión conviértese en particular y cesa de hecho la competencia del poder. Una vez admitidas estas distinciones, es tan falso que en el contrato social haya ninguna renuncia verdadera de parte de los particulares, que su situación, por efecto del mismo, resulta realmente preferible a la anterior, y que en vez de una cesión, sólo hacen un cambio ventajoso de una existencia incierta y precaria por otra mejor y más segura; el cambio de la independencia natural por la libertad; del poder de hacer el mal a sus semejantes por el de su propia seguridad, y de sus fuerzas, que otros podían aventajar, por un derecho que la unión social hace invencible. La vida misma, que han consagrado al Estado, está constantemente protegida; y cuando la exponen en su defensa, ¿qué otra cosa hacen sino devolverle lo que de él han recibido? ¿Qué hacen que no hicieran más frecuentemente y con más riesgo en el estado natural, cuando, librando combates inevitables, defendían con peligro de su vida lo que les era indispensable para conservarla? Todos tienen que combatir por la patria cuando la necesidad lo exige, es cierto; pero nadie combate por sí mismo. ¿Y no es preferible correr, por la conservación de nuestra seguridad, una parte de los riesgos que sería preciso correr constantemente, tan pronto como ésta fuese suprimida? CAPÍTULO V Del derecho de vida y de muerte Se preguntará: no teniendo los particulares el derecho de disponer de su vida, ¿cómo pueden transmitir al soberano ese mismo derecho del cual carecen? Esta cuestión parece difícil de resolver para estar mal enunciada. El hombre tiene el derecho de arriesgar su propia vida para conservarla. ¿Se ha jamás dicho que el que se arroja por una ventana para salvarse de un incendio, es un suicida? o ¿se ha imputado nunca tal crimen al que perece en un naufragio cuyo peligro ignoraba al embarcarse? El contrato social tiene por fin la conservación de los contratantes. El que quiere el fin quiere los medios, y estos medios son, en el presente caso, inseparables de algunos riesgos y aun de algunas pérdidas. El que quiere conservar su vida a expensas de los demás, debe también exponerla por ellos cuando sea necesario. En consecuencia, el ciudadano no es juez del peligro a que la ley lo expone, y cuando el soberano le dice: “Es conveniente para el Estado que tú mueras”, debe morir, puesto que bajo esa condición ha vivido en seguridad hasta entonces, y su vida no es ya solamente un beneficio de la naturaleza, sino un don condicional del Estado. La pena de muerte infligida a los criminales puede ser considerada, más o menos desde el mismo punto de vista: para no ser víctima de un asesino es por lo que se consiente en morir si se degenera en tal. En el contrato social, lejos de pensarse en disponer de su propia vida, sólo se piensa en garantizarla, y no es de presumirse que ninguno de los contratantes premedite hacerse prender. Por otra parte, todo malhechor, atacando el derecho social, conviértese por sus delitos en rebelde y traidor a la patria; cesa de ser miembro de ella al violar sus leyes y le hace la guerra. La conservación del Estado es entonces incompatible con la suya; es preciso que uno de los dos perezca, y al aplicarle la pena de muerta al criminal, es más como a enemigo que como a ciudadano. El proceso, el juicio constituyen las pruebas y la declaración de que ha violado el contrato social, y por consiguiente, que ha dejado de ser miembro del Estado. Ahora, bien; reconocido como tal, debe ser suprimido por medio del destierro como infractor del pacto, o con la muerte como enemigo público, porque tal enemigo no es una persona moral, sino un hombre, y en ese caso el derecho de la guerra establece matar al vencido. Pero, se dirá, la condenación de un criminal es un acto particular. Estoy de acuerdo; pero este acto no pertenece tampoco al soberano: es un derecho que puede conferir sin poder ejercerlo por sí mismo. Todas mis ideas guardan relación y se encadenan, pero no podría exponerlas todas a la vez. Además, la frecuencia de suplicios es simple un signo de debilidad o de abandono en el gobierno. No hay malvado a quien no se le pueda hacer útil para algo. No hay derecho, ni para ejemplo, de matar sino aquel a quien no puede conservarse sin peligro. En cuanto al derecho de gracia o sea el de eximir a un culpado de una pena prevista por la ley y aplicada por el juez, diré que él no pertenece sino al que está por encima de aquella y de éste, es decir, al poder soberano; y con todo, su derecho no es bien claro, siendo muy raros los casos en que se hace uso de él. En un Estado bien gobernado, hay pocos castigos, no porque se concedan muchas gracias, sino porque hay pocos criminales. La multitud de crímenes acusa impunidad cuando el Estado se debilita o perece. En los tiempos de la república romana, jamás el Senado ni los Cónsules intentaron hacer gracia; el pueblo mismo no lo hacía, aunque revocara a veces su propio juicio. Los indultos frecuentes son indicio de que, en no lejana época, los delincuentes no tendrán necesidad de ellos, y ya se puede juzgar esto a dónde conduce. Pero siento que mi conciencia me acusa y detiene mi pluma: dejemos discutir estas cuestiones a los hombres justos que no hayan jamás delinquido ni necesitado de gracia. CAPÍTULO VI De la ley Por el acto pacto social hemos dado existencia y vida al cuerpo político: trátase ahora de darle movimiento y voluntad por medio de la ley; pues el acto primitivo por el cual este cuerpo se forma y se une, no determina nada de lo que debe hacer para asegurar su conservación. Lo que es bueno y conforme al orden, lo es por la naturaleza de las cosas e independientemente de las convenciones humanas. Toda justicia procede de Dios, él es su única fuente; pero si nosotros supiéramos recibirla de tan alto, no tendríamos necesidad ni de gobierno ni de leyes. Sin duda existe una justicia universal emanada de la razón, pero ésta, para ser admitida entre nosotros, debe ser recíproca. Considerando humanamente las cosas, a falta de sanción institutiva, las leyes de la justicia son vanas entre los hombres; ellas hacen el bien del malvado y el mal del justo, cuando éste las observa con todo el mundo sin que nadie las cumpla con él. Es preciso, pues, convenciones y leyes que unan y relacionen los derechos y los deberes y encaminen la justicia hacia sus fines. En el estado natural, en el que todo es común, el hombre nada debe a quienes nada ha prometido, ni reconoce como propiedad de los demás sino aquello que le es inútil. No resulta así en el estado civil, en el que todos los derechos están determinados por la ley. Pero ¿qué es, al fin, la ley? En tanto que se siga ligando a esta palabra ideas metafísicas, se continuará razonando sin entenderse, y aun cuando se explique lo que es una ley de la naturaleza, no se sabrá mejor lo que es una ley del Estado. Ya he dicho que no hay voluntad general sobre un objeto particular. En efecto, un objeto particular existe en el Estado o fuera de él. Si fuera del Estado, una voluntad que le es extraña no es general con relación a él, y si en el Estado, es parte integrante; luego se establece entre todo y la parte una relación que forma dos seres separados, de los cuales uno es la parte y la otra el todo menos esta misma parte. Mas como el todo menos una parte, no es el todo, en tanto que esta relación subsista, no existe el todo, sino dos partes desiguales. De donde se sigue, que la voluntad de la una deja de ser general con relación a la otra. Pero cuando todo el pueblo estatuye sobre sí mismo, no se considera más que a sí propio y se forma una relación: la del objeto entero desde distintos puntos de vista, sin ninguna división. La materia sobre la cual se estatuye es general como la voluntad que estatuye. A este acto le llamo ley. Cuando digo que el objeto de las leyes es siempre general, entiendo que aquéllas consideran los ciudadanos en cuerpo y las acciones en abstracto; jamás el hombre como a individuo ni la acción en particular. Así, puede la ley crear privilegios, pero no otorgarlos a determinada persona; puede clasificar también a los ciudadanos y aun asignar las cualidades que dan derecho a las distintas categorías, pero no puede nombrar los que deben ser admitidos en tal o cual; puede establecer un gobierno monárquico y una sección hereditaria, pero no elegir rey ni familia real; en una palabra, toda función que se relacione con un objeto individual, no pertenece al poder legislativo. Aceptada esta idea, es superfluo preguntar a quiénes corresponde hacer las leyes, puesto que ellas son actos que emana de la voluntad general, ni si el príncipe está por encima de ellas, toda vez que es miembro del Estado; ni si la ley puede ser injusta, puesto que nadie lo es consigo mismo; ni cómo se puede ser libre y estar sujeto a las leyes, puesto que éstas son el registro de nuestras voluntades. Es evidente además que, reuniendo la ley la universalidad de la voluntad y la del objeto, lo que un hombre ordena, cualquiera que él sea, no es ley, como no lo es tampoco lo que ordene el mismo cuerpo soberano sobre un objeto particular. Esto es un decreto; no un acto de soberanía, sino de magistratura. Entiendo, pues, por república todo Estado regido por leyes, bajo cualquiera que sea la forma de administración, porque sólo así el interés público gobierna y la cosa pública tiene alguna significación. Todo gobierno legítimo es republicano.10 Más adelante explicaré lo que es un gobierno. Las leyes no son propiamente sino las condiciones de la asociación civil. El pueblo sumiso a las leyes, debe ser su autor; corresponde únicamente a los que se asocian arreglar las condiciones de la sociedad. Pero ¿cómo las arreglarán? ¿Será de común acuerdo y por efecto de una inspiración súbita? ¿Tiene el cuerpo político un órgano para expresar sus voluntades? ¿Quién le dará la previsión necesaria para formar sus actos y publicarlos de antemano? O ¿cómo pronunciará sus fallos en el momento preciso? ¿Cómo una multitud ciega, que no sabe a menudo lo que quiere, porque raras veces sabe lo que le conviene, llevaría a cabo por sí misma una empresa 10 No entiendo solamente por esta palabra una aristocracia o una democracia, sino en general todo gobierno dirigido por la voluntad general, que es la ley. Para ser legítimo un gobierno, no es preciso que se confunda con el soberano, sino que sea su ministro. De esta manera, la misma monarquía es república. Esto se aclarará en el libro siguiente. de tal magnitud, tan difícil cual es un sistema de legislación? El pueblo quiere siempre el bien, pero no siempre lo ve. La voluntad general es siempre recta, pero el juicio que la dirige no es siempre esclarecido. Se necesita hacerle ver los objetos tales como son, a veces tales cuales deben parecerle; mostrarle el buen camino que busca; garantizarla contra las seducciones de voluntades particulares; acercarle a sus ojos los lugares y los tiempos; compararle el atractivo de los beneficios presentes y sensibles con el peligro de los males lejanos y ocultos. Los particulares conocen el bien que rechazan; el público quiere el bien que no ve. Todos tienen igualmente necesidad de conductores. Es preciso obligar a los unos a conformar su voluntad con su razón y enseñar al pueblo a conocer lo que desea. Entonces de las inteligencias públicas resulta la unión del entendimiento y de la voluntad en el cuerpo social; de allí el exacto concurso de las partes, y en fin la mayor fuerza del todo. He aquí de dónde nace la necesidad de un legislador. CAPÍTULO VII Del legislador Para descubrir las mejores reglas sociales que convienen a las naciones, sería preciso una inteligencia superior capaz de penetrar todas las pasiones humanas sin experimentar ninguna; que conociese a fondo nuestra naturaleza sin tener relación alguna con ella; cuya felicidad fuese independiente de nosotros y que por tanto desease ocuparse de la nuestra; en fin, que en el transcurso de los tiempos, reservándose una gloria lejana, pudiera trabajar en un siglo para gozar en otro.11 Sería menester de dioses para dar leyes a los hombres. El mismo razo namiento que empleaba Calígula en cuanto al hecho, empleaba Platón en cuanto al derecho para definir el hombre civil o real que buscaba en su libro Del Reino.12 Pero si es cierto que un gran príncipe es raro, ¿cuánto más no lo será un legislador? El primero no tiene más que seguir el modelo que el último debe presentar. El legislador es el mecánico que inventa la máquina, el príncipe el obrero que la monta y la pone en movimiento. En el nacimiento de las sociedades, dice Montesquieu, primeramente los jefes de las repúblicas fundan la institución, pero después la institución forma a aquéllos.13 El que se atreve a emprender la tare de instituir un pueblo, debe sentirse en condicione de cambiar, por decirlo así la naturaleza humana; de transformar cada individuo, que por sí mismo es un todo perfecto y solitario, en parte de un todo mayor, del cual recibe en cierta manera la vida y el ser; de alterar la constitución del hombre para fortalecerla; de sustituir por una existencia parcial y moral la existencia física e 11 Un pueblo se hace célebre cuando se legislación comienza a declinar. Ignórase durante cuántos siglos la institución de Licurgo hizo la felicidad de los espartanos antes de que éstos tuvieran renombre en el resto de la Grecia. 12 Véase el Diálogo de Platón, que en las traducciones latinas tiene por título Politicus o Vir civiles. Algunos lo han intitulado De Regno. (EE.) 13 Grandeza y decadencia de los romanos, cap. I (EE.) independiente que hemos recibido de la naturaleza. Es preciso en una palabra, que despoje al hombre de sus fuerzas propias, dándole otras extrañas de las cuales no puede hacer uso sin el auxilio de otros. Mientras más se aniquilen y consuman las fuerzas naturales, mayores y más duraderas serán las adquiridas, y más sólida y perfecta también la institución. De suerte que, si el ciudadano no es nada ni puede nada sin el concurso de todos los demás, y si la fuerza adquirida por el todo es igual o superior a la suma de las fuerzas naturales de los individuos, puede decirse que la legislación adquiere el más alto grado de perfección posible. El legislador es, bajo todos conceptos, un hombre extraordinario en el Estado. Si debe serlo por su genio, no lo es menos por su cargo, que no es ni de magistratura ni de soberanía, porque constituyendo la república, no entra en su constitución. Es una función particular y superior que nada tiene de común con el imperio humano, porque, si el que ordena y manda a los hombres no puede ejercer dominio sobre las leyes, el que lo tiene sobre éstas no debe tenerlo sobre aquéllos. De otro modo esas leyes, hijas de sus pasiones, no servirían a menudo sino para perpetuar sus injusticias, sin que pudiera jamás evitar el que miras particulares perturbasen la santidad de su obra. Cuando Licurgo dio le yes a su patria, comenzó por abdicar la dignidad real. Era costumbre en la mayor parte de las ciudades griegas confiar a los extranjeros la legislación. Las modernas repúblicas de Italia imitaron a menudo esta costumbre; la de Ginebra, hizo otro tanto, y con buen éxito.14 Roma, en sus bellos tiempos vio renacer en su seno todos los crímenes de la tiranía, y estuvo próxima a sucumbir por haber depositado en los mismo hombres la autoridad legislativa y el poder soberano. Sin embargo, los mismos decenviros no se arrogaron jamás el derecho de sancionar ninguna ley de su propia autoridad. “Nada de los que os proponemos, decían al pueblo, podrá ser ley sin vuestro consentimiento. Romanos, sed vosotros mismo los autores de las leyes que deben hacer vuestra felicidad.” El que dicta las leyes no tiene, pues, o no debe tener ningún derecho legislativo, y el mismo pueblo, aunque quiera, no puede despojarse de un derecho que es inalienable, porque según el pacto fundamental, sólo la voluntad general puede obligar a los particulares, y nunca puede asegurarse que una voluntad particular está conforme con aquélla, sino después de haberla sometido al sufragio libre del pueblo. Ya he dicho esto, pero no es inútil repetirlo. Así, encuéntranse en la obra del legislador dos cosas aparentemente incompatibles: una empresa sobrehumana y para su ejecución una autoridad nula. Otra dificultad que merece atención: los sabios que quieren hablar al vulgo en su lenguaje, en vez de emplear el que es peculiar a éste, y que por tanto no logran hacerse entender. Además hay miles de ideas que es imposible traducir al lenguaje del pueblo. Las miras y objetos demasiado generales como demasiado lejanos están fuera 14 Los que sólo consideran a Calvino como teólogo no conocen bien la extensión de su genio. La redacción de nuestros sabios edictos, en la cual tuvo mucha parte, le hace tanto honor como su institución. Cualquiera que sea la revolución que el tiempo pueda introducir en nuestro culto, mientras el amor por la patria y por la libertad no se extinga entre nosotros, la memoria de este grande hombre no cesará de ser bendecida. de su alcance, y no gustando los individuos de otro plan de gobierno que aquel que se relaciona con sus intereses particulares, perciben difícilmente las ventajas que sacarán de la continuas privaciones que imponen las buenas leyes. Para que un pueblo naciente pueda apreciar las sanas máximas de la política y seguir las reglas fundamentales de la razón de Estado, sería necesario que el efecto se convirtiese en causa, que el espíritu social, que debe ser la obra de la institución presidiese a la institución misma, y que los hombres fuesen ante las leyes, lo que deben llegar a ser por ellas. Así, pues, no pudiendo el legislador emplear ni la fuerza ni el razonamiento, es de necesidad que recurra a una autoridad de otro orden que pueda arrastrar sin violencia y persuadir sin convencer. He allí la razón por la cual los jefes de las naciones han estado obligados a recurrir en todos los tiempos a la intervención del cielo a fin de que los pueblos, sumisos a las leyes del Estado como a las de la naturaleza, y reconociendo el mismo poder en la formación del hombre que en el de la sociedad, obedecieran con libertad y soportaran dócilmente el yugo de la felicidad pública. Las decisiones de esta razón sublime, que está muy por encima del alcance de hombres vulgares, son las que pone el legislador en boca de los inmortales para arrastrar por medio de la pretendida autoridad divina, a aquellos a quienes no lograría excitar la prudencia humana.15 Pero no es dado a todo hombre hacer hablar a los dioses, ni ser creído cuando se anuncia como su intérprete. La grandeza de alma del legislador es verdadero milagro que debe probar su misión. Todo hombre puede grabar tablas y piedras, comprar un oráculo, fingir un comercio secreto con alguna divinidad, adiestrar un pájaro para que le hable al oído, o encontrar cualquiera otro medio grosero de imponerse al pueblo. Con esto, podrá tal vez por casualidad reunir una banda de insensatos, pero no fundará jamás un imperio, y su extravagante obra perecerá con él. Los vanos prestigios forman un lazo muy corredizo o pasajero; sólo la sabiduría lo hace duradero. La ley judaica, subsistente siempre, la del hijo de Ismael, que desde hace diez siglos rige la mitad del mundo, proclama todavía hoy la grandeza de los hombres que la dictaron; y mientras la orgullosa filosofía o el ciego espíritu de partido no ve en ellos más que dichosos impostores, el verdadero político admira en sus instituciones ese grande y poderoso genio que preside a las obras duraderas. Lo expuesto no quiere decir que sea preciso concluir con Warburton,16 que la política y la región tengan entre nosotros un objeto común, pero sí que, en el origen de las naciones, launa sirvió de instrumento a la otra. 15 “Y, en verdad –dice Maquiavelo– no ha existido jamás un legislador que no haya recurrido a la mediación de un dios para hacer que se acepten leyes excepcionales, las que de otro modo serían inadmisibles. En efecto, numerosos son los principios útiles cuya importancia es bien conocida por el legislador y que, empero, no llevan en sí razones evidentes capaces de convencer a los demás.” Discurso sobre Tito-Livio, Lib. I, cap. XI. 16 William Warburton (1698-1799). Obispo de Gloucester. Escribió de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. (EE.) CAPÍTULO VIII Del pueblo Así como, antes de levantar un edificio, el arquitecto observa y sondea el suelo para ver si puede sostener el peso, así el sabio institutor no principia por redactar leyes buenas en sí mismas, sin antes examinar si el pueblo al cual las destina está en condiciones de soportarlas. Por esta razón Platón rehusó dar leyes a los arcadios y cireneos, sabiendo que estos dos pueblos eran ricos y que no podrían sufrir la igualdad, y por idéntico motivo se vieron en Creta buenas leyes y malos hombres, porque Minos no había disciplinado sino un pueblo lleno de vicios. Mil naciones han brillado sobre la tierra que no habrían jamás podido soportar buenas leyes, y aun las mismas de entre ellas que hubieran podido, no han tenido sino un tiempo muy corto de vida para ello. La mayor parte de los pueblos, así como los hombres, sólo son dóciles en su juventud; en la vejez hácense incorregibles. Las costumbres una vez adquiridas y arraigados los prejuicios, es empresa peligrosa e inútil querer reformarlos. El pueblo, a semejanza de esos enfermos estúpidos y cobardes que tiemblan a la presencia del médico, no puede soportar que se toquen siquiera sus males para destruirlos. No quiere esto decir que, como con ciertas enfermedades que trastornan el cerebro de los hombres borrándoles el recuerdo del pasado, no haya a veces en la vida de los Estados épocas violentas en que las revoluciones desarrollan en los pueblos lo que ciertas crisis en los individuos, en que el horror del pasado es reemplazado por el olvido y en que el Estado abrasado por guerras civiles renace, por decirlo así, de sus cenizas y recupera el vigor de la juventud al salir de los brazos de la muerte. Tal sucedió a Esparta en los tiempos de Licurgo, tal a Roma después de los Tarquinos, y tal entre nosotros a Holanda y a Suiza después de la expulsión de los tiranos. Pero estos acontecimientos son raros, son excepciones cuya razón se encuentra siempre en la cons titución particular del Estado exceptuado, y que no pueden tener lugar dos veces en el mismo pueblo, porque éstos pueden hacerse libres cuando están en el estado de barbarie, pero no cuando los resortes sociales se han gastado. En tal caso, los desórdenes pueden destruirlos, sin que las revoluciones sean capaces de restablecerlos, cayendo dispersos y sin vitalidad tan pronto como rompen sus cadenas: les es preciso un amo y no un libertador. Pueblos libres, recordad esta máxima: “La libertad puede adquirirse, pero jamás se recobra.” La juventud no es la infancia. Hay en las naciones como en los hombres un período de juventud, o si se quiere, de madurez, que es preciso esperar antes de someterlas a la ley; pero ese período de madurez en un pueblo, no es siempre fácil de reconocer, y si se le anticipa, la labor es inútil. Pueblos hay que son susceptibles de disciplina al nacer, otros que no lo son al cabo de diez siglos. Los rusos, por ejemplo, no serán verdaderamente civilizados, porque lo fueron demasiado pronto. Pedro el Grande tenía el genio imitativo, no el verdadero genio, ése que crea y hace todo de nada. Hizo algunas cosas buenas; la mayor parte fueron extemporáneas. Vio a su pueblo sumido en la barbarie, pero no vio que no estaba en el estado de madurez requerido y quiso civilizarlo cuando era necesario aguerrirlo. Quiso hacer un pueblo de alemanes e ingleses, cuando ha debido comenzar por hacerlo de rusos, e impidió que sus súbditos fuesen jamás lo que estaban llamados a ser, por haberles persuadido de que tenían el grado de civilización de que aún carecen, a la manera de un preceptor francés que forma su discípulo para que brille en le momento de su infancia y que se le eclipse después para siempre. El imperio ruso querrá subyugar la Europa y será subyugado. Los tártaros, sus vasallos o vecinos, se convertirán en sus dueños y en los nuestros: esta revolución paréceme infalible. Todos los reyes de Europa trabajan de acuerdo para acelerarla. CAPÍTULO IX Continuación Así como la naturaleza ha señalado un límite a la estatura del hombre bien conformado, fuera del cual sólo produce gigantes y enanos, de igual manera ha tenido cuidado de fijar, para la mejor constitución de un Estado, los límites que su extensión puede tener, a fin de que no sea ni demasiado grande para poder ser gobernado, ni demasiado pequeño para poder sostenerse por sí propio. Hay en todo cuerpo político un máximum de fuerza del cual no debería pasarse y del que a menudo se aleja a fuerza de extenderse. Mientras más se dilata el lazo social, más se debilita, siendo en general y proporcionalmente, más fuerte un pequeño Estado que uno grande. Mil razones demuestran este principio. Primeramente la administración se hace más difícil cuanto mayores son las distancias, al igual que un peso es mayor colocado en el extremo de una gran palanca. Hácese también más onerosa a medida que los grados se multiplican, pues cada ciudad como cada distrito tiene la suya, que el pueblo paga; luego los grandes gobiernos, los satrapías, los virreinatos, que es preciso pagar más caro a medida que se asciende, y siempre a expensas del desdichado pueblo; y por último la administración suprema que lo consume todo. Tantas cargas agotan a los súbditos, quienes lejos de estar mejor gobernados con las diferentes órdenes de administración, lo están peor que si tuvieran una sola. Y después de todo, apenas si quedan recursos para los casos extraordinarios; y cuando es indispensable apelar a ellos, el Estado está ya en la víspera de su ruina. Además de esto, no sólo la acción del gobierno es menos vigorosa y menos rápida para hacer observar las leyes, impedir las vejaciones, corregir los abusos y prevenir las sediciones que pueden intentarse en los lugares lejanos, sino que el pueblo tiene menos afección por sus jefes, a quienes no ve nunca; por la patria, que es a sus ojos como el mundo, y por sus conciudadanos cuya mayoría le son extraños. Las mismas leyes no pueden convenir a tantas provincias que difieren en costumbres, que viven en climas opuestos y que no pueden sufrir la misma forma de gobierno. Leyes diferentes, por otra parte, sólo engendran perturbaciones y confusión en pueblos, que viviendo bajo las órdenes de los mismo jefes y en comunicación continua, mezclan por medio del matrimonio personas y patrimonio. El talento permanece oculto, la virtud ignorada y el vicio impune en esa multitud de hombres desconocidos los unos de los otros y que un administración suprema reúne en un mismo lugar. Los jefes, cargados de negocios, no ven nada por sí mismo; el Estado está gobernado por subalternos. En fin, las medidas indispensables para mantener la autoridad general, a la cual tantos funcionarios alejados desean sustraerse o imponerse, absorben toda la atención pública, sin que quede tiempo para atender al bienestar del pueblo, y apenas si para su defensa en caso necesario. Es por esto por lo que una nación demasiado grande se debilita y perece aplastado bajo su propio peso. Por otra parte, el Estado debe darse una base segura y sólida para poder resistir a las sacudidas a agitaciones violentas que ha de experimentar y a los esfuerzos que está obligado a hacer para sostenerse, porque todos los pueblos tienen una especie de fuerza centrífuga en virtud de la cual obran constantemente unos contra otros, tendiendo a extenderse a expensas de sus vecinos, al igual de los torbellinos de Descartes. Así, los pueblos débiles corren el peligro de ser engullidos, no pudiendo ninguno conservarse sino mediante una suerte de equilibrio que haga la presión más o menos recíproca. Por ello se deduce que hay razones para que una nación se extienda como las hay para que se estreche o limite, no siendo insignificante el talento del político que sabe encontrar entre las unas y las otras la proporción más ventajosa para la conservación del Estado. Puede decirse que, siendo en general las primeras exteriores y relativas, deben ser subvencionadas a las segundas que son internas y absolutas. Una sana y fuerte constitución es lo primero que debe buscarse, ya que es más provechoso contar sobre el vigor que resulta de un buen gobierno que sobre los recursos que proporciona un gran territorio. Por lo demás, se han visto Estados de tal manera constituidos, que la necesidad de la conquista formaba parte de su propia existencia, y que, para sostenerse, estaban obligados a ensancharse sin cesar. Tal vez se felicitaban de esta dichosa necesidad, que les señalaba, sin embargo, junto con los límites de su grandeza, el inevitable momento de su caída. CAPÍTULO X Continuación Un cuerpo político puede medirse o apreciarse de dos maneras, a saber: por su extensión territorial y por el número de habitantes. Existe entre una y otra manera, una relación propia para juzgar de la verdadera grandeza de una nación. El Estado lo forman los individuos y éstos se nutren de la tierra. La relación consiste, pues, en que bastando la tierra a la manutención de sus habitantes, hay tantos como puede nutrir. En esta proporción se encuentra el máximum de fuerza de un pueblo dado, pues si hay demasiado terreno , su vigilancia es onerosa, el cultivo insuficiente y el producto superfluo, siendo esto la causa inmediata de guerras defensivas. Si el terreno es escaso, el Estado se halla, por la necesidad de sus auxilios, a discreción de sus vecinos, constituyendo esto a su vez, la causa de guerras ofensivas. Todo pueblo que por su posición está colocado entre la alternativa del comercio o la guerra, es en sí mismo débil; depende de sus vecinos o de los acontecimientos; tiene siempre vida incierta y corta; subyuga y cambia de situación, o es subyugado y desaparece. No puede conservarse libre sino a fuerza de pequeñez y de grandeza. No es posible calcular con precisión la relación entre la extensión territorial y el número de habitantes, tanto a causa de las diferencias que existen en las tierras, como los grados de fertilidad, la naturaleza de sus producciones, la influencia del clima, como la que se notan en los temperamentos de los pobladores, de los cuales unos consumen poco en un país fértil y otros muchos en un suelo ingrato. Es preciso también tener en consideración la mayor o menor fecundidad de las mujeres, las condiciones más o menos favorables que tenga el país para el desarrollo de la población, la cantidad a la cual puede esperar el legislador contribuir por medio de sus instituciones, de suerte que no base su juicio sobre lo que ve sino sobre lo que prevé, ni que se atenga tanto al estado actual de la población como al que debe naturalmente alcanzar. En fin, hay muchas ocasiones en que los accidentes particulares del lugar exigen o permiten abarcar mayor extensión de terreno del que parece necesario. Así, por ejemplo, la extensión es necesaria en los países montañosos, en los cuales las producciones naturales como bosques y pastos, demandan menos trabajo , en donde la experiencia enseña que las mujeres son más fecundas que en las llanuras, y en donde la gran inclinación del suelo sólo proporciona una pequeña base horizontal, única con la cual puede contarse para la vegetación. Por el contrario, la población puede estrecharse a orillas del mar, y aun en las rocas y arenas casi estériles, tanto porque la pesca suple en gran parte los productos de la tierra, cuanto porque los hombres deben estar más unidos para rechazar a los piratas, y también por disponer de mayores facilidades para la emigración de los habitantes que estén en exceso. A estas condiciones, cuando se trata de instituir un pueblo, hay que añadir una que no puede ser reemplazada por ninguna otra, ya que sin ella, todas las demás son inútiles: el goce de la abundancia y de la paz. En el momento de su formación, un Estado, como un batallón, es menos capaz de resistencia y más fácil, por consecuencia de destruir. La resistencia es más posible en medio de un desorden absoluto que en el instante de fermentación, en le que cada cual se preocupa de su rango y nadie del peligro. Si la guerra, el hambre o la sedición surgen en condiciones tan críticas, el Estado queda infaliblemente arruinado. No es que existan muchos gobiernos establecidos durante esas épocas tempestuosas, pero esos mismos gobiernos son los que aniquilan el Estado. Los usurpadores preparan o escogen esos períodos de turbulencia para hacer pasar, al abrigo del terror público, leyes destructoras que el pueblo no adoptaría jamás en sangre fía. La elección del momento para la institución, es uno de los caracteres más seguros que distinguen la obra del legislador de la del tirano. ¿Qué pueblo es, pues, propio o está en aptitud de soportar una legislación? Aquel que, encontrándose unido por algún lazo de origen, de interés o de convención, no ha sufrido aún el verdadero yugo de las leyes; el que carece de costumbres y de preocupaciones arraigadas; el que no teme sucumbir por una invasión súbita; el que sin inmiscuirse en las querellas de sus vecinos, puede resistir por sí solo a cada uno de ellos, o unido a otro rechaza cualquiera; aquel en que cada miembro puede ser reconocido de los demás, y en donde le hombre no está obligado a soportar cargas superiores a sus fuerzas; el que no necesita de otros pueblos ni ellos de él;17 el que sin ser rico ni pobre, se basta así mismo; en fin, el que reúne la consistencia de un pueblo antiguo a la docilidad de un pueblo joven. La obra de la legislación es más penosa por lo que tiene que destruir que por lo que debe establecer; y lo que hace el éxito tan raro es la imposibilidad de encontrar la sencillez de la naturaleza unida a las necesidades sociales. Todas estas condiciones, es cierto, se encuentran difícilmente juntas; por esto se ven pocos Estados bien constituidos. Hay todavía en Europa un país capaz de legislación: la isla de Córcega. El valor y la constancia con que este bravo pueblo ha sabido recobrar y defender su libertad, merecían bien que algún hombre sabio le enseñase a conservarla. Tengo el presentimiento de que esta pequeña isla asombrará un día la Europa. CAPÍTULO XI De los diversos sistemas de legislación Si se investiga en qué consiste precisamente el mayor bien de todos o sea el fin que debe perseguir todo sistema de legislación, se descubrirá que él se reduce a los objetos principales: la libertad y la igualdad. La libertad, porque toda dependencia individual es otra tanta fuerza sustraída la cuerpo del Estado; la igualdad, porque la libertad no pede subsistir sin ella. Ya he dicho lo que entiendo por libertad civil. En cuanto a la igualdad, no debe entenderse por tal el que los grados de poder y de riqueza sean absolutamente los mismos, sino que el primero esté al abrigo de toda violencia y que no se ejerza jamás sino en virtud del rango y de acuerdo con las leyes; y en cuanto a la riqueza, que ningún ciudadano sea suficientemente opulento para poder comprar a otro, ni ninguno bastante pobre para ser obligado a venderse,18 lo cual supone de parte de los grandes, moderación de bienes y de crédito, y de parte de los pequeños, moderación de avaricia y de codicia. Esta igualdad, dicen, es una idea falsa de especulación irrealizable en la práctica. Pero si el abuso es inevitable, ¿no se sigue que deje de ser necesario al menos regularlo? Precisamente porque la fuerza de las cosas tiende siempre a destruir la igualdad, la fuerza de la legislación debe siempre propender a mantenerla. 17 Si de los pueblos vecinos, el uno necesita del otro, la situación que se crean resulta muy difícil para el primero y muy peligrosa para el segundo. Toda nación sabia, en caso semejante, debe esforzarse para librar a la otra de esta dependencia. La república de Tlaxcala, enclavada en el imperio de México prefería carecer de sal antes que comprársela a los mexicanos, y menos de aceptarla gratuitamente. Los sabios tlaxcaltecas vieron la asechanza oculta bajo esta liberalidad. Se conservaron libres, y este pequeño Estado encerrado en tan grande imperio fue el instrumento de su ruina. 18 Si queréis dar consistencia a un Estado, aproximad todo lo posible los términos; no consintáis ni opulentos ni mendigos. Estos dos estados, naturalmente inseparables, son igualmente funestos para el bien común; del uno brotan los factores de la tiranía, del otro surgen los tiranos. Entre ellos se hace siempre el tráfico de la libertad pública: unos la compran, otros la venden. Pero estos fines generales de toda buena institución, deben modificarse en cada país según las relaciones que nacen tanto de la situación local como del carácter de los habitantes, asignando, de acuerdo con ellas, a cada pueblo, un sistema particular de institución, que sea el más apropiado al Estado al cual se destina. Por ejemplo: un suelo es ingrato y estéril, o la extensión del país muy reducida para los habitantes: dirigid vuestras miradas hacia la industria y las artes, cuyos productos cambiaréis por los que os hacen falta. Si por el contrario ocupáis ricas llanuras y fértiles colinas, pero escasas de habitantes, dedicad todos vuestros cuidados y esfuerzos a la agricultura, que multiplica la población, y alejad las artes que acabarían por despoblar el país agrupado en determinados puntos del territorio los pocos habitantes que existen.19 Si ocupáis extensas y cómodas riberas, llenad el mar de navíos, dad impulso al comercio y a la navegación; tendréis una existencia corta, pero brillante. ¿Baña el mar en vuestras costas sólo peñascos casi inaccesibles?, permaneced bárbaros e ictiófagos, viviréis más tranquilos, mejor tal vez y seguramente más dichosos. En una palabra; aparte de los distintivos comunes a todos, cada pueblo encierra en sí una causa que lo dirige de una manera particular y que hace de su legislación una legislación propia y exclusiva de él. Así, en otros tiempos los hebreos y recientemente los árabes, han tenido como principal objeto la religión, los atenienses las letras, Cartago y Tiro el comercio, Rodas la marina, Esparta la guerra y Roma la virtud. El autor de El espíritu de las leyes, ha demostrado en multitud de ejemplos, por medio de qué arte el legislador dirige la institución hacia cada uno de estos fines. La constitución de un Estado viene a ser verdaderamente sólida y durable, cuando las conveniencias son de tal suerte observadas, que las relaciones naturales y las leyes se hallan siempre de acuerdo, no haciendo éstas, por decirlo así, sino asegurar y rectificar aquéllas. Pero si el legislador, equivocándose en su objeto, toma un camino diferente del indicado por la naturaleza de las cosas, es decir, tendiente el uno a la esclavitud y el otro a la libertad; el uno a las riquezas, el otro a la población; uno a la paz y otro a las conquistas, se verán las leyes debilitarse insensiblemente, la constitución alterarse y el Estado no cesar de estar agitado hasta que, destruido o modificado, la invencible naturaleza haya recobrado su imperio. CAPÍTULO XII División de las leyes Para ordenar el todo o dar la mejor forma posible a la cosa pública, existen diversas relaciones que es preciso considerar. La primera, la acción del cuerpo entero obrando para consigo mismo, es decir, la relación del todo con el todo, o del soberano para con el Estado, estando compuesta esta relación de términos intermediarios, como veremos a continuación. 19 Un ramo cualquiera de comercio exterior, dice M. d’Argenson, no produce sino una utilidad ficticia a un país en general: puede enriquecer a particulares y aun a algunas ciudades, pero la nación entera no gana nada, ni el pueblo experimenta mejoras. Las leyes que regulan esta relación toman el nombre de leyes políticas y también el de leyes fundamentales, no sin razón, si estas leyes son sabias, porque si no hay en cada Estado más que una manera de regularla, el pueblo que la encuentra debe conservarla; pero si el orden establecido es malo, ¿por qué considerar como fundamentales leyes que le impiden ser bueno? Además, en buen derecho, un pueblo es siempre dueño de cambiar sus leyes, aun las mejores, pues si le place procurarse el mal, ¿quién tiene derecho a impedírselo? La segunda es la relación de los miembros entre sí o con el cuerpo entero, relación que debe ser en el primer caso, tan reducida, y en el segundo tan extensa, como sea posible, de suerte que cada ciudadano se halle en perfecta independencia con respecto a los otros y en una excesiva dependencia de la ciudad, lo cual se consigue siempre por los mismo medios, porque sólo la fuerza del Estado puede causar la libertad de sus miembros. De esta relación nacen las leyes civiles. Puede considerarse una tercera especie de relación entre el hombre y la ley, a saber: la que existe entre la desobediencia y el castigo, la cual da lugar al establecimiento de leyes penales que en el fondo no son sino la sanción de todas las demás. A estas tres clases de leyes hay que agregar una cuarta, la más importante de todas, que no se graba ni en mármol ni en bronce, sino en el corazón de los ciudadanos, la que forma la verdadera constitución del Estado, y que adquiriendo día a día da nuevas fuerzas, reanima o suple a las leyes que envejecen o se extinguen; que conserva en el pueblo el espíritu de su institución y sustituye insensiblemente la fuerza de la costumbre a la de la autoridad. Hablo de usos, de costumbres, y sobre todote la opinión, parte desconocida para nuestros políticos, pero de la cual depende el éxito de todas las demás leyes; parte de la cual se ocupa en secreto el legislador mientras parece limitarse a confeccionar reglamentos particulares que no son sino el arco de ese edificio, cuya inamovible llave constrúyenla lentamente las costumbres. Entre estas diversas clases, las leyes políticas, que constituyen la forma de gobierno, son las únicas relativas a la materia de que trato. Libro III Antes de hablar de las varias formas de gobierno, tratemos de fijar el sentido exacto de esta palabra que no ha sido aún muy bien explicada. CAPÍTULO I Del Gobierno en general Advierto al lector que este capítulo debe leerse con calma y tranquilidad, porque no conozco el arte de ser claro para quien no quiere ser atento. De toda acción libre hay dos causas que concurren a producirla: la una moral, o sea la voluntad que determina el acto; la otra física, o sea la potencia que la ejecuta. Cuando camino hacia el objeto, necesito primeramente querer ir, y en segundo lugar, que mis pies puedan llevarme. Un paralítico que quiera correr, como un hombre ágil que no quiera, permanecerán ambos en igual situación. En el cuerpo político hay los mismos móviles: distínguense en él la fuerza y la voluntad; ésta, bajo el nombre de poder legislativo; la otra, bajo el de poder ejecutivo. Nada se hace o nada debe hacerse sin su concurso. Hemos visto que el poder legislativo pertenece al pueblo y que no puede pertenecer sino a él. Por el contrario, es fácil comprender que, según los principios establecidos, el poder ejecutivo no puede pertenecer a la generalidad como legislador o soberano, porque este poder no consiste sino en actos particulares que no son del resorte de la ley, ni por consecuencia del soberano cuyos actos revisten siempre el carácter de ley. Es preciso, pues, a la fuerza pública un agente propio que la reúna y que la emplee de acuerdo con la dirección de la voluntad general, que sirva como órgano de comunicación entre el Estado y el soberano, que desempeñe, en cierto modo, en la persona pública, el mismo papel que en el hombre la unión del alma y del cuerpo. Es ésta la razón del gobierno en el Estado, confundido intempestivamente con el cuerpo soberano del cual es sólo el ministro. Luego ¿qué es el gobierno? Un cuerpo intermediario establecido entre los súbditos y el soberano para su mutua comunicación, encargado de la ejecución de las leyes y del mantenimiento de la libertad tanto civil como política. Los miembros de este cuerpo se llaman magistrados o reyes, es decir, gobernadores, y el cuerpo entero príncipe.20 Así, pues, los que pretenden que el acto por el cual un pueblo se somete a sus jefes, no es un contrato, tienen absoluta razón. En efecto, ello sólo constituye una comisión, un empleo, en el cual, simples funcionarios del cuerpo soberano ejercen en su nombre el poder que éste ha depositado en ellos, y el cual puede limitar, modificar y resumir cuando le plazca. La enajenación de tal derecho, siendo incompatible con la naturaleza del cuerpo social, es contraria a los fines de la asociación. Llamo, por consiguiente, gobierno o suprema administración, al ejercicio legítimo del Poder ejecutivo, y príncipe o magistrado, al hombre o al cuerpo encargado de esta administración. En el gobierno se encuentran las fuerzas intermediarias, cuyas relaciones componen la del todo con el todo, o del soberano con el Estado. Puede representarse esta última relación por la de los términos de una proporción continua, cuyo medio proporcional es el gobierno. Éste recibe del cuerpo soberano las órdenes que transmite al pueblo, y para que el Estado guarde un buen equilibrio, es necesario, compensado 20 Es por esto por lo que en Venecia se da al Colegio el nombre de Serenísimo Príncipe, aun cuando no asista el Dux. todo, que haya igualdad entre el poder del gobierno, considerando en sí mismo, y el poder de los ciudadanos, soberanos por un lado y súbditos por el otro. Además no se podría alterar ninguno de los tres términos sin romper al instante la proporción. Si el cuerpo soberano quiere gobernar, si el magistrado desea legislar, o si los súbditos se niegan a obedecer, el desorden sucede al orden, y no obrando la fuerza y la voluntad de acuerdo, el Estado disuelto cae en el despotismo o en la anarquía. En fin, como no existe más que un medio proporcional en cada proporción, no hay tampoco más que un solo buen gobierno posible en cada Estado; pero como mil acontecimientos pueden cambiar las relaciones de un pueblo, no solamente diferentes gobiernos pueden ser buenos a diversos pueblos, sino a uno mismo en diferentes épocas. Para tratar de dar una idea de las diversas relaciones que pueden existir entre estos dos extremos, pondré como ejemplo la población, como relación la más fácil de explicar. Supongamos que un Estado tiene diez mil ciudadanos. El soberano no puede considerarse sino colectivamente y en cuerpo, pero cada particular, en su calidad de súbditos, es considerado individualmente. Así, el soberano es la súbdito como diez mil a uno; es decir, que a cada miembro del Estado, le corresponde la diezmilésima parte de la autoridad soberana, aunque esté sometido enteramente a ella. Si el pueblo se compone de cien mil hombres, la condición de los súbditos no cambia, pues cada uno soporta igualmente todo el imperio de las leyes, en tanto que su sufragio, reducido a una cienmilésima, tiene diez veces menos influencia en la redacción de aquéllas. El súbdito permanece, pues, siendo uno, pero la relación del soberano aumenta en razón del número de individuos, de donde se deduce que, mientras más el Estado crece en población, más la libertad disminuye. Cuando digo que la relación aumenta, entiendo que se aleja de la igualdad. Así, cuanto mayor es la relación en la acepción geométrica, menor es en la acepción común: de la primera, la relación, considerada según la cantidad, se mide por el exponente, y en la segunda, considerada según la identidad, estima por la semejanza. De consiguiente, cuanto menos se relacionen las voluntades particulares con la general, es decir, las costumbres y las leyes, mayor debe ser la fuerza deprimente. El gobierno, pues, para ser bueno, debe ser relativamente más fuerte a medida que la población crece. Por otra parte, proporcionando el engrandecimiento del Estado a los depositarios de la autoridad pública más medios de abusar de su poder, el gobierno debe disponer de mayor fuerza para contener el pueblo a la vez que el cuerpo soberano para contener al gobierno. No hablo aquí de una fuerza absoluta, sino de la fuerza relativa de las diversas partes del Estado. Síguese de esta doble relación que la proporción continua entre el soberano, el príncipe y el pueblo, no es una idea arbitraria sino una consecuencia necesaria de la naturaleza del cuerpo político. Y se desprende también que, estando uno de estos términos, el pueblo, como súbdito, representado por la unidad, siempre que la razón compuesta aumenta o disminuye, la razón simple experimenta igual transformación, cambiando por consecuencia el término medio. Esto demuestra que no hay un sistema de gobierno único y absoluto, sino tantos diferentes por su naturaleza como Estados desiguales por su extensión. Sí, ridiculizando este sistema, se dijera que, para encontrar el medio proporcional y constituir el cuerpo de gobierno, no es preciso, según mi exposición, más que extraer la raíz cuadrada de la población, respondería que sólo he tomado ésta como ejemplo, ya que las relaciones de que hablo no se miden solamente por el número de habitantes, sino en general por la cantidad de acción la cual se combina por multitud de causas. En cuanto a lo demás, si para explicarme con menos palabras, me he servido por un momento de los términos geométricos, debo decir que no ignoro que la precisión geométrica no existe al tratarse de cantidades morales. El gobierno es en pequeño lo que el cuerpo político que lo contiene es en grande. Es una persona moral dotada de ciertas facultades, activa como el soberano, pasiva como el Estado y que puede descomponerse en otras relaciones semejantes, de las cuales nace, por consecuencia, una nueva proporción, y aun otra de ésta, según el orden de tribunales, hasta llegar aun término medio indivisible, es decir, a un solo jefe o magistrado supremo que puede ser representado en medio de esta progresión, como la unidad entre la serie de fracciones y la de los números Sin embrollarnos en esta multiplicación de términos, contentémonos con considerar al gobierno como un nuevo cuerpo del Estado, distinto del pueblo y del soberano e intermediario entre el uno y el otro. Hay la diferencia esencial entre estos dos cuerpos, de que el Estado existe por sí mismo y el gobierno por el soberano. Así, la voluntad general o la ley; su fuerza, la fuerza pública concentrada en él. Tan pronto como quiera ejercer por sí mismo algún acto absoluto o independiente, la relación del todo comienza a disminuir. Si llegase, en fin el caso de que la voluntad particular del príncipe fuese más activa que la del soberano y que para obedecer a ella, hiciere uso de la fuerza pública de que dispone, de tal suerte que estableciese, por decirlo así, dos soberanías la una de derecho y la otra de hecho, la unión social se desvanecería y el cuerpo político quedaría disuelto. Sin embargo, para que el gobierno tenga una existencia, una vida real que le distinga del Estado; a fin de que todos sus miembros puedan obrar de acuerdo y responder al objeto para el cual ha sido instituido, es necesario un yo particular, una sensibilidad común a sus miembros, una fuerza, una voluntad propia que tienda a su conservación. Esta existencia particular supone asambleas, consejos, poder de deliberar, de resolver, derechos, títulos y privilegios que pertenezcan exclusivamente al príncipe y que hagan la condición del magistrado más honorable a medida que se hace más penosa. Las dificultades estriban en la manera de ordenar dentro del todo ese todo subalterno, de suerte que no altere la constitución general al afirmar la suya, y que distinga siempre la fuerza particular destinada a su propia conservación, de la fuerza pública destinada a la conservación del Estado, y en una palabra, que esté siempre listo a sacrificar el gobierno al pueblo y no el pueblo al gobierno. No obstante de que el cuerpo artificial del gobierno sea la obra de otro cuerpo artificial, y que no tenga, en cierto modo, sino una vida prestada y subordinada, ello no impide el que pueda obrar con más o menos vigor y rapidez y gozar, por decirlo así, de una salud más o menos robusta. En fin, sin alejarse directamente del objeto de su institución, puede separarse según la manera como haya sido constituido. De todas estas diferencias nacen las relaciones varias que el gobierno debe tener con el Estado, según las accidentales y particulares por medio de las cuales este mismo Estado es modificado; pues a menudo el mejor gobierno conviértese en el más vicioso, si sus relaciones no se alteran de conformidad con los defectos del cuerpo político al cual pertenece. CAPÍTULO II Del principio que constituye las diversas formas de gobierno Para exponer la causa general de estas diferencias, es preciso distinguir aquí el príncipe del gobierno, como he distinguido antes el Estado del soberano. La magistratura puede ser compuesta de un mayor o menor número de miembros. Y he dicho que la relación del soberano con los súbditos era tanto más grande cuanto más numeroso es el pueblo; y por evidente analogía, puedo decir lo mismo del gobierno respecto de los magistrados. Ahora, siendo siempre la fuerza total del gobierno la del Estado, es invariable; de lo cual se sigue que cuanto más uso haga de esta fuerza sobre sus propios miembros, menos le queda para ejercerla sobre todo el pueblo. Luego, mientras más numerosos sean los magistrados, más débil será el gobierno. Siendo esta máxima fundamental, tratemos de explicarla lo mejor posible. Podemos distinguir en la persona del magistrado tres voluntades esencialmente diferentes: la voluntad propia del individuo, que no tiende sino a su interés particular; la voluntad común de los magistrados, que se relaciona únicamente con el bien del príncipe, y que podemos llamar voluntad de corporación, la cual es general con respecto al gobierno y particular con respecto al Estado de que forma parte aquél, y la voluntad del pueblo o voluntad soberana, que es general tanto con relación al Estado considerado como el todo, como con respecto al gobierno considerado como parte del todo. En una legislación perfecta, la voluntad particular o individual debe ser nula; la voluntad del cuerpo, propia del gobierno, muy subordinada, y por consiguiente, la voluntad general, o soberana, siempre dominante y pauta única de todas las demás. En el orden natural, por el contrario, estas distintas voluntades hácense más activas a medida que se concretan. Así, la voluntad general es siempre la más débil, la del cuerpo ocupa el segundo rango y la particular el primero de todos; de suerte que, en el gobierno, cada miembro se considera primeramente en sí mismo, luego como magistrado y por último como ciudadano, graduación directamente opuesta a la que exige el orden social. Expuesto lo anterior, cuando todo el gobierno se encuentra en manos de un solo hombre, la fusión de la voluntad particular y la general es perfecta, y por consiguiente ésta alcanza el mayor grado de intensidad posible. Ahora, como el grado de la voluntad depende el uso de la fuerza , y la fuerza absoluta del gobierno no varía dedúcese que el más activo de los gobiernos es el de uno solo. Por el contrario, si unimos el gobierno a la autoridad legislativa, si hacemos del soberano el príncipe y de todos los ciudadanos otros tantos magistrados, la voluntad del cuerpo, confundida con la voluntad general, no tendrá más actividad que ella, y dejará la particular en el ejercicio de toda su fuerza. De esta suerte el gobierno siempre con la misma fuerza absoluta, estará en el mínimum de fuerza relativa o de actividad. Estas relaciones son incontestables, estando confirmadas además por otras observaciones. Se ve, por ejemplo que el magistrado es más activo en su cuerpo que el ciudadano en el suyo, lo cual demuestra que la voluntad particular tiene mucha más influencia en los actos del gobierno que en los del soberano, porque cada magistrado tiene casi siempre a su cargo alguna función gubernativa, en tanto que el ciudadano, considerado separadamente, no tiene ninguna función de la soberanía. Además, cuanto más se extiende el Estado permanece el mismo, al multiplicarse los magistrados, el gobierno no adquiere mayor fuerza real, puesto que esta fuerza es la del Estado, cuya medida es siempre igual. Consecuencialmente, la fuerza relativa o la actividad del gobierno disminuye sin que su fuerza absoluta o real pueda aumentar. Es evidente también que el despacho de los negocios es más lento cuanto mayor es el número de personas encargadas de ellos: concédese demasiado a la prudencia y poco a la fortuna; no se aprovechan las ocasiones, y a fuerza de deliberar piérdese a menudo el fruto de la deliberación. Acabo de demostrar que el gobierno se debilita a medida que los magistrados se multiplican, y también que mientras más numeroso es el pueblo, más la fuerza reprimente debe aumentar. De esto se deduce que la relación de los magistrados con el gobierno debe estar en razón inversa de la relación de los súbditos con el soberano, es decir, que cuanto más el Estado se ensancha, más el gobierno debe reducirse, de tal manera que el número de jefes disminuya en razón del aumento del pueblo. No hablo sino de la fuerza relativa del gobierno, no de su rectitud, porque, por el contrario, cuanto más numerosos son los magistrados, más la voluntad del cuerpo se acerca a la voluntad general, en tanto que, con un magistrado único, esta misma voluntad del cuerpo se convierte, como ya he dicho, en una voluntad particular. Se pierde, así, pues, por un lado lo que puede ganarse por el otro, y el arte del legislador está en saber precisar el punto en que la fuerza y la voluntad del gobierno, siempre en proporción recíproca, se combinen en la relación más ventajosa para el Estado. CAPÍTULO III División de los gobiernos Hemos dado en el capítulo anterior la razón por la cual se distinguen las diversas especies o formas de gobierno por el número de miembros que la componen. Veamos ahora cómo se efectúa esta división. El soberano puede, en primer lugar, confiar el depósito del gobierno a todo el pueblo o a su mayoría, de suerte que haya más ciudadanos magistrados que simples particulares. A esta forma de gobierno se da el nombre de democracia. O puede también reducir o limitar el gobierno, depositándolo en manos de los menos, de manera que resulten más ciudadanos que magistrados. Este sistema toma el nombre de aristocracia. Puede, por último, concentrar todo el gobierno en un magistrado único de quien los demás reciben el poder. Esta tercera forma es la más común y se llama monarquía o gobierno real. Debe observarse que todas estas formas, o por lo menos, las dos primeras, son susceptibles del más o del menos y tienen una gran latitud; puesto que la democracia puede ejercerse por todo el pueblo o limitarse hasta llegar a la mitad hasta un número insignificante indeterminado. La monarquía es también susceptible de alguna participación. Esparta tuvo constantemente dos reyes por su constitución, y vióse en la gran Roma hasta ocho emperadores a la vez, sin que por esto pudiera decirse que el imperio estaba dividido. Así, pues, hay un punto en el que cada forma de gobierno se confunde con la siguiente, resultando que, bajo las tres solas denominaciones anotadas, el gobierno es realmente susceptible de tantas formas diversas como ciudadanos tiene el Estado. Hay más: pudiendo este mismo gobierno, desde cierto punto de vista, subdividirse en otras formas, administrada de cierta manera una y otra de otra, puede resultar de las tres formas combinadas una multitud de formas mixtas, cada uno de las cuales es multiplicable por todas las simples. En todos los tiempos se ha disputado mucho acerca de la mejor forma de gobierno, sin considerar que cada una de ellas es la mejor en ciertos casos y la peor en otros. Si, en los distintos Estados, el número de magistrados supremos debe estar en razón inversa del de los ciudadanos, síguese de allí que, en general, el gobierno democrático conviene a los pequeños Estados, el aristocrático a los medianos y el monárquico a los grandes. Esta regla se deriva inmediatamente del principio; mas, ¿cómo contar la multitud de circunstancias que pueden suministrar las excepciones? CAPÍTULO IV De la democracia El autor de la ley sabe mejor que nadie cómo debe ser ejecutada e interpretada. Parece, según esto, que no podría haber mejor constitución que aquella en la cual el poder ejecutivo estuviese unido al legislativo; mas esto mismo haría tal gobierno incapaz, desde cierto punto de vista, porque lo que debe ser distinguido, no lo es, y confundiendo el príncipe con el cuerpo soberano, no existiría, por decirlo así, sino un gobierno sin gobierno. No es bueno que el que hace las leyes las ejecute, ni que el cuerpo del pueblo distraiga su atención de las miras generales para dirigirla hacia los objetos particulares. Nada es tan peligroso como la influencia de los intereses privados en los negocios públicos, pues hasta el abuso de las leyes por parte del gobierno es menos nocivo que la corrupción del legislador, consecuencia infalible de miras particulares, toda vez que alterando el Estado en su parte más esencial, hace toda reforma imposible. Un pueblo que no abusara jamás del gobierno, no abusaría tampoco de su independencia. Un pueblo que gobernara siempre bien, no tendría necesidad de ser gobernado. Tomando la palabra en su rigurosa acepción, no ha existido ni existirá jamás verdadera democracia. Es contra el orden natural que le mayor número gobierne y los menos sean gobernados. No es concebible que el pueblo permanezca incesantemente reunido para ocuparse de los negocios públicos siendo fácil comprender que no podría delegar tal función sin que la forma de administración cambie. Creo poder establecer como principio, que cuando las funciones del gobierno están divididas entre muchos tribunales, los menos numerosos adquieren autoridad, aun cuando no sea más que por razón de facilidad para despachar los negocios. Además, ¡cuántas cosas difíciles de reunir no supone este gobierno! Primeramente, un Estado muy pequeño, en donde se pueda reunir el pueblo y en donde cada ciudadano pueda sin dificultad conocer a los demás. En segundo lugar, una gran sencillez de costumbres que prevenga o resuelva con anticipación la multitud de negocios y de deliberaciones espinosas; luego mucha igualdad en los rangos y en las fortunas, sin lo cual la igualdad de derechos y de autoridad no podría subsistir mucho tiempo; y por último, poco o ningún lujo, pues éste, hijo de las riquezas, corrompe tanto al rico como al pobre, al uno por la posesión y al otro por la codicia; entrega la patria a la molicie, a la vanidad, arrebata al Estado todos los ciudadanos para esclavizarlos, sometiendo unos al yugo de otros y todos al de la opinión. He aquí el por qué un autor célebre ha dado por fundamento a la república la virtud 21, sin la cual estas condiciones no podrían subsistir, pero por no haber hecho las distinciones necesarias, este genio ha carecido a menudo de precisión, en ocasiones de claridad, y no ha visto que, siendo la autoridad soberana en todas partes la misma, el mismo fundamento debe ser el de todo estado bien constituido, más o menos, es cierto, según la forma del gobierno. Añadimos a esto que no hay gobierno que esté tan sujeto a las guerras civiles y a las agitaciones intestinas como el democrático o popular, a causa de que no hay tampoco ninguno que tienda tan continuamente a cambiar de forma, ni que exija más vigilancia y valor para sostenerse. Bajo este sistema debe el ciudadano armarse de fuerza y de constancia y repetir todos los días en el fondo de su corazón lo que decía el virtuosos Palatino 22 en la dieta de Polonia: Malo periculosam libertatem quam quietum servitium. 21 Espíritu de las leyes. Lib. III, cap. III. (EE.) 22 El Palatino de Posnania, padre del rey de Plonia, duque de Lorena. Si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente. Un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres. CAPÍTULO V De la aristocracia Esta forma de gobierno tiene dos personas morales muy distintas; el gobierno y el soberano, y por consiguiente dos voluntades generales, una con relación a todos los ciudadanos, la otra con relación a los miembros de la administración solamente. Así, aunque el gobierno pueda arreglar como le plazca su régimen interno, no puede jamás hablarle al pueblo sino en nombre del soberano, es decir, del pueblo mismo, cosa que no debemos olvidar. Las primeras sociedades se gobernaron aristocráticamente. Los jefes de las familias deliberaban entre ellos acerca de los negocios públicos. Los jóvenes cedía sin trabajo a la autoridad de la experiencia. De allí los nombres de patriarcas, ancianos, senado, gerontes. Los salvajes de la América septentrional se gobiernan todavía en nuestros días así, y están muy bien gobernados. Pero a medida que la desigualdad de institución sobrepujó a la desigualdad natural, la riqueza o el poder23 fueron preferidos a la edad y la aristocracia hízose electiva. Finalmente, el poder se transmitió junto con los bienes, de padres a hijos, dando origen a las familias patricias y convirtiendo el gobierno en hereditario. Vióse en él senadores de veinte años. Hay, pues, tres clases de aristocracia: natural, electiva y hereditaria. La primera no es propia sino de pueblos sencillos; la tercera constituye el peor de todos los gobiernos. La segunda es la mejor, es la aristocracia propiamente dicha. Aparte de la ventaja de la distinción de los dos poderes, esta aristocracia tiene la de la elección de sus miembros; pues en tanto que en el gobierno popular todos los ciudadanos nacen magistrados, en éste están limitados a un pequeño número, llegando a serlo únicamente por elección24 , medio por el cual la probidad, la ilustración, la experiencia y todas las demás razones de preferencia y de estimación públicas, vienen a ser otras tantas garantías de que se estará sabiamente gobernado. Además las asambleas se constituyen más cómodamente; los asuntos se discuten mejor, despachándolos con más orden y diligencia, y hasta el crédito del Estado estará mejor sostenido en el extranjero por venerables senadores, que por una multitud desconocida o despreciada. 23 Es claro que la palabra optimates, entre lo antiguos, no quería decir los mejores, sin los más poderosos. 24 Importa mucho regular por medio de las leyes la forma de la elección de los magistrados, porque si se abandona a la voluntad del príncipe, no se puede evitar caer en la aristocracia hereditaria, como sucedió en las repúblicas de Venecia y Berna. La primera es un estado disuelto hace mucho tiempo, la segunda se sostiene con vida debido a la sabiduría de su Senado. Ésta es una excepción tan honrosa como peligrosa. En una palabra, lo mejor y lo más natural es que los más sabios gobiernen a las multitudes, cuando se está seguro de que las gobernarán en provecho de ellas y no en el de ellos. No deben multiplicarse inútilmente los resortes, ni emplear veinticinco mil hombres en lo que cien escogidos pueden llevar a cabo mejor. Pero es preciso hacer notar que el interés del cuerpo, en tal caso, comienza a dirigir la fuerza pública menos en armonía con la voluntad general y que una inclinación inevitable quita a las leyes una parte de su poder ejecutivo. En cuanto a las conveniencias particulares, no es preciso que el estado sea tan pequeño ni el pueblo tan sencillo y recto que la ejecución de las leyes proceda inmediatamente de la voluntad pública como en una buena democracia. No es necesario tampoco una nación tan grande que los jefes esparcidos para gobernarla puedan separarse del soberano, y comenzando por declararse independientes, terminen por convertir en amos. Pero si la aristocracia exige menos virtudes que el gobierno popular, exige otras que son propias, como la moderación en las riquezas y el contento o satisfacción en los pobres. Una igualdad rigurosa no tendría en ella cabida. No fue observada ni en Esparta. Por otra parte, si esta forma tolera cierta desigualdad en las fortunas, es porque en general la administración de los negocios públicos está confiada a los que mejor pueden dedicar a ella su tiempo, y no, como pretende Aristóteles, porque los ricos sean siempre preferidos. Por el contrario, es importante que una elección opuesta enseñe y demuestre al pueblo, que hay en el mérito de los hombres razones de preferencia más importantes que las otorga o proporciona la riqueza 25. CAPÍTULO VI De la monarquía Hasta aquí hemos considerado al príncipe como una persona moral y colectiva, unida por la fuerza de las leyes y depositaria en el Estado del poder ejecutivo. Tenemos ahora que considerar este poder concentrado en las manos de una persona natural, de un hombre real, único que tenga derecho a disponer de él en conformidad con las leyes. A esta persona, se le llama monarca o rey. Al contrario de lo que acontece en las otras administraciones, en las que un ser colectivo representa un individuo, en el sistema monárquico un individuo representa una colectividad, de suerte que la unidad moral que constituye el príncipe, es a la vez una unidad física, en la cual se encuentran reunidas naturalmente todas las facultades que la ley reúne mediante tantos esfuerzos en la otra. 25 Rousseau cita de manera inexacta la opinión de Aristóteles. Véase Política de Aristóteles, lib. III, cap. XIV y lib. X y XI. (EE.) De este modo, la voluntad del pueblo, la del príncipe, la fuerza pública del Estado y la particular del gobierno todas responden al mismo móvil, todos los resortes de la máquina están en una sola mano, todo marcha hacia el mismo fin; no hay movimientos opuestos que se destruyan mutuamente, y no se puede imaginar ningún mecanismo en el cual un tan pequeño esfuerzo produzca una acción más considerable. Arquímides, sentado tranquilamente en la playa y sacando a flote sin trabajo un gran navío, me representa un monarca hábil, gobernando desde su gabinete sus vastos Estado y haciendo mover todo, no obstante permanecer en apariencia inmóvil. Pero si no hay gobierno más vigoroso, no hay tampoco otro en el que la voluntad particular ejerza mayor imperio y domine con más facilidad las otras. Todo tiende hacia el mismo fin, es cierto, pero éste no es el de la felicidad pública, y la fuerza misma de la administración se cambia sin cesar en perjuicio y con detrimento del Estado. Los reyes desean ser absolutos, y desde lejos se les grita que el mejor medio para serlo es hacerse amar de sus pueblos. Esta máxima es muy bella, y hasta muy cierta, desde cierto punto de vista, pero desgraciadamente se burlarán siempre de ella en las cortes. El poder que procede del amor de los pueblos, es sin duda el más grande, pero es un poder precario y condicional, con el que los príncipes no se contentarían nunca. Los mejores quieren ser malos sin dejar de ser los dueños. Por más que un predicador político les diga, siendo su fuerza la del pueblo, sumador interés debe ser el que éste florezca numerosos, temible, ellos saben bien que esto es falso. Su interés personal exige antes que todo que el pueblo sea débil, miserable y que no pueda jamás resistirles. Declaro que sólo suponiendo a los súbditos siempre perfectamente sumisos, tendría interés el príncipe en que el pueblo fuese poderoso, a fin de que siendo este poder suyo, le hiciera temible a sus vecinos pero como este interés es secundario y subordinado, y las dos suposiciones son incompatibles, es natural que los reyes den siempre la preferencia a la máxima que les es más útil. Esto era lo que Samuel recordaba constantemente a los hebreos y lo que Maquiavelo ha demostrado hasta la evidencia. Fingiendo enseñar o dar lecciones a los reyes, la ha dado muy grandes a los pueblos. El príncipe, de Maquiavelo es el libro de los republicanos.26 Hemos visto por las relaciones generales, que la monarquía no es conveniente sino a los grandes Estados, lo cual demostraremos aún, examinándola en sí misma. Mientras más numerosa es la administración pública, más disminuye la relación del príncipe con los súbditos y más se aproxima de la igualdad, de suerte que tal relación es la misma que constituye la igualdad en las democracias. Esta relación aumenta a medida que el gobierno se estrecha o limita, llegando a su máximum cuando se concentra en las manos de uno solo. Entonces el príncipe y el pueblo se encuentran a una grandísima distancia y el Estado carece de unión. Para formarla se hacen 26 Maquiavelo era un hombre honrado y un buen ciudadano; pero atado a la casa de Médicis, estaba obligado, dada la opresión en que yacía su patria, a disfrazar su amor por la libertad. La sola elección de su execrable héroe (César Borgia), manifiesta suficientemente su secreta intención; y la divergencia entre las máximas de su libro El príncipe, con las de su Discurso sobre Tito Livio y su Historia de Florencia, demuestra que este profundo político no ha tenido hasta ahora más que lectores superficiales y corrompidos. La corte de Roma ha prohibido severamente su libro: lo comprendo, puesto que es a la que más claramente ha puesto de relieve. necesarias clases o categorías intermediarias, esto es: príncipes, grandes, la nobleza, en una palabra. Nada de esto conviene a un Estado pequeño, puesto que se arruinaría con tantas jerarquías. Si es difícil gobernar un gran Estado, la dificultad es aún mayor siéndolo por un solo hombre, y todos saben lo que acontece cuando el rey se da sustitutos. Un defecto esencial e inevitable que hará siempre inferior el gobierno monárquico al republicano, es que en éste el voto popular casi siempre lleva a los primeros puestos a hombres esclarecidos y capaces, que hacen honor a sus cargos, en tanto que los que surgen en las monarquías, no son a menudo sino chismosos, bribonzuelos e intrigantes, talentos mediocres que una vez elevados a las altas dignidades de la corte, no sirven sino para demostrar al público su ineptitud. El pueblo se equivoca menos en esta elección que el príncipe, siendo casi tan raro encontrar un hombre de verdadero mérito en el ministerio como ver a un tonto a la cabeza de un gobierno republicano. Así, cuando por una feliz casualidad, uno de esos hombres nacidos para gobernar, toma las riendas del gobierno en una monarquía casi arruinada por esa turba de administradores, queda uno sorprendido de los recursos que encuentra, hasta tal punto, que su período forma época en el país. Para que un Estado monárquico pueda ser bien gobernado, necesita que su grandeza o extensión esté en relación con las facultades del que gobierna. Es más fácil conquistar que regir los destinos de una nación. Con una palanca suficiente, puédese con un dedo levantar el mundo, pero para sostenerle son necesarias las espaldas de un Hércules. Por pequeño que sea un Estado, el príncipe es casi siempre más pequeño. Cuando, por el contrario, resulta que el Estado es demasiado pequeño para el jefe, lo que es muy raro, es también mal gobernado, porque éste, siguiendo siempre la grandeza de sus miras, olvida los intereses del pueblo, haciéndolo tan desgraciado por el abuso de sus grandes talentos como pudiera hacerlo un jefe que careciera de ellos. Sería preciso, por decirlo así, que un reino se extendiese o se limitase a cada reinado según el alcance o aptitud del rey, en tanto que, teniendo un Senado capacidades más fijas y determinadas, el Estado puede tener límites constantes, sin que la administración marche por ello menos bien. El inconveniente más sensible en el gobierno de uno solo es la falta de esa sucesión continua que establece en los otros dos sistemas una conexión no interrumpida. Muerto un rey, se hace necesario otro, y las elecciones dan lugar a intervalos peligrosos; hácense tempestuosas, y a menos que los ciudadanos sean de un desprendimiento y de una integridad tales, que esta clase de gobierno no permite, la intriga y la corrupción apodéranse de ellas. Es difícil que aquel a quien el Estado se ha vendido, no lo venda a su vez para indemnizarse a expensas de los débiles del dinero que los poderosos le han arrebatado. Tarde o temprano la venalidad imperará en una administración semejante, y la paz de que se disfruta entonces bajo los reyes, es peor que el desorden de lo interregnos. ¿Qué se ha hecho para prevenir estos males? La corona se ha hecho hereditaria en ciertas familias, estableciendo un orden de sucesión que evite toda disputa a la muerte de los reyes, es decir, se ha sustituido el inconveniente de las elecciones por el de las regencias, se ha preferido una aparente tranquilidad a una administración sabia, corriendo el riesgo de tener por jefes a niños, a monstruos, a imbéciles, antes que tener que discutir la elección de bue nos reyes. No se ha tenido en consideración que exponiéndose a los riesgos de la alternativa, se tienen casi todas las probabilidades en contra. Fue muy atinada la frase del joven Dionisio, a quien su padre reprochándole una acción vergonzosa, le dijo: “¿Te he dado yo el ejemplo?” Y éste le respondió: “¡Ah! Vuestro padre no era rey.”27 Todo concurre para privar de justicia y de razón a un hombre elevado para mandar a los demás. Se toma mucho trabajo, según dicen, para enseñar a los jóvenes príncipes el arte de reinar, pero parece que esta educación no les sirve de nada. Sería mejor comenzar por enseñarles el arte de obedecer. Los más grandes reyes celebrados por la historia, no han sido educados para reinar. Esta es una ciencia que se posee menos cuanto más se aprende y que se adquiere mejor obedeciendo que mandando. “Nam utilissimus idem ac brevissmus bonarum malarumque rerum delectus, cogitare quid aut nolueris sub alio principe, aut colueris.”28 Consecuencia o efecto de esta falta de coherencia, es la inconstancia del gobierno monárquico, que, siguiendo ya un plan, ya otro, según el carácter del príncipe o de los que por él reinan, no puede tener por mucho tiempo un objeto fijo ni una conducta consecuente, variación que hace vacilar al Estado lle vándolo de máxima en máxima y de proyecto en proyecto, cosa que no sucede en los otros sistemas de gobierno, en los cuales el príncipe es siempre el mismo. Así, obsérvase en general, que si hay más astucia en una corte, hay más sabiduría en un Senado, y que las repúblicas caminan hacia el fin que se proponen siguiendo vías más rectas y constantes, al paso en que el sistema monárquico, cada revolución en el ministerio produce otra en el Estado, siendo máxima común a todos los ministros y casi a todos los reyes, el hacer en todo lo contrario de lo que han hecho sus predecesores. De esta misma incoherencia se saca la solución de un sofisma muy familiar a los políticos realistas, el cual consiste, no solamente en comparar el gobierno civil con el doméstico y el príncipe con el padre de familia, error y refutado, sino en conceder con liberalidad a tal magistrado todas las virtudes que le son necesarias, suponiéndolo o considerándolo siempre como lo que debía ser; suposición con ayuda de la cual el gobierno monárquico resulta evidentemente preferible a todos los demás, puesto que es incontestablemente el más fuerte, y el cual sería también el mejor si no careciera, como carece, de una voluntad de cuerpo más en conformidad con la voluntad general. Pero si, según Platón, el rey por naturaleza es un personaje tanto raro, ¿cuántas veces la naturaleza y la fortuna concuerden a coronarlo? Y si la educación regia corrompe necesariamente a los que la reciben, ¿qué deben esperarse de una serie de hombres educados para reinar? Es, pues, querer engañarse, confundir el gobierno en sí mismos, es preciso considerarlo en manos de príncipes estúpidos o perversos, porque, o lo son al subir al trono o el trono los convertirá en tales. 27 Plutarco. Dichos notables de reyes y de grandes capitanes, § 22. (EE. 28 Tácito. Hist., I, XVI. (EE.) Estas dificultades no se han escapado a nuestros autores; pero ellas no les han servido de obstáculo. El remedio, dicen, es obedecer sin murmurar. Dios en su cólera nos da malos reyes, luego hay que sufrirlos como castigo del cielo. Este razonamiento es edificante sin duda, pero no sé si convendría mejor emplearlo en el púlpito que en un libro de política. ¿Qué diríamos de un médico que prometiendo hacer milagros, todo su arte consista en exhortar a sus enfermos a la paciencia? Se sabe que cuando se tiene un mal gobierno hay que sufrirlo; la cuestión estriba en encontrar uno bueno. CAPÍTULO VII De los gobiernos mixtos Para hablar con propiedad, no hay gobierno cuya forma sea simple. Es necesario que un jefe único tenga magistrados subalternos, y que un gobierno popular tenga un jefe. Así, en la participación del poder ejecutivo, existe siempre una graduación del mayor al menor número, con la diferencia de que tan pronto el mayor depende del menor, como tan pronto éste de aquél. Algunas veces la participación es igual, ya sea cuando las partes constitutivas están en una dependencia mutua, como en el gobierno de Inglaterra, ya cuando la autoridad de las partes es, aunque de manera imperfecta, independiente una de la otra, como en Polonia. Esta última forma es mala, porque no hay unidad en el gobierno y porque el Estado carece de enlace o conexión. ¿Cuál de los dos sistemas de gobierno es el mejor, el simple o el mixto? Cuestión ésta muy debatida entre los políticos y a la cual es preciso dar la misma respuesta que he dado con respecto a todas las demás formas de gobierno. El sistema simple es el mejor por el hecho mismo de ser simple. Pero cuando el poder ejecutivo no depende lo bastante del legislativo, es decir, cuando la relación del príncipe con el cuerpo soberano es mayor que la del pueblo con el príncipe, es necesario remediar esta falta de proporción dividiendo el gobierno, de suerte que todas sus partes tengan igual autoridad sobre los súbditos y que la división las haga en conjunto menos fuertes contra el soberano. Evítase también el mismo inconveniente nombrando magistrados intermediarios que, dejando intacto al gobierno, sirvan únicamente para equilibrar los dos poderes manteniendo sus respectivos derechos. Entonces el gobierno no es mixto, sin templado. Puede remediarse el inconveniente contrario por medios semejantes, erigiendo tribunales para concentrar el gobierno cuando tiene demasiada extensión. Esta práctica es de uso corriente en las democracias. En el primer caso, se divide el gobierno para debilitarlo y en el segundo para fortalecerlo, porque el máximum de fuerza y de debilidad se encuentra igualmente en las formas simples, en tanto que las mixtas producen una fuerza mediana. CAPÍTULO VIII No toda forma de gobierno es propia a todo país No siendo la libertad fruto de todos los climas, no está por tanto al alcance de todos los pueblos. Cuanto más se medita sobre este principio, establecido por Montesquieu, más se penetra uno de su realidad; mientras más en duda se pone, más ocasiones se presentan para confirmarlo con nuevas pruebas. En todos los gobiernos del mundo, la persona pública consume y no produce nada. ¿De dónde, pues, saca la sustancia que consume? Del trabajo de sus miembros. Lo superfluo para los particulares constituye lo necesario para el público, de lo cual se sigue que el estado civil no puede subsistir sino en tanto que el trabajo de los individuos produzca más de lo que exigen sus necesidades. Ahora, este excedente no es el mismo en todos los países. En muchos es considerable, en otros mediocre; nulo en algunos y negativo en varios. Esta relación depende de la fertilidad del clima, de la clase de trabajo que la tierra exige, de la naturaleza de sus producciones, de la fuerza de sus habitantes, de la mayor o menor consumación y de muchas otras relaciones semejantes. Por otra parte, todos los gobiernos no son tampoco de igual naturaleza; los hay más o menos voraces, fundándose las diferencias en el principio de que, mientras más se alejan las contribuciones de su origen, tanto más onerosas son. Su medida no debe hacerse por la cantidad, sino por el camino que tienen que recorrer para volver a las manos de donde han salido. Cuando esta circulación es pronta y bien establecida, poco o mucho que el pueblo pague, es siempre rico y las finanzas marchan bien. Cuando por el contrario, por poco que el pueblo dé, este poco no vuelve a sus manos; dando continuamente, pronto se arruina: el Estado no es nunca rico y el pueblo es siempre pobre. Síguese de esto que los tributos son más onerosos a medida que la distancia entre el pueblo y el gobierno aumenta. Así resulta que en la democracia el pueblo está menos cargado de contribuciones, en la aristocracia más; y en la monarquía soporta el máximum . La monarquía no conviene, pues, sino a las naciones opulentas, la aristocracia a los Estados mediocres en riqueza y la democracia a los pequeños y pobres. Cuanto más se reflexiona, en efecto, mejor se descubre la diferencia en esto entre los Estados libres y los monárquicos. En los primeros, todo se emplea en provecho común; en los segundos, las fuerzas públicas y las particulares son recíprocas, y por consiguiente, las unas aumentan con detrimento de las otras: en fin, en vez de gobernar a los súbditos para hacerlos dichosos, el despotismo los hace miserables para gobernarlos. Se ve, pues, que en cada clima existen causas naturales que pueden servir de norma para establecer la forma de gobierno adecuada, y hasta para decir qué clase de habitantes debe tener. Los terrenos ingratos y estériles cuyo producto no compensa el trabajo, deben ser habitados por pueblos bárbaros, porque toda política en donde el exceso de la producción es mediano, conviene a los pueblos libres, y aquellos cuyo terreno abundante y fértil produce mucho con poco trabajo, demandan ser gobernados monárquicamente, para que el lujo del príncipe consuma el exceso de lo superfluo para los súbditos, porque vale más que este exceso sea absorbido por el gobierno que disipado por los particulares. Hay excepciones, lo sé; pero éstas confirman la regla, produciendo tarde o temprano revoluciones que restablecen el orden natural de las cosas. Distingamos siempre las leyes generales de las causas particulares que pueden modificar el efecto de aquéllas. Aun cuando todo el Mediodía fuese cubierto de Estados republicanos y de despóticos el Norte, no sería por ello menos cierto que, por los efectos del clima, el despotismo conviene a los climas cálidos, la barbarie a los países fríos y la buena política a las regiones intermediarias. Convengo en que aceptando el principio, se podrá discutir sobre su aplicación, diciendo que hay países fríos muy fértiles y meridionales ingratos y estériles; pero esta dificultad no lo es sino para aquellos que no examinan las cosas en todas sus relaciones. Es preciso, como ya he dicho, tener en cuenta las de trabajo, las de fuerza, las de consumación, etc., etc. Supongamos que de dos terrenos iguales, uno produce cinco y el otro diez. Si los habitantes del primero consumen cuatro y los del segundo nueve, el exceso del primero será un quinto y el del segundo un décimo. Siendo la relación de estos dos excesos inversa de la de los productos, resulta que el terreno que produce cinco dará un superfluo doble del que produce diez. Pero no se trata de un producto doble, y no creo que nadie se atreva a poner en comparación, en general, la fertilidad de los países fríos con la de los cálidos. Mas, con todo, aceptemos esta igualdad; coloquemos, si se quiere, en la balanza, a Inglaterra y Sicilia, a Polonia y a Egipto; más al Mediodía, al África y las Indias; hacia el Norte, no tenemos nada. ¡Cuánta diferencia de cultivo no existe sin embargo en esta igualdad de producto! En Sicilia no hay más que escarbar la tierra; en Inglaterra, ¡qué de cuidados para labrarla! Luego, allí donde se necesita mayor número de brazos para obtener el mismo producto, el superfluo debe ser necesariamente menor. Considérese, además, que la misma cantidad de hombres consume menos en los países cálidos. El clima exige la sobriedad y la moderación para poder gozar de salud: los europeos que quieren vivir en esos países como viven en el suyo, perecen todos de disentería e indigestión. “Somos, dice Chardin, bestias carniceras, lobos, comparados con los asiáticos. Algunos atribuyen la sobriedad de los persas a la escasez de cultivo de su país, y yo creo, por el contrario, que el país es menos abundante porque sus habitantes necesitan menos. Si su frugalidad, continúa Chardin, fuese efecto de la carestía del país, sólo los pobres comerían poco, cuando generalmente, es todo el mundo; también se comería más o menos en determinadas provincias según la fertilidad del suelo, en tanto que la sobriedad es igual en todo el reino. Ellos están muy satisfechos de su manera de vivir, diciendo que basta sólo mirar en su tez para reconocer que es superior a la de los cristianos. En efecto, la tez del persa es lisa, fina y tersa, mientras que la de los armenios, sus súbditos, que viven a la europea, es áspera y rojiza y sus cuerpos gruesos y pesados.” Cuanto más próximos están de la línea ecuatorial de menos viven los pueblos. No comen casi carne; el arroz, el maíz, el mijo y el cazabe constituyen su alimento ordinario. Existen en las Indias millones de hombres cuya nutrición no cuesta un centavo diario. En Europa misma vemos diferencias sensibles en el apetito entre los pueblos del Norte y los del Mediodía. Un español vivirá ocho días con la comida de un alemán. En los países en donde los habitantes son más voraces, el lujo corre parejas con el consumo: en Inglaterra se manifiesta en una mesa cagada de viandas; en Italia os regalan con azúcar y flores. El lujo en los vestidos ofrece diferencias semejantes. En los climas en donde los cambios de estación son bruscos y violentos, se usan trajes mejores y más sencillos; en aquellos donde se viste sólo por la compostura, se busca más el brillo que la utilidad: los vestidos en sí mismos constituyen un lujo. En Nápoles, se ve todos los días pasear por el Pausílipo hombres con chaquetas doradas y sin medias. La misma cosa acontece respecto a los edificios: se consagra todo a la magnificencia cuando no se teme a los elementos. En París y en Londres se desea vivir en apartamentos cómodos y confortables: en Madrid hay soberbios salones, pero sin ventanas que preserve de la intemperie, y los dormitorios son nidos de ratas. Los alimentos son mucho más sustanciosos y suculentos en los países cálidos, siendo ésta una tercera diferencia que no puede dejar de influir en la segunda. ¿Por qué se come tanta legumbre en Italia? Porque son buenas, nutritivas y de un gusto excelente. En Francia, donde se cultivan con agua solamente, no alimentan y no son casi tenidas en cuenta: sin embargo, no ocupan por eso menos extensión de terreno ni demanda cuidado su cultivo. Demostrado está por la experiencia que los trigos de Berbería, inferiores a los de Francia, rinden más harina que éstos, y los de Francia a su vez producen más que los del Norte. De allí se puede inferir que una graduación semejante se observa generalmente en la misma dirección del Ecuador al Polo. Ahora bien; ¿no es una visible desventaja obtener con un producto igual menor cantidad de alimento? A estas diferentes observaciones puedo añadir otra que se deriva de ellas y que las confirman, y es que los países cálidos tiene menos necesidad de población que los fríos, pudiendo sin embargo alimentar más que éstos, lo cual produce un superfluo doble siempre en ventaja del despotismo. Mientras mayor es la extensión de terreno que ocupa un número determinado de habitantes, más difíciles se hacen las revoluciones, puesto que su concierto no puede efectuarse, como es preciso, rápida y secretamente, siendo fácil para el gobierno descubrir los conatos y cortar las comunicaciones. Pero cuanto más se estrecha un pueblo numeroso, menos posibilidad de usurpación existe por parte del gobierno: los jefes deliberan en sus cámaras con tanta seguridad como el príncipe en su consejo, y el pueblo se reúne en las plazas con la misma prontitud que las tropas en sus cuarteles. La ventaja, pues, para un gobierno tiránico en este caso, está en obrar a grandes distancias. Con la ayuda de los puntos de apoyo que se proporciona, su fuerza aumenta con la distancia como de una palanca.29 La del pueblo, por el contrario, sólo obra concentrada: se evapora y se pierde al extenderse como el efecto de la pólvora esparcida en el suelo, que arde grano por grano. Los países menos poblados son por esta razón los más propios a la tiranía: las bestias feroces sólo reinan en el desierto. CAPÍTULO IX De los signos de un buen gobierno Cuando se pregunta en absoluto cuál es el mejor gobierno, se establece una cuestión insoluble como indeterminada, o si se quiere, que tiene tantas soluciones buenas como combinaciones son posibles en las posiciones absolutas y relativas de los pueblos. Mas, si se preguntara, por qué signo puede reconocerse si un pueblo dado está bien o mal gobernado, la cosa cambiaría de aspecto y la cuestión podría de hecho resolverse. Sin embargo, no se resuelve, porque cada cual quiere resolverla a su manera. Los súbditos ensalzan la tranquilidad pública, los ciudadanos la libertad individual; el uno prefiere la seguridad de la posesión, el otro la de la personas; éste dice que el mejor gobierno debe ser el más severo; aquél sostiene que el más suave; cuál quiere el castigo del crimen, cuál su prevención; el uno considera que es conveniente hacerse temer de sus vecinos, el otro que es preferible permanecer ignorado; quién se contenta con que el dinero circule, quién exige que el pueblo tenga pan. Pero aun cuando se llegase a un acuerdo sobre estos puntos y otros semejantes, ¿qué más se habría avanzado? Las cualidades morales carecen de medida precisa; luego, aun estando de acuerdo respecto del signo, ¿cómo estarlo acerca de su apreciación? En cuanto a mí, me sorprende el que se desconozca un signo tan sencillo o que se tenga la mala fe de no estar de acuerdo con él. ¿Cuál es el fin de la asociación política? La conservación y la prosperidad de sus miembros. Y ¿cuál es el signo más seguro de que se conservan y prosperan? El número y la población. No vayáis, pues, a buscar en otra parte tan disputado signo. El gobierno bajo el cual, sin extraños medios, sin colonias, los ciudadanos se multiplican, es infaliblemente el mejor. Aquel bajo el cual un pueblo disminuye y decae, es el peor. Calculadores; el asunto es ahora 29 Esto no contradice lo que he dicho antes en el cap. IX, lib. II, sobre los inconvenientes de los grandes Estados; puesto que allí se trataba de la autoridad del gobierno sobres sus miembros y aquí de su fuerza sobre los súbditos. Los miembros esparcidos le sirven de punto de apoyo para obrar desde lejos sobre el pueblo, pero carece de este apoyo para proceder directamente contra aquéllos. Así, en el primer caso, la distancia debilita su acción, en el segundo la fortalece. de vuestra incumbencia: contad, medid y comparad.30 CAPÍTULO X Del abuso del gobierno y de su inclinación a degenerar Así como la voluntad particular obra sin cesar contra la general, así el gobierno ejerce un continuo esfuerzo contra la soberanía. A medida que este esfuerzo aumenta la constitución se altera, y como no existe otra voluntad de cuerpo que resistiendo a la del príncipe sostenga el equilibrio, resulta que tarde o temprano ésta oprime a aquélla rompiendo el contrato social. Tal es el vicio inherente e inevitable que, desde la aparición del cuerpo político tiende sin descanso a destruirle, como la vejez y la muerte destruyen al fin el cuerpo humano. Existen dos vías o medios generales por los cuales un gobierno degenera a saber: cuando se concentra o cuando el Estado se disuelve. 30 De acuerdo con el mismo principio deben juzgarse los siglos que merecen la preferencia por la prosperidad del género humano. Se han admirado demasiado aquellos en han florecido las letras y las artes, sin penetrar el objeto secreto de su cultura, ni considerar sus funestos efectos: “Idque apud imperitos humanitas volcabatur, quum pars servitutis esset.” ¿No veremos jamás en las máximas de ciertos autores, el grosero interés que los hace hablar? No; por más que digan, cuando a pesar de su esplendor un país se despuebla, no es cierto que todo marche bien. No basta que un poeta tenga cien mil libras de renta para dar la preferencia a su siglo. Es menos necesario mirar y atender al reposo aparente y a la tranquilidad de los jefes, que al bienestar de las naciones, y sobre todo al de los Estados grandes. El granizo arruina algunos cantones, pero rara vez produce la carestía. Los motines, las guerras civiles espantan mucho a los jefes, pero ellas no constituyen las verdaderas desgracias de los pueblos, que pueden tener un descanso o alivio durante el período en que se disputa a quién tocara tiranizarlos. De su estado permanente es de donde nacen su prosperidad o sus calamidades reales. Cuando la tiranía impera en un pueblo, todo decae, y es entonces cuando los jefes con facilidad lo aniquilan, uvi solitudinem faciunt, pacem appelant. Cuando las desavenencias de los grandes agitaban a Francia y el coadjutor de París iba al Parlamento con un puñal en el bolsillo, el pueblo vivía, numeroso y feliz, disfrutando de una honrada y libre abundancia. En otros tiempos Grecia floreció en el seno de las guerras más crueles: la sangre corría a mares y , sin embargo, el país permanecía cubierto de hombres. Parecía, dice Maquiavelo, que en medio de los asesinatos, de las proscripciones y de las guerras civiles, nuestra República adquiría mayor poderío: la virtud de sus ciudadanos, sus costumbres, su independencia, tenían más efecto para fortalecerla que todas sus disensiones para debilitarla. Las vicisitudes fortifican las almas. La especie prospera más a la sombra de la libertad que al abrigo de la paz. El gobierno se concentra cuando pasa del gran número al pequeño, es decir, de la democracia a la aristocracia y de ésta a la monarquía. Esta es su inclinación natural.31 Si retrogradase del pequeño número al grande, podría decirse que su intensidad se relaja, pero este progreso inverso es imposible. En efecto, el gobierno no cambia jamás de forma sino cuando, gastados sus resortes, queda demasiado débil para conservar la que tiene. Ahora, si se relajase aun extendiéndose, su fuerza vendría a ser completamente nula y menos podría subsistir. Es preciso, pues, dar cuerda a los resorte a medida que se aflojan o ceden; de otra suerte el Estado se arruina. La disolución del Estado puede efectuarse de dos maneras: Primeramente, cuando el príncipe no administra el Estado de acuerdo con las leyes y usurpa el poder soberano. Entonces ocurre un cambio notable, pues no es el gobierno el que se concentra sino el Estado, es decir éste se disuelve siendo reemplazado por los miembros del gobierno únicamente, el cual se convierte en dueño y tirano del pueblo. De suerte que, en el instante en que el gobierno usurpa la soberanía, el pacto social queda roto, y los ciudadanos recobrando de derecho su libertad natural, están obligados por al fuerza, pero no por deber, a obedecer. 31 La formación lenta y el progreso de la República de Venecia en sus lagunas ofrecen un ejemplo notable de esta sucesión, siendo muy sorprendente que después de más de mil doscientos años los venecianos parezcan estar aún en la segunda época, que comenzó con el Serrar di Consiglio en 1198. En cuanto a los antiguos duques que se les reprocha, a pesar do todo lo que diga el Squitinio della liberta veneta, está probado que no fueron sus soberanos. No faltará quien me objete como ejemplo la República Romana que siguió, se dirá, un camino contrario, pasando de la monarquía a la aristocracia y de ésta a la democracia. Yo no opino así. La primera forma de gobierno que estableció Rómulo, fue mixta, la cual degeneró muy en breve en despotismo. Por causas particulares, el Estado pereció antes de tiempo, como muere un recién nacido antes de haber alcanzado la edad de la razón. La expulsión de los tarquinos fue la verdadera época del nacimiento de la República, pero no adquirió desde su comienzo una forma constante puesto que la obra quedó a medias al no abolir el patriciado. De esta manera, la aristocracia hereditaria, que es la peor de las administraciones legítimas, permaneció en conflicto constante con la democracia, y la forma del gobierno, siempre incierta y vacilante, no se hizo estable, como lo ha probado Maquiavelo hasta el establecimiento de los tribunados, época en que hubo verdadero gobierno democrático. En efecto, el pueblo entonces era no sólo soberano, sino gobernante y juez; el Senado no era más que un tribunal subordinado para moderar y concentrar el gobierno, y los cónsules mismos, aunque patricios, magistrados y supremos generales en la guerra, sólo tenían en Roma el carácter de presidentes de pueblo. Desde entonces se vio al gobierno obedeciendo a su inclinación natural y tendiendo resueltamente hacia la aristocracia. Aboliéndose el patriciado de por sí, la aristocracia dejó de existir en el cuerpo de los patricios como existe en Venecia y en Génova y se introdujo en el Senado. Compuesto de éstos y de plebeyos, y aun en el cuerpo de los tribunos cuando éstos comenzaron a usurpar el poder activo. Las palabras no significan nada en el asunto, pues cuando el pueblo tiene jefes que gobiernan por él, llámeseles como se quiera, es siempre una aristocracia. Del abuso de la aristocracia nacieron las guerras civiles y el triunvirato. Sila, Julio césar, Augusto, fueron verdaderos monarcas. Al fin, bajo el despotismo de Tiberio, el Estado se disolvió. La historia romana no desmiente el principio por mí establecido, lo confirma. En segundo lugar, cuando los miembros del gobierno usurpan por separado el poder que deben ejercer en conjunto, infracción de las leyes no menor y que produce mayores desórdenes. En este caso, resultan tantos príncipes como magistrados, y el Estado, no menos dividido que el gobierno, perece o cambia de forma. Cuando el Estado se disuelve, el abuso del gobierno, cualquiera que él sea, toma el nombre de anarquía. Distinguiendo: la democracia degenera en oclocracia, la aristocracia en oligarquía, y añadirá que la monarquía degenera en tiranía. Mas esta última palabra es equívoca y exige explicación. En el sentido vulgar, tirano es el rey que gobierna con violencia y sin miramiento a la justicia ni a las leyes. En la acepción precisa del vocablo, tirano es un particular que se abroga la autoridad real sin derecho. Así entendían los griegos la palabra tirano, aplicándola indistintamente a los príncipes buenos o malos cuya autoridad no era legítima.32 Tirano y usurpador son, pues, perfectamente sinónimos. Para dar a cada cosa su calificativo, llamo tirano al usurpador de la autoridad real y déspota al usurpador del poder soberano. El tirano es el que se injiere contra las leyes a gobernar según ellas; el déspota, el que las pisotea. Así, pues, el tirano puede no ser déspota, pero el déspota es siempre tirano. CAPÍTULO XI De la muerte del cuerpo político Tal es la inclinación natural e inevitable de todos los gobiernos, aun los mejores constituidos. Si Esparta y Roma perecieron, ¿qué Estado puede esperar existir perpetuamente? Si queremos fundar algo durable, no pensemos hacerlo eterno. Para que el éxito corone nuestros esfuerzos es preciso no intentar empresas imposibles ni lisonjearse de poder dar a las obras humanas una solidez que no está en los límites de la inteligencia del hombre. El cuerpo político, como el cuerpo humano, comienza a morir desde su nacimiento, llevando en sí los gérmenes de su destrucción. Pero el uno y el otro pueden tener una constitución más o menos robusta y conservarse más o menos tiempo. La constitución humana es obra de la naturaleza, pero el organismo del Estado es obra del arte. No depende ni está en la facultad del hombre prolongar su vida, pero sí la del Estado, tanto como es posible, constituyéndolo del mejor modo. El que esté, pues, mejor constituido, perecerá, pero más tarde, si algún accidente imprevisto no acarrea su desaparición antes de su tiempo. El principio de la vida política reside en la autoridad soberana. El poder legislativo es el corazón del estado; el ejecutivo el cerebro, que lleva el movimiento a 32 “Omnes autem et dicuntur et habentur tyranni, qui potestate sunt perpetua in ea civitate quæ libertate usa est.” (Corn. Nep. In Miltiad, cap. VIII). Es cierto que Aristóteles (Mor., Nicom., lib. VIII, cap. X), distingue al tirano del rey, en que el primero gobierna para su propia utilidad, y el segundo, para utilidad de sus súbditos; pero además de que, en general, todos los autores griegos han tomado la palabra tirano en otro sentido, como parece, sobre todo, por el Hieron de Xenofonte, se seguiría de la distinción de Aristóteles, que desde el principio del mundo, nunca ha existido un solo rey. todas las partes. El cerebro puede paralizarse y la vida continuar, pero tan pronto como el corazón cesa en sus funciones, aquélla se extingue. El Estado no subsiste por las leyes, sino por el poder legislativo. La ley de ayer no es obligatoria hoy, pero del silencio se presume el consentimiento tácito, y el soberano debe confirmar incesantemente las leyes que no abroga pudiendo hacerlo. Todo lo que una vez ha declarado querer, lo quiere siempre, mientras no lo revoca. Por esta misma razón se respetan tanto las leyes antiguas. Debe creerse que sólo debido a lo excelente de las voluntades que la inspiraron, han podido conservarse tanto tiempo, puesto que si no hubiesen sido reconocidas como siempre saludables, habrían sido revocadas millares de veces. He allí la razón por la cual, lejos de debilitarse, las leyes adquieren sin cesar nuevas fuerzas en todo Estado bien constituido. El prejuicio de la antigüedad las hace de día en día más venerables. Si se debilitan con el transcurso del tiempo, es prueba de que no hay poder legislativo y de que el Estado ha dejado de existir. CAPÍTULO XII Cómo se sostiene la autoridad soberana No teniendo la autoridad soberana otra fuerza que la del poder legislativo, no obra sino por medio de las leyes, y siendo éstas actos auténticos de la voluntad general, el soberano sólo puede proceder cuando el pueblo está reunido. El pueblo reunido, se dirá, ¡qué quimera! Lo será hoy; pero no le era hace dos mil años. ¡Han cambiado, por ventura, los hombres de naturaleza? Los límites de lo posible, en lo moral, son menos estrechos de lo que nos imaginamos: los reducen nuestras debilidades, nuestros vicios, nuestros prejuicios. Las almas bajas no conciben los grandes hombres. El vil esclavo sonríe con desprecio al oír la palabra libertad. Por lo que se ha hecho consideremos lo que se puede hacer. No hablaré de la antiguas repúblicas de Grecia, pero la república romana era, me parece, un gran Estado y Roma una gran ciudad. El último censo arrojaba cuatrocientos mil ciudadanos hábiles para la guerra, y el último del imperio más de cuatro millones, sin contar los esclavos, los extranjeros, las mujeres y los niños. ¡Qué de dificultades no habría para reunir frecuentemente el inmenso pueblo de esa capital y de sus alrededores! Sin embargo, el pueblo romano se reunía casi todas las semanas y en ocasiones más de una vez. No solamente ejercía los derechos de la soberanía, sino parte de los del gobierno. Trataba y conocía de ciertos asuntos, juzgaba ciertas causas, y todo ese pueblo era, ya magistrado, ya ciudadano. Si nos remontamos a los primitivos tiempos de las naciones, encontraremos que la mayor parte de los gobiernos, hasta los monárquicos, tales como los de los macedonios y francos, tenían consejos semejantes. Sea de ello lo que fuere, este solo hecho incontestable soluciona todas las dificultades. Deducir lo posible de lo que existe, me parece consecuencia lógica. CAPÍTULO XIII Continuación No basta que el pueblo reunido haya fijado la constitución del Estado sancionando un cuerpo de leyes, ni que haya establecido un gobierno perpetuo, ni provisto una vez por todas a la elección de magistrados. Además de las asambleas extraordinarias que casos imprevistos pueden exigir, es preciso que tenga otras fijas y periódicas que no puedan ser abolidas ni prorrogadas, de tal suerte, que el día señalado el pueblo sea legítimamente convocado por la ley sin necesidad de ninguna otra formalidad. Pero, fuera de esas asambleas jurídicas de fecha fija, toda otra en que el pueblo no haya sido convocado por los magistrados nombrados al efecto y según las formas prescritas, debe tenerse por ilegítima, y por nulo todo lo que en ella se haga, porque la orden misma de reunirse debe emanar de la ley. En cuanto a las reuniones más o menos frecuentes de las asambleas legítimas, ellas dependen de consideraciones tantas, que es difícil señalar reglas precisas. Puede solamente decirse en general, que mientras mayor fuerza posee el gobierno, con más frecuencia debe mostrarse al soberano. Se me dirá que esta práctica puede ser buena tratándose de una sola ciudad; pero, ¿cómo hacer cuando el Estado comprende varias? ¿Se dividirá la soberanía o bien se concentrará ésta en una sola ciudad que subyugue a las demás? Respondo que ni lo uno ni lo otro. Primeramente, la soberanía, una y simple, no puede dividirse sin destruirla; en segundo lugar, una ciudad como una nación, no puede estar legítimamente sometida a otra, porque la esencia del cuerpo político reside en la ceremonia entre la obediencia y la libertad, y porque las palabras súbdito y soberano son correlaciones idénticas cuya idea está contenida en la de ciudadano. Considero además, que es siempre perjudicial unir varias ciudades en un sola y que, al querer hacer tal unión, es inútil pretender evitar los inconveniente naturales que ella acarrea. No debe recordarse a los pueblos débiles el abuso de los grandes. Mas ¿cómo dar a los pequeños Estados la fuerza suficiente para resistir a los grandes? De la misma manera que en otros tiempos las ciudades griegas resistieron al gran rey y como recientemente Holanda y Suiza han resistido a la casa de Austria. En todo caso, si no puede reducirse el Estado a sus justos límites, queda todavía un recurso; prescindir de capital fija y establecer alternativamente el asiento del gobierno en todas las ciudades, reuniendo así por turno las diferentes provincias del país. Poblad con igualdad el territorio, estableced idénticos derechos, llevad por todas partes la abundancia y la vida y el Estado llegará a ser el más fuerte a la vez que estará lo mejor gobernado posible. Acordaos que los muros de las ciudades no se construyen sino con los restos de las casas de campo. En cada palacio que veo elevar en la capital, paréceme contemplar los escombros de una país entero. CAPÍTULO XIV Continuación Desde el instante en que se reúne el pueblo legítimamente en cuerpo soberano, cesa toda jurisdicción del gobierno; el poder ejecutivo queda en suspenso y la persona del último ciudadano es tan sagrada en inviolable como la del primer magistrado, porque ante el representado desaparece el representante. La mayor parte de los tumultos que surgieron en los comicios de Roma, tuvieron por causa la ignorancia o el descuido de este principio. Los cónsules no eran entonces más que los presidentes del pueblo; los tribunos, simples oradores,33 el Senado nada. Estos intervalos de suspensión en los cuales el príncipe reconoce o debe reconocer un superior, han sido siempre temibles a todos. Esas asambleas del pueblo, que son égida del cuerpo político y freno del gobierno, han sido en todo tiempo miradas con horror por los jefes; de allí el que no economicen objeciones, dificultades ni promesas para desanimar a los ciudadanos en el ejercicio de ellas. Cuando éstos son avaros, viles o pusilánimes, más amantes del reposo que de la libertad, no resisten por mucho tiempo los esfuerzos redoblados del gobierno, siendo así como la fuerza resistente, que aumenta sin cesar, hace al fin desaparecer la soberanía y caer y perecer la mayor parte de la ciudades prematuramente. Pero entre la autoridad soberana y el gobierno arbitrario se introduce algunas veces un poder medio del cual es preciso hablar. CAPÍTULO XV De los diputados o representantes Tan pronto como el servicio público deja de constituir el principal cuidado de los ciudadanos, prefiriendo prestar sus bolsas a sus personas, el Estado está próximo a su ruina. Si es preciso combatir en su defensa, pagan soldados y se quedan en casa; si tienen que asistir a la asamblea, nombran diputados que los reemplacen. A fuerza de pereza y de dinero, tienen ejército para servir a la patria y representantes para venderla. El tráfico del comercio y de las artes, el ávido interés del lucro, la molicie y el amor a las comodidades, sustituyen los servicios personales por el dinero. Sucede una parte de la ganancia para aumentarla con más facilidad. Dad dinero y pronto estaréis entre cadenas. La palabra finance, es palabra de esclavos; los ciudadanos la desconocen. En un país verdaderamente libre, esto hacen todo de por sí, y lejos de pagar por exonerarse de sus deberes, antes pagarían por cumplirlos. Yo no profeso ideas vulgares: considero las jornadas de trabajos de los tiempos del feudalismo menos contrarias a la libertad que los impuestos. 33 Más o menos, según el sentid que se le da a esta palabra en el Parlamento de Inglaterra. La semejanza de estos cargos, hubiera puesto en conflicto a los cónsules y a los tribunos, aun cuando hubiese sido suspendida toda jurisdicción. Cuanto mejor constituido está un Estado, más superioridad tienen los negocios públicos sobre los privados, que disminuyen considerablemente, puesto que suministrando la suma de bienestar común una porción más cuantiosa al de cada individuo necesita buscar menos en los asuntos particulares. En una ciudad bien gobernada, todos vuelan a las asambleas; bajo un mal gobierno nadie da un paso para concurrir a ellas, ni se interesa por lo que allí se hace, puesto que se prevé que la voluntad general no dominará y que al fin los cuidados domésticos lo absorberán todo. Las buenas leyes traen otras mejores; las malas acarrean peores. Desde que al tratarse de los negocios del Estado, hay quien diga: ¿qué me importa? el Estado está perdido. El entibamiento del amor patrio, la actividad del interés privado, la inmensidad de los estados, las conquistas, el abuso del gobierno, han abierto el camino para el envío de diputados o representantes del pueblo a las asambleas de la nación. A esto se ha dado en llamar en otros países el tercer Estado. Así, el interés particular de dos órdenes han sido colocados en el primero y segundo rango, el interés público ocupa el tercero. La soberanía no puede ser representada por la misma razón de ser inalienable; consiste esencialmente en la voluntad general y la voluntad no se representa: es una o es otra. Los diputados del pueblo, pues, no son ni pueden ser sus representantes, son únicamente sus comisarios y no pueden resolver nada definitivamente. Toda ley que el pueblo en persona no ratifica, es nula. El pueblo inglés piensa que es libre y se engaña: lo es solamente durante la elección de los miembros del Parlamento: tan pronto como éstos son elegidos, vuelve a ser esclavo, no es nada. El uso que hace de su libertad en los cortos momentos que la disfruta es tal, que bien merece perderla. La idea de los representantes es moderna; nos viene del gobierno feudal, bajo cuyo sistema la especie humana se degrada y el hombre se deshonra. En las antiguas repúblicas, y aun en las monarquías, jamás el pueblo tuvo representantes. Es muy singular que en Roma, en donde los tribunos eran tan sagrados, no hubiesen siquiera imaginado que podían usurpar las funciones del pueblo, y que en medio de una tan grande multitud, no hubieran jamás intentado prescindir de un solo plebiscito. Y júzguese, sin embargo, de los obstáculos que a veces ocasionaba la turba, por lo que sucedió en tiempo de los gracos, en que una parte de los ciudadanos votaba desde los tejados. Donde el derecho y la libertad lo son todo, los inconvenientes no significan nada. En ese pueblo sabio todo estaba en su justa medida. Dejaba hacer a sus lictores lo que los tribunos no hubieran osado llevar a cabo, porque no temía que aquéllos quisieran ser sus representantes. Para explicar, sin embargo, cómo los tribunos le representaban algunas veces, basta concebir la manera cómo el gobierno representa al soberano. No siendo la ley sino la declaración de la voluntad general, es claro que en el poder legislativo el pueblo no puede ser representado; pero puede y debe serlo en el poder ejecutivo, que no es otra cosa que la fuerza aplicada a la ley. Esto demuestra, si se examinan bien las cosas, que muy pocas naciones tienen verdaderas leyes. Sea lo que fuere, lo cierto es que no teniendo los tribunos ninguna participación en el poder ejecutivo, no pudieron nunca representar al pueblo romano por derecho de sus cargos, sino usurpando los del Senado. Entre los griegos, el pueblo hacía por sí mismo todo cuanto tenía que hacer: estaba incesantemente reunido en la plaza pública. Habitaba un clima suave, no era codicioso, los trabajos estaban a cargo de los esclavos, su mayor cuidado, su principal objeto era la libertad. No teniendo las mismas ventajas, ¿cómo conservar los mismos derechos? Vuestros climas, más duros, crean más necesidades;34 la plaza pública durante seis meses en el año es un sitio incómodo, vuestra voz pagada no puede hacerse oír la aire libre; dáis más al lucro que a la libertad y teméis menos la esclavitud que la miseria. ¡Cómo! ¿Por ventura la libertad no puede conservarse sin el apoyo de la servidumbre? Tal vez. Los extremos se tocan. Todo lo que no es natural tiene sus inconvenientes, y la sociedad civil más que todo lo demás. Hay ciertas posiciones desgraciadas en las que la libertad no puede sostenerse sino a expensas de la de otro y en las cuales el ciudadano no puede ser perfectamente libre sin que el esclavo sea extremadamente esclavo. Tal era la situación de Esparta. Vosotros, pueblos modernos, no tenéis esclavos, vosotros lo sois: habéis comprado la libertad de ellos con la vuestra. Habéis ponderado mucho el mérito de esta preferencia, pero yo encuentro en ella más cobardía que humanidad. No por esto presumo que deba haber esclavos ni que la esclavitud sea un derecho legítimo, puesto que he demostrado lo contrario. Expongo únicamente las razones por las cuales los pueblos modernos que se creen libres tienen representantes y por qué los antiguos no los tenían. Sea de ello lo que fuere, tan pronto como un pueblo se da representantes, deja de ser libre y de ser pueblo. Bien examinado todo, no veo que sea posible en lo futuro que el soberano conserve entre nosotros el ejercicio de sus derechos, si la ciudad no es muy pequeña. Pero, siendo muy pequeña, ¿no será subyugada? No. Haré ver más adelante 35 cómo puede reunirse el poder exterior de un gran pueblo con la administración fácil y el buen orden de un pequeño Estado. CAPÍTULO XVI La institución del gobierno no es un contrato Una vez bien establecido el poder legislativo, debe procederse a establecer de igual modo el ejecutivo, porque de este último, que no obra sino por actos particulares, y que es de naturaleza distinta, debe estar separado de aquél. Si fuese posible que el soberano, considerado, como tal, tuviese el poder ejecutivo, el derecho y el hecho 34 Adoptar en los países fríos el lujo y la molicie de los orientales, es querer arrastrar sus cadenas y someterse necesariamente más que ellos. 35 Esto es lo que me he propuesto demostrar en la continuación de esta obra, cuando, al tratar de las relaciones internacionales, llegué a hablar de las confederaciones, materia completamente nueva, cuyos principios están aún por establecer. serían de tal suerte confundidos, que no se podría saber lo que era una ley y lo que no era; y el cuerpo político, así desnaturalizado, sería en breve presa de la violencia contra la cual había sido instituido. Siendo todos los ciudadanos iguales por el contrato social, todos pueden prescribir lo que es deber de todos, pero ninguno tiene el derecho de exigir a otro que haga lo que él no hace. Es éste propiamente el derecho, indispensable para la vida y movimiento del cuerpo político, y que el soberano otorga al príncipe al instruir el gobierno. Muchos han pretendido que el acto de esta institución representa o constituye un contrato entre el pueblo y los jefes que se da, contrato en el cual se estipulan entre las dos partes condiciones por medio de las cuales la una se obliga a mandar y la otra a obedecer. Se convendrá, estoy seguro, en que es una extraña manera de contratar. Pero veamos si esta opinión es sostenible. Primeramente, la autoridad suprema no puede modificarse como tampoco enajenarse; limitarla es destruirla. Es absurdo y contradictorio que el soberano se dé un superior; obligarse a obedecer a un dueño, es volver al estado de plena libertad. Además, es evidente que ese contrato del pueblo con tales o cuales personas, sería un acto particular, y en consecuencia, no podría ser ley ni constituir acto de soberanía legítima. Más aún; las partes contratantes estarían sujetas únicamente a la ley natural sin ninguna garantía para el cumplimiento de sus recíprocos compromisos, cosa que repugna a todas luces al estado civil, a menos que se parta del principio que el que posee la fuerza es dueño de imponer las condiciones, lo cual equivaldría a dar el nombre de contrato al acto de un individuo que dijera a otro: “Te hago cesión de todo cuanto poseo, a condición de que tú me devuelvas la parte que te plazca.” No hay más que un contrato en el Estado, que es el de la asociación, y éste excluye todos los demás. No podría celebrarse ninguno otro que no fuese una violación del primero. CAPÍTULO XVII De la institución del gobierno ¿Cómo debe, pues, considerarse el acto por el cual se instituye el gobierno? Observaré para comenzar, que este acto es complejo o que está compuesto de dos más: el establecimiento de la ley y su ejecución. Por el primero, el soberano estatuye que habrá un cuerpo de gobierno establecido bajo tal o cual forma: este acto es evidentemente una ley. Por el segundo, el pueblo nombra los jefes que deben encargarse del gobierno establecido. Siendo este nombramiento un acto particular, no es una segunda ley, sino consecuencia de la primera y como tal una función del gobierno. La dificultad estriba en comprender cómo puede haber un acto de gobierno antes de que éste exista, y cómo el pueblo, que no es sino soberano o súbdito, puede llegar a ser príncipe o magistrado en ciertas circunstancias. Aquí se descubre una de esas sorprendentes propiedades del cuerpo político, por las cuales concilia operaciones contradictorias en apariencia, puesto que esto se efectúa por una súbita conversión de la soberanía en democracia, de suerte que, sin ningún cambio sensible y sólo por una nueva relación de todos a todos, los ciudadanos, convertidos en magistrados, pasan de los actos generales a los particulares y de la ley a la ejecución. Este cambio de relación no es una sutileza de investigación sin ejemplo en la práctica: sucede todos los días en el Parlamento inglés, cuya cámara baja, en determinadas ocasiones, se convierte en gran comité para facilitar las deliberaciones, transformándose así, de corte suprema, en simple comisión, de tal suerte que se da cuenta a sí misma como Cámara de los Comunes, de lo que acaba de resolver como gran comité, y delibera de nuevo bajo un título lo que ya ha resuelto bajo otro. Tal es la ventaja propia al gobierno democrático, la de poder ser establecido de hecho por un simple acto de la voluntad general. Después de lo cual, este gobierno provisional queda en propiedad si tal es la forma adoptada a establecer en nombre del soberano al prescrito por la ley. No es posible instituir el gobierno de ninguna otra manera legítima sin renunciar a los principios establecidos. CAPÍTULO XVIII Medios de prevenir la usurpación del gobierno De esta aclaración resulta, en conformación de lo dicho en el capítulo XVI, que el acto que instituye el gobierno no es un contrato, sino una ley; que los depositarios del poder ejecutivo no son los dueños del pueblo, sino sus funcionarios; que puede nombrarlos y destituirlos cuando le plazca; que no es de su incumbencia contratar, sino obedecer, y que al encargarse de las funciones que el Estado les impone, no hagan más que cumplir su deber de ciudadanos, sin tener ningún derecho para discutir sobre las condiciones. Cuando acontece que el pueblo instituye un gobierno hereditario, ya sea monárquico en una familia, o aristocrático en un orden de ciudadanos, no es un compromiso el que adquiere: da una forma provisional a la administración hasta tanto que le plazca cambiarla. Es verdad que estos cambios son siempre peligrosos y que no se debe tocar el gobierno establecido mientras no se haga incompatible con el bien público; pero esta circunspección es una máxima política y no un principio de derecho, y el estado no está más obligado a abandonar la autoridad civil a sus jefes, que la autoridad militar a sus generales. También es cierto que no se sabría observar en casos semejantes con el debido cuidado las formalidades requeridas para distinguir un acto regular y legítimo de un tumulto sedicioso, y la voluntad de todo un pueblo de los clamores de una facción. En estas emergencias sobre todo no debe concederse sino estrictamente lo que no pueda rehusarse en todo rigor de derecho. De esta obligación obtiene el príncipe una gran ventaja para conservar su poder a pesar del pueblo, sin que pueda decirse que lo ha usurpado, porque usando únicamente de sus derechos en apariencia, le es muy fácil extenderlos e impedir, so pretexto de que se turba el orden público, la asambleas destinadas a restablecerlo, de suerte que se prevale de un silencio que no permite que se rompa, o de irregularidades que él ha hecho cometer, para suponer a favor suyo el testimonio de los que el temor hace callar, y castigar a los que osan hablar. De esta manera fue cómo primero y prorrogado después su poder por otro más, intentaron retenerlo a perpetuidad no permitiendo la reunión de los comicios. Por este fácil medio todos los gobiernos del mundo, una vez que poseen la fuerza pública, usurpan tarde o temprano la autoridad soberana. Las asambleas periódicas de que he hablado antes son convenientes para prevenir o deferir este mal, sobre todo cuando no necesitan convocatoria formal, porque entonces el príncipe no podría impedirlas sin declararse abiertamente como infractor de las leyes y enemigo del Estado. La apertura de estas asambleas que no tiene otro objeto que el sostenimiento del pacto social, debe efectuarse siempre con dos proporciones que no puedan nunca suprimirse y por las cuales debe votarse separadamente. La primera: Si es la voluntad del cuerpo soberano conservar la actual forma de gobierno. La segunda: Si place al pueblo dejar la administración del gobierno a los actuales encargados de ella. Doy aquí por sentado lo que creo haber demostrado, a saber: que no existe en el Estado ninguna ley fundamental que no pueda revocarse, incluso el mismo pacto social, pues si todos los ciudadanos se reuniesen para romperlo de común acuerdo, es indudable que el acto sería legítimo. Grotio cree que cada cual puede renunciar al Estado del cual es miembro y recobrar su libertad natural y sus bienes saliendo del país.36 Luego, sería absurdo que todos los ciudadanos reunidos no pudiesen lo que puede separadamente cada uno de ellos. 36 Bien entendido que no se deje para eludir el deber y eximirse de servir a la patria en el momento en que tiene necesidad de nosotros. La huida entonces sería criminal y punible: no sería un retirada, sino una deserción. LIBRO IV CAPÍTULO I La voluntad general es indestructible En tanto que varios hombres reunidos se consideran como un solo cuerpo, no tienen más que una sola voluntad relativa a la común conservación y al bien general. Entonces todos los resortes del Estado son vigorosos y sencillos, sus máximas claras y luminosas, no existe confusión de interés, ni contradicción; el bien común se muestra por todos partes con evidencia, sin exigir más que buen sentido para ser conocido. La paz, la unión, la igualdad, son enemigas de las sutilezas políticas. Los hombres rectos y sencillos son difíciles de engañar, a causa de su misma sencillez. Las añagazas ni las refinadas habilidades logran seducirles. Cuando se ve cómo en los pueblos más dichosos del mundo un montón de campesinos arreglaba bajo una encina los negocios del Estado, conduciéndose siempre sabiamente, ¿puede uno dejar de despreciar los refinamientos de otras naciones que se vuelven ilustres y miserables con tanto arte y tanto misterio? Un estado así gobernado necesita pocas leyes, y cuando se hace necesaria la promulgación de otras nuevas, tal necesidad es universalmente reconocida. El primero que las propone no hace más que interpretar el sentimiento de los demás, y sin intrigas ni elocuencia, pasa a ser ley lo que de antemano cada cual había resuelto hacer una vez seguro de que los demás harán como él. La causa por la cual los razonadores se engañan, consiste en que no han visto más que estados mal constituidos desde su origen, y por lo tanto se sorprenden de la posibilidad de mantener en ellos semejante política. Ríen al imaginar todas las tonterías con que un trapacero hábil o un charlatán hubiera sido capaz de persuadir al pueblo de París o Londres, y no saben que Cromwell habría sido encadenado por los berneses, y el duque de Beaufort llamado al orden por los ginebrinos. Mas cuando los vínculos sociales comienzan a debilitarse y el Estado a languidecer; cuando los intereses particulares comienzan a hacerse sentir y las pequeñas sociedades a influir sobre la general, altérase el interés común y la unanimidad desaparece; la voluntad general no sintetiza ya la voluntad de todos; surgen contradicciones y debates y la opinión más sana encuentra contendientes. En fin; cuando el Estado, próximo a su ruina, sólo subsiste por una forma ilusoria y vana y el lazo social se ha roto en todos los corazones; cuando el interés se reviste descaradamente con el manto sagrado del bien público, entonces la voluntad general enmudece, todos, guiados por móviles secretos, opinan como ciudadanos de un estado que jamás hubiese existido, permitiendo que pasen subrepticiamente bajo el nombre de leyes, decretos inicuos que tiene únicamente como objeto un interés particular. ¿Síguese de allí que la voluntad general se haya destruido o corrompido? En manera alguna: permanece constante, inalterable y pura, pero está subordinada a otras voluntades más poderosas que ella. Separando cada cual su interés del interés común, comprende que no puede hacerlo del todo, empero la porción de mal público que lo corresponde, parécele poca cosa comparada con el bien exclusivo de que pretende hacerse dueño. Hasta cuando vende por dinero su voto, no extingue en sí la voluntad general, la elude. La falta que comete consiste en cambiar los términos de la proposición y contestar lo que no se le pregunta; de suerte que en vez de decir por medio del sufragio: “Es ventajoso para el Estado”, dice: “Conviene a tal hombre o a tal partido que tal o cual cosa sea aceptada”. Así la ley del orden público en las asambleas, no tiene tanto por objeto sostener la vo luntad general, cuanto hacer que sea siempre consultada y que responda siempre a sus fines. Podría hacer muchas reflexiones acerca del derecho de sufragio en todo acto de soberanía, derecho que nadie puede arrebatar a los ciudadanos, y sobre el de opinar, proponer, dividir y discutir, cuyo ejercicio el gobierno tiene siempre gran cuidado de no permitir más que a sus miembros; pero esta importante materia exige un tratado aparte y no puedo decir todo en el presente. CAPÍTULO II Del sufragio Se ve, por el capítulo anterior, que la manera como se resuelvan los asuntos generales, puede dar un indicio bastante seguro acerca del estado actual de las costumbres y de la salud del cuerpo político. Cuanto más concierto reina en las asambleas, es decir, cuanto más unánimes son las opiniones, más dominante es la voluntad general; en tanto que los prolongados debates, las discusiones, el tumulto, son anuncio del ascendiente de los intereses particulares, y por consiguiente, de la decadencia del Estado. Esto parece menos evidente cuando dos o más órdenes entran en la constitución de las asambleas, como acontecía en Roma, donde las querellas entre patricios y plebeyos turbaban a menudo el orden en los comicios, aun en los mejores tiempos de la República; pero esta excepción es más aparente que real, pues en aquellos tiempos, por vicio inherente al cuerpo político, existían, por decirlo así, dos Estados en uno. En los tiempos, más borrascosos, cuando el Senado no intervenía en ellos, los plebiscitos del pueblo pasaban siempre tranquilamente y con gran mayoría de votos, porque no teniendo los ciudadanos más que un solo interés, el pueblo no tenía más que una sola voluntad. Por oposición, la unanimidad se restablece, cuando los ciudadanos, esclavizados, carecen de libertad y de voluntad. Entonces el temor y la lisonja cambian en aclamaciones el sufragio; no se delibera; se adora o se maldice. Tal era la vil manera de votar del Senado bajo el imperio, tomando en ocasiones precauciones ridículas. Tácito cuenta 37 que en tiempo de Othón los senadores colmaban de insultos a Vitelio, haciendo a la vez un ruido espantoso a fin de que si por casualidad llegaba a ser el amo, no pudiera saber lo que cada cual había dicho. 37 Historia, I, 85. (EE.) De estas consideraciones nacen los principios sobre los cuales debe reglamentarse la manera de computar los votos y comparar las opiniones según que la voluntad general sea más o menos fácil de conocer y el Estado esté más o menos en decadencia. Sólo hay una ley que, por su naturaleza, exige el consentimiento unánime: la ley del pacto social, pues la asociación civil es el acto más voluntario de todos. Nacido todo hombre libre y dueño de sí mismo, nadie puede, bajo ningún pretexto, sojuzgarlo, sin su consentimiento. Decidir o declarar que el hijo de un esclavo nace esclavo, es declarar que no nace hombre. Si, pues, el pacto social encuentra opositores, tal oposición no lo invalida, e implica solamente la exclusión de ellos, que serán considerados como extranjeros entre los ciudadanos. Instituido el Estado, la residencia es señal implícita del consentimiento: habitar el territorio es someterse a la soberanía.38 Pero fuera de este contrato primitivo, la voz de la mayoría se impone siempre, como consecuencia de él. Mas, se preguntará: ¿cómo puede un hombre ser libre y estar al mismo tiempo obligado a someterse a una voluntad que no es la suya? ¿Cómo los opositores son libres y están sometidos a leyes a las cuales no han dado su consentimiento? Respondo que la cuestión está mal planteada. El ciudadano consiente en todas las leyes, aun en aquellas sancionadas a pesar suyo y que le castiguen cuando ose violarlas. La voluntad constante de todos los miembros del Estado es la voluntad general; por ella son ciudadanos libres.39 Cuando se propone una ley en las asambleas del pueblo, no se trata precisamente de conocer la opinión de cada uno de sus miembros y de si deben aprobarla o rechazarla, sino de saber se ella está de conformidad con la voluntad general, que es la de todos ellos. Cada cual al dar su voto, emite su opinión, y del cómputo de ellos se deduce la declaración de la voluntad general. Si, pues, una opinión contraria a la mía prevalece, ello no prueba otra cosa sino que yo estaba equivocado y que lo que consideraba ser la voluntad general no lo era. Si por el contrario, mi opinión particular prevaleciese, habría hecho una cosa distinta de la deseada, que era la de someterme a la voluntad general. Esto supuesto, es evidente que el carácter esencial de la voluntad general está en dar pluralidad; cuando ésta cesa, la libertad cesa, cualquiera que sea el partido que se tome. Al demostrar anteriormente cómo se sustituyen las voluntades particulares a la voluntad general en las deliberaciones públicas, he indicado suficientemente los medios 38 Esto debe entenderse siempre de un Estado libre, porque, además de la familia, los bienes, la necesidad de asilo, la violencia, pueden retener a un habitante en un país a pesar suyo, y entonces su resistencia no supone su consentimiento al contrato o la violación de él. 39 En Génova, se lee en las prisiones y en los hierros de sus galeotes la palabra: Libertas. La aplicación de esta divisa es bella y justa. En efecto, sólo los criminales impiden al ciudadano ser libre. En un país donde esas gentes estuvieran en galeras, se gozaría de la más perfecta libertad. practicables de prevenir este abuso. Más adelante hablaré aún de él. En cuanto al número proporcional de votos para la declaración de esta voluntad, también he expuesto los principios mediante los cuales se puede determinarle. La diferencia de un solo voto rompe la igualdad; un solo oponente destruye la unanimidad; pero entre la unanimidad y la igualdad hay varias divisiones desiguales, en cada una de las cuales se puede fijar este número según el estado y las necesidades del cuerpo político. Dos principios generales pueden servir de regla a estas relaciones: el primero es que, cuanto más importantes y graves sean las deliberaciones, más unánime debe ser la opinión que prevalece; el segundo, que, mientras más prontitud exija la resolución del asunto que se debate, más debe reducirse la diferencia prescrita en la proporción de las opiniones. En las deliberaciones que es preciso terminar in continenti, el excedente de un solo voto es bastante. El primero de estos principios parece más conveniente a las leyes y el segundo a los asuntos. Sea como quiera, por medio de sus combinaciones se establecen las mejores relaciones de que puede disponer la mayoría para sus decisiones. CAPÍTULO III De las elecciones Respecto a los nombramientos del príncipe y de magistrados, que son, como ya he dicho, actos complejos, hay dos maneras de proceder a ellos: por elección o por suerte. La una y la otra han sido empleadas en diversas repúblicas, y aún se usan actualmente combinadas en forma muy complicada, en la elección del dux de Venecia. La elección por suerte, dice Montesquieu,40 es de naturaleza democrática. Convengo, pero, ¿cómo se efectúa? “La suerte, continúa el mismo expositor, es un medio de elegir que no mortifica a nadie, y que deja a cada ciudadano una esperanza razonable de servir a la patria.” Estas no son razones. Si se tiene en cuenta que la elección de jefes es una función del gobierno, no de la soberanía, se verá por qué el nombramiento por suerte es más de la naturaleza de la democracia, en la que la administración es tanto mejor cuanto menos se multiplican los actos. En toda verdadera democracia, la magistratura no es una preferencia, sino una carga onerosa que no se puede imponer con justicia a un individuo más que a otro. Solamente la ley puede imponerla a quien la suerte designe, porque entonces, siendo la condición igual para todos, y no dependiendo la elección de la voluntad humana, no hay aplicación particular que altere la universalidad de la ley. En la aristocracia, el príncipe elige al príncipe y el gobierno se conserva por sí mismo, siendo bien usado el derecho del sufragio. El ejemplo de la elección del dux en Venecia, confirma esta distinción en vez de destruirla; la forma mixta conviene a un gobierno mixto como aquél, siendo un error 40 Espíritu de las leyes, libro II, cap. II. (EE). considerarlo como una verdadera aristocracia. Si el pueblo no tiene participación alguna en el gobierno, la nobleza hace sus veces. ¿Cómo una multitud de pobres barnabotes habría podido jamás desempeñar ninguna magistratura, si apenas tiene de su nobleza el vano título de excelencia y el derecho de asistir al Gran Consejo? Este Gran Consejo es tan numeroso como nuestro Consejo General en Ginebra, mas sus ilustres miembros no gozan de mayores privilegios que nuestros simples ciudadanos. Es cierto que pasando por alto la extrema disparidad de las dos repúblicas, la burguesía de Ginebra representa exactamente el patriciado veneciano, nuestros naturales y habitantes, los ciudadanos y pueblos de Venecia, nuestros campesinos los súbditos de tierra firme; en fin, cualquiera que sea la manera como se considere esta república, excepción hecha de su grandeza, su gobierno no es más aristocrático que el nuestro. Toda la diferencia consiste en que no teniendo nosotros un jefe de por vida, no tenemos la misma necesidad de elegir por suerte. Las elecciones por suerte tendrían pocos inconvenientes en una verdadera democracia, en la que, siendo todos iguales, tanto en costumbres y talentos, como en principios y fortuna, la selección sería casi indiferente. Pero ya he dicho que no existe una verdadera democracia. Cuando el sufragio y la suerte se encuentran combinados, el primero debe emplearse en llenar los puestos que demandan talentos propios, tales como los empleos militares; la segunda conviene para proveer aquellos en que sólo se necesitan el buen sentido, la justicia, la integridad, tales como los cargos de la judicatura, porque en un Estado bien constituido estas cualidades son comunes a todos los ciudadanos. Ni la elección por suerte ni el sufragio tienen cabida en el gobierno monárquico. Siendo el monarca de derecho único príncipe y magistrado, la elección de sus subalternos no corresponde más que a él. Cuando el abad de San Pedro propuso multiplicar los consejos del rey de Francia, eligiendo sus miembros por escrutinio, no pensó que proponía cambiar la forma de gobierno. Réstame hablar de la manera de emitir y recoger los votos en las asambleas del pueblo, pero sobre este punto, tal vez la historia de la administración romana explique más sensiblemente los principios que yo podría establecer aquí. No es indigno de un lector juicioso conocer algo detalladamente la manera como se trataban los asuntos públicos y particulares en un consejo de doscientos mil hombres. CAPÍTULO IV De los comicios romanos No tenemos ningún monumento auténtico de los primeros tiempos de Roma, y aun probabilidades hay que la mayor parte de cuanto se dice de tales tiempos sea fábula,41 faltándonos en general, la más instructiva en los anales de los pueblos, o sea la historia de su constitución. La experiencia nos enseña diariamente a conocer las causas que producen las revoluciones en los imperios, pero no tenemos otro medio de explicarnos la formación de los pueblos que por conjeturas. Los usos que se han encontrado ya establecidos, atestiguan por lo menos que tuvieron un origen. Las tradiciones que se remontan a tales orígenes, las sostenidas por las más grandes autoridades y que las más sólidas razones confirman, deben pasar por las más verídicas. Basado en ellas, he tratado de investigar la manera cómo el más libre y poderoso pueblo de la tierra ejercía el poder supremo. Después de la fundación de Roma, la república naciente, es decir, la armada del fundador, compuesta de albanos, de sabinos y de extranjeros, fue dividida en tres clases que tomaron el nombre de tribus. Cada una de estas tribus fue subdividida en diez curias y cada curia en decurias, a la cabeza de las cuales se colocaron jefes llamados curiones y decuriones. Además, se sacó de cada tribu un cuerpo de cien caballeros, denominado centuria. Desde luego, puede observarse que estas divisiones, poco necesarias en una ciudad, eran netamente militares. Pero parece que un ins tinto de grandeza impulsaba a la pequeña Roma a darse una administración adecuada a la capital del mundo. De esta primera división surgió en breve un inconveniente: las tribus de los albanos (Ramuenses) y la de los sabinos (Fatieneses) permanecieron en el mismo estado, en tanto que la de los extranjeros (Luceres) crecía sin cesar por el concurso continuo de otros, no tardando en sobrepujar a las demás. Para remediar este peligroso abuso, Servio cambió la división, sustituyendo la de raza, que abolió, por otra sacada de las ciudades ocupadas por cada tribu. En vez de tres tribus, hubo cuatro, cada una de las cuales ocupaba una de las colinas de Roma, llevando su nombre. De esta manera, remediando la desigualdad del presente, la previno para el porvenir, y a fin de que dicha división no fuese solamente de lugares, sino también de hombres, prohibió a los habitantes de un barrio pasar a otro, lo cual impidió que las razas se confundieran. Aumentó también las tres antiguas centurias de caballería, creando doce más, pero siempre conservando los antiguos nombres; medio sencillo y prudente para establecer la distinción entre el cuerpo de los caballeros y el del pueblo, sin que este último se quejase. A estas cuatro tribus urbanas, Servio añadió otras quince, llamadas tribus rústicas, por estar formadas de habitantes del campo, divididas en cantones. Después creó otras tantas, quedando al fin el pueblo romano dividido en treinta y cinco tribus hasta el fin de la república. Esta distinción entre las tribus de la ciudad y las del campo, produjo un efecto digno de notarse, por ser sin ejemplo, y al cual debió Roma a la vez la conservación de sus costumbres y el crecimiento de su imperio. Se creerá tal vez que las tribus urbanas se arrogaran en breve el poder y los honores y que no tardasen en esclavizar a las tribus rústicas, pero sucedió todo lo contrario. Se conoce la afición de los primeros romanos a la vida campestre, afición que les venía del sabio institutor que supo unir a la libertad los trabajos rústicos y militares, y relegar, por decirlo así, a la ciudad las artes, los oficios, la intriga, la fortuna y la esclavitud. 41 El nombre de Roma, que se pretende viene de Rómulo, es griego y significa fuerza, así como el de Numa que significa ley. ¡Qué casualidad que los dos primeros Reyes de esta gran ciudad, hayan llevado de antemano nombres tan en relación con sus hechos! Así, todo lo que Roma tenía de ilustre, vivía en los campos cultivando la tierra, acostumbrados a buscar en ellos el sostenimiento de la república. Siendo esta manera de vivir la de los más dignos patricios, fue honrada por todo el mundo; la vida sencilla y laboriosa de los lugareños fue preferida a la vida ociosa y cobarde de los burgueses de Roma, de tal suerte que, el que no hubiera sido más que infeliz proletario en la ciudad, labrador en los campos, convertíase en un ciudadano respetado de todos. No sin razón, decía Varrón, nuestros magnánimos antecesores establecieron en la aldea ese plantel de robustos e intrépidos hombres que los defendían en tiempo de guerra y los alimentaban en tiempo de paz. Plinio afirma que las tribus de los campos eran honradas a causa de los hombres que las componían, a la vez que como castigo o ignominia, se enviaban a las de la ciudad a los cobardes a quienes se quería envilecer. Habiendo venido a establecerse en Roma el sabino Apio Claudio, fue colmado de honores e inscrito en una de las tribus rústicas, que tomó enseguida el nombre de su familia. En fin, los libertos entraban todos en las tribus urbanas, jamás en las rurales, in que se diera, durante el tiempo de la república, un solo caso en que uno de ellos llegara a ocupar la magistratura, aun cuando hubiese pasado a ser ciudadano. Esta máxima era excelente, pero fue llevada tan lejos, que al fin produjo un cambio y evidentemente un abuso en la administración. Primeramente, los censores, después de haberse arrogado por largo tiempo el derecho de trasladar arbitrariamente a los ciudadanos de una tribu a otra, permitieron a la mayoría inscribirse en la que fuese de su gusto, permiso que seguramente no servía para nada y que suprimía uno de los grandes resortes de la censura. Además, haciéndose inscribir todos los grandes y poderosos en las tribus rústicas y los libertos convertidos en ciudadanos mezclados con el populacho de las urbanas, las tribus, en general, no tuvieron ya ni lugar ni territorio fijos, encontrándose de tal suerte confundidas, que no se podía distinguir a los miembros de cada una sino por los registros, pasando de este modo la idea de la palabra tribu de lo real a lo personal, o mejor dicho, llegó a ser casi una quimera. Sucedió también que, siendo las tribus urbanas más accesibles a la generalidad, fueron a menudo las más fuertes en los comicios y vendieron el Estado a los que se dignaban comprar los votos de la canalla que las componía. Con respecto a las curias, habiendo formado el institutor diez en cada tribu, todo el pueblo romano, encerrado dentro de los muros de la ciudad, encontróse compuesto de treinta, de las cuales cada una tenía sus templos, sus dioses, sus sacerdotes y sus fiestas llamadas compitalia, semejantes a las paganalia, que tuvieron después las tribus rústicas. Con la nueva división de Servio, no pudiendo las treinta curias repartirse igualmente en las cuatro tribus, no quiso tocarlas, por lo que permanecieron independientes de ellas, constituyendo una nueva división de los habitantes de Roma. Esto no sucedió con las tribus rústicas, porque habiendo llegado a ser una institución puramente civil, y habiéndose introducido otro reglamento para la leva de las tropas, las divisiones militares de Rómulo resultaron superfluas. Así, aunque todo ciudadano fue inscrito en una tribu, estaba muy lejos de serlo en una curia. Servio llevó a cabo una tercera división, que no tenía ninguna relación con las precedentes y que llegó a ser, por sus efectos, la más importante de todas. Distribuyó el pueblo romano en seis clases, sin distinción de lugar ni de personas y sólo basadas en los bienes; de suerte que las primeras clases las constituían los ricos, las últimas los pobres y las medianas los que disfrutaban de una fortuna mediocre. Estas seis clases fueron subdivididas en ciento noventa y tres cuerpos, llamados centurias, distribuidas de tal manera que la primera clase comprendía más de la mitad y la última formaba una sola. Resultó así que la clase menos numerosa en hombres, lo fue en centurias y la última clase no formó más que una sola subdivisión, si bien contenía más de la mitad de los habitantes de Roma. A fin de que el pueblo se penetrase lo menos posible de las consecuencias de esta última reforma, Servio afectó darle un carácter militar, introduciendo en la segunda clase dos centurias de armeros y dos instrumentos de guerra en la cuarta. En cada clase, excepto en la última, distinguió a los jóvenes de los viejos; es decir, a aquellos que estaban obligados al servicio militar de los que por su edad estaban exentos por la ley, distinción que, más que la de los bienes, produjo la necesidad de repetir a menudo el censo o empadronamiento. Por último, quiso que la asamblea se reuniese en el campo de Marte y que todos aquellos que estaban en edad de servir, se presentasen con sus armas. La razón por la cual en la última clase no hizo la misma división entre jóvenes, y viejos, fue la de que al populacho, de la que estaba compuesta, no se le dispensaba el honor de portar las armas por la patria: era preciso tener hogares para obtener el derecho de defenderlos. De esas innumerables bandas de holgazanes con que resplandecen hoy los ejércitos de los reyes, no hay tal vez uno que no hubiese sido arrojado con desprecio de una cohorte romana cuando los soldados eran verdaderos defensores de la libertad. Sin embargo, en la última clase, se distinguieron los proletarios de los que llamaban capiti censi. Los primeros, no reducidos del todo a la nulidad, daban al menos ciudadanos al Estado, y aun soldados en los casos de necesidad urgente. Los segundos, que carecía de todo y que sólo podían enumerarse por cabezas, no se les consideraba ni eran tenidos en cuenta para nada. Mario fue el primero que se dignó inscribirlos. Sin examinar si este tercer empadronamiento era bueno o malo, creo poder afirmar que sólo las costumbres sencillas de los primitivos romanos, su desinterés, su amor por la agricultura, su desprecio por el comercio y por el lucro, podían hacerlo practicable. ¿Cuál es el pueblo moderno en el cual la devoradora codicia, el espíritu de inquietud, la intriga, las destituciones continuas, las constantes revoluciones en las fortunas, pueden dejar subsistir veinte años semejante institución sin trastornar por completo el Estado? Es preciso, sin embargo, observar que las costumbres y la censura, más fuertes que la misma institución, contribuyeron a corregir el vicio de Roma, viéndose ricos relegados a la clase de los pobres por haber hecho demasiada ostentación de su fortuna. Puede fácilmente comprenderse por lo expuesto, la razón por la cual no se hace mención casi nunca más que de cinco clases, aun cuando realmente existían seis, pues no suministrando esta última ni soldados ni sufragantes al Campo de Marte,42 era de muy poco uso en la república y rara vez se contaba con ella. Tales fueron las diferentes divisiones del pueblo romano. Veamos ahora el efecto que las mismas producían en las asambleas. Cuando éstas era legítimamente convocadas, se llamaban comicios, y se reunían ordinariamente en la plaza de Roma o en el Campo de Marte, dividiéndose en comicios por curias, comicios por centurias y comicios por tribus, según las tres formas bajo las cuales estaban ordenadas. Los comicios por curias eran institución de Rómulo, los segundos de Servio y los últimos de los tribunos del pueblo. Ninguna ley era sancionada, ni electo ningún magistrado sino en los comicios; y como no había ciudadanos que no estuviesen inscritos en una curia, en una centuria o en una tribu, síguese de ello que nadie estaba excluido del sufragio, y que el pueblo romano era de hecho y de derecho verdaderamente soberano. Para que los comicios estuviese legítimamente constituidos y que sus trabajos tuviesen fuerza de ley, eran menester tres condiciones: la primera, que el cuerpo o magistrado que los convocase estuviese investido para ello de la autoridad necesaria; la segunda, que la reunión tuviera lugar un día autorizado por la ley, y la tercera, que los augurios fuesen favorables. La primera prescripción se explica por sí sola; la segunda es cuestión puramente administrativa, siendo así como se prohibían los comicios los días de feria y de mercado en los que los campesinos que venían a Roma para hacer negocios, mal podían pasar el día en la plaza pública. Cuanto a la tercera, era un medio que tenía el Senado para contener ese pueblo arrogante y agitado, y calmar oportunamente el ímpetu de algunos tribunos sediciosos, si bien éstos encontraban más de una ocasión para salvar tal inconveniente. No eran las leyes y la elección de los jefes las únicas cuestiones tratadas en los comicios: habiéndose usurpado el pueblo romano las funciones más importantes del gobierno, podemos decir que los destinos de la Europa estaban en esa asamblea. Esta variedad de cargos y funciones explica las diferentes formas que tenían las asambleas, de acuerdo con los asuntos de que se tratase. Para juzgarlas no tenemos sino que compararlas. Al instituir Rómulo las curias, tenía en mira contener el Senado con el pueblo y éste con aquél, para dominar sobre ambos. Dio, pues, al pueblo, bajo esta forma, toda la autoridad del número para contrapesar la del poder y la de la riqueza que dio a los patricios. Pero, según el espíritu monárquico, otorgó mayores ventajas a los patricios con la influencia de sus clientes sobre la pluralidad del sufragio. Esta admirable institución de patronos y de clientes fue una obra maestra de política y de humanidad, sin la cual el patriciado, tan 42 He dicho en el Campo de Marte, porque era allí en donde se reunían los comicios por centurias. En las otras dos divisiones, el pueblo se reunía en el forum o en otros sitios, y entonces los capiti censi tenían tanta influencia y autoridad como los primeros ciudadanos. contrario al espíritu republicano, no hubiera podido subsistir. Sólo Roma ha tenido el honor de dar al mundo este hermoso ejemplo, que no se presta jamás a abusos y que, sin embargo, no ha sido nunca imitado. Habiendo subsistido esta misma forma de curias en tiempos del imperio hasta la época de Servio y no habiendo sido considerado el reinado del último de los tarquinos como legítimo, las leyes reales fueron distinguidas generalmente con el nombre de leges curiatæ. Bajo la república, las curias, limitadas siempre a las cuatro tribus urbanas y compuestas únicamente del populacho de Roma, no podían convenir ni al Senado, que estaba a la cabeza de los patricios, ni a los tribunos, que aunque plebeyos estaban a la cabeza de los ciudadanos acomodados. Así, pues, cayeron en el descrédito, siendo su envilecimiento tal, que sus treinta lictores reunidos hacían lo que los comicios por curias debían hacer. La división en centurias era tan favorable a la aristocracia, que no se comprende cómo el Senado no tuviese siempre la superioridad en los comicios que llevaban ese nombre y por los cuales eran elegidos los cónsules, los censores y los otros magistrados curiales. En efecto, de ciento noventa y tres centurias que formaban las seis clases del pueblo romano, la primera clase comprendía noventa y ocho, y como los votos no se contaban sino por centurias, esta sola clase tenía más votos que todas las demás. Cuando estas centurias estaban de acuerdo, ni siquiera se terminaba la votación: lo decidido por la minoría pasaba por decisión de la multitud, y puede decirse que en los comicios por centurias, los asuntos se arreglaban por mayoría de escudos más que por mayoría de votos. Mas ésta autoridad extrema era moderada de dos maneras: la primera, porque perteneciendo los tribunos generalmente, y siempre un gran número de plebeyos a la clase de los ricos, balanceaban el crédito de los patricios en esta primera clase; la segunda, consistía en que en vez de hacer votar las centurias por su orden, lo que habría exigido comenzar por la primera se sacaba una a la suerte, y ésta 43 procedía a la elección, después de lo cual todas las demás, convocadas otro día, según su rango, repetían la misma elección confirmándola ordinariamente. De este modo se arrebataba la autoridad del ejemplo al rango para darla a la suerte, de acuerdo con los principios de la democracia. Este procedimiento tenía además la ventaja de dar tiempo a los ciudadanos del campo, de informarse, entre las dos elecciones, del mérito del candidato provisionalmente nombrado y poder emitir sus votos con conocimiento de causa. Pero, con el pretexto de obrar más prontamente, llegó a abolirse después de esta costumbre y las dos elecciones se efectuaban en un mismo. Los comicios por tribus eran propiamente el Consejo del pueblo romano. No eran convocados más que por los tribunos, éstos eran allí elegidos y allí celebraban sus plebiscitos. El Senado no solamente no tenía categoría alguna entre ellos, sino que 43 Esta centuria sacada a la suerte, se llamaba prærogativa, a causa de que era la primera a quien se le pedía el voto. De allí proviene la palabra prerrogativa. carecía del derecho de asistir a sus reuniones, de modo que, obligados a obedecer a leyes que no habían podido sancionar, los senadores, desde este punto de vista eran menos libres que los últimos ciudadanos. Esta injusticia, era mal entendida y bastaba por sí sola para invalidar los decretos de un cuerpo en el que no todos sus miembros eran admitidos. Aun cuando todos los patricios hubiesen asistido a estos comicios, de acuerdo con el derecho que para ello tenían como ciudadanos, convertidos en simples particulares, no habrían influido tal vez sobre una forma de sufragio en la que el más insignificante proletario tenía tanto poder como el presidente del Senado. Se ve, pues que además del orden que emanaba de estas diversas distribuciones para la adquisición de votos en un pueblo tan grande, ellas no se reducían a formas indiferentes a sí mismas, sin que cada una producía efectos en relación con las miras que las hacían preferir. Sin entrar en más prolongados detalles, resulta de las aclaraciones precedentes, que los comicios por tribus eran más favorables al gobierno popular, y los por centurias a la aristocracia. En cuanto a los comicios por curias cuya pluralidad la formaba el populacho de Roma, como no eran favorables más que a la tiranía y a los malos designios, debieron caer en el descrédito, absteniéndose los mismos sediciosos de servirse de un medio que ponía muy en descubierto sus proyectos. Es cierto que toda la majestad del pueblo romano se encontraba en los comicios por tribus: el Senado y los patricios. Respecto a la manera de votar, era entre los primitivos romanos tan sencilla como sus costumbres, si bien menos sencilla que en Esparta. Cada uno emitía su voto en alta voz y un escribano lo anotaba. La mayoría en cada tribu determinada el sufragio del pueblo, y asimismo en las curias y centurias. Este sistema era bueno en tanto que la honradez reinara entres los ciudadanos, y mientras se avergonzaran de emitir públicamente sus votos a favor de una disposición injusta o de un sujeto indigno; pero cuando el pueblo se corrompió y se compraron los votos, fue menester que la elección se hiciera secreta para contener a los compradores por la desconfianza y evitar que los bribones degenerasen en traidores. Sé que Cicerón condena este cambio y le atribuye en parte la ruina de la república. Pero, aun cuando reconozco la autoridad de Cicerón, no estoy de acuerdo con él en este punto. Creo, por el contrario, que por no haberse hecho suficientes y parecidas modificaciones, se aceleró la pérdida del Estado. Así como el régimen de las personas sanas no es propio a los enfermos, así tampoco debe pretenderse gobernar un pueblo corrompido bajo las mismas leyes con que se gobierna uno virtuoso. Nada comprueba mejor esta máxima que la duración de la república de Venecia, cuyo simulacro existe aún, únicamente porque sus leyes no convienen más que a perversos. Distribúyanse, pues, entre los ciudadanos tabletas en las cuales cada uno podía votar sin que se conociese su opinión. Se establecieron también nuevas formalidades para recoger las tabletas, contar los votos y compararlos, etc., lo cual no impidió que la fidelidad de los encargados de tales funciones infundiesen a menudo sospechas. Por último, para impedir la intriga y el tráfico de los votos, se dieron edictos cuya multitud demuestra su inutilidad. Ya en los últimos tiempos fue menester recurrir a menudo a expedientes extraordinarios para suplir la deficiencia de las leyes. Unas veces su suponían prodigios, pero este medio, que podía imponer al pueblo, no tenía efecto alguno en los gobernantes; otras se convocaba bruscamente una asamblea sin que los candidatos tuviesen tiempo para preparar sus intrigas; otras se convocaba bruscamente una asamblea sin que los candidatos tuviesen tiempo para preparar sus intrigas; otras se consumía toda una sesión hablando cuando se veía el pueblo seducido y dispuesto a tomar un mal partido. Pero, al fin, la ambición venció todas las dificultades, y ¡cosa increíble! En medio de tanto abuso, ese pueblo inmenso, gracias a sus antiguos reglamentos, no dejaba de elegir los magistrados, de examinar las leyes, de juzgar las causas, de despachar los negocios particulares y públicos casi con tanta facilidad como hubiera podido hacerlo el Senado mismo. CAPÍTULO V Del tribunado Cuando no se puede establecer una exacta proporción entre las partes constitutivas del Estado, o cuando causas indestructibles alteran sin cesar sus relaciones, entonces se instituye una magistratura particular que sin formar cuerpo con las otras, repone cada término en su verdadera relación y establece una conexión o término medio, ya entre el príncipe y el pueblo, ya entre aquél y el soberano o entre ambas partes si es necesario. Este cuerpo, que yo llamaré tribunado, es el conservador de las leyes y del poder legislativo, y sirve a veces para proteger al soberano contra el gobierno, como hacían en Roma los tribunos del pueblo; otras a sostener el gobierno contra el pueblo, como hace en Venecia el Consejo de los Diez, y otras a mantener el equilibrio entre una y otra parte, como lo hacían los éforos en Esparta. El tribunado no es una parte constitutiva de la ciudad, ni debe tener participación alguna en el poder legislativo ni en el ejecutivo, pues en ello estriba el que el suyo sea mayor, toda vez que no pudiendo hacer nada, puede impedirlo todo. Es más sagrado y más reverenciado, como defensor de las leyes, que el príncipe que las ejecuta y el soberano que las da. Así se vio en Roma claramente, cuando aquellos orgullosos patricios, que despreciaban al pueblo entero, fueron obligados a inclinarse ante un simple funcionario del pueblo que no tenía auspicios ni jurisdicción. El tribunado, sabiamente moderado, es el más firme sostén de una buena constitución; pero por poca fuerza que tenga de más, es bastante para que trastorne todo: la debilidad es ajena a su naturaleza, y con tal de que represente algo, nunca es menos de lo que necesita. Degenera en tiranía cuando usurpa el poder ejecutivo, del cual es sólo moderador, y quiere disponer de las leyes que debe proteger. El enorme poder de los éforos, que existió sin daño, mientras Esparta conservó sus costumbres, aceleró la corrupción comenzada. La sangre de Agis, degollado por esos tiranos, fue vengada por su sucesor; el crimen y el castigo de los éforos apresuraron igualmente la pérdida de la república, y después de Cleomeno, Esparta dejó de existir. Roma pereció siguiendo el mismo camino; el poder excesivo de los tribunos, usurpado por grados, sirvió al fin, con la ayuda de las leyes hechas para la libertad, de salvaguardia a los emperadores que la destruyeron. Respecto al Consejo de los Diez, en Venecia, fue un tribunal de sangre, horrible tanto para los patricios como para el pueblo, y que lejos de proteger resueltamente las leyes, sólo sirvió, después de su envilecimiento, para descargar en las tinieblas golpes inauditos por su perversidad. El tribunado, como el gobierno, se debilitan por la multiplicación de sus miembros. Cuando los tribunos del pueblo romano, primero en número de dos, después de cinco, quisieron doblar este número, el Senado se lo permitió seguro de contener a los unos por medio de los otros, lo cual no dejó de suceder. El mejor medio para prevenir las usurpaciones de tan temible cuerpo, medio que ningún gobierno ha descubierto hasta ahora, sería el de no hacerlo permanente, regulando los intervalos durante los cuales debe suprimirse. Estos intervalos, que no deben ser bastante prolongados que permitan al abuso consolidarse, pueden ser fijados por la ley, de manera que sea fácil acortarlos en caso de necesidad por comisiones extraordinarias. Este medio me parece sin inconvenientes, porque, como ya he dicho, no formando parte el tribunado de la constitución, puede ser suprimido sin que ésta sufra, y paréceme eficaz porque un magistrado nuevo no obra teniendo como base le poder que tenía su antecesor, sino aquel que la ley le confiere. CAPÍTULO VI De la dictadura La inflexibilidad de las leyes, que les impide someterse a los acontecimientos, puede, en ciertos casos, hacerlas perniciosas y causar la pérdida del Estado en momentos de crisis. El orden y la lentitud de las formas exigen un espacio de tiempo que las circunstancias rechazan a veces. Pueden presentarse mil casos que el legislador ha previsto, siendo por lo mismo previsión muy necesaria reconocer que no puede todo preverse. No debe pretenderse, pues, afirmar las instituciones políticas hasta el punto de perder el poder sus efectos. La misma Esparta dejó en la inacción sus leyes. Pero en casos de gravísimo peligro puede permitirse atentar contra el orden público, pues no debe jamás ponérsele trabas al sagrado poder de las leyes sino cuando así lo exija la salud de la patria. En estos casos raros y manifiestos, se provee a la seguridad pública por un acto particular que entrega el cargo en manos del más digno. Esta comisión puede conferirse de dos maneras, según la clase de peligro. Si para remediar el mal basta aumentar la actividad el gobierno, se le concentra en uno o dos de sus miembros: de esta suerte, no es la autoridad de las leyes la que se altera, sino la forma de la administración. Mas, si el peligro es tal que el aparato de las leyes constituye un obstáculo para dominarlo, entonces se nombra un jefe supremo que haga callar las leyes y suspenda temporalmente la autoridad soberana. En caso semejante, la voluntad general no puede ponerse en duda, porque es evidente que la primera intención del pueblo es la de que el Estado no perezca. La suspensión así de la autoridad legislativa no la deroga. El magistrado que la hace callar, no puede hacerla hablar: la domina sin representarla. Puede hacerlo todo menos dar leyes. El primer medio se empleaba por el Senado romano cuando encargaba a los cónsules, por medio de una fórmula consagrada, para que providenciaran sobre la salvación de la república; el segundo tenía lugar cuando uno de los dos cónsules nombraba un dictador,44 uso cuyo ejemplo habían dado a Roma los albanos. En los comienzos de la república, se recurrió a menudo a la dictadura, porque el Estado no tenía todavía asiento fijo para poder sostenerse por la sola fuerza de su constitución. Las costumbres hacían entonces superfluas muchas precauciones que hubieran sido necesarias en otro tiempo, a causa de que no se temía ni que un dictador abusara de su autoridad ni que intentase conservarla más allá del límite preciso. Parecía, por el contrario, que tan grande poder fuese una carga para aquel a quien se revestía de él, tanto así se apresuraba a deshacerse, como si fuera un puesto demasiado penoso y peligroso el de reemplazar las leyes. No es, pues, el daño del abuso, sino el de envilecimiento el que me hace condenar el uso indiscreto de esta suprema magistratura en los primeros tiempos; porque mientras se prodigaba en las elecciones, en la consagración de iglesias, en cosas de pura formalidad, era de temer que fuese menos formidable en caso de necesidad, y que ese acostumbrase a considerarla como un vano título que no se empleaba sino en inútiles ceremonias. En los últimos tiempos de la república, los romanos más circunspectos reservaron la dictadura con tan poca razón como antes la habían prodigado. Fácil es ver que su temor era mal fundado, puesto que la debilidad de la capital le servía entonces de garantía contra los magistrados que tenía en su seno; porque un dictador podía, en ciertos casos, defender la libertad pública sin poder jamás atentar contra ella, y porque las cadenas de Roma no serían ya forjadas en Roma misma, sino por sus ejércitos. La poca resistencia que hicieron Mario y Pompeyo contra Syla y César, demostró bien lo que podía esperarse de la autoridad de dentro contra la fuerza de afuera. Este error les hizo cometer grandes faltas. Tal fue, por ejemplo, la de no haber nombrado un dictador cuando el asunto de Catilina, ya que sólo era cuestión circunscrita a la ciudad, o cuando más a alguna provincia de Italia, y que con la autoridad sin límites que las leyes otorgaban al dictador, habría sido fácil destruir la conjuración, que no fue sofocada sino por un concurso de felices contingencias que jamás debe esperar la prudencia humana. En vez de esto, el Senado se contentó con conferir todo su poder a los cónsules, lo cual causa de que Cicerón, para obrar eficazmente, se viese constreñido a 44 Este nombramiento se hacía de noche y en secreto, como si se avergonzaran de poner a un hombre por encima de la ley. concentrar este poder en un punto capital, y de que, si en los primeros transportes de entusiasmo su conducta fue aprobada, después se le pidiese, con justicia, cuenta de la sangre de los ciudadanos derramada contra las leyes; reproche que no se hubiera podido hacer a un dictador. Mas la elocuencia del cónsul arrebató a todo el mundo; y él mismo, aunque romano, más amante de su gloria que de su patria no buscó el medio más legítimo y seguro de salvar al Estado, sino el de tener toda la gloria en el acontecimiento.45 Así fue honrado con justicia como libertador de Roma, y justamente castigado como infractor de las leyes. Por lisonjero que fuese su llamamiento a la patria, es evidente que fue una gracia. Por lo demás, cualquiera que sea la manera como se confiera esta importante comisión, conviene fijar su duración con un término muy corto e improrrogable. En las crisis en las cuales la dictadura se impone, el Estado perece o se salva en breve tiempo. Pasada la necesidad urgente, la dictadura conviértese en tiránica o inútil En Roma, los dictadores, que eran nombrados por seis meses, abdicaban en su mayoría antes del término fijado. Si el plazo hubiera sido más largo, quizá hubiesen intentado prolongarlo como hicieron los decenviros hasta un año. El dictador no tenía tiempo más que para proveer a la necesidad que había impuesto su elección: carecía de él para pensar en otros proyectos. CAPÍTULO VII De la censura Del mismo modo que la declaración de la voluntad general se hace por la ley, la manifestación del juicio público se efectúa por medio de la censura. La opinión pública es una especie de ley, cuyo ministro es el censor, que no hace más que aplicarla a los casos particulares a imitación del príncipe. Lejos, pues, de ser el tribunal censorial el árbitro de la opinión del pueblo, no es más que su órgano, y tan pronto como se descarría o se separa de este camino, sus decisiones son nulas y sin efecto. No se pueden distinguir las costumbres de una nación de los objetos de cariño, porque teniendo el mismo origen, confúndense necesariamente. En todos los pueblos del mundo, no es la naturaleza, sino la opinión la que decide de la elección de sus gustos o placeres. Enderezad las opiniones de los hombres y las costumbres se depurarán por sí mismas. Se ama siempre lo bello, o lo que se considera como tal; pero como este juicio puede inducir al error, debe tratarse de regularlo. Quien juzga de las costumbres, juzga del honor, y quien juzga del honor, toma su discernimiento de la opinión. Las opiniones de un pueblo nacen de su constitución. Aunque la ley no regula las costumbres, la legislación le da el ser: cuando la legislación se debilita, las costumbres degeneran; y en tal caso el juicio de los censores no podrá hacer lo que no ha logrado la fuerza de las leyes. Síguese de allí que la censura puede ser útil para conservar las costumbres, jamás para restablecerlas. Estableced censores durante el 45 Esto fue lo que no pudo prever, al no osar proponerse como dictador; y además, no estaba seguro de que su colega lo nombrase. vigor de las leyes; tan pronto como este vigor cesa, toda esperanza está perdida: nada que sea legítimo tiene fuerza cuando las leyes carecen de ella. La censura sostiene las costumbres impidiendo que las opiniones se corrompan, conservando su rectitud por medio de sabias aplicaciones, y algunas veces, fijándolas cuando son aún inciertas. El uso de segundos en los duelos, llevado hasta el furor en el reino de Francia, fue abolido por estas solas palabras de un edicto real: “Cuanto a los que tienen la cobardía de apelar a segundos.” Este juicio, anticipándose al del público, lo determinó de una vez. Pero cuando por medio de edictos semejantes, se quiso resolver que era también una cobardía batirse en duelo, cosa muy cierta, pero contraria a la opinión común, el público se burló de esta decisión, sobre la cual había ya formado su juicio. He dicho en otro lugar46 que, no estando la opinión pública sometida al encarcelamiento, no es menester que deje ningún vestigio en el tribunal establecido para representarla. No se admirará nunca lo bastante el arte con el cual este recurso, enteramente perdido entre los modernos, era puesto en juego por los romanos y mejor aún por los lacedemonios. Habiendo un hombre de malas costumbres dado un buen dictamen en el Consejo de Esparta, los éforos, sin tomarlo en consideración, lo hicieron emitir por un ciudadano virtuoso.47 ¡Qué honor para el uno; qué afrenta para el otro, sin haber alabado aquél ni vituperado a éste! Ciertos borrachos de Samos ensuciaron el tribunal de los éforos; al día siguiente, por edicto púb lico, se permitió a los samienses ser villanos. Un verdadero castigo hubiera sido menos severo que semejante impunidad. Cuando Esparta había pronunciado su fallo sobre lo que era o no honradez, Grecia no apelaba de sus decisiones. CAPÍTULO VIII De la religión civil Los primeros reyes de los hombres fueron los dioses y su primera forma de gobierno la teocrática. Los hombres razonaban entonces como Calígula, y razonaban lógicamente. Es preciso una prolongada modificación de los sentimientos y de las ideas para poder resolverse a tener por jefe a un semejante, y sobre todo para lisonjearse estar de ello satisfecho. Del hecho de colocar a Dios como jefe de toda sociedad política, dedúcese que ha habido tantos dioses como naciones, puesto que no es posible que dos pueblos extraños y casi siempre enemigos, pudiesen por mucho tiempo reconocer a un mismo jefe, como no podrían dos ejércitos que se baten obedecer al mismo general. Así pues, de las divisiones nacionales surgió el politeísmo y de éste la intolerancia teológica y civil que son en resumen una misma, como lo demostraré más adelante. 46 En este capítulo no hago más que indicar lo que en extenso he tratado en la Carta a M. d’Alembert. 47 Plutarco. Dichos notables de los lacedemonios, § 69. (EE.) La presunción que tuvieron los griegos de reconocer sus dioses en los de los pueblos bárbaros, provino de la pretensión que también tenían de considerarse como los soberanos naturales de esos pueblos. Mas en nuestros días, es erudición bien ridícula, la que pretende establecer identidad entre los dioses de diversas naciones; como si el Baal de los fenicios, el Zeus de los griegos o el Júpiter de los latinos, pudiesen ser el mismo; como si pudiese, en fin, existir algo común a dos seres fantásticos que llevan nombre diferente. Si se me preguntase cómo, durante el paganismo, en el que cada Estado tenía su culto y sus dioses, no había guerras religiosas, respondería que justamente a causa de tener cada Estado su culto propio como su gobierno: no hacía distinción entre sus dioses y sus leyes. La guerra política era a la vez teológica; las atribuciones de los dioses estaban, por decirlo así, determinadas por los límites de las naciones. El dios de un pueblo no tenía ningún derecho sobre los otros pueblos. Los dioses de los paganos no eran dioses celosos, y se dividían entre sí el imperio del mundo. Moisés mismo y el pueblo hebreo aceptaban en ocasiones esta idea, al hablar del Dios de Israel. Consideraban, es cierto, como falsos los dioses de los cananeos, pueblos proscritos, consagrados a la destrucción, y a los cuales debían ellos sustituir; pero escuchad cómo se expresaban al hablar de las divinidades de los pueblos vecinos que les estaba prohibido atacar: “La posesión de lo que pertenece a Chamos, vuestro dios, decía Jephté a los amonitas, ¿no se os debe legítimamente? Nosotros poseemos también conyugal título las tierras que nuestro Dios vencedor ha adquirido.48 Esto me parece que demuestra una igualdad bien reconocida entre los derechos de Chamos y los del Dios de Israel. Pero cuando los judíos sometidos a los reyes de Babilonia y de Siria se obstinaron en no querer reconocer otro Dios que el suyo, tal repulsa, considerada como una rebelión contra el vencedor, les atrajo las persecuciones que registra su historia y de las cuales no existe ejemplo antes del Cristianismo.49 Estando, pues, cada religión ligada únicamente a las leyes del Estado que la prescribe, no había otra manera de convertir a un pueblo sino esclavizándolo, ni existían otros misioneros que los conquistadores; y como era obligación o ley de los vencidos cambiar de culto, era preciso vencer antes de hablar de él. Lejos de combatir los hombres por los dioses, eran éstos, como dice Homero, lo que combatían por aquéllos; cada cual pedía al suyo la victoria, que le pagaba erigiéndole nuevos altares. Los romanos antes de tomar una plaza intimaban a sus dioses su abandono, y si dejaron a los tarentinos los suyos irritados, fue porque los consideraban sometidos a los de ellos y forzados a rendirles homenajes. Dejaban a los vencidos sus dioses como sus leyes, imponiéndoles como único tributo una corona para Júpiter Capitolino. 48 “Nonne ea quæpossidet Chamos deus tuus, tibi jure debentur?” (Jug. Xi, 24). Tal es el texto de la Vulgata. El p. de Carrièrs lo traduce así: “¿No os creéis con derecho a poseer lo que pertenece a vuestro dios Chamos?” Ignoro la fuerza del texto hebreo, pero en la Vulgata veo que Jephté reconocía positivamente el derecho del dios Chamos, y que el traductor francés atenúa este reconocimiento por medio de un selo vous que no está en el texto latino. 49 Es absolutamente evidente que la guerra de los focios, llamada guerra sagrada, no fue una guerra de religión. Su objeto fue castigar los sacrilegios y no de someter a los incrédulos. Por último, habiendo los romanos atendido su culto y sus dioses con el imperio, y adoptando a menudo los de los vencidos, concediendo a los unos y a los otros el derecho de ciudadanía, los pueblos de este vasto imperio se encontraron insensiblemente con multitud de dioses y de cultos que eran más o menos los mismos en todas partes. He allí cómo el paganismo llegó a ser en todo el mundo una y misma religión. En tales circunstancias vino Jesucristo a establecer sobre la tierra un reino espiritual, el que, separando el sistema teológico del político, hizo que el Estado dejara de ser uno, causando las divisiones intestinas que no han cesado jamás de agitar a los pueblos cristianos. Esta nueva idea de un reino del otro mundo, no pudo jamás ser comprendida por los paganos, y de allí el que mirasen siempre a los cristianos como verdaderos rebeldes que, bajo el pretexto de una sumisión hipócrita, sólo buscaban el momento propicio para declararse independientes y dueños, usurpando hábilmente la autoridad que fingían respetar a causa de su debilidad. Tal fue el origen de las persecuciones. Lo que los paganos habían temido llegó al fin. Todo cambió entonces de aspecto; los humildes cristianos cambiaron de lenguaje, y pronto se vio que ese pretendido reino del otro mundo se convertía, bajo un jefe visible, en el más violento despotismo sobre la tierra. Sin embargo, como siempre ha existido un gobierno y leyes civiles, ha resultado de este doble poder un conflicto perpetuo de jurisdicción que ha hecho imposible toda buena política en los Estados cristianos, sin que se haya jamás podido saber a quién debe obedecerse, si al jefe o al sacerdote. Con todo, muchos pueblos, aun en Europa o en sus alrededores, han querido conservar o restablecer el antiguo sistema, pero sin éxito: el espíritu del cristianismo lo ha conquistado todo. El culto sagrado ha permanecido siempre independiente del soberano y sin conexión necesaria con el cuerpo del Estado. Mahoma tuvo miras muy sanas; armonizó bien su sistema político, y mientras la forma de su gobierno subsistió, bajo las califas, sus sucesores, tuvo perfecta unidad. Pero los árabes, florecientes, letrados, poltrones y cobardes, fueron subyugados por los bárbaros, comenzando de nuevo la división entre los dos poderes. Aun cuando sea menos aparente entre los mahometanos que entre los cristianos, ella existe sin embargo, sobre todo en la secta de Alí, habiendo Estados como el de Persia, en que no cesa de hacerse sentir. Entre nosotros, los reyes de Inglaterra se han constituido en jefes de la Iglesia, al igual que los zares, pero a este título, se han convertido en ministros antes que en jefes, habiendo adquirido el poder de sostenerla sin tener el derecho de reformarla: no son legisladores sino príncipes. En donde quiera que el clero forma cuerpo50 es el amo y el legislador en su patria. Existen, pues, dos poderes, dos soberanos en Inglaterra como en Rusia lo mismo que en otras partes. 50 Debe observarse que éstos no constituyen asambleas formales como las de Francia, que ligan al clero en un cuerpo, como la comunión de las iglesias. La comunión y la excomunicación son el pacto social del clero, pacto con el cual será siempre el amo de pueblos y de reyes. Todos los sacerdotes que se asocian o se comunican, son conciudadanos, aunque sean de países enteramente opuestos. Esta invención es una obra maestra en política. Nada semejante existía entre los sacerdotes paganos, por lo cual no formaron jamás cuerpo. De todos los autores cristianos, el filósofo Hobbes es el único que ha visto el mal y el remedio, y el único que ha osado proponer reunir las dos cabezas del águila, para realizar la unidad política sin la cual jamás Estado ni gobierno alguno será bien constituido. Pero ha debido ver que el espíritu dominador del cristianismo era incompatible con su sistema, y que el interés del sacerdote será siempre más fuerte que el del Estado. No es tanto por lo que hay de horrible y falso cuanto por lo que tiene de justo y verdadero, que se ha hecho odiosa su política.51 Creo que desarrollando desde este punto de vista los hechos históricos, se refutan fácilmente las opiniones opuestas de Bayle y de Warburton, de las cuales, el uno pretende que ninguna religión es útil al cuerpo político, y el otro sostiene, por el contrario, que el cristianismo es su más fuerte sostén. Podría probarse al primero que jamás Estado alguno fue fundado, sin que la religión le sirviera de base; y al segundo, que la ley cristiana es en el fondo más perjudicial que útil a la fuerte constitución del Estado. Para acabar de hacerme entender, sólo me es necesario precisar algo más las ideas demasiado vagas de religión que se relacionan con mi tema. La religión considerada en relación con la sociedad, que es general o particular, puede dividirse en dos especies: religión del hombre y religión del ciudadano. La primera sin templos, sin altares, sin ritos, limitada al culto puramente interior del Dios Supremo y a los deberes eternos de la moral, es la pura y sencilla religión del Evangelio, el verdadero teísmo, y que puede llamarse el derecho divino natural. La otra, inscrita en un solo país, le da dioses, patrones propios y tutelares; tiene sus dogmas, sus ritos, su culto exterior proscrito por las leyes. Fuera de la nación que la profesa, todo es para ella infiel, extraño, bárbaro; no extiende los deberes y los derechos del hombre más allá de sus altares. Tales han sido todas las religiones de los primeros pueblos, a las cuales puede darse el hombre de derecho divino civil o positivo. Hay una tercera especie de religión más extravagante, que dando a los hombres dos legislaciones, dos jefes y dos patrias, los somete a deberes contradictorios, impidiéndoles poder ser a la vez devotos y ciudadanos. Tal es la religión de los lamas, tal la de los japoneses y tal el cristianismo romano. A ésta puede llamársele la religión del sacerdote. De ella resulta una especie de derecho mixto e insociable que no tiene nombre. Consideradas políticamente estas tres clases de religiones, a todas se les encuentran sus defectos. La primera es tan evidentemente mala, que es perder el tiempo divertirse en demostrarlo. Todo lo que rompe la unidad social no vale nada; todas las instituciones que colocan al hombre en contradicción consigo mismo, carecen de valor. La segunda es buena en cuanto que reconcilia el culto divino con el amor a las leyes, y haciendo de la patria el objeto de adoración de los ciudadanos, les enseña que servir al Estado es servir al dios tutelar. Es una especie de teocracia, en la cual 51 Véase, en otras, en una carta de Grotio a su hermano, del 11 de abril de 1643, lo que este sabio aprueba y condena en su libro De Cive. Es cierto que, inclinado a la indulgencia, parece perdonar al autor el bien por el mal; pero no todo el mundo es tan clemente. no debe haber otro pontífice que el príncipe ni más sacerdotes que los magistrados. Entonces, morir por la patria, es alcanzar el martirio; violar las leyes, ser impío; y someter un culpable a la execración pública, consagrarlo a la cólera de los dioses: Sacer esto. Pero es mala en cuento que, estando fundada en el error y la mentira, engaña a los hombres, los vuelve crédulos, supersticiosos y ahoga el verdadero culto de la Divinidad en un vano ceremonial. Es también mala en cuanto que, llegando a ser exclusiva y tiránica, hace a un pueblo sanguinario e intolerante, que no respira más que matanza y carnicería, creyendo consumar una acción santa matando al que no admite sus dioses. Esto coloca a un pueblo en estado de guerra con los demás, cosa muy perjudicial para su propia seguridad. Queda la religión del hombre, o el cristianismo no el actual, sino el del Evangelio, que es completamente diferente. Por esta religión santa, sublime, verdadera, los hombres, hijos del mismo Dios, se reconocen todos por hermanos, siendo la misma muerte impotente para disolver los lazos que los une. Mas esta religión, sin relación alguna particular con el cuerpo político, deja a las leyes la sola fuerza que de ellas emana sin añadir otra alguna, resultando sin efecto uno de los grandes vínculos de la sociedad particular. Además, lejos de ligar los corazones de los ciudadanos al Estado, los separa de él como de todas las cosas de la tierra. No conozco nada más contrario al espíritu social. Se nos dice que un pueblo de verdaderos cristianos formará la sociedad más perfecta que pueda imaginarse. Yo no veo en esta suposición más que una gran dificultad: la de que una sociedad de verdaderos cristianos no sería una sociedad de hombres. Afirmo además que tal sociedad supuesta, no sería, con toda su perfección, ni la más fuerte ni la más duradera, porque a fuerza de ser perfecta carecería de unión: su vicio destructor sería su propia perfección. Cada cual cumpliría sus deberes, el pueblo sería sumiso a las leyes, los jefes serían justos y moderados, los magistrados íntegros e incorruptibles, los soldados despreciarían la muerte, no habría vanidad ni lujo: todo esto sería muy bueno pero vayamos un poco más lejos. El cristianismo es una religión enteramente espiritual, ocupada únicamente en las cosas del cielo; la patria del cristiano no es de este mundo. Cumple con su deber, es verdad, pero con una profunda indiferencia por el buen o el mal éxito de sus desvelos. Con tal de que no tenga nada que reprocharse, poco le importa que todo vaya bien o mal aquí abajo. Si el Estado florece, apenas si usa gozar de la felicidad pública; teme enorgullecerse con la gloria de su país; si el Estado perece, bendice la mano de Dios que pesa sobre su pueblo. Para que la sociedad fuese apacible y pacífica y que la armonía se mantuviese, sería preciso que todos los ciudadanos sin excepción fuesen igualmente buenos cristianos, porque si desgraciadamente se encuentra un solo ambicioso, un solo hipócrita un Catilina, un Cromwell, éstos harán un buen negocio con sus piadosos compatriotas. La caridad cristiana no permite pensar mal del prójimo. Desde que uno haya encontrado por medio de cualquiera astucia el arte de imponerse y de apoderarse de una parte de la autoridad pública he allí un hombre constituido en alta dignidad; Dios quiere que se le respete; si surge un poder cualquiera, Dios ordena que se le obedezca. Si el depositario de este poder abusa de él, es la vara de Dios que castiga a sus hijos. Sería un cargo de conciencia expulsar el usurpador: habría necesidad de turbar la tranquilidad pública, usar de la violencia, verter sangre, todo lo cual se aviene mal con la dulzura del cristiano. Y después de todo, ¿qué importa ser libre o siervo en este valle de miserias? Lo esencial es ir al Paraíso y la resignación es un medio más para conseguirlo. Si sobreviniera una guerra internacional, los ciudadanos marcharían sin pena al combate; nadie pensaría en huir, todos cumplirían con su deber, pero sin amor a la victoria: Que sean vencedores o vencidos, ¿qué importa? La providencia, ¿no sabe mejor que ellos lo que necesitan? ¡Imagínese qué partido puede sacar un enemigo impetuoso y apasionado de semejante estoicismo! Poned frente a frente de ellos a esos pueblos generosos, devorados por el ardiente amor de la gloria y de la patria; suponed vuestra república cristiana enfrente de Esparta o de Roma: los piadosos cristianos serían batidos, despachurrados, destruidos, antes de haber tenido tiempo de reconocerse, o deberían su salvación al desprecio que sus enemigos concibieran por ellos. Hermoso juramento el que prestaban los soldados de Fabio: no juraban vencer o morir, sino volver vencedores, sosteniendo su juramento. Jamás los cristianos habrían hecho uno semejante: habrían creído tentar a Dios. Pero me engaño al decir república cristiana: cada una de estas palabras excluye a la otra. El cristianismo no predica más que la esclavitud y la dependencia. Su espíritu es demasiado favorable a la tiranía para que no medre de ella siempre. Los verdaderos cristianos están hechos para ser esclavos; ellos lo saben, pero no se inquietan, porque esta vida corta y deleznable tiene muy poco valor a sus ojos. Dícese que las tropas cristianas son excelentes. Y lo niego; que se me muestren; no conozco tropas cristianas. Se me citarán las cruzadas, mas sin disputar sobre su valor, observaré que, lejos de ser cristianos, esos soldados eran soldados del sacerdote, ciudadanos de la iglesia, que se batían por su país espiritual. Bien mirado, esto era paganismo más que otra cosa, pues como el cristianismo no establece religión nacional, toda guerra sagrada es imposible entre los cristianos. Bajo los emperadores paganos, los soldados cristianos eran valientes; todos los autores lo aseguran y yo lo creo: era una emulación de honor con las tropas paganas. Desde que los emperadores fueron cristianos, dejó de subsistir esta emulación, desapareciendo todo el valor romano, cuando la cruz reemplazó al águila. Más, dejando aparte las consideraciones políticas, volvamos al terreno del derecho y fijemos los principios sobre este importante asunto. El derecho que el pacto social otorga al soberano sobre los súbditos, no traspasa, como he dicho ya, los límites de la utilidad pública.52 Los súbditos no deben, por lo tanto, dar cuenta al soberano de sus opiniones sino cuando éstas importen a la comunidad. Ahora, conviene al Estado que todo ciudadano profese una religión que le haga amar sus deberes; pero los dogmas de esta religión no interesan ni al Estado ni a sus miembros, sino en cuanto se relacionen con la moral y con los deberes que aquel que la profesa está obligado a cumplir para con los demás. Cada cual puede tener las opiniones que le plazca, sin que incumba al soberano conocerlas, porque no es de su competencia la suerte de los súbditos en la otra vida, con tal de que sean buenos ciudadanos en ésta. Existe, pues, una profesión de fe puramente civil, cuyos artículos deben ser fijados por el soberano, no precisamente como dogmas de religión, sino como sentimientos de sociabilidad sin los cuales es imposible ser buen ciudadano ni súbdito fiel.53 Sin poder obligar a nadie a creer en ellos, puede expulsar del Estado a quien quiera que no los admita o acepte; puede expulsarlo, no como impío, sino como insociable, como incapaz de amar sinceramente las leyes, la justicia y de inmolar, en caso necesario, su vida en aras del deber. Si alguno después de haber reconocido públicamente estos dogmas, se conduce como si no los creyese, castíguesele con la muerte: ha cometido el mayor de los crímenes, ha mentido delante de las leyes. Los dogmas de la religión civil deben ser sencillos, en número reducido, enunciados con precisión, sin explicaciones ni comentarios. La existencia de la Divinidad poderosa, inteligente, bienhechora, previsora y providente, la vida futura, la felicidad de los justos, el castigo de los malvados, la santidad del contrato social y de las leyes; he allí los dogmas positivos. En cuanto a los negativos los limito a uno solo: la intolerancia, que forma parte de todos los cultos que hemos excluido. Los que distinguen la intolerancia civil de la teológica, se engañan, en mi sentir. Estas dos intolerancias son inseparables. Es imposible vivir en paz con gentes que se consideran condenadas; amarlas, sería odiar a Dios que los castiga: es absolutamente necesario convertirlas o atormentarlas. En donde quiera que la intolerancia teológica es 52 “En la república, dice el marqués d’Argenson, cada uno es perfectamente libre en lo que no perjudica a los demás.” He allí el límite invariable; no podría fijársele con más exactitud. No he podido rehusarme el placer de citar en ocasiones este manuscrito, desconocido del público, para honrar la memoria de un hombre ilustre y respetable que conservó hasta en el ministerio el corazón de un verdadero ciudadano, y miras rectas y sanas para con el gobierno de su país. 53 César, defendiendo a Catilina, trataba de establecer el dogma de la inmortalidad del alma. Catón y Cicerón, para refutarlo, no perdieron el tiempo filosofando; se contentaron con demostrar que el lenguaje de César era de una mal ciudadano y que anticipaba una doctrina perniciosa para el Estado. En efecto, de esto era de lo que debía juzgar el Senado de Roma y no de una cuestión de teología. admitida, es imposible que deje de surtir efectos civiles,54 y tan pronto como los surte, el soberano deja de serlo, aun en lo temporal: los sacerdotes conviértense en los dueños; los reyes no son más que sus funcionarios. Hoy que no hay ni puede haber religión nacional exclusiva, deben tolerarse todas aquellas que toleran a las demás, en tanto que sus dogmas no sean contrarios en nada a los deberes del ciudadano. Pero el que ose decir: Fuera de la Iglesia no hay salvación, debe ser arrojado del Estado, a menos que el Estado sea la Iglesia y el príncipe el pontífice. Tal dogma sólo es bueno en un gobierno teocrático; en cualquiera otro es pernicioso. La razón por la cual se dice que Enrique IV abrazó la religión romana, debía hacérsela abandonar a todo hombre honrado, y sobre todo a todo príncipe que se preciara de juicioso.55 CAPÍTULO IX Conclusión Después de haber expuesto los verdaderos principios del derecho político y de tratar de fundar el Estado sobre su base, faltaría apoyarlo por medio de sus relaciones exteriores, lo que comprendería el derecho de gentes de comercio, de guerra y de conquista, el derecho público, las ligas o alianzas, las negociaciones y los tratados, etc., etcétera. Pero todo esto forma una nueva materia demasiado extensa para mis escasas facultades. He debido tenerla siempre presente. 54 El matrimonio, por ejemplo, siendo un contrato civil, tiene efectos civiles, sin los cuales es hasta imposible que la sociedad subsista. Supongamos, pues, que el clero llegue a atribuirse exclusivamente el derecho de autorizar este acto, derecho que debe necesariamente usurparse en toda religión intolerante, ¿no es evidente que haciendo valer en la ocasión precisa la autoridad de la Iglesia, anulará la del príncipe, que no tendrá más súbditos que los que el clero quiera darle? Dueño de casar o no a las gentes, según que profesen o no tal o cual doctrina, según que admitan o rechacen tal o cual formulario, y según su mayor o menor devoción, conduciéndose prudentemente y sosteniéndose, ¿no es claro que dispondrá de las herencias, de los cargos, de los ciudadanos, del Estado mismo, que no podría subsistir componiéndose sólo de bastardos? Pero, se dirá, eso es un abuso y se decretará, se secuestrará el poder temporal. ¡Que piedad! El clero, por poco que tenga, no digo de valor, sino de buen sentido, dejará hacer continuando impávido; dejará tranquilamente apelar contra él, aplazar, decretar y secuestrar, terminando por permanecer siendo el dueño. No es un gran sacrificio, a mi modo de ver, abandonar o ceder una parte, cuando se está seguro de apoderarse de todo. 55 Rousseau alude en este párrafo a las palabras atribuidas a Enrique IV poco antes de abjurar el protestamiento en 1593; palabras consignadas por el obispo Hardouin de Péréfixe en su Historia del Rey Enrique el Grande. París, 1661: “Cuenta un historiador que habiendo un rey ordenado una conferencia en su presencia por doctores de las dos iglesias, uno de sus ministros dijo que bien podía uno salvarse dentro de la religión católica, a lo cual respondió el monarca: “¡Cómo! ¿Vos pretendéis que se puede uno salvar en la religión de esas gentes?” El ministro contestó que ello era posible con tal que se llevase una vida ordenada. Él replicó muy acertadamente: “La prudencia me aconseja, pues, que abrace su religión y no la vuestra, ya que así me consideraré salvo ante ellos y ante vosotros mismo, al paso que adoptando la vuestra, sólo me salvaría ante vosotros. Ahora bien; la prudencia exige que sigamos el camino más seguro.” FIN DEL CONTRATO SOCIAL IMAGEN PÁGINA 76 Edición original del Primer Discurso que fue impreso, en realidad, en París, bajo el cuidado de Diderot DISCURSO SOBRE SI EL RESTABLECIMIENTO DE LAS CIENCIAS Y DE LAS ARTES HA CONTRIBUIDO AL MEJORAMIENTO DE LAS COSTUMBRES.1 Barbarus hic ego sum, quia non intelligor illis. OVID, Trist. V, Eleg. X, v. 37. 1 Discurso que obtuvo el premio en la Academia de Dijon en 1750. ADVERTENCIA ¡Lo que es la celebridad! He aquí la desdichada obra a la cual yo debo la mía. Cierto es, que ella, me ha conquistado un premio y me ha dado un nombre, es algo menos mediocre, y me atrevo a añadir que es una de las más insignificantes de toda esta recopilación.2 ¡Qué cúmulo de miserias no habría evitado el autor si este primer escrito no hubiese sido recibido sino como él merecía serlo! Pero era necesario que un favor, después de todo injusto, me granjeara por grados un rigor que lo es aún más. PREFACIO He aquí una de las grandes y bellas cuestiones que hayan sido jamás suscitadas. No se trata en absoluto, en este discurso de esas sutilezas metafísicas que han invadido todos los campos de la literatura, y de las cuales no están siempre exentos los programas de Academia; sino de una de esas verdades que tienden a hacer la felicidad del género humano. Preveo que se me perdonará difícilmente la resolución que he osado tomar. De frente contra todo lo que constituye hoy la admiración de los hombres, no puedo esperar sino la reprobación universal, pues por no haber sido honrado con el beneplácito de algunos sabios, debo contar con el del público. He emprendido mi camino y no me cuido de satisfacer ni a los sabios ni a las gentes a la moda. Habrá en todos los tiempos hombres hechos para ser subyugados por las opiniones de su siglo, de su país y del medio en que viven. Tal constituye hoy el espíritu fuerte y el filósofo, que, por idéntica razón, no debería ser más que una fanático del tiempo de la Liga; mas no se debe escribir para tales lectores cuando se quiere vivir más allá de un siglo. Una palabra más, y he terminado. Contando poco con el honroso premio que se me ha concedido, después de su envío, he refundido y aumentado este discurso hasta el punto de hacer de él, en cierta manera, una obra distinta. Hoy me he creído obligado 2 La recapitulación de las obras de Rousseau contenía en aquel tiempo, además de los discursos, la Carta sobre los espectáculos, el Emilio, la Eloisa y El contrato social. (EE.) a restablecerlo a su estado primitivo en el cual fue premiado. He dejado solamente algunas notas y dos adiciones fáciles de reconocer, las cuales la Academia no habría quizá aprobado. He pensado que la equidad, el respeto y el reconocimiento exigían de mí esta advertencia. DISCURSO Decipimur specie recti. ¿El restablecimiento de las ciencias y de las artes ha contribuido a modificar o a corromper las costumbres? He allí lo que se trata de examinar. ¿Qué partido debo yo tomar en esta cuestión? El que conviene, señores, a un hombre honrado que nada sabe, pero que no por ello se estima menos. Será difícil, lo siento, adaptar lo que tengo que decir al tribunal al cual compareceré. ¿Cómo osar condenar las ciencias ante una de las sociedades más sabias de Europa, ensalzar la ignorancia en una célebre Academia y conciliar el desprecio por el estudio con el respeto por los verdaderos sabios? He visto estas contrariedades y no me han en lo absoluto desanimado. No es la ciencia la que yo injurio, me he dicho, es la virtud que defiendo ante los hombres virtuosos. La probidad es aún mas querida a las personas de bien que la erudición a los doctos. ¿Qué tengo, pues, que temer? ¿Las lumbreras de la asamblea que me escucha? Lo confieso; pero sólo en lo que concierne a la elaboración del discurso y no en cuanto al sentimiento del orador. Los soberanos justos no han jamás vacilado en condenarse ellos mismos en las discusiones dudosas; y la posición más ventajosa, en buen derecho, es tener que defenderse contra una parte íntegra e ilustrada, juez de su propia causa. A esta causa que me anima, se une otra que me decide: es la de que, después de haber sostenido, según mi inteligencia, el partido de la verdad, cualquiera que sea el éxito, él constituye una recompensa que no puede faltarme: la encontraré siempre en el fondo de mi corazón. PRIMERA PARTE Qué grande y hermoso espectáculo es ver al hombre salir de la nada por sus propios esfuerzos; disipar por medio de las luces de su razón, las tinieblas en las cuales la naturaleza lo tenía envuelto; elevarse por encima de sí mismo; lanzarse con las alas de el espíritu hasta las regiones celestes; recorrer a pasos de gigante, cual el sol, la vasta extensión del universo; y, lo que es aún más grande y difícil, reconcentrarse en sí para estudiar y conocer su naturaleza, sus deberes y su fin. Todas estas maravillas se han renovado en pocas generaciones. La Europa había vuelto a caer en la barbarie de las primeras edades. Los pueblos de esta parte del mundo hoy tan ilustrada, vivían, hace algunos siglos, en un estado peor que el de la ignorancia. No sé qué jerga científica, más despreciable aun que la ignorancia, había usurpado el nombre del saber, y oponía a su restablecimiento un obstáculo casi invencible. Era preciso una revolución para conducir de nuevo a los hombres por el camino del sentido común; y ella vino al fin del lado que menos se habría esperado. La caída del trono de Constantino llevó a Italia los despojos de la antigua Grecia. La Francia se enriqueció a su vez con estos preciosos restos. Bien pronto las ciencias siguieron a las letras: al arte de escribir unióse el arte de pensar; graduación que parece extraña y que no es tal vez sino muy natural, y se comenzó a sentir la principal ventaja del comercio de las musas, la de hacer a los hombres más sociables, inspirándoles el deseo de agradarse los unos a los otros por medio de obras dignas de aprobación mutua. El espíritu, como el cuerpo, tiene sus necesidades. Éstas son los fundamentos de la sociedad, aquéllas establecen el placer y la satisfacción. Mientras que el gobierno y las leyes proveen a la seguridad y al bienestar de los hombres, las ciencias, las letras y las artes menos despóticas y quizás más poderosas, extienden guirnaldas de flores sobre las cadenas de hierro con que están cargados, ahogan en ellos el sentimiento de esa libertad original para la cual parecían haber nacido, les hace amar su esclavitud y forman de ellos lo que se llama pueblo civilizado. La necesidad elevó los tronos, las ciencias y las artes los han consolidado. Potencias de la tierra, amad los talentos y proteged a los que los cultivan.3 Pueblos civilizados, cultivadlos: felices esclavos, vosotros les debéis ese gusto delicado y fino de que os jactáis, esa dulzura de carácter y esa urbanidad en las maneras que hacen entre vosotros las relaciones tan afables y fáciles; en una palabra, las apariencias de todas las virtudes sin tener ninguna. Por esta clase de cortesanía, tanto más amable cuanto menos se exhibe, se distinguieron en otro tiempo Atenas y Roma en los días tan ensalzados de su magnificencia y de su esplendor; por ella sin duda, nuestro siglo y nuestra nación, sobrepujarán a todos los tiempos y a todos los pueblos. Un tono filosófico sin pedantería, maneras naturales pero agradables, igualmente distantes de la rusticidad tudesca y de la pantomima ultramontana: he allí los frutos del gusto adquirido por medio de buenos estudios y perfeccionado en el trato del mundo. ¡Qué dulce sería la vida entre nosotros, si el aspecto exterior fuese siempre la imagen de las disposiciones del corazón, si la decadencia fuese la virtud, si nuestras 3 Los príncipes ven siempre con placer extenderse entre sus súbditos, el gusto por las artes agradables y las superfluidades, en las cuales la exportación del dinero no existe, porque además de que los nutren en esa pequeñez de alma tan propia a la esclavitud, saben muy bien que todas las necesidades que el pueblo se proporciona, son otras tantas cadenas con que se carga. Alejandro, queriendo mantener a los ictiófagos bajo su dependencia, les constriñó a renunciar a la pesca, y a alimentarse con las comidas comunes a los otros pueblos; y los salvajes de América, que andan completamente desnudos y que no viven sino del producto de la caza, no han podido jamás ser subyugados. En efecto, ¿qué yugo podría imponerse a hombres que no tienen necesidad de nada? Lo que se refiere aquí de Alejandro el Grande no tiene otro fundamento que un pasaje de Plinio el Viejo copiado después por Solín (cap.LIV). (Historia natural, lib. VI, cap. XXV.) máximas nos sirviesen de regla, si la verdadera filosofía fuese inseparable del título del filósofo! Mas tantas cualidades vénse muy raramente reunidas, y la virtud no anda con grande pompa. La riqueza en la compostura puede anunciar un hombre opulento, y su elegancia un hombre de gusto: el hombre sano y fuerte se reconoce por otras señales; es bajo el rústico vestido del obrero y no bajo el oropel de un cortesano que se encontrará la fuerza y el vigor del cuerpo. La ostentación no es menos extraña a la virtud, que es la fuerza y el vigor del alma. El hombre de bien es un atleta que le gusta combatir desnudo, despreciando todos esos viles ornamentos que impedirían el uso de sus fuerzas, y la mayoría de los cuales no han sido inventados sino para ocultar alguna deformidad. Antes que el arte hubiese pulido nuestras maneras y nuestras pasiones adquirido un lenguaje afectado, nuestras costumbres eran rústicas, pero naturales; y la diferencia de procedimientos revelaba a primera vista la de los caracteres. La naturaleza humana, en el fondo no era mejor, pero los hombres encontraban su seguridad en la facilidad de conocerse recíprocamente; y esta ventaja cuyo valor no conocemos ya, los alejaba de muchos vicios. Hoy que indagaciones más sutiles y un gusto más exquisito han reducido el arte de agradar a principios, reían en nuestras costumbres una vil y engañosa uniformidad, de tal suerte que parece que todos los espíritus han sido vaciados en el mismo molde: sin cesar la urbanidad exige, el decoro ordena; sin cesar se sigue el uso, jamás el propio ingenio. No se osa aparecer lo que se es, y en esta sujeción o embarazo perpetuo, los hombres que forman ese rebaño que se llama sociedad, colocados en las mismas circunstancias, haría n todos idénticas cosas sin motivos más poderosos no se los impidieran. No se sabrá nunca de manera cierta con quién tiene uno que habérselas: será preciso, pues, para conocer al amigo, esperar las grandes ocasiones; es decir, esperar hasta cuando ya no sea tiempo, pues que para tales ocasiones es para cuando debía ser esencial su conocimiento. ¡Qué cortejo de vicios no acarreará consigo esta incertidumbre! No más amistades sinceras; no más estimación real; no más confianza. Las sospechas, el recelo, los temores, la frialdad, la reserva, el odio, la traición, se esconderán siempre bajo ese ve lo uniforme y pérfido de cortesanía, bajo esa urbanidad tan alabada que debemos a las luces de nuestro siglo. No se profanará más con juramentos el nombre del Creador, pero se le insultará con blasfemias, sin que nuestros escrupulosos oídos se sientan ofe ndidos. No se ensalzará más el propio mérito, pero se rebajará el de los otros. No se ultrajará groseramente al enemigo, pero se le culminará con habilidad. Los odios nacionales se extinguirían, mas ello será juntamente con el amor patrio. A la ignorancia despreciada se substituirá un peligrosos pirronismo. Habrá excesos proscritos, vicios vituperados, pero habrá otros que se les vestirá con el ropaje de la virtud, y será preciso tenerlos o afectar tenerlos. Que ensalce el que quiera la sobriedad de los sabios actuales; yo en ella no veo más que un refinamiento de intemperancia, tanto más indigna de mi elogio cuanto artificiosa es su simplicidad.4 4 “Me gusta, dice Montaigne, disputar y razonar, pero con pocos hombres y en interés propio, pues llamar la atención de los grandes y hacer ostentación a cada paso del ingenio de la charla, conceptuó que es oficio muy indecoroso para un hombre de honor.” (Lib. III, cap. VII.) Este es el de todos nuestros talentos, menos uno. Créese que esta excepción única no puede ref erirse más que a Diderot. (EE.) Tal es la pureza adquirida en nuestras costumbres, y es así como nos hemos convertido en gentes de bien. Corresponde a las letras, a las ciencias y a las artes reivindicar lo que les pertenece en tan saludable obra. Agregaré solamente una observación: la de que, si un habitante de cualquiera remota comarca, procurase formarse una idea de las costumbres europeas sobre el estado de las conciencias entre nosotros, sobre al perfección de nuestras artes, sobre la decencia de nuestros espectáculos, sobre la cortesía de nuestros moldes, sobre la afabilidad de nuestros discursos, sobre nuestras perpetuas demostraciones de benevolencia y sobre ese concurso tumultuoso de hombre de toda edad y estado, que parecen afanados, desde el romper del alba hasta que el sol declina, a obligarse recíprocamente, ese extranjero, digo, descubriría exactamente en nuestras costumbres lo contrario de lo que ellas son. Donde no hay efecto, no hay causa que buscar; mas aquí el efecto es positivo, la depravación real. Nuestras almas se han corrompido, a medida que nuestras ciencias y nuestras artes han avanzado hacia la perfección. ¿Se dirá que es una desgracia inherente a nuestra época? No, señores; los males causados por nuestra vana curiosidad son tan antiguos como el mundo. El flujo y reflujo de las aguas del océano, no han sido sujetos con más precisión al curso del astro que nos alumbra en la noche, que lo ha sido a suerte de las costumbres y de la probabilidad respecto al progreso de las ciencias y de las artes. Se ha visto a la virtud esconderse ofuscada a medida que sus luces elevábanse sobre nuestro horizonte, observándose el mismo fenómeno en todos los tiempos y en todos los lugares. Ved la Grecia, en otro tiempo, pueblo de héroes vencedores dos veces de Asia, la una en Troya y la otra en sus propios lares. Las letras, todavía en su infancia, no habían llevado la corrupción al corazón de sus habitantes; pero el progreso de las artes, la disolución de las costumbres y el yugo de los macedonios, se siguieron muy de cerca, y la Grecia, siempre sabia, siempre voluptuosa y siempre esclava, no experimentó en sus revoluciones más que cambios de dueños o señores. Toda la elocuencia de Demóstenes no logró jamás reanimar un cuerpo que el lujo y las artes habían enervado. Fue en tiempo de Ennio y Terencio cuando Roma, fundada por un pastor e ilustrada por labradores, comenzó a degenerar; pero después de los Ovidios, de los Catulos, de los Marciales y de toda esa turba de autores obscenos cuyos solos nombres alarman el pudor, Roma en otro tiempo, templo de la virtud, conviértese en teatro del crimen, en oprobio de las naciones y en juguete de los bárbaros. Esta capital del mundo, cae al fin bajo el mismo yugo que ella había impuesto a tantos pueblos, siendo el día de su caída la víspera del que se dio a uno de sus ciudadanos el título de árbitro del buen gusto.5 ¿Y qué diré de esa metrópoli del imperio de Oriente, que por su posición parecía deber ser la del mundo entero; de ese asilo de las ciencias y de las artes proscritas del resto de la Europa, tal vez más por sabiduría que por barbarie? Todo lo que la relajación y la corrupción tienen de más vergonzoso: la traición, el asesinato y en veneno; el concurso de todos los crímenes más atroces, he allí lo que forma la historia 5 Arbiter elegantiarum. Este título lo recibió Petronio bajo el reinado de Nerón. (EE.) de Constantinopla; he allí la fuente pura de donde nos han emanado las luces con que nuestro siglo se glorifica. Mas ¿a qué buscar en remotos tiempos las pruebas de una verdad de la cual tenemos a la vista testimonios subsistentes? Hay en Asia una región inmensa en donde las letras reverenciadas y respetadas conducen a ocupar las primeras dignidades del estado. Si las ciencias han mejorado las costumbres, si ellas han enseñado a los hombres a verter su sangre por la patria, si ellas avivan el valor, los pueblos de la China deberían ser sabios, libres e invencibles. Pero si por el contrario, no hay vicio que no los domine ni crimen que no les sea familiar, si los conocimientos de los ministros, al igual que la pretendida sabiduría de las leyes y la multitud de habitantes de este vasto imperio, no han podido sustraerlo al yugo del tártaro ignorante, y grosero, ¿de qué le han servido todos sus sabios? ¿Qué fruto ha sacado de los honores con que han sido tales sabios colmados? ¿Será tal vez el de ser un pueblo de esclavos y malvados? Opongamos a estos cuadros, el de las costumbres de un reducido número de pueblos que, preservados de ese contagio de conocimientos vanos, han, por sus virtudes, labrado su propia felicidad y dado el ejemplo a otras naciones. Tales fueron los primitivos persas: nación singular, en donde se aprendían la virtud como entre nosotros se aprende la ciencia; la que subyugó el Asia con tanta facilidad, y la única que ha tenido la gloria de que sus instituciones háyanse considerado como una novela filosófica. Tales fueron los escitas, de quienes se nos ha dejado tan magníficos elogios. Tales los germanos, de quienes una pluma, cansada de trazar los crímenes y negruras de un pueblo instruido, opulento y voluptuoso, se consolaba pintando su simplicidad, su inocencia y sus virtudes. Tal que la misma Roma, en sus tiempos de pobreza e ignorancia, y tal en fin se ha mostrado hasta hoy esa rústica nación tan ensalzada por su valor que la adversidad no ha podido destruir y por su fidelidad que el ejemplo no ha podido corromper.6 Y no ha sido por estupidez que éstos han preferido otros ejercicios a los del espíritu. Ellos no ignoraban que en otras regiones hombres ociosos pasaban su vida disputando sobre el bien, sobre el vicio y sobre la virtud, y que orgullosos pensadores, tributábanse a sí mismos los más grandes elogios, confundiendo a los otros pueblos 6 No pretendo hablar de esos pueblos felices que no conocen siquiera el nombre de los vicios que nosotros refrendamos con tanta dificultad, de esos salvajes de América, de los cuales Montaigne no vacila en preferir su sencillo y natural régimen de policía, no sólo a las leyes de Platón sino aun a todos lo que la filosofía pueda jamás imaginar de más perfecto para gobernar a los pueblos. El cita de ellos gran cantidad de ejemplos notorios para quien sepa admirarlos: “¡Y que, dice él, ellos acaso no llevan calzas!” (Lib. I, cap. XXX.) bajo el despreciable nombre de bárbaros; mas han considerado sus costumbres y aprendido a desdeñar sus doctrinas.7 ¿Olvidaré acaso que fue en el seno mismo de la Grecia en donde se vio surgir esa ciudad tan célebre por su feliz ignorancia, cuanto por la sabiduría de sus leyes; república de semidioses más bien que de hombres, tanto así nos parecían sus virtudes superiores a la humanidad? ¡Oh, Esparta, oprobio eterno de una vana doctrina! Mientras que los vicios engendrados por las bellas artes introdujéronse en tropel en Atenas; mientras que un tirano reunía en ella con tanto esmero las obras del príncipe de los poetas, tú arrojabas de tus muros artes y artistas, ciencias y sabios! Los acontecimientos establecieron la siguiente diferencia: Atenas convirtióse en morada de la cortesanía y del buen gusto; fue el país de los oradores y de los filósofos. La elegancia de los edificios correspondía a la del lenguaje; se veía allí por doquiera el mármol y el lienzo animados por las manos de los maestros más hábiles, y fue de allí de donde salieron esas obras sorprendentes, ejemplos a todas las edades corrompidas. El espectáculo de Lacedemonia es menos brillante. Allí, decían los otros pueblos, nacen los hombres virtuosos y el ambiente mismo del país parece inspirar la virtud. De esos habitantes sólo nos queda el recuerdo de sus heroicas acciones; mas tales monumentos valdrían, por ventura, menos para nosotros que los mármoles curiosos que ha nos legado Atenas. Algunos sabios, es cierto, han resistido el impulso de la corriente general y han escapado de caer en el vicio transportándose a la serena región de las Musas; mas oigamos el juicio que el primero y más infortunado de entre ellos hace de los sabios y artistas de su tiempo: “He examinado, dice, a los poetas, y los conceptúo como gentes cuyo talento se impone a ellos mismos y a los demás; que se las dan de sabios, que se les tiene por tales y que no son nada en lo absoluto.” “De los poetas, continúa Sócrates, he pasado a los artistas. Nadie desconocía más que yo las artes; ninguno estaba más convencido de que los artistas poseían bellísimos secretos. Sin embargo, he observado que su condición no es mejor que la de los poetas y que, tanto los unos como los otros, están en caso análogo, porque los más hábiles, los que descuellan en su profesión, considéranse como los hombres más sabios. Esta presunción ha oscurecido de hecho a mis ojos su saber, de tal suerte que haciendo las veces de un oráculo y preguntándome a mí mismo qué preferiría ser, si lo 7 Que me digan de buena fe la opinión que debían tener los atenienses sobre la elocuencia, cuando descartaban con tan gran escrúpulo, de ese tribunal íntegro, las sentencias, de las cuales no habrían apelado los dioses mismos. ¿Qué pensaban los romanos de la medicina al proscribirla de su República? Y cuando un rasgo de humanidad llevó a los españoles hasta prohibir a sus abogados el acceso a la América, ¿qué idea tendrían ellos de la jurisprudencia? ¿Se dirá que querían compensar con este solo acto todos los males que en tan diversas ocasiones habían causado a esos desgraciados indios?* * “El rey Fernando, al enviar colonos a las indias, aconsejaba muy sabiamente que no se llevase alumnos de jurisprudencia. . . juzgando con Platón “que los jurisconsultos y los médicos constituyen una plaga para el país”. (Montaigne, Lib. III, cap. XIII.) (EE.) que soy o lo que ellos son, si saber lo que ellos han aprendido o saber que no sé nada, me he contestado a mí y a Dios: Quiero permanecer siendo lo que soy.” “No conocemos, ni los sofistas, ni los poetas, ni los oradores, ni yo, lo que es verdad, lo que es el bien, lo que es la belleza, mas hay entre nosotros esta diferencia: que, aunque estas gentes no saben nada, todos creen saber algo; mientras que yo, si no sé nada, al menos no lo dudo. De suerte que toda esta superioridad de sabiduría que me ha sido acordada por el oráculo, se reduce solamente a que estoy bien convencido de que ignoro lo que no sé.” ¡He allí, pues, el más sabio de los hombres a juicio de los dioses y el más erudito de los atenienses en el sentir de la Grecia entera, Sócrates haciendo el elogio de la ignorancia! ¿Creerase, acaso, que si resucitase entre nosotros, nuestros sabios y nuestros artistas lo harían cambiar de opinión? No, señores; este hombre justo, continuaría despreciando nuestras fútiles ciencias; no sería él el que ayudaría a aumentar esa multitud de libros con que nos inundan de todas partes, dejando, como lo ha hecho, por todo precepto a sus discípulos a nuestros nietos, el ejemplo y la memoria de su virtud. Es así como es bello instruir a los hombres. Sócrates había comenzado en Atenas y el viejo Catón continuó en Roma, rebelándose violentamente contra esos griegos artificiosos y sutiles que seducían la virtud y debilitaban el valor de sus conciudadanos. Pero las ciencias, las artes y la dialéctica prevalecieron aún. Roma se llenó de filósofos y oradores; se despreció la agricultura, se aceptaron sectas y se olvidó la patria. A los nombres sagrados de libertad, desinterés y obediencia a las leyes, se sucedieron los nombres de Epicuro, de Zenón, de Arcesilas. Desde que los sabios han comenzado a aparecer entre nosotros, decían sus propios filósofos, las gentes de bien se han eclipsado.8 Hasta entonces los romanos habíanse contentado con practicar la virtud. Todo lo pedieron cuando comenzaron a estudiar. ¡Oh Fabricio! ¿qué habrás pensado, si por desgracia, vuelto a la vida, hubieses contemplado la suntuosidad de esa Roma salvada por vuestro brazo y a la que vuestro nombre respetable había ilustrado más que todas sus conquistas? “¡Dios mío!, habrías dicho, ¿qué se han hecho esas chozas y esos hogares rústicos, moradas antes de la moderación y de la virtud? ¿Qué funesto esplendor ha sucedido a la simplicidad romana? ¿Qué es ese lenguaje extraño, qué esas maneras afeminadas? ¿Qué significan esas estatuas, esos cuadros, esos edificios? Insensatos, ¿qué habéis hecho? ¡Vosotros, dueños y señores de naciones, os habéis convertido en esclavos de esos mismos pueblos frívolos que habéis conquistado! ¡Os gobiernan retóricos! ¡Y habéis regado con vuestra sangre la Grecia y el Asia, sólo para enriquecer arquitectos, pintores, estatuarios e histriones! ¡Los despojos de Cartago son el botín de un flautista! Romanos, apresuraos a derribar esos anfiteatros, romped esos mármoles, quemad esos cuadros, expulsad esos esclavos que os subyugan y cuyas funestas artes os corrompen. Que otros pueblos se ilustren con varios conocimientos. El único talento digno de Roma es el de conquistar el mundo e implantar en él el reinado de la virtud. 8 Postquam docti prodierunt, boni desunt. (Séneca, ep. XCV.) El mismo pasaje lo cita Montaigne, Lib. I, cap. XXV. (EE.) Cuando Cineas juzgó de reyes, no lo deslumbró ni una pompa vana ni una elegancia afectada, ni tampoco escuchó esta frívola elocuencia, estudio y encanto de hombres fútiles. ¿Qué vio entonces Cineas de majestuoso entre nosotros? ¡Oh, ciudadanos! Contempló un espectáculo que no presentarán jamás ni vuestras riquezas ni todas vuestras artes, el espectáculo más bello que se haya jamás admirado bajo el astro rey: la asamblea de doscientos hombres virtuosos, dignos de dominar a Roma y de gobernar la tierra.” Mas salvemos la distancia de tiempos y lugares y veamos lo que ha pasado en nuestras comarcas, ante nuestros propios ojos; o más bien, evitemos pinturas odiosas que herirían nuestra delicadeza, y ahorrémonos la pena de repetir las mismas cosas bajo nombres diferentes. No ha sido en vano que he evocado los manes de Fabricio y que he puesto en labios de ese grande hombre, lo que no hubiera podido poner en boca de Luis XII o de Enrique IV. Entre nosotros, es cierto, que Sócrates no hubiera bebido la cicuta, pero habría bebido en una copa más amarga aún, la burla insultante y el desprecio cien veces peor que la muerte. He allí, pues, cómo el lujo, la disociación y la esclavitud, han sido en todo tempo el castigo impuesto a los orgullosos esfuerzos que hemos hecho por salir de la feliz ignorancia en que la Sabiduría Eterna nos había colocado. El espeso velo con que ella ha cubierto todas sus obras, parecía advertirnos suficientemente que no nos había destinado a vanas investigaciones. Mas, por ventura, ¿hemos sabido aprovechar algunas de sus lecciones o las hemos descuidado impunemente? Pueblos, sabed de una vez que la naturaleza ha querido preservarnos de la ciencia, de la misma manera que una madre arranca un arma peligrosa de las manos del hijo; que todos los secretos que os oculta son otros tantos males contra los cuales os escuda, y que el trabajo que os cuesta instruirnos no es el más pequeño de sus beneficios. Los hombres son perversos, pero serían peores aun si hubiesen tenido la desgracia de nacer sabios. ¡Cuán humillantes son estas reflexiones para la humanidad! ¡Cuánto debe con ellas nuestro orgullo sufrir! ¡Qué! ¿la probidad será acaso hija de la ignorancia? ¿La ciencia y la virtud serán incompatibles? ¿Qué consecuencias no se sacarían de tales prejuicios? Mas, para conciliar esas contrariedades aparentes, no hay más que examinar de cerca la vanidad y la insignificancia de esos títulos orgullosos que no deslumbran y que concedemos tan gratuitamente a los conocimientos humanos. Consideremos, pues, las ciencias y las artes en sí mismas, veamos el resultado de su progreso y no vacilemos más en convenir con todo aquello en que nuestros argumentos se encuentren de acuerdo con las inducciones históricas. SEGUNDA PARTE Según una antigua tradición pasado del Egipto a Grecia, un dios enemigo de la tranquilidad de los hombres fue el inventor de las ciencias.9 ¿Qué opinión debían tener de ellas los mismos egipcios cuya tierra fue su cuna? Ellos veían de cerca las fuentes de que les había dado la vida. En efecto, ya sea que se consulten los anales del mundo o que se recurra a crónicas inciertas por medio de investigaciones filosóficas, no podrá encontrarse a los conocimientos humanos, un origen que responda a la idea que de ellos se ha querido formar. La astronomía nació de la superstición; la elocuencia, de la ambición, del odio, de la lisonja, de la mentira; la geometría de la avaricia; la física de una vana curiosidad; todas, aun la moral misma, fue hija del orgullo humano. Las ciencias y las artes han sido, pues, engendradas por nuestros vicios. De sus ventajas o conveniencias dudaríamos menos si hubieses, por el contrario, sido el fruto de nuestras virtudes. El propósito o fin que les ha dado vida, demuestra muy a las claras la imperfección de su origen. ¿De qué nos servirían las artes sin el lujo que las sustenta? Sin la injusticia de los hombres, ¿cuál sería el objeto de la jurisprudencia? ¿Qué sería la historia si no hubieses ni tiranos, ni guerras, ni conspiradores? ¿Qué valdría, en una palabra, pasar la vida en estériles contemplaciones, si cada cual consultando los deberes del hombre y las necesidades de la naturaleza dedicase su tiempo sólo a servir a la patria, a los desgraciados, a los amigos? ¿Hemos sido acaso creados para morir atados a los bordes del abismo donde la verdad se ha ocultado? Esta sola reflexión debería desanimar, desde los primeros pasos, a todo hombre que seriamente desease instruirse por medio del estudio de la filosofía. ¡Cuántos peligros, cuántas falsas vías se han seguido en la investigación de las ciencias! ¡Por cuántos errores mil veces más peligrosos cuanto inútil es la verdad, no es preciso pasar para llegar a ella! La desventaja es visible, puesto que el error es susceptible de infinidad de combinaciones, en tanto que la verdad manifiéstase siempre de la misma manera. ¿Quién, por otra parte , la busca sinceramente? Y, aunque con la mejor voluntad, ¿por medio de qué indicios o señales puede estarse seguro de reconocerla? En esta confusión de sentimientos diversos, ¿cuál será nuestro criterium para bien distinguirla?10 Y, lo que es más difícil aún, si por fortuna la econtrásemos al fin, ¿quién de nosotros sabría debidamente utilizarla? 9 Se ve fácilmente la alegoría de la fábula de Prometeo, y no es de creer que los griegos, que la han fijado sobre el Cáucaso, pensasen nada más favorablemente que los egipcios de su dios Theutus. “El sátiro, dice una antigua fábula, quiso abrazar el fuego la primera vez que lo vio, pero Prometeo le gritó: “Sátiro, llorarás la pérdida de tu barba, porque quema cuando se le toca.’ ” 10 Mientras menos se sabe, más se cree saber. Los peripatéticos ¿dudaban de algo? ¿Descartes no construyó el universo con cubos y torbellinos? Y hoy mismo, ¿hay en Europa un solo físico, por mediocre que sea, que no explique atrevidamente ese profundo misterio de la electricidad que será tal vez por siempre la desesperación de los verdaderos filósofos? Si nuestras ciencias son vanas e inútiles al objeto que se proponen son aún más peligrosas por los efectos que producen. Nacidas de la ociosidad, nutren a su vez a ésta y la pérdida irreparable del tiempo, es el primer perjuicio que necesariamente causan a la sociedad. En política como en moral, es un gran mal no hacer el bien, y todo ciudadano inútil, puede ser considerado como hombre, pernicioso. Respondedme, pues, filósofos ilustres, vosotros por quienes conocemos las leyes por las cuales los cuerpos se atraen en el espacio: ¿cuáles son, en las revoluciones de los planetas, las relaciones de las áreas recorridas en tiempos iguales; qué curvas tienen puntos conjugados, puntos de inflexión y de dirección contraria; cómo el hombre ve todo en Dios; cómo el alma y el cuerpo se corresponden sin comunicación cual se corresponden los relojes; cuáles astros pueden ser habitados; qué insectos se reproducen de manera extraordinaria? Respondedme, digo, vosotros de quienes hemos recibido tantos conocimientos sublimes; si nunca nos hubieses enseñado nada de estas cosas, ¿seríamos menos numerosos, peor gobernados, menos temibles, menos florecientes o más perversos? Examinad, pues, de nuevo la importancia de vuestras producciones, y si los trabajos de los más esclarecidos de nuestros sabios y de nuestros mejores ciudadanos nos reportan tan poca utilidad, decidnos: ¿qué debemos pensar de esa multitud de escritores oscuros y de ociosos literatos que devoran inútilmente la substancia del Estado? ¿Qué digo, ociosos? ¡Pluguiese a Dios que lo fuese en efecto! Las costumbres serían más sanas y la sociedad más pacífica. Pero estos orgullosos y frívolos declamadores van por todas partes armados de sus funestas paradojas, socavando los cimientos de la fe, debilitando la virtud y sonriendo desdeñosamente al escuchar las antiguas palabras de patria y religión; consagran su talento y su filosofía a destruir y a envilecer todo lo que hay de más sagrado entre los hombres. Y no es que en el fondo odien ni la virtud ni nuestros dogmas, no; son sólo enemigos de la opinión pública, tanto que, para traerlos al pie de los altares, bastaría relegarlos entre los ateos. ¡Oh furor de la distinción, cuál es tu poder! El abuso del tiempo constituye un gran mal, pero otros peores siguen a las ciencias y a las artes. Tal es el lujo, nacido como ellas de la ociosidad y de la vanidad humanas. Aquél rara vez deja de estar acompañado de ellas y éstos no van jamás sin él. Sé que nuestra filosofía, fecunda siempre en máximas extravagantes, pretende, contra la experiencia de todos los siglos, que el lujo hace la grandeza y esplendor de los Estados; pero aun después de haber olvidado la necesidad de leyes suntuarias, ¿osará todavía negar que las buenas costumbres son esenciales para la conservación y duración de los imperios y que el lujo es diametralmente opuesto a aquéllas? Que el lujo sea señal inequívoca de riquezas, que sirva si también se quiere a multiplicarlas, ¿qué conclusión se saca de paradoja semejante, propia y digna de nuestra época? Y ¿qué vendrá a ser la virtud, si será preciso enriquecerse a toda costa? Los antiguos políticos hablaban sin cesar de las costumbres y de la virtud; los nuestros no hablan más que de comercio y de dinero. El uno os dirá que un hombre vale en tal lugar la cantidad que otro; siguiendo este cálculo, encontrará países en donde un hombre no valga nada, y otros, en donde valga menos que nada. Avalúan los hombres como se avalúa un rebaño de ganado. Según ellos un hombre no representa al Estado más que lo que gasta en él; de suerte, que un sibarita valdría bien por treinta lacedemonios. Pero que se diga cuál de esas dos repúblicas, la de Esparta o la de Síbaris fue subyugada por un puñado de campesinos y cuál hizo temblar a Asia. La monarquía de Ciro fue conquistada con treinta mil hombres por un príncipe más pobre que el más insignificante de los sátrapas de Persia, y los escitas, de los pueblos el más miserable, resistieron a los más poderosos monarcas del universo. Dos repúblicas famosas disputáronse el imperio del mundo: la una era muy rica, la otra no tenía nada, y, sin embargo, fue esta última la que destruyó la otra. El imperio romano, a su vez, después de haber absorbido todas las riquezas del universo, fue la presa de gentes que no sabían siquiera lo que eran. Los francos conquistaron los galos y los sajones la Inglaterra sin otros tesoros que su bravura y su pobreza. Una cuadrilla de montañeses cuya sola avidez se reducía a poseer unas cuantas pieles de carnero, después de haber domado la fiereza austriaca, destruyó la opulenta y temible casa de Borgoña que hacía temblar los potentados de Europa. En fin, toda la potencia y sabiduría del heredero de Carlos V, sostenidas con todos o l s tesoros de las indias, estrelláronse contra un puñado de pescadores de arenques. Que se dignen nuestros políticos suspender sus cálculos, que reflexionen sobre estos ejemplos y que sepan que todo se adquiere con el dinero excepto costumbres y ciudadanos. ¿De qué se trata, pues, precisamente en esta cuestión de lujo? De saber qué les reporta más a los imperios, si tener una existencia brillante y momentánea o una virtuosa y duradera. Digo brillante, mas ¿cuál es su esplendor? El gusto por el fausto no se asocia en las almas con el de la honradez. No, no es posible que espíritus degradados por una multitud de trabajos y cuidados fútiles, se eleven jamás a nada grande, ya aun cuando tuviesen la fuerza, les faltaría el valor. Todo artista desea ser apla udido. Los elogios de sus contemporáneos constituyen la parte más preciosa de su recompensa. Mas ¿qué hará para obtenerlos, si tiene la desgracia de haber nacido en un pueblo y en una época en la cual los sabios a la moda han puesto a una juventud frívola en estado de dar el ejemplo; en dónde los hombres han sacrificado su gusto a los tiranos de libertad;11 en dónde uno de los sexos no atreviéndose a aprobar lo que es adecuado a la pusilanimidad del otro, deja sucumbir obras maestras de poesía dramática y rechaza prodigios de armonía? ¿qué hará, señores? Hará descender su genio al nivel de su siglo y dará a luz con mayor gusto obras comunes que admiren durante su vida, maravilla que no admirarán sino mucho tiempo después de su muerte. ¡Decidnos, célebre, Aronet, cuántas veces habéis sacrificado bellezas varoniles y fuertes a nuestra falsa delicadeza, y cuántas el espíritu de galantería tan fértil en pequeñeces, os ha proporcionado de grandes! 11 Muy lejos de mí la creencia de que ese ascendiente de las mujeres sea un mal en sí mismo. Es un don que la naturaleza les ha otorgado para la cual la felicidad del género humano, y que mejor dirigido, podría producir tanto bien, cuanto mal hace hoy. No se conocen suficientemente las ventajas que proporcionaría a la sociedad, una mejor educación dada a esa mitad del género humano que gobierna la otra. Los hombres serán siempre lo que les plazca a las mujeres; si queréis, pues, que se hagan grandes y virtuosos, enseñad a las mujeres lo que es grandeza de alma y lo que es virtud. Las reflexiones que este tema sugiere y que Platón ha hecho ya otras veces, merecen ser desarrolladas por una pluma digna de tal maestro y de la defensa de causa tan grande. Es así como la disolución de las costumbres, consecuencia necesaria del lujo, arrastra a su vez a la corrupción del gusto. Que si por casualidad, entre los hombres extraordinarios por su talento, se encuentra uno que tenga firmeza de alma y que rehúse postrarse ante el genio de su siglo y de envilecerse por medio de producciones pueriles, ¡desgraciado de el! Morirá en la indigencia y en el olvido. ¡Cuánto desearía que fuese un pronóstico el que hago y no la voz de la experiencia! Carlos, Pedro,12 ha llegado el momento en que ese pincel destinado a aumentar la majestad de nuestros templos con imágenes sublimes y santas, caiga de vuestras manos o que se prostituya embelleciendo con pinturas lascivas los cuadros de un vis-à-vis. Y tú rival de Praxíteles y de Fidias, tú, cuyo cincel hubieran empleado los antiguos para hacerse dioses capaces de excusar a nuestros ojos su idolatría, inimitable, Pigalle, tu mano tendrá que resolverse a enlucir el vientre de un magoto o tendrá que permanecer inactiva. No se puede reflexionar sobre las costumbres, sin recordar con placer la imagen de la simplicidad de los primeros tiempos. Es una hermosa costa, adornada sólo por las manos de la naturaleza, hacia la cual se vuelven sin cesar los ojos y de donde se siente pesar al alejarse. Cuando los hombres, inocentes y virtuosos, gustábales, tener a los dioses por testigos de sus acciones, habitaban juntos las mismas chozas, mas muy en breve, convertidos en malvados, cansáronse de tan incómodos espectadores y los relegaron a templos magníficos de donde al fin los arrojaron para instalarse ellos mismos, o al menos, se dieron a la tarea de construir edificios que no se distinguían en nada de los templos consagrados a los dioses. Lo que sobrevino entonces fue el colmo de la depravación, pues los vicios jamás fueron llevados tan lejos como cuando se les vio, por decirlo así, sustentados, a la entrada de los palacios de los grandes, sobre columnas de mármol y grabados sobre capiteles corintios. A medida que las comodidades de la vida se multiplican, que las artes se perfeccionan y que el lujo se extiende, el verdadero valor se enerva y las virtudes militares se desvanecen, siendo todo esto la obra de las ciencias y de las artes que se ejercen a la sombra del gabinete. Cuando los godos asolaron la Grecia, todas las bibliotecas salváronse de ser quemadas, porque uno de ellos aconsejó que era preciso y conveniente dejar al enemigo todo aquello que tendiese a distraerlos del ejercicio militar y a divertirlos con ocupaciones inútiles y sedentarias. Carlos VIII se vio dueño de la Toscana y del reino de Nápoles sin haber casi hecho uso de la espada, y toda su corte atribuyó esta felicidad inesperada a que los príncipes y la nobleza de Italia se divertían más procurando hacerse ingeniosos y sabios, que en ejercitarse para ser vigorosos y guerreros. En efecto, dice el hombre de recto juicio que cita estos dos rasgos: todos los ejemplos nos enseñan que en esta policía marcial y en todas aquellas semejantes, el estudio de las ciencias tiene más bien a corromper y a afeminar el valor, que a sustentarlo y a aguijonearlo. Los romanos han confesado que la virtud militar fue extinguiéndose entre ellos a medida que comenzaron a conocerse en cuadros, en grabados, en vasos de plata, y a medida que cultivaron las bellas artes. Y, como si esta nación famosa estuviese destinada a servir constantemente de ejemplo a los otros pueblos, la exaltación de los 12 Carlos y Pedro Van Loo (EE.) Médicis y el restablecimiento de las letras, hicieron caer de golpe y tal vez para siempre, esa reputación guerrera que la Italia parecía haber recobrado hace algunos siglos. Las antiguas repúblicas de la Grecia, con esa sabiduría que resplandecía en la mayoría de sus instituciones, prohibieron a sus ciudadanos todos los oficios sosegados y sedentarios que, agobiando y corrompiendo el cuerpo, enervan presto el vigor del alma. ¿Con qué entereza, en efecto, piénsase que pueden hacer frente al hambre, a la sed, a las fatigas, a los peligros y a la muerte, hombres que la menor necesidad los abruma y el menor pesar los desanima? ¿Con qué valor soportarían los soldados trabajos excesivos a los cuales no están acostumbrados? ¿Con qué deseo emprenderían marchas forzadas bajo las órdenes de oficiales que no tienen la fuerza suficiente para viajar ni aun a caballo? Y no se objete como argumento el valor renombrado de todos esos guerreros modernos tan sabiamente disciplinados. Se me puede alabar su bravura en un día de batalla, pero no se me dice cómo pueden soportar los excesos del trabajo ni cómo resistirán a los rigores de las estaciones y a la intemperie del aire. No se necesita más que un poco de sol o de nieve; sólo basta que se les prive de algunas superfluidades, para aniquilar y destruir en pocos días el mejor de nuestros ejércitos. Intrépidos guerreros, pasad por la pena de oír una ve z la verdad, que no os es dicha a menudo. Sois valientes, lo sé; vosotros habríais triunfado con Aníbal en Canes y en Trasimeno; césar con vosotros habría pasado el Rubicón y esclavizados su país; pero no es con vosotros que el primero habría atravesado lo s Alpes y que el otro habría vencido vuestros antepasados. Los combates no deciden siempre el éxito en la guerra; existe para los generales un arte superior al de ganar batallas. Tal hombre, por ejemplo, corre hacia la lucha con intrepidez y no deja con todo de ser un mal oficial, y tratándose del soldado mismo, algo más de fuerza y de vigor sería acaso más necesario que ese derroche de bravura que no le preserva contra la muerte. Y ¿qué importa al Estado que sus tropas perezcan de fiebre y de frío o bajo el hierro enemigo? Si el cultivo de las ciencias es un obstáculo a las cualidades guerreras, lo es aún más a las cualidades morales; pues que desde nuestros primeros años una educación insensata embellece nuestro espíritu y corrompe nuestro juicio. Veo por todas partes inmensos establecimientos en donde se educa la juventud mediante muchos gastos, para enseñarle todo, excepto sus deberes. Vuestros hijos ignorarán su propio idioma, pero os hablarán de otros que no están en uso en ninguna parte; sabrán componer versos que apenas podrán comprender; sin saber distinguir el error de la verdad, poseerán el arte de desfigurarlos a los ojos de los demás con argumentos especiales, pero esas palabras de magnanimidad, de equidad, de temperancia, de humanidad, de valor, no sabrán lo que significan; el dulce nombre de patria no herirá jamás sus oídos, y si oyen hablar de Dios, será no por temor sino por miedo.13 Me gustaría lo mismo, 13 Pensamientos filosóficos. Éste es el título de una obra de Diderot, que contiene setenta y dos pensamientos, publicada en 1746 y reimpresa después bajo el título de Etrennes aux esprits forts. El pensamiento en que Rousseau se apoya en esta cita, es el que lleva el número XXV. Es probable que Rousseau hiciera esta cita extemporáneamente, pues la obra de Diderot había sido condenada a ser quemada y no podía ser citada en el manuscrito enviado a la Academia. (EE.) decía un sabio, que mi discípulo hubiese pasado el tiempo en un juego de pelota, pues al menos habría ejercitado el cuerpo y estaría en ello ágil. Sé que es preciso darles ocupación a los niños y que la ociosidad es para ellos el peligro que más debe temerse. ¿Qué es preciso entonces que aprendan? ¡He allí ciertamente un bello tema! Que aprendan lo que deben hacer cuando sean hombres 14 y no lo que deben olvidar. Nuestros jardines están adornados con estatuas y nuestras galerías con cuadros. ¿Qué pensáis vosotros que representan esas obras maestras de arte, expuestas a la administración pública? ¿Acaso los defensores de la patria o esos hombres superiores aun que la han engrandecido con sus virtudes? No, son imágenes de todos los extravíos del corazón y de la razón, sacados cuidadosamente de la antigua mitología y presentados prematuramente a la curiosidad de nuestros hijos, sin duda con el fin de que tengan ante sus ojos modelos de malas acciones antes de que sepan siquiera leer. ¿De dónde nacen todos esos abusos, sino es de la desigualdad funesta introducida entre los hombres por la distinción del talento y el envilecimiento de las virtudes? He allí el efecto más evidente de todos nuestros estudios y la más peligrosa de todas sus consecuencias. No se busca hoy la probidad en el hombre, sino el talento; ni un libro por útil, sino por bien escrito. Prodíganse recompensas al talento, en tanto que la virtud permanece sin honores. Concédense premios mil por los bellos discursos, ninguno por las buenas acciones. Que se me diga, sin embargo, si la gloria discernida al mejor de los discursos que sean laureados en esta Academia, es comparable el mérito de haber establecido la recompensa. 14 Tal era la educación de los espartanos, según refiere el más grande de sus reyes. “Es, dice Montaigne, cosa digna de gran consideración, que en esta excelente policía de Licurgo, monstruosa en verdad con toda su perfección, aunque cuidadosa en extremo de la crianza de los niños, como si fuese su principal obligación, y en la mansión misma de las Musas, se haga tan poca mención de la doctrina, como si a esta generosa juventud que desdeña todo otro yugo, debiérasele proporcionar, en vez de profesores de ciencias, solamente profesores de valor, de prudencia y de justicia.” Veamos ahora cómo el mismo autor habla de los antiguos persas. Platón, dice, cuenta “que el hijo mayor de la sucesión real, había sido así criado. Después de su nacimiento, se lo entregaban, no a mujeres, sino a eunucos de la primera autoridad real a causa de su virtud. Éstos se encargaban de hacer de él un mozo vigoroso y sano y después de siete años, le enseñaban a montar a caballo y lo adiestraban en la caza. Cuando había llegado a los catorce, lo ponían en manos de cuatro: el más sabio, el más justo; el más temperante y el más valiente de la nación. El primero le enseñaba religión, el segundo a ser siempre veraz, el tercero a moderar sus pasiones, el cuarto a no temer nada”; todos, añadiría yo, a hacerlo bueno, ninguno a hacerlo sabio. “Astyages, en Xenophon, pide a Cirus cuenta de su última lección: Resultó, dice él, que había en nuestra escuela un alumno grande que tenía una saya pequeña y habiéndosela dado a otro de menor talla, le quitó la suya que era más grande. Nuestro preceptor, hízome juez en esta cuestión y yo juzgué que era preciso dejar las cosas tal cual estaban, puesto que era preciso dejar el uno y el otro estaban mejor con el cambio efectuado. A lo cual, me demostró que yo había hecho mal, puesto que me había detenido a considerar el hecho desde el punto de vista de la comodidad, cuando primeramente debía haber atendido a la justicia que quiere que nadie sea desprovisto de lo que le pertenece. El muchacho fue azotado de la misma manera que los somos en nuestra aldea por olvidar el primer aoristo de t ? p t ? . Mi regente me hizo una bella arenga, in genere demonstrativo, antes de persuadirme que su escuela valía tanto como aquélla”. (Ib. I, cap. XXIV.) El sabio no corre tras la fortuna, mas no es insensible a la gloria, y cuando la ve tan mal distribuida, su virtud, que un poco de emulación habría animado y hecho útil a la sociedad, languidece y extínguese en la miseria y en el olvido. He allí lo que a la larga debe producir en todas partes la preferencia de talentos agradables a los útiles y lo que la experiencia ha suficientemente comprobado desde la renovación de las ciencias y de las artes. Tenemos físicos, geómetras, químicos, astrónomos, poetas, músicos, pintores, pero no tenemos ciudadanos, o si acaso nos quedan aún, dispersados por nuestros abandonados campos, perecen allí indigentes y despreciados. Tal es el estado a que son reducidos, tales los sentimientos que obtienen de nosotros los que les dan el pan y la leche a nuestros hijos. Yo lo confieso, sin embargo; el mal no es tan grande como habría podido serlo. La previsión eterna, al colocar al lado de diversas plantas nocivas, simples saludables, y en la substancia de muchos animales dañinos el remedio a sus heridas, ha enseñado a los soberanos, que son ministros, a imitar su sabiduría. Siguiendo su ejemplo, del seno mismo de las ciencias y de las artes, fuentes de miles desórdenes, ese gran monarca, cuya gloria no hará sino adquirir de edad en edad nuevos resplandores, ha establecido esas célebres sociedades cargadas a la vez que con el peligroso bagaje de los conocimientos humanos, con el del sagrado de las costumbres, por la atención que dedican a mantener en ellas toda la pureza y de exigirla en todos los miembros que reciben. Estas sabias instituciones, consolidadas por su augusto sucesor e imitadas por todos los reyes de Europa, servirán al menos de freno a los hombres de letras que, aspirando todos al honor de ser admitidos en las Academias se vigilarán a sí mismos y tratarán de hacerse dignos de ello por medio de obras útiles y de costumbres irreprochables. Las de estas sociedades que mediante el premio con que honren el mérito literario, hagan la selección de temas a propósito para reanimar el amor a la virtud en el corazón de los ciudadanos, mostrarán que este amor reina entre ellas y darán a los pueblos ese placer tan raro como dulce, de ver sociedades sabias dedicarse a derramar sobre el género humano no solamente luces agradables, sino también instrucciones saludables. Y no se me haga una objeción que no constituye para mí sino una nueva prueba. Tantos cuidados, sólo demuestran y mucho, la necesidad de tenerlos, pues no se buscan remedios a males que no existen. ¿Por qué deben éstos tener aun a causa de su insuficiencia, el carácter de remedios ordinario? Tantos establecimientos construidos al gusto de los sabios no tienen otro objeto que hacer más fácil la imposición de las ciencias y de inclinar los espíritus a su cultura. Parece, por las precauciones que se toman, que hubiera demasiados labradores y que se teme carecer de filósofos. No quiero arriesgarme a hacer aquí una comparación entre la agricultura y la filosofía; no la tolerarían y en consecuencia, preguntaré solamente: ¿Qué es filosofía? ¿Qué contienen los escritos de los filósofos más conocidos? ¿Cuáles son las lecciones de esos amigos de la sabiduría? ¿Al oírlos, no se les tomaría por una turba de charlatanes gritando cada uno por su lado en una plaza pública: venid a mí, yo soy el único veraz? El uno pretende que no existe el cuerpo y que todo es una imaginación; el otro, que no hay otra substancia que la materia, ni otro dios que el mundo. Éste afirma que no hay ni virtudes ni vicios y que el bien y el mal no son sino quimeras; aquél, que los hombres son lobos y que pueden devorarse sin ningún escrúpulo de conciencia. ¡Oh, grandes filósofos! ¿Por qué no reserváis para vuestros amigos y vuestros hijos esas lecciones provechosas? Recibiríais muy pronto el premio y no temeríamos nosotros encontrar en los nuestros alguno de vuestros secretarios. ¡He allí los hombres maravillosos que han merecido durante su vida la estimación de sus contemporáneos y a quienes se les ha reservado la inmortalidad después de su muerte! ¡He allí las sabias máximas que hemos recibido de ellos y que nosotros transmitimos de edad en edad a nuestros descendientes! ¿El paganismo, entregado a todos los desvíos de la razón humana, ha dejado a la posteridad nada que pueda compararse a los vergonzosos monumentos que le ha asegurado la imprenta, bajo el reinado del Evangelio? Los escritos impíos de los Leucipos y de los Diágoras perecieron con ellos, pues no habían aún inventado el arte de eternizar las extravagancias del espíritu humano; pero gracias a los caracteres tipográficos,15 y al uso que de ellos hacemos, los dañinos extravíos de Hobber y de Spinoza, vivirán por siempre. Id, célebres escritos, de los cuales la ignorancia y rusticidad de nuestros padres no habían sido capaz, a acompañar a la morada de nuestros descendientes, esas obras más peligrosas aún, de donde se exhala la corrupción de las costumbres de nuestro siglo y transmitid juntos a los siglos venideros la historia fiel del progreso y de las ventajas de nuestras ciencias y de nuestras artes. Si ellos os leen, no dejaréis en su espíritu perplejidad alguna sobre el tema que en la actualidad tratamos, y a menos que sean más insensatos que nosotros, elevarán las manos al cielo y dirán en su amargura: “Dios Todopoderoso, tú que tienes en tus manos los espíritus, líbranos de las luces de las funestas artes de nuestros padres y otórganos de nuevo la ignorancia, la inocencia y la indigencia, únicos bienes que pueden hacer nuestra felicidad y los únicos meritorios ante ti.” Si el progreso de las ciencias y de las artes no ha añadido nada a nuestra verdadera felicidad, si él ha corrompido nuestras costumbres y la corrupción de las costumbres ha llegado hasta herir la pureza del gusto, ¿qué pensaremos de esa turba de autores elementarios que han alejado del templo de las Musas las dificultades que defendían su acceso y que la naturaleza había allí esparcido como una prueba a las aptitudes de los que ambicionaban saber? ¿Qué pensaremos de esos compiladores de obras que han indiscretamente roto la puerta de las ciencias e introducido en su santuario un populacho indigno de acercarse a él, cuando habría sido preferible que todos los que no pudieran ir lejos en la carrera de las letras fueran rechazados desde 15 Si se consideran los execrables desórdenes que la imprenta ha causado ya a la Europa, si se juzga del porvenir por el progreso que el mal hace de día en día, puede preverse fácilmente que los soberanos no tardarán en tomar tanto cuidado en alejar de sus Estados tan terrible arte, como el que tomaron para introducirlo en ellos. El sultán Achmet, cediendo a las importunidades de algunas pretendidas gentes de gusto, convino en establecer una imprenta en Constantinopla, pero apenas estuvo la prensa lista, vióse constreñido a destruirla y a arrojar sus útiles a un pozo. Cuéntase que el califa Omar, consultado que fue sobre lo que debía hacerse de la Biblioteca de Alejandría, respondió en estos términos: “Si, los libros de esa biblioteca contienen cosas opuestas al Corán, son libros malos y es preciso quemarlos, y si sólo contienen la doctrina del Corán, quemadlos siempre: son innecesarios.” Nuestros sabios han citado tal razonamiento como el colmo de lo absurdo. Sin embargo, imaginaos Gregorio el Grande en lugar de Omar y el Evangelio en vez del Corán, la biblioteca habría sido siempre quemada y tal rasgo habría sido tal vez el más bello de la vida de ese ilustre pontífice. sus umbrales y obligados a dedicarse a artes útiles a la sociedad? El que será toda su vida un mal versificador, un geómetra subalterno, habría podido ser tal vez un gran fabricador de telas. Aquellos a quienes la naturaleza había destinado a ser profesores, no han necesitado de maestros. Los Veralum, los Descartes y los Newton, esos preceptores del género humano, no los han tenido, y ¿qué guías los hubieran conducido hasta donde su vasto genio los ha llevado? Profesores ordinarios no habrían podido hacer otra cosa que obligar sus inteligencias ajustándolas a la estrecha capacidad de la de ellos. Los primeros obstáculos con que tropezaron sirviéronles de aguijón a sus esfuerzos y enseñárosles a franquear el inmenso espacio que han recorrido. Si permitido es a ciertos hombres entregarse al estudio de las ciencias y de las artes, no es a otros que a aquellos que se sientan con la fuerza suficiente para seguir sus huellas y sobrepujarlas. Es a ese reducido número a que corresponde elevar monumentos a la gloria del espíritu humano; mas si se quiere que nada traspase los límites de su genio, es preciso que nada tampoco traspase los límites de sus esperanzas. He allí la única voz de aliento de que necesitan. El alma se acomoda insensiblemente a los objetos que la ocupan, siendo las grandes ocasiones las que hacen los grandes hombres. El príncipe de la elocuencia fue cónsul de Roma, y el más grande tal vez de los filósofos, canciller de Inglaterra.16 ¿Puede creerse que si el uno no hubiese ocupado más que un asiento en alguna universidad y el otro no hubiese ocupado más que un asiento en alguna universidad y el otro no hubiese obtenido otra cosa que una módica pensión de academia, puede creerse, digo, que sus obras no revelasen sus estados? Que los reyes no rehúsen, pues, admitir en sus consejos los hombres capaces de aconsejarlos bien, que renuncien a ese antiguo prejuicio inventado por el orgullo de los grandes, de que el arte de conducir los pueblos es más difícil que el de ilustrarlos, como si fuese más fácil obligarlos a hacer el bien voluntariamente que constreñirlos por la fuerza; que los verdaderos sabios encuentren en el curso de su vida, honorables asilos, que obtengan allí la sola recompensa digna de ellos: la de contribuir por su fama al bienestar de los pueblos a quienes han enseñado la sabiduría. Solamente entonces se verá lo que pueden la virtud, la ciencia y la autoridad animadas por una noble emulación y trabajando de consuno por la felicidad del género humano. Pero mientras que la autoridad permanezca aislada de un lado y las luces y la ciencia de otro, los sabios raramente concebirán cosas grandes, los príncipes más raramente aún las ejecutarán y los pueblos continuarán siendo viles, corrompidos y desgraciados. En cuanto a nosotros, hombres vulgares, a quienes el cielo no ha dotado de tan grandes talentos y a quienes no ha destinado a tanta gloria, permanezcamos en nuestra oscuridad; no corramos tras una reputación que se nos escaparía y que en el estado actual de cosas no nos representaría jamás lo que nos ha costado, aun cuando tuviésemos todos los títulos para obtenerla. ¿A qué buscar nuestra felicidad en la opinión de los otros si podemos encontrarla en nosotros mismos? Dejemos a otros el cuidado de instruir los pueblos en sus deberes y concretémonos nosotros a cumplir bien los nuestros; no tenemos necesidad de saber más. 16 Cicerón y Francisco Bacon. (EE.) ¡Oh, virtud! ¡Ciencia sublime de almas ingenuas! ¿Es preciso tantas penas y tanto aparato para conocerte? ¡Tus principios están grabados en todos los corazones, y no basta acaso para aprender tus leyes, reconcentrarse en sí mismo y escuchar la voz de la conciencia en el silencio de las pasiones! He allí la verdadera filosofía, contentémonos con ella, y sin envidiar la gloria de esos hombres célebres que se inmortalizan en la república de las letras, tratemos de colocar entre ellos y nosotros esta distinción gloriosa que se notaba en otros tiempos entre dos grandes pueblos: el uno sabía bien decir, el otro bien hacer. FIN DEL DISCURSO SOBRE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES DISCURSO SOBRE EL SIGUIENTE TEMA PROPUESTO POR LA ACADEMIA DE DIJON ¿CUAL ES EL ORIGEN DE DESIGUALDAD ENTRE LOS HOMBRES? ¿ESTA ELLA AUTORIZADA POR LA LEY NATURAL?1 Non in depravatis, sed in his quœ bene secundum naturam se habent, considerandum est quid sit naturale ARISTÓTELES: Política, lib. I, cap. II. 1 La Academia en esta ocasión no discernió el premio a Rousseau sino a cierto abate llamado Talbert. (EE.) ADVERTENCIA SOBRE LAS NOTAS He añadido algunas notas a esta obra, siguiendo mi perezosa costumbre de trabajar sin ilación. Dichas notas, se alejan algunas veces bastante del objeto, para ser leídas con el texto. Las he, por esta razón, colocado al final del Discurso, en el cual he procurado seguir, haciendo todo lo posible, el camino más recto. Los que se sientan con ánimo para comenzar de nuevo, podrán divertirse una segunda vez batiendo los zarzales y tentado de recorrerlos. Poco se perderá con que los otros no las lean en lo absoluto. A LA REPÚBLICA DE GINEBRA MAGNÍFICOS, MUY HONORABLES Y SOBERANOS SEÑORES: Convencido de que solo al ciudadano virtuoso corresponde rendir a su patria honores que pueda conocer como suyo, hace treinta años que trabajo por merecer poder ofreceros un homenaje público, y en esta feliz ocasión que suple en parte lo que mis esfuerzos no han podido hacer, he creído que me sería permitido consultar el celo que me anima más que el derecho que debiera autorizarme. Habiendo tenido la felicidad de nacer entre vosotros, ¿cómo podría meditar sobre de la igualdad que la naturaleza ha establecido entre los hombres y sobre la desigualdad que ellos han instituido, sin pensar en la profunda sabiduría con que la una y la otra felizmente combinadas en ese Estado, concurren, de la manera más semejante a la ley natural y la más favorable a la sociedad, al mantenimiento del orden público y al bienestar de los particulares? Escudriñando las mejores máximas que el buen sentido pueda sugerir sobre la constitución de un gobierno, he sido de tal manera sorprendido de verlas todas en práctica en el vuestro, que en el caso mismo de no haber nacido dentro de vuestros muros, me habría creído obligado a ofrecer este cuadro de la sociedad humana, a aquel que, de todos los pueblos que me parece poseer las más grandes ventajas y haber el mejor prevenido los abusos. Si me hubiese sido dado escoger el lugar de mi nacimiento, habría escogido una sociedad de una magnitud limitada por la extensión de las facultades humanas, es decir, por la posibilidad de ser bien gobernada, y en donde cada cual bastase a su empleo, en donde nadie fuese obligado a confiar a otros las funciones de que estuviese encargado; un Estado en donde todos los particulares, conociéndose entre sí, ni las intrigas oscuras del vicio, ni la modestia de la virtud pudiesen sustraerse a las miradas y a la sanción pública, y en donde, ese agradable hábito de verse y de conocerse hace del amor de los ciudadanos con preferencia al de la tierra. Yo habría querido nacer en un país en donde el soberano y el pueblo tuviesen un mismo y solo interés, a fin de que todos los movimientos de la máquina social no tendiesen jamás que hacia el bien común, lo cual no puede hacerse a menos que el pueblo y el soberano sean una misma persona. De esto se deduce que yo habría querido nacer bajo un régimen de un gobierno democrático, sabiamente moderado. Yo habría querido vivir y morir libre, es decir, de tal suerte sumiso a las leyes, que ni yo ni nadie hubiera podido sacudir el honorable yugo, ese yugo saludable y dulce que las cabezas más soberbias soportan con tanto mayor docilidad cuanto menos han sido hechas para no soportar ninguno otro. Yo habría querido que nadie en el Estado pudiese considerarse como superior o por encima de la ley, ni que nadie que estuviese fuera de ella, pudiese imponer que el Estado lo reconociese, porque cualquiera que pueda ser la constitución de un gobierno, si se encuentra en él un solo hombre que no sea sumiso a la ley, todos los demás quedan necesariamente a la discreción de él(a); y si hay un jefe nacional y otro extranjero, cualquiera que sea la división de autoridad que puedan hacer, es imposible que ambos sean bien obedecidos ni que el Estado sea bien gobernado. Yo no habría querido vivir en una república de instituciones nuevas, por buenas que fueran las leyes, que pudiese tener, por temor de que, constituido quizás el gobierno de manera diferente de la adecuada por el momento, no conviniendo a los nuevos ciudadanos o a los ciudadanos del nuevo gobierno, el Estado fuese sujeto a ser sacudido y destruido desde su nacimiento ; porque sucede con la libertad como con esos alimentos sólidos y suculentos, o con esos vinos generosos propios para nutrir y fortificar los temperamentos robustos que están acostumbrados, pero que deprimen, arruinan y embriagan a los débiles y delicados no hechos a ellos. Los pueblos una vez acostumbrados a tener amos y señores no pueden vivir sin ellos. Si intentan sacudir el yugo, lo que hacen es alejarse de la libertad, tanto más cuanto que, tomando por ella le libertinaje o el abuso desenfrenado que les opuesto, sus revoluciones les llevan casi siempre a convertirse en sediciosos no haciendo otra cosa que remachando cadenas. El mismo pueblo romano, modelo de todos los pueblos libres, no estuvo en absoluto en condiciones de gobernarse cuando sacudió la opresión de los tarquinos. Envilecido por la esclavitud y los trabajos ignominiosos que le habían impuesto, no fue al principio sino un estúpido populacho que fue preciso conducir y gobernar con la más grande sabiduría, a fin de que, acostumbrándose poco a poco a respirar aire de la libertad, esas almas enervadas o mejor dicho embrutecidas por la tiranía, adquirieran por grados esa severidad de costumbres y esa grandeza de valor que hicieron de él al fin el más respetable de todos los pueblos. Yo habría, pues, buscado por patria, una feliz y tranquila república, cuya ancianidad se perdiese en cierto modo en la noche de los tiempos, que no hubiese experimentado otros contratiempos que aquellos que tienden a manifestar el valor y el amor a la patria y en donde los ciudadanos, habituados desde mucho tiempo atrás a una sabia independencia, fuesen no solamente libres, mas sino dignos de serlo. Yo habría querido escoger una patria sustraída, por benéfica impotencia, el amor feroz de las conquistas, y garantizada por una posición más dichosa aún, del temor de ser ella misma conquistada por otro Estado; un país libre, colocado entre varios pueblos que no tuviesen ningún interés en invadirlo y en donde cada uno tuviese interés en impedir a los demás hacerlo; una república, en una palabra, que no inspirase la invasión a sus vecinos y que pudiese razonablemente contar con el apoyo de ellos en caso de necesidad. De ello se deduce que, colocado en una posición tan feliz, no tendría que temer si no era de ella misma, y que si sus ciudadanos se ejercitasen en las armas, fuese más bien por conservar o sostener entre ellos ese ardor guerrero y esa grandeza de valor que sienta tan bien sienta a la libertad y que sostiene su amor, que por la necesidad de proveer a su propia defensa. Yo habría buscado un país en donde el derecho de legislación fuese común a todos los ciudadanos, porque ¿quién puede saber bajo mejor que ellos, bajo qué condiciones les conviene vivir reunidos en una misma sociedad? Pero no habría , con todo, aprobado plebiscitos semejantes a los de los romanos, en donde los jefes del Estado y los más interesados en su conservación, eran excluidos de las deliberaciones, de las cuales dependían a menudo su felicidad y donde, por una absurda inconsecuencia, los magistrados eran privados de los derechos de que gozaban los simples ciudadanos. Por el contrario, yo habría deseado que, para impedir los proyectos interesados y mal concebidos, y las innovaciones peligrosas que perdieron al fin a los atenienses, nadie tuviese el poder de proponer a su fantasía nuevas leyes; que ese perteneciese solamente a los magistrados que usasen de él con tanta circunspección, que el pueblo por su parte fuese tan reservado a dar su consentimiento a dichas leyes y que su promulgación no pudiera hacerse sino con ta l solemnidad que, antes que la constitución fuese alterada, hubiese el tiempo de convencerse, que sobre todo la gran antigüedad de las leyes, lo que las hace santas y venerables; que el pueblo desprecia pronto las que ve cambiar todos los días y que acostumbrándose a desatender o descuidar los antiguos usos, con el pretexto de hacerlos mejor, introducen a menudo grandes males para corregir pequeños. Yo hubiera huido, sobre todo, como necesariamente mal gobernada, de una república en donde el pueblo , creyendo poder privarse de sus magistrados o no dejándoles sino una autoridad precaria, guardamonte imprudentemente la administración de los negocios civiles y la ejecución de sus propias leyes: tal debió ser la grosera institución de los primeros gobiernos inmediatamente después de haber salido del estado primitivo y tal fue uno de los vicios que perdieron la república de Atenas. Pero habría escogido una en donde los particulares, contentándose con sancionar las leyes y con decidir en cuerpo y de acuerdo con los jefes los más importantes negocios públicos, regularizando con esmero los diversos departamentos, eligieran todos los años los más capaces y los más íntegros de su conciudadanos para administrar la justicia y gobernar el Estado y en donde la virtud de los magistrados llevando como distintivo la sabiduría del pueblo, los unos y los otros se honrasen mutuamente. De suerte que, si alguna vez malas interpretaciones viniesen a turbar la concordia pública, aun esos mismos tiempos de ceguedad y de error, fuesen marcados por demostraciones de moderación, de estimación recíproca y de un común respeto por las leyes, presagio y garantía de una reconciliación sincera y perpetua. Tales son, honorables y soberanos señores, las ventajas que yo habría buscado en la patria en que hubiera escogido, y si la providencia hubiese además añadido una situación encantadora, un clima templado, un país fértil y el aspecto más delicioso que su pueda concebir bajo el cielo, yo no habría deseado como colmo de mi felicidad, sino gozar de todos estos bienes en el seno de esa dichosa patria, viviendo apaciblemente y en agradable sociedad con mis conciudadanos, ejerciendo con ellos y a su ejemplo, la humanidad, la amistad y todas las virtudes, y dejando tras de mí la honrosa memoria de hombre de bien y de un honrado y virtuoso patriota. Si, menos dichoso o demasiado tarde juicioso, me hubiese visto reducido a terminar en otros climas una débil y lánguida carrera, deplorando inútilmente la tranquilidad y la paz de las que una juventud imprudente me hubiese privado, habría al menos alimentado en mi alma estos mismos sentimientos de que no había podido hacer uso en mi país, y penetrado de una afección tierna y desinteresada por mis conciudadanos distantes, les habría dirigido desde el fondo de mi corazón, más o menos, el siguiente discurso: “Mis queridos conciudadanos, o mejor dicho , mis queridos hermanos: Puesto que los lazos de la sangre como los de las leyes nos unen casi a todos, grato me es no pensar en vosotros sin pensar al mismo tiempo en todos los bienes de que gozáis y de los cuales nadie de vosotros tal vez conoce mejor el valor que yo que los he perdido. Mientras más reflexiono sobre vuestra situación política y civil, menos puedo imaginarme que la naturaleza de las cosas humanas pueda permitir una mejor. En todos los otros gobiernos, cuando se trata de asegurar el mayor bien del Estado, todo se limita siempre a proyectos y a simples posibilidades; para vosotros, vuestra felicidad está hecha; y no tenéis necesidad para ser perfectamente dichosos que saber contentaros con serlo. Vuestra soberanía, adquirida o recobrada con la punta de la espada y conservada durante dos siglos a fuerza de valor y de prudencia, está al fin plena y universalmente reconocida. Tratados honrosos fijan vuestros límites, aseguran vuestros derechos y consolidan vuestro reposo. Vuestra Constitución es excelente, dictada por la razón más sublime y garantizada por potencias amigas y respetables potencias; vuestro Estado está tranquilo, no tenéis ni guerras ni conquistadores a quienes temer; no tenéis otros amos que las sabias leyes que vosotros mismos habéis hecho, administradas por magistrados íntegros escogidos por vosotros; no sois ni suficientemente ricos para enervaros en la molicie y perder en vanas delicias el gusto de la verdadera felicidad y sólidas virtudes, ni bastante pobres para tener necesidad de otros recursos extranjeros que aquellos que os procura vuestra industria; y esa libertad preciosa que no se sostiene en las grandes naciones sin a costa de impuestos exhorbitantes, no os cuesta a vosotros casi nada conservarla. “¡Que dure por siempre, para la felicidad de sus ciudadanos y ejemplo de los pueblos, una república tan sabia y afortunadamente constituida! He allí el solo voto que os resta hacer y el solo cuidado que debéis tener. A vosotros sólo toca en adelante hacer no vuestra felicidad, vuestros antepasados os han evitado el trabajo, sino a hacerla duradera sirviéndonos con sabiduría de ella . De vuestra unión perpetua, de vuestra obediencia a las leyes, de vuestro respeto por sus ministros depende vuestra conservación. Si existe entre vosotros el menor germen de agrura o desconfianza, apresuraos a destruirlo como funesta levadura que será causa tarde o temprano , de vuestras desgracias y de la ruina del Estado. Os conjuro a todos a que reconcentréis en el fondo de vuestro corazón y que consultéis la voz secreta de la conciencia. ¿Conoce alguien de vosotros en parte alguna del universo entero un cuerpo más integro, más esclarecido, más respetable que el de vuestra magistratura? ¿Todos sus miembros no os dan el ejemplo de la moderación, de la simplicidad en las costumbres, del respeto a las leyes y de la más sincera reconciliación? Dad, pues, sin reserva a tan sabios jefes, esa saludable confianza que la razón debe a la virtud; pensad que son escogidos por vosotros y que los honores debidos a los que habéis constituido en dignidad recaen necesariamente sobre vosotros mismos. Ninguno de vosotros es tan poco instruido para ignorar que en donde cesar el vigor de las leyes y la autoridad de sus defensores, no puede haber ni seguridad ni libertad para nadie. ¿De qué se trata, pues, entre vosotros sino es de hacer de con gusto y con confianza lo que de todos modos estáis obligados a hacer por verdadero interés, por deber y por razón? Que una culpable y funesta indeferencia por el sostenimiento de la constitución no os haga jamás descuidar o desatender en caso de necesidad los prudentes avisos de los más ilustrados y de los más celosos de entre vosotros; pero que la equidad, la moderación y la más respetuosa energía continúen sirviendo de norma a todos vuestros actos y dad, a todo el universo, el ejemplo de un pueblo ufano y modesto, tan celoso de su gloria como de su libertad. Cuidaos, sobre todo, y éste será mi último consejo, de no escuchar jamás interpretaciones falsa y discursos envenados, cuyas causas secretas son a menudo más dañinas que las acciones de que son objeto. Toda una casa se despierta y se alarma a los primeros gritos de un buen y fiel guardián que no ladra sino a la aproximación de los ladrones, pero se aborrece la importunidad de esos animales alborotadores que turban sin cesar el reposo público, y cuyos avisos continuos e impertinentes no se hacen justamente sentir en los momentos en que son necesarios.” Y vosotros, honorable y soberanos señores, vosotros dignos y respetables magistrados de un pueblo libre, permitidme que os ofrezca particularmente mis homenajes. Si hay en el mundo un rango propio para ilustrar a los que lo ocupan, es sin duda, aquel que dan el talento y la virtud, ese de os habéis hecho dignos y al cual vuestros conciudadanos os han elevado. Su propio mérito añada aun al vuestro un nuevo resplandor, pues escogidos por hombres capaces de gobernar a otros para ser ellos gobernados, os considero tan por encima de otros magistrados como por encima está el pueblo libre, y sobre todo el que vosotros tenéis el honor de conducir, por sus luces y raciocinio, del populacho de los otros Estados. Séame permitido citar un ejemplo del cual deberían haber quedado mejores huellas y que perdurará por siempre en mi memoria. Jamás me acuerdo sin que sea con la más dulce emoción, de la memoria del virtuoso ciudadano que me dio el ser y que a menudo alimentó mi infancia del respeto que os era debido. Yo lo veo, todavía viviendo del sudor de su frente y nutriendo su alma con las verdades más sublimes. Veo ante él a Tácito, a Plutarco y a Grotius, mezclados con los instrumentos de su oficio. Veo a su lado un hijo querido, recibiendo con muy poco fruto las tiernas instrucciones del mejor de los padres. Pero si las extravíos de una loca juventud me hicieron olvidar durante algún tiempo tan sabias lecciones, tengo al fin la dicha de experimentar que, por inclinado sea el vicio, es difícil que una educación en la cual el corazón ha tomado parte, permanezca perdida para siempre. Tales son, honorables y soberanos señores, los ciudadanos y aun los simples habitantes nacidos en el Estado que vosotros gobernáis; tales son esos hombres instruidos y sensatos de quienes, bajo el nombre de obreros y de pueblo , tienen en otras naciones tan bajas y tan falsas ideas. Mi padre, lo confieso con gozo, no era un hombre distinguido entre sus conciudadanos, no era más que lo que son todos; y tal cual él era, no hay país donde su sociedad haya sido solicitada y hasta cultivada con provecho por los hombres más honrados. No me pertenece a mí, y gracias al cielo, no es necesario hablaros de los miramientos que pueden esperar de vosotros hombres de este temple, vuestros iguales tanto por educación como por derecho natural y de nacimiento; vuestros inferiores por su propia voluntad, por la preferencia que le deben a vuestros méritos, que ellos mismos os han acordado, y por la cual vos le debéis a vuestra vez una especie de reconocimiento. Veo con una viva satisfacción con cuánta dulzura y condescendencia temperáis con ellos la gravedad adecuada a los ministros de la ley; cómo les devolvéis en atenciones y estimación lo que ellos os deben en obediencia y respeto, conducta llena de justicia y de sabiduría, propia para alejar cada vez más el recuerdo de sucesos desgraciados que es preciso olvidar para no volverlos a ver jamás; conducta tanto más juiciosa cuanto que este pueblo equitativo y generoso hace de su deber un placer, le gusta por naturaleza honraros y los más ardientes sostenedores de sus derechos son los más dispuestos a respetar los vuestros. No es sorprendente que los jefes de una sociedad civil amen su gloria y su felicidad, pero lo es demasiado para el reposos de los hombres que aquellos que se miran como los magistrados o, mejor dicho, como los dueños de una patria más santa y más sublime testimonien algún amor por la patria terrestre que los sustenta. ¡Cuán placentero me es poder hacer en favor nuestro de una excepción tan rara y colocar en el rango de nuestros mejores ciudadanos esos celosos depositarios de dogmas sagrados autorizados por las leyes, esos venerables pastores de almas, cuya viva y dulce elocuencia lleva tanto mejor a los corazones las máximas del Evangelio, cuando comienzan practicarlas ellos mismos! Todo el mundo sabe con qué éxito el gran arte de la predicación es cultivado en Ginebra; pero demasiado acostumbrado a oír decir una cosa y ver hacer otra, pocas son los que saben hasta qué punto el espíritu cristiano, la santidad de las costumbres, la severidad consigo mismo y la dulzura con los demás, reina en el ánimo de nuestros ministros. Tal vez corresponde únicamente a la ciudad de Ginebra presentar el ejemplo edificante de tan perfecta unión entre una sociedad de teólogos y gente de letras; confiado en gran parte de su sabiduría y de su moderación reconocidas y en su celo por la prosperidad del Estado, es en lo que fundó la esperanza de una eterna tranquilidad, y observó con un placer mezclado de asombro y de respeto, con cuánto horror miran las espantosas máximas de esos hombres sagrados y bárbaros de quienes la historia provee más de un ejemplo, y quienes, por sostener los pretendidos derechos de Dios, es decir, sus propios intereses, eran tanto más ávidos de sangre humana, cuando más se lisonjeaban de que la suya sería respetada . ¿Podré yo olvidar esa preciosa mitad de la República que hace la felicidad de la otra y cuya dulzura y sabiduría sostiene n la paz y las buenas costumbres? ¡Amables y virtuosas ciudadanas, el destinote vuestro sexo será siempre el de gobernar el nuestro! ¡Feliz cuando vuestro casto poder, ejercido solamente por medio de la unión conyugal, no se haga sentir más que por la gloria del Estado y en pro del bienestar público! Es así es como las mujeres gobernaban en Esparta y es así como vosotras merecéis gobernar en Ginebra. ¿Qué hombre bárbaro podría resistir a la voz del honor y de la razón salida de la boca de una tierna esposa? ¿Y quién no despreciará un vano lujo viendo vuestra simple y modesta compostura, que por esplendor que tiene de vosotras semeja ser la más favorable a la belleza? Es a vosotras a quienes corresponde mantener siempre con vuestro amable e inocente imperio y por vuestro espíritu insinuante, el amor de las leyes del Estado y a la concordancia entre los ciudadanos; reunir por medio de los felices matrimonios las familias divididas, y sobre todo corregir con la persuasiva dulzura de vuestras lecciones y con las modestas gracias de vuestras pláticas, las extravagancias o caprichos que vuestra juventud va a adquirir en otros países, de donde, en lugar de aprovechar de tantas cosas útiles que existen no traen sino, revestidos de un tono pueril y aire ridículo, aprendidos entre mujeres perdidas, la admiración de yo no sé qué pretendidas grandezas, frívolas compensaciones de la servidumbre, que no valdrá jamás lo que vale la augusta libertad. Sed, pues, siempre lo que sois, las castas guardianas de las costumbres y de los dulces lazos de la paz, y continuad haciendo valer en toda ocasión los derechos del corazón y de la naturaleza en beneficio del deber y de la virtud. Me lisonjeo de que no seré desmentido por los acontecimientos fundando sobre tales garantías la esperanza de la felicidad común de los ciudadanos y de la gloria de la República. Confieso que con todas las ventajas, ella no brillará con ese esplendor con la que la mayoría se deslumbra cuyo pueril y funesto gusto es el enemigo más mortal de la felicidad y de la libertad. Que una juventud disoluta vaya a buscar en el exterior placeres fáciles y prolongados arrepentimientos; que las pretendidas gentes de gusto admiren en otros lugares la pompa de los espectáculos y todos los refinamientos de la molicie y del lujo: en Ginebra no se encontrarán sino hombres, pero tal espectáculo tiene, sin embargo, su valor, y los que los busquen valdrán bien por los admiradores de lo otros. Dignaos, honorables y soberanos señores, recibir todos con la misma bondad, los respetuosos testimonios del interés que me tomo por vuestra prosperidad común. Si he sido bastante desdichado para ser culpable de ciertos transportes indiscretos en esta viva efusión de mi corazón, os suplico los perdonéis en honor a la tierna afección de un verdadero patriota, y al celo ardiente y legítimo de un hombre que no aspira a otra felicidad mayor para sí, que la de veros a todos dichosos. Soy con el más profundo respeto, honorables y soberanos señores, vuestro muy humilde, obediente servidor y conciudadano . J.J ROUSSEAU. En Chambery, 12 de Julio de 1754. PREFACIO El más útil y el menos avanzado de todos los conocimientos humanos, es en mi concepto, el relacionado con el del hombre (b); y me atrevo a decir que la sola inscripción del templo de Delfos, contenía un precepto más importante y más difícil que todos los contenidos en los grandes volúmenes de los moralistas. Así mismo considero que el objeto de este discurso es una de las cuestiones más interesantes que la filosofía pueda proponer, como también desgraciadamente para nosotros, una de las más espinosas para los filósofos resolver. Porque , ¿cómo conocer la fuente de la desigualdad entre los hombres, si antes no se les conoce a ellos? Y ¿cómo llegará el hombre a contemplarse tal cual lo ha formado la naturaleza, a través de todos los cambios que la sucesión del tiempo y de las cosas ha debido producir en su comple xión original, y distinguir entre lo que forma su propia constitución y lo que las circunstancias y su progreso ha añadido o cambiado a su estado primitivo? Semejante a la estatua de Glauco, que el tiempo, el mar y las tormentas habían de tal suerte desfigurado, que parecía más bien una bestia feroz que un dios, el alma humana, alterada en el seno de la sociedad por mil causas que se renuevan sin cesar, por la adquisición de una multitud de conocimientos y de errores, por las modificaciones efectuadas en la constitución de los cuerpos y por el choque continuo de las pasiones, ha, por decirlo así, cambiando la apariencia hasta el punto , que es casi incognoscible, encontrándose, en vez del ser activo que obra siempre bajo principios ciertos e invariables, en vez de la celeste y majestuosa sencillez que su autor habíale impreso, el deforme contraste de la pasión que cree razonar y el entendimiento que delira. Y lo más cruel aún, es que todos los progresos llevados a cabo por la especie humana la alejan sin cesar de su estado primitivo. Mientras mayor es el número de conocimientos que acumulamos, más difícil no es adquirir los medios de llegar a poseer el más importante de todos; y es que, a fuerza de estudiar al hombre, lo hemos colocado fuera del estado conocible. Fácilmente se concibe que en estos cambios sucesivos de la constitución humana, es donde hay que buscar el origen primero de las diferencias que distinguen a los hombres, los cuales son, por ley natural, tan iguales entre sí, como lo eran los animales de cada especie antes que diversas causas físicas hubiesen introducido en algunas de ellas las variedades que hoy notamos. En efecto, no es concebible que esos primeros cambios, cualquiera que haya sido la manera como se han operado, hayan alterado de golpe y de igual suerte, todos los individuos de la especie; sino que, habiéndose perfeccionado o degenerado los unos y adquirido diversas cualidades, buenas o malas, que no eran en lo absoluto inherentes a su naturaleza, hayan permanecido los otros por largo tiempo en su estado original. Tal fue entre los hombres la primera fuente de desigualdad, la cual es más fácil de demostrar en general que de determinar con precisión sus verdaderas causas. No se imaginen mis lectores que yo me lisonjeo de haber logrado ver lo que me parece tan difícil ver. He raciocinado, me he atrevido a hacer algunas conjeturas, pero ha sido más con la intención de esclarecer la cuestión, llevándola a su verdadero terreno, que con la esperanza de solucionarlo. Otros podrán fácilmente ir más lejos en esta vía , pero a nadie le será dado con facilidad llegar a su verdadero fin, pues no es empresa sencilla la de distinguir lo que hay de original y lo que hay de artificial en la naturaleza actual del hombre, ni de conocer perfectamente un estado que ya no existe, que ha podido no existir, que probablemente no existirá jamás y del cual es necesario, sin embargo, tener nociones justas para poder juzgar bien de nuestro estado presente. Sería preciso que fuese más filósofo que lo que puede ser el que emprendiese la tarea de determina r con exactitud las precauciones que deben tenerse en cuenta para hacer sobre esta materia sólidas observaciones; y por esto juzgo que una buena solución del problema siguiente, no sería indigna de los Aristóteles y de los Plinios de nuestro siglo: ¿Qué experiencias serían necesarias para llegar a conocer el hombre primitivo y cuáles son los medios para llevar a cabo esas experiencias en el seno de la sociedad? Lejos de emprender la solución de este problema, creo haber meditado bastante sobre é l para atreverme a decir de antemano que los más grandes filósofos no serán capaces de dirigir tales experiencias, ni los más poderosos soberanos de realizarlas; concurso este que no sería razonable esperar que se llevase a efecto, sobre todo con la perseverancia, o mejor aún, con el contingente de luces y de buena voluntad necesarias de ambas partes para alcanzar el éxito. Estas investigaciones tan difíciles de ejecutar y en las cuales se ha pensado tan poco hasta hora, son, sin embargo, los únicos medios que nos quedan para vencer una multitud de dificultades que nos impiden adquirir el conocimiento de las bases reales sobre las cuales descansa la sociedad humana. Esta ignorancia de la naturaleza del hombre, es la que arroja tanta incertidumbre y oscuridad sobre la verdadera definición del derecho natural; pues la idea del derecho, dice Burlamaqui, y sobre todo a l del derecho natural, son evidentemente ideas relativas a la naturaleza del hombre. Es, pues, de esta misma naturaleza, continúa el citado autor, de su constitución y de su estado, de donde deben deducirse los principios de esta ciencia. No sin sorpresa y sin escándalo se nota el desacuerdo que reina sobre tan importante materia entre los diversos autores que la han tratado. Entre los más serios escritores, apenas si se encuentran dos que opinen de la misma manera. Sin tomar en cuenta los filósofos antiguos, que parecen haberse dado a la tarea de contradecirse mutuamente sobre los principios más fundamentales, los jurisconsultos romanos sometía n indiferentemente el hombre y todos los demás animales a la misma ley natural, porque consideran más bien bajo este nombre la ley que la naturaleza se impone a sí misma, que la que ella prescribe, o mejor dicho, a causa de la acepción particular que tales jurisconsultos daban a la palabra ley, la que parece que no tomaban en esta ocasión más que por la expresión de las relaciones generales establecidas por la naturaleza entre todos los seres animados por su común conservación. Los modernos, no reconociendo bajo el nombre de ley más que una regla prescrita a un ser moral, es decir, a un ser inteligente, libre y considerado en sus relaciones con otros seres, limitan al solo animal dotado de razón, es decir, al hombre, la competencia de la ley natural, pero definiéndola cada cual a su modo, básanla sobre principios tan metafísicos, que hay, aun entre nosotros mismos, pocas personas que puedan comprenderlas y encontrarlas por sí mismas. De suerte que todas las definiciones de estos sabios, en perpetua contradicción entre ellos mismos, sólo están de acuerdo en lo siguiente : que es imposible comprender la ley natural y por consecuencia obedecerla, sin ser un gran razonador y un profundo metafísico; lo que significa precisamente que los hombres han debido emplear para el establecimiento de la sociedad, luces y conocimientos que sólo se desarrollen a fuerza de trabajo y en muy reducido número de talentos en el seno de la sociedad misma. Conociendo tan poco la naturaleza y estando tan en desacuerdo sobre sentido el sentido de la palabra ley, sería muy difícil convenir en una buena definición de la ley natural. Así, pues, todas las que se encuentran en los libros, además del defecto de no ser uniformes, tienen el de ser deducciones de diversos conocimientos que los hombres no poseen naturalmente, y de ventajas cuya idea no pueden concebir sino después de haber salido del estado natural. Se comienza por buscar las reglas, las cuales, para que sean de utilidad común, sería preciso que los hombres las acordasen entre sí; y luego dan el nombre de ley natural a esa colección de reglas, sin otra razón que el bien que se cree resultaría de su práctica universal. De allí, sin duda, una manera muy cómoda de componer definiciones y de explicar la naturaleza de las cosas por medio de las conveniencias casi arbitrarias. Pero, entre tanto no conozcamos el hombre primitivo, es inútil que queramos determinar la ley que ha recibido o la conviene más a su constitución. Todo lo que podemos ver claramente con respecto a esta ley, es que para que lo sea, es necesario no solamente que la voluntad de quien la cumple sea consultada, sino que es preciso aún, para que sea natural, que hable directamente por la boca de la naturaleza. Dejando, pues, a un lado todos los libros científicos que sólo nos enseñan a ver los hombres tales como ellos se han hecho, y meditando sobre las primeras y más simples manifestaciones del alma humana, creo percibir dos principios anteriores a la razón, de los cuales el uno interesa profundamente a nuestro bienestar y a nuestra propia conservación, y el otro nos inspira una repugnancia natural a la muerte o al sufrimiento de todo ser sensible y principalmente de nuestros semejantes. Del concurso y de la combinación que nuestro espíritu esté en estado de hacer de estos dos principios, sin que sea necesario el contingente del de la sociabilidad, es de donde me parece que dimanan todas las reglas del derecho natural, reglas que la razón se ve obligada enseguida a restablecer sobre otras bases, cuando, a causa de sus sucesivos desarrollos llega hasta el punto de ahogar la naturaleza. De esta suerte no se está obligado a hacer del ser humano un filósofo antes que un hombre; sus deberes para con los demás no le son dictados únicamente por las tardías lecciones de la sabiduría, y mientras no haga resistencia al impulso interior de la conmiseración, jamás hará mal a otro hombre, ni a ser sensible alguno, excepto en el caso legítimo de que su vida se encuentre en peligro y véase forzado a defenderla. Por este medio se terminan también las antiguas controversias sobre la participación que corresponde a los animales en la ley natural; pues es claro que, desprovistos de inteligencia y de libertad, no pueden reconocer esta ley; pero teniendo algo de nuestra naturaleza por la sensibilidad de que están dotados, se juzgará justo que también participen del derecho natural y que el hombre se vea forzado hacia ellos a ciertos deberes. Parece, en efecto, que si yo estoy obligado a no hacer mal ninguno a mis semejantes, es menos por el hecho de que sea un ser razonable que porque es un ser sensible, cualidad que, siendo común a la bestia y al hombre, debe al menos darle el derecho a la primera de no ser maltratada inútilmente por el segundo. Este mismo estudio del hombre primitivo , de sus verdaderas necesidades y de los principios fundamentales de sus deberes, es el único buen medio que puede emplearse para vencer las mil dificultades que se presentan sobre el origen de la desigualdad moral, sobre los verdaderos fundamentos del cuerpo político, sobre los derechos recíprocos de sus miembros y sobre multitud de otras cuestiones semejantes, tan importantes como mal aclaradas. Considerando la sociedad humana con mirada tranquila y desinteresada, me parece que no se descubre en ella otra cosa que la violencia de los poderosos y la opresión de los débiles. El espíritu se rebela contra la dureza de los unos o deplora la ceguedad de los otros, y como nada es menos estable entre los hombres que estas relaciones exteriores que el azar produce más a menudo que la sabiduría y que se llaman debilidad o poder, riqueza o pobreza, las sociedades humanas parecen el primer golpe de vista fundadas sobre montones de arena movediza. Solo después de haberlas examinado de cerca, después de haber separado el polvo y la arena que rodean el edificio es cuando se descubre la base inamovible sobre la cual descansa, y cuando se aprende a respetar sus fundamentos. Ahora, sin el estudio serio del hombre, de sus facultades naturales y de sus desarrollos sucesivos, no se llegará jamás a hacer estas distinciones, ni a descartas, en la actual constitución de las cosas lo que es obra de la voluntad divina de lo que es el arte humano ha pretendido hacer. Las investigaciones políticas y morales, a que se preste el importante tema que examino son, pues, útiles de todas maneras, ya que la historia hipotética de los gobiernos es para el hombre una lección instructiva a todas luces. Considerando lo que seríamos abandonados a nosotros mismos, debemos aprender a bendecir la mano bienhechora que, corrigiendo nuestras instituciones y dándoles una base duradera, ha prevenido los desórdenes que podían resultar de ellas y el hecho de surgir nuestra felicidad de los medios mismos que parecían iban a colmar nuestra miseria. Quem te Deus esse Jassit, et humana qua parte locatus és (in re, Disce Pers, Sat. III, v. 71. DISCURSO Tengo que hablar del hombre, y el tema que examino me dice que voy a hablarles a hombres, pues no se proponen cuestiones semejantes cuando se teme honrar la verdad. Defenderé, pues, con confianza la causa de la humanidad ante los sabios que a ello me invitan y me consideraré satisfecho de mí mismo si me hago digno del tema y de mis jueces. Concibo en la especie humana dos clases de desigualdad: la una que considero natural o física, porque es establecida por la naturaleza y que consiste en la diferencia de edades, de salud, de fuerzas corporales y de las cualidades del espíritu o del alma, y la otra que puede llamarse desigualdad moral o política, porque depende de una especie de convención y porque está establecida o al menos autorizada, por el consentimiento de los hombres. Esta consiste en los diferentes privilegios de que gozan unos en perjuicio de otros, como el de ser más ricos, más respetados, más poderosos o de hacerse obedecer. No puede preguntarse cuál es el origen de la desigualdad natural, porque la respuesta se encontraría enunciada en la simple definición de la palabra. Menos aún buscar si existe alguna relación esencial entre las dos desigualdades, pues ello equivaldría a preguntar en otros términos si los que mandan valen necesariamente más que los que obedecen, y si la fuerza corporal o del espíritu, la sabiduría o la virtud, residen siempre en los mismos individuos en proporción igual a su poderío o riqueza, cuestión tal vez a propósito para ser debatida entre esclavos y amos, pero que no digna entre hombres libres que razonan y que buscan la verdad. ¿De qué se trata, pues, precisamente en este discurso? De fijar en el progreso de las cosas el momento en que, sucediendo el derecho a la violencia, la naturaleza fue sometida a la ley; de explicar por medio de qué encadenamiento prodigioso el fuerte pudo resolver a servir al débil y el pueblo a aceptar una tranquilidad ideal en cambio de una felicidad real. Todos los filósofos que han examinado los fundamentos de la sociedad, han sentido todos la necesidad de remontarse hasta el estado natural, pero ninguno de ellos ha tenido éxito. Los unos no han vacilado en suponer al hombre en estado con la noción de lo justo y de lo injusto, sin cuidarse de demostrar que debió tener tal noción, ni aun que debió serle útil. Otros han hablado del derecho natural que cada cual tiene de conservar lo que le pertenece, sin explicar lo que ellos entienden por pertenecer. Algunos concediendo al más fuerte la autoridad sobre el más débil se han apresurado a fundar el gobierno sin pensar en el tiempo que ha debido transcurrir antes que el sentido de las palabras autoridad y gobierno pudiese existir entre los hombres. En fin, hablando sin cesar de necesidad, de codicia, de opresión, de deseos y de orgullo, han transportado al estado de natural del hombre las ideas que habían adquirido en la sociedad: todos han hablado del hombre salvaje a la vez que retrataban el hombre civilizado. Ni siquiera ha cruzado por la mente de la mayoría de nuestros contemporáneos la duda de que el estado natural haya existido, entre tanto que es evidente, de acuerdo con los libros sagrados, que el primer hombre, habiendo recibido inmediatamente de Dios la luz de la inteligencia y el conocimiento de sus preceptos, no se encontró jamás en tal estado, y si a ello añadimos la fe que en los escritos de Moisés debe tener todo filósofo cristiano, es preciso negar que, aun antes del Diluvio, los hombres jamás se encontraron en el estado netamente natural, a menos que hubiesen caído en él a consecuencia de algún suceso extraordinario, paradoja demasiado embrollada para defender y de todo punto imposible de probar. Principiemos, pues, por descartar todos los hechos que no afectan la cuestión. No es preciso considerar las investigaciones que pueden servirnos para el desarrollo de este tema como verdades históricas, sino simplemente como razonamientos hipotéticos y condicionales, más propios a esclarecer la naturaleza de las cosas que a demostrar su verdadero origen, semejantes a los que hacen todos los días nuestros físicos con respecto a la formación del mundo. La religión nos manda creer que Dios mismo, ante de haber sacado a los hombres del estado natural inmediatamente después de haber sido creados, fueron desiguales porque así él lo quiso; pero no nos prohíbe hacer conjeturas basadas en la misma naturaleza del hombre y de los seres que lo rodean, sobre lo que sería el género humano si hubiese sido abandonado a sus propios esfuerzos. He aquí lo que se me pide y lo que yo me propongo examinar en este discurso. Interesando el tema a todos los hombres en general, procuraré usar un lenguaje que convenga a todas las naciones; o mejor dicho, olvidando tiempos y lugares para no pensar sino en los hombres a quienes me dirijo , me imaginaré estando en el Liceo de Atenas, repitiendo las lecciones de mi maestros teniendo a los Platones y a los Xenócrates por jueces y al género humano por auditorio. ¡Oh, hombres! Cualquiera que sea tu patria, cualesquiera que sean tus opiniones, escucha: He aquí tu historia, tal cual he creído leerla, no en los libros de tus semejantes, que son unos farsantes, sino en la naturaleza que no miente jamás. Todo lo que provenga de ella será cierto; sólo dejará de serlo lo que yo haya mezclado de mi pertenencia, aunque sin voluntad. Los tiempos de que voy a hablarte son muy remotos. ¡Cuánto has cambiado de lo que eras! Es, por decirlo así, la vida de tu especie la que voy a describir de acuerdo con las cualidades que has recibido y que tu educación y tus costumbres han podido depravar, pero que no han podido destruir. Hay, lo siento, una edad en la cual el hombre individual quisiera dete nerse: tú buscarás la edad en la cual desearías que tu especie se detuviese. Descontento de tu estado actual por razones que pronostican a tu malhadada posteridad disgustos mayores aún, querrás tal vez poder retroceder, siendo este sentimiento el elogio de de tus antepasados, la crítica de tus contemporáneos y el espanto de que tengan la desgracia de vivir después de ti. PARTE PRIMERA Por importante que sea, para juzgar bien el estado natural del hombre, para considerarlo desde su origen y examinarlo, por decir así, en el primer embrión de la especie, no seguiré su organización a través de sus sucesivos cambios; no me detendré a investigar en el sistema animal lo que pudo ser en un principio para llegar a ser lo que es en la actualidad. No examinaré si sus uñas de hoy fueron en otro tiempo, como piensa Aristóteles, garras encorvadas: si era velludo como un oso y si andado en cuatro pies (c) dirigiendo sus miradas hacia la tierra en un limitado horizonte de algunos pasos, no indicaba a la vez que su carácter, lo estrecho de sus ideas. Yo no podría hacer a este respecto sino conjeturas vagas y casi imaginarias. La anatomía comparada ha hecho todavía pocos progresos, las observaciones de los naturalistas son aún demasiado inciertas para que se pueda establecer sobre fundamentos semejantes la base de un razonamiento sólido. Así, pues, sin recurrir a los conocimientos sobrenaturales que tenemos al respecto y sin tomar en cuenta los cambios que han debido sobrevenir en la conformación tanto interior como exterior del hombre, a medida que aplicaba sus miembros a nuevos ejercicios y que se nutría con otros alimentos, le supondré conformado en todo tiempo tal cual lo veo hoy, caminando en dos pies, sirviéndose de sus manos como hacemos nosotros con las nuestras, dirigiendo sus miradas sobre la naturaleza entera y midiendo con ella la vasta extensión del cielo. Despojando este ser así constituido de todos los dones sobrenaturales que ha ya podido recibir y de todas las facultades artificiales que no ha podido adquirir sino mediante largos progresos; considerándolo, en una palabra, tal cual ha debido salir de las manos de la naturaleza, veo en él un animal menos fuerte que unos y menos ágil que otros, pero en conjunto mejor organizado que todos; lo veo saciar su hambre bajo una encina, su sed en el arroyo más cercano, durmiendo bajo el árbol mismo que le proporcionó su sustento, y de esta suerte satisfacer todas sus necesidades. La tierra abandonada a su fertilidad natural (d) y cubierta de inmensos bosques que el hacha no mutiló jamás, ofrece a cada paso alimento y refugio a los animales de toda especie. Los hombres, diseminados entre ellos, observan, imitan su industria y se instruyen así hasta posesionarse del instinto de las bestias, con la ventaja de que cada especie no sino el suyo propio y de que el hombre, no teniendo tal vez ninguno que le pertenezca, se los apropia todos, como se nutre igualmente con la mayor parte de los diversos alimentos (e) que los otros animales se dividen, encontrando por consiguiente su subsistencia con más facilidad que ellos. Habituados desde la infancia a las intemperies del aire y al rigor de las estaciones; ejercitados en la fatiga y obligados a defender, desnudos y sin armas, sus vidas y sus presas contra las otras bestias feroces, o a escaparse mientras la fuga, los hombres adquieren un temperamento robusto y casi inalterable. Los niños, que vienen al mundo con la misma excelente constitución de sus padres y que la fortifican por medio de los mismos ejercicios, adquieren así todo el vigor de que es capaz la especie humana. La naturaleza obra precisamente con ellos como la ley Esparta con los hijos de los ciudadanos: hace fuertes y robustos aquellos que están bien constituidos y suprime los demás, diferente en esto , de nuestras sociedades, en donde el Estado, haciendo o l s hijos onerosos a sus padres, los mata indistintamente antes de haber nacido. Siendo el cuerpo del hombre salvaje, él solo instrumento que conoce, lo emplea en diversos usos, para los cuales por falta de eje rcicio, los nuestros son incapaces, pues nuestra industria nos quita la fuerza y la agilidad que la necesidad le obliga a él a adquirir. En efecto, si hubiera tenido un hacha, ¿habría roto con el brazo de las gruesas ramas de los árboles? Si hubiera dispuesto de una honda, ¿habría lanzado con la mano una piedra con tanta violencia? Si hubiera tenido una escala ¿habría subido a un árbol con tanta ligereza? Si hubiera poseído un caballo ¿habría sido tan veloz en la carrera? Si dáis al hombre civilizado el tiempo de todos estos auxiliares a su alrededor, no puede dudarse que aventajará fácilmente al hombre salvaje; pero si queréis ver un combate más desigual aún, colocadlos a ambos desnudos, el uno frente al frente, y reconoceréis muy pronto la ventaja de tener constantemente todas sus fuerzas a su servicio, de estar siempre dispuesto para cualquier evento y de llevar siempre, por decirlo así, todo consigo (f). Hobbes pretende que el hombre es por naturalmente intrépido y que únicamente desea atacar y combatir. Un filósofo ilustre piensa lo contrario, y Cumberland y Puddenford aseguran también, que no hay nada más tímido que el hombre primitivo, que siempre está temblando y dispuesto a huir al menor ruido que escucha o al más pequeño movimiento que percibe. Puede ser tal vez así, pero, con respecto aquellos objetos que no conozca y no dudo en absoluto que le aterrorice todo espectáculo nuevo que se ofrezca a su vista, siempre que no pueda distinguir el bien y el mal físico que debe esperar, ni haya comparado sus fuerzas con los peligros que tenga que correr, circunstancias raras en el estado natural en el cual todas las cosas marchan de manera tan uniforme y en el que la superficie de la tierra no está sujeta a esos cambios bruscos y continuos que causan las pasiones y la inconstancia de los pueblos reunidos en la sociedad. Pero viviendo el hombre salvaje dispersado entre los animales y encontrándose desde la temprana edad en el caso de medir sus fuerzas con ellos, establece pronto la comparación y sintiendo que los sobrepuja en habilidad más de lo que ellos le exceden en fuerza, se acostumbra a no temerles. Poned un oso o un lobo en contienda con un salvaje robusto, ágil, valeroso, como lo son todos, armado de piedras y de un buen palo, y veréis que el peligro será más o menos recíproco y que después de varias experiencias semejantes, las bestias feroces que no les gusta atacarse mutuamente, dejarán tranquilo al hombre a quien habrán encontrado tan feroz como ellas. Con respecto a los animales que tienen más fuerza que el hombre destreza, hallase éste en caso análogo al de otras especies más débiles que él y que no por eso dejan de subsistir, con la ventaja para el hombre que , no menos dispuesto que ellos para correr, y encontrando en los árboles un refugio casi seguro, tiene a su arbitrio aceptar o regir a la contienda. Añadamos el hecho de que, según parece, ningún animal hace la guerra por instinto al hombre, salvo en el caso de defensa propia o de extremada hambre, ni tampoco manifiesta contra él esas violentas antipatías que parecen anunciar que una especie está destinada por la naturaleza a servir de pasto a otra. He aquí, sin duda, las razones por las cuales los negros y los salvajes se preocupan tan poco de las bestias feroces que puedan encontrar en los bosques. Los caribes de Venezuela, entre otros, viven, por lo tocante a esto, en la mayor seguridad y sin el menor inconveniente. Aunque están casi desnudos, dice Francisco Correal, no dejan de exponerse atrevidamente por entre los bosques, armados únicamente con la flecha y el arco, sin que se haya oído decir jamás que ninguno ha devorado por las fieras. Otros enemigos más temibles y contra los cuales el hombre no tiene los mismos medios de defensa, son las enfermedades naturales, la infancia, la vejez y las dolencias de toda clase, tristes señales de nuestra debilidad, de los cuales los dos primeros son comunes a todos los animales y el último, con preferencia, al hombre que vive en sociedad. Observo además, con relación a la infancia, que la madre, llevando consigo por todas partes su hijo, tiene mayores facilidades para alimentarlo que las hembras de muchos animales, forzadas a ir y venir sin cesar, con sobra de fatiga, ya en busca del alimento para ellas, ya para amantar o nutrir a sus pequeñuelos. Es cierto que si la mujer llega a perecer, el hijo corre mucho riesgo de perecer con ella; mas este peligro es común a cien otras especies cuyos pequeñuelos no están por largo tiempo en estado de procurarse por sí mismos su alimento, y si la infancia es más larga entre nosotros, siendo la vida es también, de donde resulta que es más o menos igual en este punto (g), aunque haya con respecto al número de hijos (h), otras reglas que no incumben a mi objeto. Entre los viejos que se agitan y transpiran poco, la necesidad de alimentación disminuye en relación directa de sus fuerzas, y como la vida salvaje aleja de ellos la gota y los reumatismos, y la vejez es de todos los males el que menos pueden aliviar los recursos humanos, extíngue nse al fin, sin que los demás se perciban de que ha dejado de existir y casi sin darse cuenta ellos mismos. Respecto a las enfermedades, no repetiré las vanas y falsas declamaciones que hacen contra la medicina la mayoría de las gentes que gozan de salud; pero sí preguntaría si existe alguna observación sólida de la cual puede deducirse que, en los países en donde este arte está más descuidado, por término medio, la vida en el hombre sea más corta que en los que es cultivado con la más grande atención. Y ¿cómo podrá ser así, si nosotros mismos nos procuramos mayor número de males que remedios puede proporcionarnos la medicina? La extrema desigualdad en la manera de vivir, el exceso de ociosidad en unos, el exceso de trabajo en otros; la facilidad de irritar y satisfacer nuestros apetitos y nuestra sensualidad; los alimentos demasiado escogidos de los ricos, cargados de jugos enardecientes que los hacen sucumbir de indigestiones; la mala nutrición de los pobres, de la cual carecen a menudo y cuya falta los lleva a llenar demasiado sus estómagos cuando la ocasión se presenta; las vigilias, los excesos de todo especie, los transportes inmoderados de todas las pasiones, las fatigas y decaimiento del espíritu, los pesares y tristezas sin número que se experimentan en todas las clases y que roen perpetuamente las almas, he ahí las funestas pruebas de que la mayor parte de nuestros males son nuestra propia obra y de que los habríamos casi todos evitado conserva ndo la manera de vivir sencilla, uniforme y solitaria que nos estaba prescrita por la naturaleza. Si ésta nos ha destinado a vivir sanos, me atrevo casi a asegurar que el estado de reflexión es un estado contra natura y que el hombre que medita es una animal depravado. Cuando se piensa en la buena constitución de los salvajes, al menos la de aquellos que no hemos perdido con nuestros fuertes licores; cuando se sabe que no conocen casi otras enfermedades que las heridas y la vejez, créese que es tarea fácil la de hacer la historia de las enfermedades humanas siguiendo la de las sociedades civiles. Esta es, por lo menos, la opinión de Platón, quien juzga, por ciertos remedios empleaos o aprobados por Polidario y Macaón durante el sitio de Troya, que diversas enfermedades que los dichos remedios debían excitar no eran todavía conocidas entre los hombres, y Celso refiere que la dieta, hoy tan necesaria, no fue inventada sino por Hipócrates. Con tan pocas fuentes verdaderas de males, el hombre en su estado natural apenas si tiene necesidad de remedios y menos todavía de medicinas. La especie humana no es a este respecto de peor condición que las otras, y es fácil saber por los cazadores si en sus excursiones encuentran muchos animales enfermos. Muchos hallan, en efecto, algunos de ellos con heridas considerables perfectamente cicatrizadas, que han tenido huesos y aun miembros rotos y que se han curado sin otro cirujano que el tiempo, sin otro régimen que su vida ordinaria y que no están menos bien por no haber sido atormentados con incisiones, envenenados con drogas ni extenuados por el ayuno. En fin, por útil que pueda ser entre nosotros la medicina bien administrada, no deja de ser siempre cierto que si el salvaje enfermo, abandonado a sus propios auxilios, no tiene nada que esperar si no es de la naturaleza, en cambio no tiene que temer más que a su mal, lo cual hace a menudo su situación preferible a la nuestra. Guardémonos, pues, de confundir al hombre salvaje con los que tenemos ante nuestros ojos. La naturaleza trata a todos los animales abandonados a sus cuidados con una predilección que parece demostrar cuán celosa es de su derecho. El caballo, el gato, el toro, el asno mismo tienen la mayor parte una talla más alta, todos una constitución más robusta, más vigor, más fuerza y más valor cuando están en nuestras casas: al ser domesticados pierden la mitad de estas cualidades. Diríase que todos nuestros cuidados, tratando y alimentando, bien estos animales sólo logran degenerarlos. Lo mismo pasa con el hombre: haciéndose sociales y esclavos, tornáse débil, tímido y servil, y su manera de vivir delicada y afeminada termina por enervar a la vez su fuerza y su valor. Añadamos que entre las condiciones de salvaje y civilizado, la diferencia de hombre a hombre debe ser más grande aún que la de la bestia a bestia, pues habiendo sido el animal y el hombre tratados igualmente por la naturaleza, todas las condiciones que éste se proporcione más que los animales que domina, son otras tantas causas particulares que le hacen degenerar más sensiblemente. No es, pues, una gran desgracia para los hombres primitivos, ni sobre todo un gran obstáculo para su conservación la desnudez, la falta de habitación y la privación de todas esas frivolidades que nosotros creemos necesarias. Si no tienen la piel velluda, ninguna falta les hace en los países cálidos, y en los países fríos saben bien aprovecharse de los animales que han vencido. Si no tiene más que dos pies para correr, tienen dos brazos para proveer a su defensa y a sus necesidades. Sus hijos empiezan a caminar tal vez tarde y penosamente , pero las madres los conducen con facilidad, ventaja de que carecen las otras especies, en las que la madre, siendo perseguida, se ve constreñida a abandonar sus pequeñuelos o a arreglar su paso al de ellos. * En fin, a menos que se acepte el concurso de circunstancias singulares y fortuitas de las cuales hablaré más adelante y que podrían no ocurrir jamás, es evidente, que el primero que se hizo un vestido o que se construyó una habitación se proporcionó cosas poco necesarias puesto que se había pasado hasta entonces sin ellas, y no se explica por qué no podría soportar, ya hombre, un género de vida que ha soportado desde su infancia. Solo, ocioso y siempre rodeado de peligro, el hombre salvaje debe gustarle dormir y tener el sueño ligero, como los animales que pensando poco, duermen por decirlo así, todo el tiempo que no piensan. Constituyendo su propia conservación casi su único cuidado, debe de ser causa de que sus facultades más ejercitadas sean aquellas que tiene por objeto principal el ataque y la defensa, ya sea con el fin de subyugar su presa, ya sea para evitar serla él de algún otro animal, resultando lo contrario con los órganos que no se perfeccionan sino por medio de la molicie y de la sensualidad, que deben permanecer en un estado de rudeza , que excluye toda delicadeza. Encontrándose, en consecuencia, sus sentidos divididos en este punto, tendrá el tacto y el gusto de su tosquedad extrema, y la vista, el oído y el olfato , de la más grande sutilidad. Tal es el estado animal en general y tal es también, según los relatos de los viajeros, la de mayor parte de los pueblos salvajes. Así, no se debe extrañar que los hotentotes del cabo de Buena Esperanza, descubran a la simple vista *Véase nota página 175. los navíos en alta mar, a la misma distancia que los holandeses con los anteojos; ni que los salvajes de la América descubriesen a los españoles por el rastro como habían podido hacerlo los mejores perros, ni que todas esas naciones bárbaras soporten sin pena su desnudez, refinen su gusto a la fuerza de pimienta y beban los licores europeos como el agua. He considerado hasta aquí el hombre físico; tratemos de observarlo ahora por el lado metafísico y moral. No veo en todo animal más que una máquina ingeniosa, a la cual la naturaleza ha dotado de sentidos para que se remonte por sí misma y para que pueda garantizarse, hasta cierto punto, contra todo lo que tienda a destruirla o a descomponerla. Percibo precisamente las mismas cosas en la máquina humana, con la diferencia de que la naturaleza por sí sola ejecuta todo en las operaciones de la bestia, en tanto que el hombre concurre él mismo de las suyas como agente libre. La una escoge o rechaza por instinto y el otro por un acto de libertad, lo hace que la bestia no pueda separarse de la regla que le está prescrita, aun cuando le fuese ventajoso hacerlo, mientras que el hombre se separa a menudo en perjuicio propio. Así se explica el que un pichón muera de hambre al pie de una fuente llena de las mejores viandas y un gato sobre un montón de frutas o de granos, no obstante q ue uno y otro podrían muy bien alimentarse con lo que desdeñan si les fuese dado ensayar, y así se explica también el que los hombres disolutos se entregan a excesos que les originan la fiebre y la muerte, porque el espíritu pervierte los sentidos y la voluntad continúa habla ndo aun después que la naturaleza ha callado. Todo animal tiene ideas, puesto que tiene n sentidos y aun las coordina hasta cierto punto. El hombre no difiere a este respecto de la bestia más que por la cantidad, habiendo llegado algunos filósofos hasta afirmar que la diferencia que existe es mayor de hombre a hombre que de hombre a bestia. No es, pues, todo el entendimiento lo que establece entre los animales y el hombre la distinción específica sin su calidad de agente libre. La naturaleza ordena a todos los animales y la bestia obedece. El hombre experimenta la misma impresión, pero se reconoce libre de ceder o de resistir, siendo especialmente en la conciencia de esa libertad que se manifiesta la espiritualidad de su alma, pues la física explica en parte el mecanismo de los sentidos y la formación de las ideas, pero dentro de la facultad de querer o mejor dicho de escoger, no encontrándose en el sentimiento de esta facultad, sino actos puramente espirituales que están fuera de las leyes de la mecánica. Pero, aun cuando las dificultades que rodean todas estas cuestiones permitiesen discutir sobre la diferencia entre el hombre y el animal, hay otra cualidad muy especial que los distingue y que es incontestable: la facultad de perfeccionarse, facultad que, ayuda con las circunstancias, desarrolla sucesivamente todas las otras y que reside tanto en la especie como en el individuo; entre tanto que un animal es al cabo de algunos meses, lo mismo que será toda su vida, y su especie será después de mil años la que era el primero. ¿Por qué únicamente el hombre está sujeto a degenerar en imbécil? No es que vuelve así a su estado primitivo y que, mientras que la bestia que nada ha adquirido y que por consiguiente nada tiene que perder, permanece siempre con su instinto; el hombre perdiendo a su causa de la vejez o de otros accidentes todo lo que su perfectibilidad le había hecho alcanzar, cae de nuevo más abajo aun que la bestia misma. Sería triste para vosotros estar obligados a reconocer que esta facultad distintiva y casi ilimitada es el origen de todas las desgracias del hombre, que es ella la que le aleja a fuerza de tiempo de ese estado primitivo en la cual deslizábanse sus días tranquilo e inocente; que es ella la que, haciendo brotar con el transcurso de los siglos sus luces y sus errores, sus vicios y sus virtudes, le convierte a la larga en tirano de sí mismo y de la naturaleza (i). Sería espantoso obtener que ensalzar como un ser bienhechor al primero que sugirió la idea al habitante de las orillas del Orinoco del uso de esas planchas que aplicaban sobre las sienes de sus hijos, asegurándoles una imbecilidad, al menos parcial, y por lo tanto su felicidad original. Entregado por la naturaleza el hombre salvaje al solo instinto, o más bien indemnizado del que le falta, tal vez por facultades capaces de suplirle al principio y de elevarlo después de mucho más, comenzará, pues, por las funciones puramente animales (j). Percibir y sentir será su primer estado, que será común a todos los animales; querer y no querer, desear y temer, serán las primeras y casi las únicas funciones de su alma hasta que nuevas circunstancias originen en ella nuevas manifestaciones. A pesar de cuanto digan los naturalistas, el entendimiento humano debe mucho a las pasiones, las cuales débenle a su vez también mucho. Mediante su actividad nuestro corazón se perfecciona , pues ansiamos conocer deseamos gozar, siendo imposible concebir que aquel que no tenga ni deseos ni temores, se dé la pena de razonar. Las pasiones son el fruto de nuestras necesidades y sus progresos el de nuestros conocimientos, porque no se puede desear ni tener las cosas sino por las ideas que de ellas pueda tenerse, o bien, por simple impulsión de la naturaleza; y el hombre salvaje, privado de toda luz, no siente otras pasiones que las de esta última especie, es decir: las naturales. Sus deseos se reducen a la satisfacción de sus necesidades físicas (k); los solos goces que conoce en el mundo son: la comida, la mujer y el reposo; los solos males que teme, el dolor y el hambre. He dicho el dolor y no la muerte, porque el animal no sabrá jamás lo que es morir. El conocimiento o la idea de lo que es la muerte y sus terrores ha sido una de las primeras adquisiciones que el hombre ha hecho al alejarse de la condición animal. Sería me fácil, si me fuese necesario, apoyar lo expuesto con hechos y hacer ver que en todas las naciones del mundo los progresos del espíritu han sido absolutamente proporcionales a las necesidades naturales o a las que las circunstancias las haya sujetado, y por consiguiente a las pasiones que las arrastrara a la satisfacción de tales necesidades. Podría demostrar cómo en Egipto las artes nacen y se extienden con el desbordamiento del Nilo; podría seguir sus progresos entre los griegos, en donde s e les vio germinar, crecer y elevarse hasta los cielos entre las arenas y las rocas de Atica, sin lograr echar raíces en las fértiles orillas del Eurotas; haría notar, en fin, que en general los pueblos del Norte son más industriosos que los del Mediodía, porque pueden menos dejar de serlo, como si la naturaleza quisiera así igualar las cosas dando a los espíritus la fertilidad que niega a la tierra. Pero, sin recurrir a los inciertos testimonios de la historia, ¿quién no ve que todo parece alejar del hombre salvaje la tentación y los medios de dejar de serlo? Su imaginación no le pinta nada; su corazón nada le pide. Sus escasas necesidades puede satisfacerlas tan fácilmente, y tan lejos está de poseer el grado de conocimientos necesarios para desear adquirir otros mayores, que no puede haber en él ni previsión ni curiosidad. El espectáculo de la naturaleza termina por serle indiferente a fuerza de serle familiar, pues impera en ella siempre el mismo orden y efectuándose siempre idénticas revoluciones. Ningún asombro causan a su espíritu las más grandes maravillas y no es en él en donde hay que buscar la filosofía que necesita el hombre para saber observar una vez lo que ha visto todos los días. Su alma, que nada conmueve, se entrega al solo sentimiento de su existencia actual sin ninguna idea del porvenir, por próximo que pueda estar, y sus proyectos, limitados como sus conocimientos, extiéndanse apenas hasta el fin de la jornada. Tal es todavía hoy el grado de previsión del caribe, que vende por la mañana su lecho de algodón y viene llorando por la tarde a comprarlo nuevamente, por no haber previsto que tendría necesidad de él la próxima noche. Cuanto se medita más sobre este punto, más crece a nuestra vista la distancia que media entre las sensaciones puras y los simples conocimientos, siendo imposible concebir cómo un hombre habría podido por sus propios esfuerzos, sin el auxilio de la comunicación y sin el aguijón de la necesidad, franquear tan grande intervalo. ¡Cuántos siglos han tal vez transcurrido antes que los hombres hayan estado en capacidad de ver otro fuego que el del cielo! ¡Cuántos azares diferentes no habrían experimentado antes de aprender los usos más comunes de este elemento! ¡Cuántas veces no lo habría n dejado extinguirse antes de haber adquirido el arte de reproducirlo! ¡Y cuántas veces tal vez cada uno de estos secretos habrá muerto con el que lo había descubierto! ¿Qué diremos de la agricultura, arte que exige tanto trabajo y tanta previsión, que depende de tantas otras artes, que evidentemente no es practicable sino en una sociedad por lo menos comenzada, y que no nos sirve tanto a recoger de la tierra los alimentos que suministraría bien sin ellos, como a hacerla producir con preferencia aquellos que son más de nuestro gusto? Pero supongamos que los hombres hubiesen multiplicado de tal manera que las producciones naturales no bastasen a nutrirlos, suposición que, dicho sea de paso, demostraría una gran ventaja para la especie humana en esta manera de vivir; supongamos que sin forjas ni talleres, los instrumentos de labor cayesen del cielo en manos de los salvajes; que éstos hubiesen aprendido a prever de lejos sus necesidades; que hubiesen adivinado la forma cómo se cultiva la tierra, cómo se siembran los granos y se plantan los árboles; que hubiesen descubierto el arte de moler trigo y hacer fermentar la uva, cosas que ha sido preciso que le fuesen enseñadas por los dioses, pues no se concibe cómo las hubiera podido aprender por sí mismo; ¿quién sería, después de todo eso, bastante insensato para atormentarse cultivando un campo el cual sería despojado por el primero venido, hombre o bestia indiferentemente, que la cosecha le agradase o conviniese? Y ¿situación semejante podría llevar a los hombres a cultivar la tierra antes de que fuese repartida entre ellos, es decir, mientras que el estado natural no hubiese dejado de subsistir? Aun cuando quisiéramos suponer a un hombre salvaje tan hábil en arte de pensar como nos lo pintan nuestros filósofos; aun cuando hiciésemos de él, a ejemplo de ellos, un filósofo también, descubriendo por sí solo las más sublimes verdades, dictándonos por efecto de sus razonamientos muy abstractos, máximas de justicia y de razón sacadas del amor por el orden en general o de la voluntad conocida a su creador; aun cuando lo supiéramos, en fin, con tanta inteligencia y conocimientos como los que debe tener, en vez de la torpeza y estupidez que en realidad posee, ¿qué utilidad sacaría la especie de toda esta metafísica, que no podría transmitirse a otros individuos y que por consiguiente perecería con el que la hubiese inventado? ¿Qué progreso podría proporcionar al género humano esparcido en los bosques y entre los animales? Y ¿hasta qué punto podrían perfeccionarse e ilustrarse mutuamente los hombres que, no teniendo ni domicilio fijo ni ninguna necesidad el uno del otro, se encontrarían quizá dos veces en su vida, sin conocerse y sin hablarse? Piénsese la multitud de ideas de que somos deudores al uso de la palabra; cuánto la gramática adiestra y facilita las operaciones del espíritu y piénsese en las penas inconcebibles en el larguísimo tiempo que ha debido costar la primera invención de las lenguas; añádanse estas reflexiones a las precedentes, y se juzgará entonces cuántos millares de siglos habían sido precisos para desarrollar sucesivamente en el espíritu humano las operaciones de que era susceptible o capaz. Séame permitido examinar por un instante las dudas sobre el origen de las lenguas. Podría contentarme con citar o repetir aquí las investigaciones que el abate de Condillac ha hecho sobre esta materia, las cuales confirman plenamente mi opinión y han sido tal vez las que me han hecho concebir las primeras ideas al respecto; pero la manera como este filósofo resuelve las dificultades que él mismo se plantea sobre el origen de los signos instituidos, demostrando que ha supuesto lo mismo que yo traigo al debate, es decir, una especie de sociedad ya establecida entre los inventores del lenguaje, creo, remitiéndome a sus reflexiones, deber añadir a las suyas las mías para exponer las mismas dificultades con la claridad que conviene a mi objeto. La primera que se presenta es la de imaginar cómo han podido llegar a ser necesarias, toda vez que los hombres no tenían correspondencia alguna ni necesidad tampoco de tenerla lo cual no permite concebir ni la invención, ni su posibilidad, no siendo como no lo era, indispensable. Yo podría decir, como tantos otros que las lenguas han nacido de las relaciones domésticas entre padres, madres e hijos; pero además de que tal aseveración no resolvería el punto sería cometer la misma falta de los que, razonando acerca del estado natural, trasladan a él las ideas adquiridas en la sociedad, contemplan la familia reunida siempre en una misma habitación, guardando sus miembros entre sí una unión tan íntima y tan permanente como la que existe hoy entre nosotros, en donde tantos intereses comunes los une muy diferente al estado primitivo, en el cual no teniendo ni casas, ni cabañas, ni propiedades de ninguna especie, cada uno se alojaba al azar y a menudo por una sola noche; los machos y las hembras se unían fortuitamente , según se encontraban y según la ocasión y el deseo, sin que la palabra fuese un intérprete muy necesario para las cosas que tenían que decirse. Así también se separaban con la misma facilidad (l). La madre amamantaba primero, por propia necesidad y luego, a fuerza de costumbre, por amor; pero tan pronto como éstos estaban en disposición de buscar por sí mismos su alimento, no tardaban en separarse de la madre, y como no había casi otro medio de volverse a encontrar si se perdían de vista, en breve terminaban por no reconocerse los unos a los otros. Nótese además que teniendo el hijo que explicar todas sus necesidades y estando por consiguiente obligado a decir más cosas a la madre que ésta a él, debe corresponderle la mayor parte a la invención, y ser el lenguaje por él empleado casi obra exclusiva suya, lo cual ha multiplicado tanto las lenguas como individuos hay que las hablen, contribuye ndo a ello la misma vida errante y vagabunda que no permitía a ningún idioma el tiempo de adquirir consistencia, pues decir que la madre enseña al hijo las palabras de que deberá servirse para pedirle tal o cual cosa, demuestran bien cómo se enseñan lo s idiomas ya formados, pero no la manera cómo se forman. Supongamos esta primera dificultad vencida; franqueemos por un momento el inmenso espacio de tiempo que ha debido transcurrir entre el estado natural y el en que se impuso la necesidad de las lenguas e investiguemos cómo pudieron comenzar a establecerse. Nueva dificultad peor aún que la precedente, porque si los hombres han tenido necesidad de la palabra, y aun cuando se comprendiese cómo los sonidos de la voz han sido tomados como intérpretes de las ideas, quedaría siempre por saber quiénes han podido ser intérpretes de esta ingeniosa convención que, no teniendo un objeto perceptible, no podían indicarse ni por el gesto ni por la voz; de suerte que si apenas podemos formarnos aceptables conjeturas sobre el origen de este arte de transmitir el pensamiento y de establecer un comercio entre los espíritus, arte sublime que está ya muy distante de su origen, pero el filósofo ve todavía a tan prodigiosa distancia de su perfección, que no hay hombre bastante audaz que pueda asegurar que la alcanzará jamás, aun cuando las resoluciones naturales que con el transcurso del tiempo se efectúan fuesen interrumpidas o suspendidas en su favor, aun cuando todos los prejuicios al respecto fuesen obra de las academias o éstas permaneciesen en silencio ante ellos y aun cuando pudiesen ocuparse de tan espinoso tarea durante siglos enteros sin interrupción. El primer lenguaje del hombre, el lenguaje más universal, el más enérgico y el único del cual tuvo necesidad antes de que viviera en sociedad, fue el grito de la naturaleza. Como este grito no era arrancado más que por una especie de instinto en las ocasiones apremiantes, para implorar auxilio en los grandes peligros o alivio en los males violentos, no era de mucho uso en el curso ordinario de la vida en la que reinan sentimientos más moderados. Cuando las ideas de los hombres comenzaron a extenderse y a multiplicarse y se estableció entre ellos comunicación más estrecha, buscaron signos más numerosos, y un lenguaje más extenso; multiplicaron las inflexiones de la voz añadiéndole los gestos que, por su naturaleza, son más expresivos y cuya significación depende menos de una determinación anterior. Expresaban, pues, los objetos visibles y móviles por gestos y los que herían el oído por sonidos imitativos; pero como el gesto no puede indicar más que los objetos presentes o fáciles de describir y las acciones visibles, que no son de uso universal, puesto que la oscuridad o la interposición de un cuerpo las inutiliza, y puesto que exige más atención que la que excita, descubrieron al fin la manera de substituirlo por medio de las articulaciones de la voz, las cuales sin tener la misma relación con ciertas ideas, son más propias para representarlas todas como signos instituidos; substitución que no puede hacerse sino de común acuerdo y de manera bastante difícil de practicar por hombres cuyos groseros órganos no tenían todavía ejercicio alguno, y más difícil aun de concebir en sí misma, puesto que este acuerdo unánime debió tener alguna causa y la palabra debió ser muy necesaria para establecer su uso. Cabe suponer que las primeras palabras de que hicieron uso los hombres tuvieron en sus espíritus una significación mucho más extensa que las que se emplean en las lenguas ya formadas, y que ignorando la división de la oración en sus partes constitutivas, dieron a cada palabra el valor de una proposición entera. Cuando comenzaron a distinguir el sujeto del atributo y el verbo del nombre, lo cual no dejó de ser un mediocre esfuerzo de genio, los sustantivos no fueron más que otros tantos nombres propios y el presente del infinitivo el único tiempo de los verbos. En cuanto a los adjetivos, la noción de ellos debió desarrollarse muy difícilmente, porque todo adjetivo es una palabra abstracta y las abstracciones son operaciones penosas y poco naturales. Cada objeto recibió al principio un nombre particular, sin poner atención a los géneros y a las especies, que esos primeros institutores no estaban en estado de distinguir, presentándose todos los individuos aisladamente en sus espíritus como lo están en el cuadro de la naturaleza. Si un roble se llamaba A, otro se llamaba B, pues la primera idea que se saca de dos cosas es que no son las mismas, siendo preciso a menudo mucho tiempo para poder observar lo que tienen de común; de suerte que, mientras más limitadas eran los conocimientos más extenso era el diccionario. El obstáculo de toda nomenclatura no pudo ser vencido fácilmente, pues para ordenar los seres bajo denominaciones comunes y genéricas, era preciso conocer las propiedades y las diferencias, hacer observaciones y definiciones, es decir, conocer la historia natural y la metafísica, cosas muy superiores a las que los hombres de aquel tiempo podían realizar. Por otra parte, las ideas generales no pueden introducirse en el espíritu más que con ayuda de las palabras, abarcándolas el entendimiento sólo por proposiciones. Es esta una de las razones por las cuales los animales no pueden formarse tales ideas ni adquirir la perfectibilidad que de ellas depende. Cuando un mono va sin vacilar de una nuez a otra, ¿puede pensarse que tenga la idea general de esta clase de fruta y que establecer pueda el arquetipo de las dos? No, sin duda, pero la vista de una de las dos nueces trae a su memoria las sensaciones que ha recibido de la otra, y sus ojos, transformados hasta cierto punto, anuncian a su paladar la diferencia que va a saborear el saborear el nuevo fruto . Toda idea general es puramente intelectual, y por poco que la imaginación intervenga, conviértese bien breve en particular. Ensayad trazaros la imagen de un árbol en general, y jamás lo alcanzaréis, pues pesar de vuestro lo veréis pequeño o grande, escaso de hojas o frondoso, claro u oscuro, y si dependiése de vosotros solamente en él lo que tiene todo árbol, tal imagen no sería la verdadera encarnación de él. Igual cosa sucede con los seres puramente abstracto, que sólo se conciben por medio del discernimiento. La definición del triángulo os dará de ello una exacta idea: tan pronto como concibáis uno en vuestro cerebro, será aquel y no otro, sin que podáis evitar formároslo ya con las líneas sensibles, ya con el plano brillante . Es preciso, pues, enunciar proporciones, es necesario hablar para tener ideas generales, toda ve z que tan pronto como la imaginación se detiene, el espíritu se inmoviliza. Si los primeros inventores no han podido por lo tanto dar nombre más que a las ideas ya concebidas, dedúcese que los primeros sustantivos no fueron jamás sino nombres propios. Más cuando, por medios que no logro concebir, nuestros nuevos gramáticos comenzaron a extender sus ideas y a generalizar sus palabras, la ignorancia de los inventores debió sujetar este método a límites muy estrechos, y como habían multiplicado demasiado los nombres de los individuos por falta de conocimientos acerca de los géneros y de las especies, hicieron después pocas de éstas y de aquéllas a causa de no haber considerado los seres en todas sus diferencias. Para haber hecho las divisiones debidamente, habríales sido preciso experiencia y luces que no podían tener, más investigaciones y un trabajo que no querían darse. Si hoy mismo se descubren diariamente nuevas especies, que hasta el presente habíanse escapado a nuestras observaciones, calcúlese ¡cuántas han debido sustraerse a la penetración hombres que solo juzgaban de las cosas por su primer aspecto. En cuanto a las clases primitivas y a las nociones generales, es superfluo añadir que han debido también pasárselas inadvertidas. ¿Cómo habrían podido, por ejemplo, imaginar o comprender las palabras materia, espíritu, substancia, modo, figura, movimiento, si nuestros filósofos que se sirven de ellas hace tanto tiempo apenas si alcanzan a comprenderlas ellos mismos, y si las ideas que se les agrega, siendo puramente metafísicas, no podían encontrarles ningún modelo e n la naturaleza? Me detengo en estos primeras consideraciones y suplico a mis jueces que suspendan su lectura, para considerar, respecto a la invención tan sólo de los sustantivos físicos, es decir de la parte de la lengua más fácil de encontrar, el camino que aún queda por recorrer para explicar todos los pensamientos de los hombres, para adquirir una forma constante, para poder ser hablada en público e influir en la sociedad: suplícales que reflexionen acerca del tiempo y de los conocimientos que han sido necesarios para encontrar los números (n) , las palabras abstractas, los aoristos y todos los tiempos de los verbos, las partíc ulas, la sintaxis, ligar las preposiciones, los razonamientos y formar toda la lógica del discurso. En cuanto a mí, espantado ante las dificultades que se multiplican, y convencido de la imposibilidad casi demostrada de que las lenguas hayan podido nacer y establecerse por medios puramente humanos, dejo a quien quiera emprenderla, la discusión de tan difícil problema, el cual ha sido el más necesario de la sociedad ya ligada a la institución de las lenguas, o de las lenguas inventadas al establecimiento de la sociedad. Cualesquiera que hayan sido los orígenes, vése por lo menos, el poco cuidado que se ha tomado la naturaleza para unir a los hombres por medio de las necesidades mutuas ni para facilitarles el uso de la palabra y cuán poco ha preparado su sociabilidad y cuán poco ha puesto de su parte en todo lo que ellos han hecho para establecer estos lazos. En efecto, es imposible imaginar por qué un hombre, en el estado primitivo pudiera tener más necesidad de otro que un mono o un lobo de su semejante, ni aun aceptada esta necesidad, qué motivo podría obligar al otro a satisfacerla, ni tampoco en este último caso, cómo podrían convenir en las condiciones. Sé que se nos repite sin cesar que no hubo nada tan miserable como el hombre en este estado; pero sí es cierto, como creo haberlo, probado, que no pudo sino después de muchos siglos, haber tenido el deseo y la ocasión de salir de él, debe hacerse responsable a la naturaleza y no a quien así había constituido. Pero, si comprendo bien este término de miserable, él no es otra cosa que una palabra sin sentido o que no significa más que una dolorosa privación y el sufrimiento del cuerpo y del alma. Ahora bien, yo quisiera que se me explicara cuál puede ser el género de miseria de un ser libre cuyo corazón disfruta de paz y tranquilidad y cuyo cuerpo goza de salud. Yo preguntaría cuál de las dos, la vida civilizada o la natural, está más sujeta a hacerse insoportable a los que gozan de ella . No vemos casi a nuestro alrededor mas que gentes que se lamentan de su existencia, y aun muchas que se privan de ella tanto cuanto de ellas depende, siendo apenas suficiente la reunión de las leyes divinas y humanas para contrarrestar este desorden. Pregunto si jamás se ha oído decir que un salvaje en libertad ha ya pensado siquiera en quejarse de la vida y en darse la muerte. Júzguese, pues, con menos orgullo, de qué lado está la verdadera miseria. Nada, por el contrario, hubiese sido tan miserable como el hombre salvaje deslumbrado por las luces de la inteligencia, atormentado por las pasiones y razonando sobre un estado diferente del suyo. Por esto, debido a una muy sabia providencia, las facultades de que estaba dotado debían desarrollarse únicamente al ponerlas en ejercicio, a fin de que no le fuesen ni superfluas ni onerosas antes de tiempo. Tenía con el solo instinto, todo lo que bastaba para vivir en el estado natural, como tiene con una razón cultivada lo suficiente para vivir en sociedad. Es de suponerse que los hombres en ese estado, no teniendo entre ellos ningún especie de relación moral ni de deberes conocidos, no podían ser ni buenos ni malos, ni tener vicios ni virtudes, a menos que, tomando estas palabras en sentido material, se llame vicio en un individuo a las cualidades que pueden perjudiciales a su propia conservación y virtudes a las que pueden contribuir a ella, en cuyo caso el más virtuoso sería aquel que resistiese menos los simples impulsos de la naturaleza. Mas, sin alejarnos de su verdadero sentido, es conveniente suspender el juicio que podríamos hacer sobre tal situación y desconfiar de nuestros prejuicios hasta tanto que balanza en mano, há yase examinado si hay más virtudes que vicios entre los hombres civilizados, o si sus virtudes son más ventajosas que funestos son sus vicios; si el progreso de sus conocimientos constituye una indemnización suficiente a los males que mutuamente se hacen a medida que se instruyen en el bien que deberían hacerse, o si no se encontrarían, en todo caso, en una situación mas dichosa no teniendo ni mal que temer ni bien que esperar de nadie, que estando sometidos a una dependencia universal y obligados a recibirlo todo de los que no se comprometen a dar nada. No concluyamos sobre todo con Hobbes, que dice, que por no tener ninguna idea de la bondad, es el hombre naturalmente malo; que es vicioso porque desconoce la virtud; que rehúsa siempre a sus semejantes los servicios que no se cree en el deber de prestarles, ni que en virtud del derecho que se atribuye con razón sobre las cosas de que tiene necesidad, imagínese locamente ser el único propietario de todo el universo. Hobbes ha visto perfectamente el defecto de todas las definiciones modernas del derecho natural, pero las consecuencias que saca de la suya demuestran que no es ésta menos falsa. De acuerdo con los principios por él establecidos, este autor ha debido decir que siendo el estado natural en el que el cuidado de nuestra conservación es menos perjudicial a la de los otros, era por consiguiente el más propio para la paz y el más conveniente al género humano. Pero él dice precisamente lo contrario a causa de haber comprendido, intempestivamente en el cuidado de la conservación del hombre salvaje, la necesidad de satisfacer multitud de pasiones que son obra de la sociedad y que han hecho necesarias las leyes. El malo, dice, es un niño robusto. Falta saber si el salvaje lo es también. Y aun cuando así se admitiese, ¿qué conclusión se sacaría? Que si cuando es robusto es tan dependiente de los otros, como cuando es débil, no habría excesos a los cuales no se entregase; pegaría a su madre cuando tardara demasiado en darle de mamar; estrangularía a algunos de sus hermanos menores cuando lo incomodasen; mordería la pierna a otro al ser contrariado. Pero ser robusto y a la vez depender de otro, son dos suposiciones contradictorias. El hombre es débil cuando depende de otro y se emancipa antes de convertirse en un ser fuerte. Hobbes no ha visto que la misma causa que impide a los salvajes usar de su razón, como lo pretenden nuestros jurisconsultos, les impide asimismo abusar de sus facultades, según lo pretende él mismo: de suerte que podría decirse que los salvajes no son malos precisamente porque no saben lo que es ser buenos, pues no es ni el desarrollo de sus facultades ni el freno de la ley, sino la calma de las pasiones y la ignorancia del vicio lo que les impide hacer mal. Tanto plus in illis proficit vitiorum ignoratia quam in his cognitio virtutis.2 Hay, además otro principio del cual Hobbes no se ha percatado, y que habiendo sido dada al hombre para dulcificar en determinadas circunstancias la ferocidad de su amor propio o el deseo de conservación antes del nacimiento de éste (o), modera o disminuye el ardor que siente por su bienestar a causa de la repugnancia innata que experimenta ante el sufrimiento de sus semejantes. No creo caer en ninguna contradicción al conceder al hombre la única virtud natural que ha estado obligado a reconocerle, hasta el más exagerado detractor de las virtudes humanas. Hablo de la piedad, disposición propia a seres tan débiles y sujetos a tantos males como lo somos nosotros, virtud tanto más universal y útil al hombre, cuanto que precede toda reflexión, y tan natural que aun las mismas bestias dan a veces muestras sensibles de ella. Haciendo caso omiso de la ternura de las madres por sus hijos y de los peligros que corren para librarlos del mal, obsérvese diariamente la repugnancia que sienten los caballos al pisar o atropellar un cuerpo vivo. Ningún animal pasa cerca de otro animal muerto, de su especie, sin experimentar cierta inquietud: hay algunos que hasta le dan una especie de sepultura, y los tristes mugidos del ganado al entrar a un matadero, anuncian la impresión que le causa el horrible espectáculo que presencia. Vese con placer el autor de la fábula de las Abejas,3 obligado a reconocer en el hombre un ser compasivo y sensible, salir, en el ejemplo que ofrece, de su estilo frío y sutil para pintarnos la patética imagen de un hombre encerrado que contempla a lo lejos una bestia feroz arrancando un niño del seno de su madre, triturando con sus sanguinarios dientes sus débiles miembros y destrozando con las uñas sus entrañas palpitantes. ¡Qué horrorosa agitación no experimentará el testigo de este acontecimiento al cual, sin embargo, no lo une ningún interés personal! ¡Qué angustias no sufrirá al ver que no puede presta ningún auxilio a la madre desmayada madre ni al hijo expirante! Tal es el puro movimiento de la naturaleza , anterior a toda reflexión, tal es la fuerza de la piedad natural, que las más depravadas costumbres son imponentes, a destruir, pues que se ve a diario en nuestros espectáculos enternecerse y llorar ante las desgracias de un infortunado que, si se encontrase en lugar del tirano, agravaría aun los tormentos de su enemigo; semejante al sanguinario Scylla, tan sensible a los males que él no había causado, o a Alejandro de Piro, que no osaba asistir a la representación de ninguna tragedia, por temor de que le vieran gemir con Adrómaca y Príamo, mientras que oía sin emoción los gritos de tantos ciudadanos degollados todos los días por orden suya. 2 Justin, His. Libro II, cap. II (EE.) 3 Mandeville, médico holandés establecido en Inglaterra y muerto en 1733. Mollissima corda Humano generi dare se natura fatetur, Quae lacrimas dedit. JUV., Sat X, v. 131. Maudeville ha comprendido bien que con toda su moral los hombres no habrían siempre más que monstruos, si la naturaleza no les hubiera dado la piedad en apoyo de la razón; pero no ha visto que de esta sola cualidad derivánse todas las virtudes sociales que quiere disputar a o l s hombres. En efecto, ¿qué es la generosidad, la clemencia, la humanidad, sino la piedad aplicada a los débiles, a los culpables, o a la especie humana en general? La benevolencia y la amistad misma son, bien entendidas, producciones de una piedad constante, fijada sobre un objeto particular, porque desear que nadie sufra ¿qué otra cosa es sino desear que sea dichoso? Aun cuando la conmiseración no fuese más que un sentimiento que nos coloca en lugar del que sufre, sentimiento oscuro, y vivo en el hombre salvaje, desarrollado pero débil en el hombre civilizado, ¿qué importaría esta idea ante la verdad de lo que digo, sin darle mayor fuerza? Efectivamente, la conmiseración será tanto más enérgica, cuanto más íntimamente el animal espectador se identifique con el animal que sufre. Ahora, es evidente que esta identificación ha debido ser infinitamente más íntima en el estado natural que en el estado de raciocinio. La razón engendra el amor propio y la reflexión lo fortifica; es ella la que concentra el hombre en sí mismo; es ella la que lo aleja de todo lo que le molesta y aflige. La filosofía le aísla impulsándolo a decir en secreto, ante el aspecto de enfermo: “Perece, si quieres, yo estoy en seguridad.” Únicamente los peligros de la sociedad entera perturban el tranquilo sueño del filósofo y hácenle abandonar su lecho. Impunemente puede degollarse a un semejante bajo su ventana, le bastará con taparse los oídos y argumentarse un poco para impedir que la naturaleza se rebele y se identifique con el que asesinan. El hombre salvaje no posee este admirable talento, y falto de sabiduría y de razón, se le ve siempre entregarse atolondradamente al primer sentimiento de humanidad. En los tumultos, en las querellas en las calles, el populacho se aglomera, el hombre prudente se aleja. La canalla, las mujeres del pueblo , son las que separan a los combatientes e impiden que se maten las gentes honradas4. Es, pues, perfectamente cierto que la piedad es un sentimiento natural que, moderando en cada individuo el exceso de amor propio, contribuye a la conservación mutua de toda la especie. Es ella la que nos lleva sin reflexión a socorrer a los que vemos sufrir; ella la que, en el estado natural, sustituye las leyes, las costumbres y la virtud, con la ventaja de que nadie intenta desobedecer su dulce voz; es ella la que impedirá a todo salvaje robusto quitar al débil niño o al anciano enfermo, su subsistencia adquirida penosamente, si tiene la esperanza de encontrar la suya en otra 4 En el libro VIII de sus Confesiones, dice Rousseau nos que el retrato del filósofo que se argumenta tapándose los oídos, es Diderot. (EE.) parte; ella la que, en vez de esta sublime máxima de justicia razonada: “Haz a otros lo mismo que quieras que te hagan a ti”, inspira a todos lo hombres esta otra de bondad natural, menos perfecta, pero más útil tal vez que la precedente: “Haz tu bien con el menor mal posible a los otros.” Es, en una palabra, en este sentimiento natural, más que en argumentos sutiles, donde debe buscar la causa de la repugnancia que todo hombre experimenta al hacer el hacer el mal, aun independientemente de las máximas de la educación. Aunque pueda sea posible a Sócrates y a los espíritus de su temple adquirir la virtud por medio de la razón, ha mucho tiempo que en el género humano hubiera dejado de existir si su conservación sólo hubiese dependido de los razonamientos de los que lo componen. Con las pasiones tan poco activas y un freno tan saludable, los hombres, más bien feroces que malos, y más atentos a preservarse del mal que pudiere sobrevenirles que tentados de hacerlo a los demás, no estaban sujetos a desavenencias muy peligrosas. Como no tenían ninguna especie de comercio entre ellos y no conocían por consecuencia ni la vanidad, ni la consideración, ni la estima, ni el desprecio; como no tenían la menor noción de lo tuyo y lo mío, ni verdadera idea de la justicia; como consideraban las violencias de que podían ser objeto como un mal fácil de reparar, y no como una injuria que es preciso castigar, y como no pensaban siquiera la venganza, a no ser tal vez maquinalmente y sobre la marcha al igual del perro que muerde la piedra que le arrojan, sus disputas rara vez hubieran tenido resultados sangrientos si sólo hubiesen tenido como causa sensible la cuestión del alimento. Pero veo una más peligrosa de la cual fáltame hablar. Entre las pasiones que agitan el corazón del hombre, hay una ardiente, impetuosa, que hace un sexo necesario al otro; pasión terrible que afronta todos los peligros, vence todos los obstáculos y que, en sus furores, parece destinado a destruir al género en vez de conservarlo. ¿Qué serían los hombres víctimas de esta rabia desenfrenada, sin pudor, sin moderación y disputándose diariamente sus amores a costa de su sangre? Es preciso convenir ante todo en que, cuanto más violentas son las pasiones, más necesarias son las leyes para contenerlas. Pero además de los desórdenes y crímenes que estas pasiones causan diariamente, demuestran suficientemente la insuficiencia de ellas al respeto, por lo cual sería conveniente examinar si tales desórdenes no han nacido con ellas, porque entonces, aun cuando fuesen eficaces para reprimirlos, lo menos que podría exigírseles sería que impidiesen un mal que no existiría sin ellas. Principiemos por distinguir lo moral de lo físico en el sentimiento del amor. Lo físico es ese deseo general que impulsa un sexo a unirse a otro. Lo moral determina este deseo, fijándolo en un objeto exclusivo, o al menos, haciendo sentir por tal objeto preferido un mayor grado de energía. Ahora, es fácil ver que lo moral en el amor es un sentimiento ficticio, nacido de la vida social y celebrado por las mujeres con mucha habilidad y esmero para establecer su imperio y dominar los hombres. Estando este sentimiento fundado sobre ciertas nociones de mérito o de belleza que un salvaje no está en estado de concebir, y sobre ciertas comparaciones que no puede establecer, debe de ser casi nulo para abstractas de regularidad y sentimientos de admiración aplicación de estas ideas; recibido de la naturaleza y, satisface sus deseos. él, pues como su espíritu no ha podido formarse ideas de proporción, su corazón no es más susceptible a los y de amor que, que aun sin percibirse, nacen de la déjase guiar únicamente por el temperamento que ha no por el gusto que no ha podido adquirir y toda mujer Limitados al solo amor material, y bastante dichosos para ignorar esas preferencias que irritan el sentimiento aumentando las dificultades, los hombres deben sentir con menos frecuencia y menos vivacidad los ardores del temperamento, y por consecuencia, ser entre ellos las disputas más raras y menos y menos crueles. La imaginación que tantos estragos hace entre nosotros, no afecta en nada a los corazones salvajes; cada cual espera apaciblemente el impulso de la naturaleza, se entrega a él sin escoger, con más placer que furor, y una vez la necesidad satisfecha, todo deseo se extingue. Es, pues, un hecho indiscutible que el mismo amor como todas las otras pasiones, no ha adquirido en la sociedad ese ardor impetuoso que lo hace tan a menudo funesto a los hombres, siendo tanto más ridículo representar a los salvajes como si se estuviesen matando sin cesar para saciar su brutalidad, cuanto que esta opinión es absolutamente contraria a la experiencia, pues o l s caribes, que es hasta ahora, de los pueblos existentes, el que menos se ha alejado del estado natural, son precisamente los más sosegados en sus amores y los menos sujetos a los celos, a pesar de que vive n un clima ardiente que parece prestar constantemente a sus pasiones una mayor actividad. Respecto a las inducciones que podrían hacerse de los combates entre los machos de diversas especies animales, que ensangrentan en todo tiempo nuestros corrales o que hacen retumbar en la primavera nuestras selvas con sus gritos disputándose las hembras, preciso es comenzar por excluir todas las especies en las cuales la naturaleza ha manifiestamente establecido en la relativa potencia de los sexos, otras relaciones distintas a las nuestras. Así las riñas de los gallos no constituyen una inducción para la especie humana. En las especies donde la proporción es mejor observada, tales combates no pueden tener por causa sino la escasez de hembras en comparación al número de machos o los exclusivos intervalos durante los cuales la hembra rechaza constante mente la aproximación del macho lo cual equivale a lo mismo, pues si cada hembra no acepta al macho más que durante dos meses del año, es, desde este punto de vista, como si el número de hembras estuviese reducido a menos de cinco sextas partes. Ahora, ninguno de estos dos casos es aplicable a la especie humana, en donde el número de mujeres excede generalmente al de los hombres y en donde jamás se ha observado, ni aun entre los salvajes que las mujeres tengan, como las hembras de otras especies, épocas de celo y períodos de exclusión. Además, entre muchos de estos animales, entrando toda la especie a la vez en estado de efervescencia, viene un momento terrible de ardor común, de tumulto, de desorden y de combate, momento que no existe para la especie humana, en la cual el amor no es jamás periódico. No puede, por lo tanto, deducirse de los combates de ciertos animales por la posesión de las hembras, que la misma cosa ocurriera al hombre en el estado natural, y aun cuando pudiese sacarse esta conclusión, como estas distensiones no destruyen las demás especies, debe creerse al menos que no serían tampoco más funestas a la nuestra, siendo hasta muy factible que causasen menos estrago en ella que los que ocasionan en al vida social, sobre todo en los países donde, respetándose en algo las costumbres, los celos de los amantes y la venganza de los maridos originan a diario duelos, asesinatos y aun cosas peores; en donde el deber de una eterna fidelidad, sólo sirve para cometer adulterios, y en donde las leyes mismas de la continencia y del honor aumentan necesariamente el libertinaje y multiplican los abortos. Digamos, pues, para concluir que, errantes, en las selvas, sin indus tria, sin palabra, sin domicilio, sin guerras y sin alianzas, sin ninguna necesidad de sus semejantes como sin ningún deseo de hacerles mal y aun hasta sin conocer tal vez a ninguno individualmente, el hombre salvaje, sujeto a pocas pasiones y bastándose a sí mismo, no tenía más que los sentimientos y las luces propias de su estado; no sentía más que sus verdaderas necesidades, ni observaba más lo que creía de interés ver y su inteligencia no hacía mayores progresos que su vanidad. Si por casualidad hacía algún descubrimiento, podía con tanta menos facilidad comunicarlo cuanto que desconocía hasta sus propios hijos. El arte perecía con el inventor. No había ni educación ni progreso; las generaciones se multiplicaban inútilmente partiendo todas del mismo punto; los siglos transcurrían de toda la rudeza de las primeras edades, la especie había ya envejecido y el hombre permanecía siendo un niño. Si me he extendido tanto acerca de la sup uesta condición primitiva , ha sido porque habiendo antiguos errores y prejuicios inventados que destruir, he creído deber profundizar hasta la raíz y demostrar, en el verdadero cuadro de la naturaleza, cúan distante está la desigualdad, aun la natural de tener la realidad e influencia que pretenden nuestros escritores. En efecto, fácil es ver que entre las diferencias que distinguen a los hombres, muchas que pasan por naturales son únicamente obra del hábito y de los diversos géneros de vida que adoptan en la sociedad. Así, un temperamento robusto o delicado, o bien la fuerza o la debilidad que de ellos emane, proviene a menudo, más de la manera ruda o afeminada cómo se ha sido educado, que de la constitución primitiva del cuerpo. Sucede lo mismo con las fuerzas del espíritu. La educación no solamente establece la diferencia entre las inteligencias cultivados y las que no lo están, sino que las aumenta entre las primeras en proporción de la cultura; pues si un gigante y un enano caminan en la misma dirección, cada paso que dé aquél será una nueva ventaja que adquirirá sobre éste. Ahora, si se compara la prodigiosa diversidad de educación y de géneros de vida que reinan en los diferentes clases de la sociedad con la simplicidad y uniformidad de la vida animal y salvaje, en la cual se muestren con los mismos alimentos, viven de la misma manera y ejecutan exactamente las mismas operaciones, se comprenderá cuán menor debe ser la diferencia de hombre a hombre en el estado natural en la especie humana a causa de la desigualdad de instituciones. Pero aun cuando la naturaleza afectase en la distribución de sus dones tantas preferencias como se pretende, ¿qué ventajas sacarían de ellas los más favorecidos en perjuicio de los otros, en un estado de cosas que no admitiría casi ninguna clase de relación entre ellos? Donde no exista el amor, ¿de qué servirá la belleza? Y de ¿qué la inteligencia a gentes que no hablen, ni la astucia a los que no tienen negocios? Oigo repetir siempre que los más fuertes oprimirán a los más débiles; más quisiera que se me explicara lo quieren decir o lo que entienden por opresión. Unos dominarán con violencia, los otros gemirán sujetos a todos sus caprichos. He ahí precisamente lo que yo observo entre nosotros, más no comprendo cómo pueda decirse otro tanto del hombre salvaje, a quién sería lo que es esclavitud y dominación. Un hombre podrá perfectamente apoderarse de las frutas que otro ha ya cogido, de la caza y del antro que le servía de refugio, pero ¿cómo llegará jamás al extremo de hacerse obedecer? Y ¿cuáles podrían ser las cadenas de dependencia entre hombre que no poseen nada? Si se me arroja de un árbol, quedo en libertad de irme a otro, si se me atormenta en un sitio, ¿quién me impedirá a trasladarme a otro? ¿Encuéntrase un hombre de una fuerza muy superior a la mía, y bastante más depravado, más perezoso y más feroz para obligarme a proporcionarle su subsistencia mientras él permanece ocioso? Es preciso que se resuelva a no perderme de vista un solo instante, a tenerme amarrado cuidadosamente y muy bien mientras duerma, por temor de que me escape o que lo mate; es decir, estará obligado a exponerse a un trabajo mucho más grande que el trata de evitarse y que el mismo que me impone. Después de todo eso, descuida un momento su vigilancia; un ruido imprevisto le hace volver la cabeza, yo doy veinte pasos en la selva, mis ligaduras están rotas y no vuelve a verme durante toda su vida. Sin prolongar inútilmente estos detalles, cada cual puede ver que, no estando formados los lazos de la esclavitud más por la dependencia mutua de los hombres y las necesidades recíprocas que los unen, es imposible avasallar a nadie sin haberlo colocado antes en una situación de poder prescindir de los demás; situación que, no existiendo en el estado natural, deja a todos libres del yugo y hace quimérica la ley del más fuerte. Después de haber probado que la desigualdad es apenas sensible en el estado natural y que su influencia es casi nula, réstame demostrar su origen y sus progresos en los sucesivos desarrollos del espíritu humano. Demostrado que la perfectibilidad, las virtudes sociales y las demás facultades que el hombre salvaje recibiera no podían jamás desarrollarse por sí mismas, sino que han tenido necesidad para ello del concurso fortuito de varias causas extrañas, que podían no haber surgido jamás, y sin las cuales habría vivido eternamente en su condición primitiva, fáltame considerar y unir las diferentes circunstancias que han podido perfeccionar la razón humana deteriorando la especie, que han convertido el ser en malo al hacerlo sociable, y desde tiempos tan remotos, trae al fin al hombre y al mundo a la condición actual en que lo vemos. Como lo acontecimientos que tengo que describir, han podido sucederse de diversas maneras, confieso que no puedo decidirme a hacer su elección más que por simple conjeturas; pero además de que éstas son las más razonables y probables que puedan deducirse de la naturaleza de las cosas y los únicos medios de que podemos disponer para descubrir la verdad, las consecuencias que sacaré no serán por eso conjeturables, puesto que respecto a los principios que acabo de establecer, no podría formularse ningún otro sistema que no dé los mismos resultados y del cual no se pueda obtener iguales conclusiones. Esto me eximirá de extender mis reflexiones acerca de la manera cómo el lapso de tiempo compensa la poco de verosimilitud de los acontecimientos sobre el poder sorprendente de causas muy ligeras cuando éstas obran sin interrupción; de la imposibilidad en que estamos, de una parte, de destruir ciertas hipótesis, si de la otra nos encontramos in los medio de darles el grado de estabilidad de los hechos; de que do acontecimientos, aceptado como reales, ligados por una serie de hechos intermediarios, desconocidos o considerados como tales, es a la Historia, cuando existe, a quien corresponde establecerlos, y en defecto de ésta, a la filosofía determinar las causas semejantes que pueden ligarlos; en fin, de que en materia de acontecimientos, la similitud los reduce a un número mucho más pequeño de clases de lo que puede imaginarse. Bástame ofrecer tales propósitos a la consideración de mis jueces, y haber obrado de suerte que el vulgo no tenga necesidad de examinarlos. SEGUNDA PARTE El primero que, habiendo cercado un terreno, descubrió la manea de decir: Esto me pertenece, y halló gentes bastante sencillas para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil.5 ¡Qué de crímenes, de guerras, de asesinatos, de miserias y de horrores hubiese ahorrado al género humano el que, arrancando las estacas o llenando la zanja, hubiese gritado a sus semejantes: “Guardaos de escuchar a este impostor; estáis perdidos si olvidáis que los frutos pertenecen a todos y que la tierra no es de nadie!” Pero hay grandes motivos para suponer que las cosas había n ya llegado al punto de no poder continuar existiendo como hasta entonces, pues dependiendo la idea de propiedad de muchas otras ideas anteriores que únicamente han podido nacer sucesivamente, no ha podido engendrarse repentinamente en el espíritu humano. Han sido precisos largos procesos, conocer la industria, adquirir conocimiento, transmitirlos y aumentarlos de generación en generación, antes de llegar a este último término del estado natural. Tomemos, pues, de nuevo las cosas desde su más remoto origen y tratemos de reunir, para abarcarlos desde un solo punto de vista, la lenta sucesión de hechos y conocimientos e n su orden más natural. El primer sentimiento del hombre fue el de su existencia; su primer cuidado el de su conservación. Los productos de la tierra le proveían de todos los recursos necesarios, y su instinto lo llevó a servirse de ellos. El hambre, y otros apetitos, hiciéronle experimentar alternativamente diversas maneras de vivir, entre las cuales hubo una que lo condujo a perpetuar su especie; más esta ciega incli nación, desprovista de todo sentimiento digno, no constituía en él más que un acto puramente animal, pues satisfecha la necesidad, los dos sexos no se reconocían y el hijo mismo no era nada a la madre tan pronto como podía pasarse sin ella. Tal fue la condición de hombre primitivo; la vida de un animal, limitado a un principio a las puras sensaciones y aprovechándose apenas de los dones que le ofrecía 5 “Este perro es mío, decían esos pobres niños; aquél es mi puesto al sol. He aquí el origen y la imagen de la usurpación de toda la tierra.” (Pascal, Pensamientos. Primera parte, art. 9, pár. 53.) (EE.) la naturaleza sin pensar siquiera en arrancarle otros. Pero pronto se presentaron dificultades que fue preciso aprender a vencerlas: la altura de los árboles que le impedía alcanzar sus frutos, la concurrencia de los animales que buscaban para alimentarse, la ferocidad de los que atentaban contra su propia vida, todo le obligó a dedicarse a los ejercicios del cuerpo, siéndole preciso ser ágil, ligero en la carrera y vigoroso en el combate. Las armas naturales, que son las ramas de los árboles y las piedras, pronto encontráronse al alcance de su mano y en breve aprendió a vencer los obstáculos de la naturaleza a combatir en caso de necesidad con los demás animales, a disputar su subsistencia a sus mismo semejantes o a resarcirse de lo que le era preciso ceder al más fuerte. A medida que el género humano se extendió, los trabajos y dificultades se multiplicaron con los hombres. La variedad de terrenos, de climas, de estaciones, oblígales a establecer diferencias en su manera de vivir. Los años estériles, los inviernos largos y rudos, los veranos ardientes que todo lo consumen, exigieron de ellos una nueva industria. En las orillas del mar y de los ríos inventaron el sedal y el anzuelo y se hicieron pescadores e ictiófagos. En las selvas construyéronse arcos y flechas y se convirtieron en cazadores y guerreros. En los países fríos cubrierónse con las pieles de los animales que habían matado. El trueno, un volcán o cualquiera otra feliz casualidad les hizo conocer el fuego, nuevo recurso contra el rigor del invierno; aprendieron a conservar este elemento, después a reproducirlo y por último, a preparar con él las carnes que antes devoraban crudas. Esta reiterada aplicación de elementos extraños y distintos los unos a los otros, debió engendrar naturalmente en el espíritu del hombre la percepción de ciertas relaciones. Las que expresamos hoy por medio de las palabras, grande, pequeño, fuerte, débil, veloz, lento, miedoso, atrevido y otras semejantes, comparadas en caso de necesidad y casi sin darnos cuenta de ello, produjeron al fin en él cierta especie de reflexión o más bien una prudencia maquinal que le indicaba las precauciones más necesarias que debía tomar para su seguridad. Los nuevos conocimientos que adquirió en este desenvolvimiento, aumentaron, haciéndosela conocer su superioridad sobre los otros animales. Adiestróse en armarles trampas o lazos y a burlarse de ellos de mil maneras, aunque muchos le sobrepujasen en fuerza o en agilidad convirtiese con el tiempo en el dueño de lo que podían servirle y en azote de los que podían hacerle daño. Fue así como, al contemplarse superior a los demás seres, tuvo el primer movimiento de orgullo, y considerándose el primero por su especie, se preparó con anticipación a adquirir el mismo rango individualmente. Aunque sus semejantes no fuesen para él lo que son para nosotros, y aun cuando apenas si tenía más comercio con ellos que con los otros animales, no fueron por eso olvidados en sus observaciones. Las conformidades que con el transcurso del tiempo pudo descubrir entre ellos y entre sus hembras, le hicieron juzgar de las que no había percibido, y viendo que se conducían todos como él lo habría hecho en análogas circunstancias, dedujo que su manera de pensar y de sentir era enteramente igual a la suya; importante verdad que, bien establecida en su espíritu, le hizo seguir, por un presentimiento tan seguro y más rápido que la dialéctica, las mejores reglas de conducta que , en provecho y seguridad propias, convenía le observar para con ellos. Sabiendo por experiencia que el deseo del bienestar es el único móvil de las acciones humanas, encontróse en estado de distinguir las raras ocasiones en que por interés común debía contar con el apoyo de sus semejantes, y las más raras en que la concurrencia debía hacerle desconfiar de ellos. En el primer caso, unía nse con ellos formádonse una especie de rebaño o de asociación libre que no obligaba a nadie a ningún compromiso y que no duraba más que el tiempo de la necesidad pasajera había impuesto. En el segundo, cada cual trataba de adquirir sus ventajas, ya por la fuerza, si se creía con el poder suficiente, ya por la destreza y sutilidad si se sentía débil. He allí como los hombres pudieron insensiblemente adquirir alguna imperfecta idea de las obligaciones mutuas y de la ventaja de cumplirlas, aunque solamente hasta donde podía exigirlo el interés sensible y del momento, pues la previsión no existía para ellos; y lejos de preocuparse por remoto provenir, no soñaban siquiera en el mañana. Si se trataba de coger un ciervo, cada cual consideraba que debía guardar fielmente su puesto , pero si una liebre acertaba a pasar al alcance de algunos de ellos, no cabía la menor que la perseguía sin ningún escrúpulo, y que apresada, se cuidaba muy poco de que sus compañeros perdiesen la suya. Fácil es comprender que un comercio semejante no exigía un lenguaje mucho más perfeccionado que el de las cornejas o el de los monos que se agrupan más o menos lo mismo. Gritos inarticulados, muchos gestos, y algunos ruidos imitativos, debieron constituir por largo tiempo la lengua universal, la que adicionada en cada comarca con algunos sonidos articulados y convencionales, de los cuales, como ya he expresado, no es muy fácil explicar la institución, ha dado origen a las lenguas particulares, ludas, imperfectas y semejantes casi a las que poseen todavía hoy algunas naciones salvajes. Recorro con la velocidad de una flecha la multitud de siglos transcurridos, impulsado por el tiempo que se desliza, por la abundancia de cosas que tengo que decir y por el progreso casi insensible del hombre en sus orígenes, pues mientras con más lentitud sucédense los acontecimientos, con mayor prontitud se describen. Estos primeros progresos pusieron al fin al hombre en capacidad de realizar otros más rápidos, pues a medida que la inteligencia se cultiva y desarrolla, la industria se perfecciona . Pronto, cesando de dormir bajo el primer árbol que encontraba o de retirarse a las cavernas, descubrió cierta especie de hachas de piedras duras y cortantes que le sirvieron para cortar la madera, cavar la tierra y hacer chozas de paja que en seguida cubría con arcilla. Constituyó ésa la época de una primera evolución que dio por resultado el establecimiento y la distinción de las familias y que introdujo como una especie de propiedad que dio origen al instante a querellas y luchas entre ellos. Sin embargo, como los más fuertes han debido ser, según todas las apariencias, los primeros en construirse viviendas por sentirse capaces defenderlas, es de creerse que los más débiles consideraron que el camino más corto y el más seguro era el de imitarlos antes que intentar desalojarlos. Y en cuanto a los que poseían ya cabañas, ninguno debió tratar de apoderarse de ella sin exponerse a una ardiente lucha con la familia que la ocupaba. Las primeras manifestaciones del corazón fueron hijas de la nueva situación que reunía en morada común marido y mujeres, padres e hijos. El hábito de vivir juntos engendró los más dulces sentimientos que hayan sido jamás conocidos entre los hombres: el amor conyugal y el amor paternal. Cada familia quedó convertida en una pequeña sociedad, tanto mejor establecida, cuanto que el afecto recíproco y la libertad eran los únicos lazos de unión. Fue entonces cuando se fijó o se consolidó por primera vez la diferencia en la manera de vivir de los dos sexos, que hasta aquel momento no había existido. Las mujeres se hicieron más sedentarias y se acostumbraron a guardar la cabaña y los hijos, mientras que el hombre se dedicaba a buscar la subsistencia común. Los dos sexos comenzaron así mediante una vida algo más dulce, a perder un poco de su ferocidad y de su vigor. Mas si cada uno, separadamente, hízose menos apto o más débil para combatir las bestias feroces, en cambio le fue más fácil juntarse para resistirlas en común. En este nuevo estado, con una vida inocente y solitaria, con necesidades muy limitadas y contando con los instrumentos que habían inventado para proveer a ellas, los hombres, disponiendo de gran tiempo desocupado, lo emplearon en procurarse muchas suertes de comodidades desconocidas a sus antecesores, siendo éste el primer yugo que se impusieron sin darse cuenta de ello, y el principio u origen de los males que prepararon a sus descendientes, porque además de que continuaron debilitándose el cuerpo y el espíritu, habiendo sus comodidades perdido casi por la costumbre el goce o atractivo que antes tenían, y habiendo a la vez degenerado en verdaderas necesidades, su privación hízose mucho más cruel que dulce y agradable había sido su adquisición; constituyendo, en consecuencia, una desdicha perderlas sin ser felices poseyéndolas. Puede entreverse algo mejor cómo en tales condiciones el uso de la palabra se estableció o se perfeccionó insensiblemente en el seno de cada familia, y aún conjeturarse cómo diversas causas particulares pudieron extenderla y acelerar su progreso haciéndola más necesaria. Grandes inundaciones o temblores de tierra debieron rodear de agua o de precipicios, comarcas habitadas, y otras revoluciones del globo descender y convertir en islas porciones del continente. Conc íbese que entre hombres así unidos y obligados a vivir juntos debió formarse un idioma común primero que entre aquellos que andaban errantes por las selvas de la tierra firme. Así, pues, es muy posible que después de sus primeros ensayos de navegación, hayan sido los insulares, los que introdujeron entre nosotros el uso de la palabra, siendo al menos muy verosímil que tanto la sociedad como las lenguas hayan nacido y perfeccionádose en las islas, antes de ser conocidas en el continente. Todo comienza a cambiar de aspecto. Los hombres que hasta entonces andaban errantes en los bosques, habiendo fijado una residencia, se acercan unos a otros lentamente, se reúnen en grupos diversos y forman al fin en cada comarca una nación particular ligada por los lazos de las costumbres y del carácter, no por reglamentos ni leyes, sino por el mismo género de vida y de alimentación y por la influencia común del clima. Una vecindad permanente no puede dejar de engendrar con el tiempo alguna relación entre diversas familias. Jóvenes de ambos sexos habitan cabañas vecinas; el pasajero impuesto por la naturaleza, los lleva bien pronto a otro no menos dulce y más duradero originado por la mutua frecuentación. Acostúmbranse a observar diferentes objetos y a hacer comparaciones, adquiriendo insensiblemente ideas respecto al mérito y a la belleza que producen el sentimiento de la preferencia. A fuerza de verse, llegan a no poder prescindir de hacerlo. Un sentimiento tierno y dulce insinuáse en el alma, el cual, a la menor oposición, conviértese en furor impetuoso. Con el amor despiértense los celos, la discordia triunfa y la más dulce de las pasiones recibe sacrificios de sangre humana. A medida que las ideas y los sentimientos se suceden, que el espíritu y el corazón se ejercitan, el género humano continua haciéndose más dócil, las relaciones se extienden y los la zos se estrechan cada vez más. Establécese la costumbre de reunirse delante de las cabañas o alrededor de un gran árbol y el canto y el baile, verdaderos hijos del amor y de la ociosidad, conviértense en la diversión, o mejor dicho, en la ocupación de hombres y mujeres reunidos. Cada cual comienza a mirar a los demás y a querer a su vez ser mirado, consagrándose así un estímulo y una recompensa a la estimación pública. El que cantaba o el que bailaba mejor, el más bello, el más fuerte, el más sagaz o el más elocuente fue el más considerado, siendo este el primer paso dado hacia la desigualdad y hacia el vicio al mismo tiempo, pues de esas preferencias nacieron la vanidad y el desprecio por una parte y la vergüenza y la envidia por otra, y la fermentación causada por estas nuevas levaduras, produjo, al fin, compuestos funestos a la felicidad y a la inocencia. Tan pronto como los hombres comenzaron a apreciarse mutuamente, tomando forma en su espíritu la idea de la consideración, cada uno pretendió tener derecho a ella, sin que fuese posible faltar a nadie impunemente. De allí surgieron los primeros deberes impuestos por la civilización, aun entre los mismos salvajes y de allí toda falta voluntaria convirtiese en ultraje, pues con el mal que resultaba de la injuria, el ofendido veía el desprecio a su persona, a menudo más insoportable que el mismo mal. Fue así como, castigando cada uno el desprecio de que había sido objeto, de manera proporcional al caso, según su entender, las venganzas hicierónse terribles y los hombres sanguinarios y crueles. He aquí precisamente el grado a que se habían elevado la mayor parte de los pueblos salvajes que nos son conocidos, y que por no haber distinguido suficientemente las ideas ni tenido en consideración cuan distante estaban ya del estado natural, muchos se han apresurado a deducir que el hombre es naturalmente cruel y que hay necesidad de la fuerza para civilizarlo, cuando nada puede igualársele en dulzura en su estado primitivo; entretanto que colocado por la naturaleza a distancia igual de la estupidez de los brutos y de los conocimientos del hombre civilizado, y limitado igualmente por el instinto y la razón a guardarse del mal que le amenaza, es impedido por la piedad natural para hacerlo a nadie, sin causa justificada, aun después de haberlo recibido; pues de acuerdo con el axioma del sabio Locke, no puede existir injuria donde no hay propiedad. Mas es preciso considerar que la sociedad organizada y establecidas ya las relaciones entre los hombres, éstas exigían cualidades diferentes de las que tenían en su primitivo estado; que comenzando la idea de la moralidad a introducirse en las acciones humanas, sin leyes, y siendo cada cual juez y vengador de las ofensas recibidas, la bondad propia al simple estado natural no era la que convenía a la sociedad ya naciente; que era preciso que el castigador fuera más severo a medida que las ocasiones de ofender hacinase más frecuentes y que el terror a la venganza sustituyese el freno de las leyes. Así, aun cuando los hombres fuesen menos pacientes y sufridos, y aun cuando la piedad natural hubiese ya experimentado alguna alteración, este período del desarrollo de las facultades humanas, conservando un justo medio entre la indolencia del estado primitivo y la petulante actividad de nuestro amor propio, debió ser la época más dichosa y más duradera. Cuanto más se reflexiona más se ve que este período fue el menos sujeto a las transformaciones y el mejor al hombre (p), del cual debió salir por un funesto azar que, por utilidad común, no ha debido jamás llegar. El ejemplo de los salvajes que se han encontrado casi todos en este estado, parece confirmar que el género humano fue creado para permanecer siempre en el mismo, que representa la verdadera juventud del mundo, y que todos los progresos ulteriores han sido, en apariencia, otros tantos pasos dados hacia la perfección del individuo, pero en efecto y en realidad hacia la decrepitud de la especie. Mientras que los hombres se contentaron con sus rústicas cabañas, mientras que se limitaron a coser sus vestidos de pieles con espinas o aristas, a adornarse con plumas y conchas, a pintarse el cuerpo de diversos colores, a perfeccionar o a embellecer sus arcos y flechas, a construir con piedras cortantes algunas canoas de pescadores o toscos instrumentos de música; en una palabra, mientras se dedicaron a obras que uno solo podía hacer y a las artes que no exigía el concurso de muchas manos, vivieron libres, sanos, buenos y dichosos, hasta donde podían serlo dada su naturaleza, y continuaron gozando de las dulzuras de un comercio independiente; pero desde el instante en que un hombre tuvo necesidad del auxilio de otro, desde que se dio cuenta que era útil a uno tener provisiones para dos, la igualdad desapareció, la propiedad fue un hecho, el trabajo se hizo necesario y las extensas selvas tranformáronse en risueñas campiñas que fue preciso regar con el sudor de los hombres, y en las cuales vióse pronto la esclavitud y la miseria germinar y crecer al mismo tiempo que germinaban y crecían la mieses. La metalurgia y la agricultura fueron las dos artes cuya invención produjo esta gran revolución. Para el poeta, fueron el oro y la plata, pero para el filósofo fueron el hierro y el trigo los que civilizaron a los hombres y perdieron el género humano. Tan desconocidas eran ambas artes a los salvajes de América, que a causa de ello, continuándolo siendo todavía; los otros pueblos parece también que han permanecido en estado de barbarie, mientras han practicado una de éstas sin la otra. Y una tal vez de las mejores razones por la cual la Europa ha sido, si no más ante, al menos más constantemente culta que las otras partes del mundo, depende del hecho de ser a la vez la más abundante en hierro y la más fértil en trigo. Es difícil conjeturar cómo los hombres han llegado a conocer y a saber emplear el hierro, pues no es creíble que hayan tenido la idea de sacarlo de la mina y de separarlo convenientemente para ponerlo en fusión antes de saber lo que podía resultar de tal operación. Por otra parte, este descubrimiento puede tanto menos atribuirse a un incendio casual, cuanto que las minas no se forman sino en lugares áridos y desprovistos de árboles y planta; de suerte que podría decirse que la naturaleza tomó sus precauciones para ocultarnos este fatal secreto. Sólo, pues, la circunstancia extraordinaria de algún volcán arrojando materias metálicas en fusión, ha podido sugerir a los observadores la idea de imitar a la naturaleza; y aun así, es preciso suponerles mucho valor y gran previsión, para emprender un trabajo tan penoso y para considerar o pensar en las ventajas que de él podían obtener, lo cual es propio de hombres más ejercitados de lo que ellos debían estar. En cuanto a la agricultura, sus principios fueron conocidos mucho tiempo antes de que fuesen puestos en práctica, pues no es posible que los hombres, sin cesar ocupados en procurarse su subsistencia de los árboles y de las plantas, no hubieran pronto tenido la idea de los medios que la naturaleza emplea para la generación de los vegetales; mas probablemente su industria no se dedicó sino muy tarde a este ramo, ya porque los árboles, que con la caza y la pesca, proveían a su sustento, no tenían necesidad de sus cuidados, ya por falta de conocer el uso del trigo, ya por carecer de instrumentos para cultivarlo, ya por falta de previsión de las necesidades del mañana , o ya, en fin, por no disponer de los medios para evitar que los otros se apropiasen de los frutos de su trabajo. Ya más industriosos, puede suponerse que con piedras y palos puntiagudos comenzaron por cultivar algunas legumbres o raíces alrededor de sus cabañas, mucho tiempo antes de saber preparar el trigo y de tener los instrumentos necesarios para el cultivo grande; sin contar con que para entregarse a esta ocupación y a la de sembrar las tierras, hubieron de resolverse a perder por el momento algo para ganar mucho después; precaución muy difícil de ser aceptada por el hombre salvaje que, como ya he dicho, tiene bastante trabajo con pensar por la mañana en las necesidades de la noche. La invención de las demás artes fue, pues, necesaria para impulsar al género humano a dedicarse a la agricultura. Desde que fue preciso el concurso de hombres para fundir y forjar el hierro, hubo necesidad de otros para que proporcionasen el sustento a los primeros. Mientras más se multiplicó el número de obreros, menos brazos hubo empleados para subvenir a la subsistencia común, sin que por ello fuese menos el de los consumidores, y como los unos necesitaban géneros en cambio de su hierro, los otros descubrieron al fin el secreto de emplear éste en la multiplicación de aquéllos. De allí nacieron, de un lado, el cultivo y la agricultura, y del otro, el arte de trabajar los metales y de multiplicar sus usos. Del cultivo de las tierras provino necesariamente su repartición, y de la propiedad, una vez reconocida, el establecimiento de las primeras reglas de justicia, pues para dar a cada uno lo suyo era preciso que cada cual tuviera algo. Además, comenzando los hombres a dirigir sus miradas hacia el porvenir, y viéndose todos con algunos bienes que perder, no hubo ninguno que dejase de temer a la represalia por los males que pudiera causar a otro. Este origen es tanto más natural, cuanto que es imposible concebir idea de la propiedad recién instituida de otra suerte que por medio de la obra de mano, pues no se ve qué otra cosa puede el hombre poner de si, para apropiarse de lo que no ha hecho, si no es su trabajo. Sólo el trabajo es el que, dando al cultivador el derecho sobre los productos de la tierra que ha labrado, le concede también, por consecuencia, el derecho de propiedad de la misma, por lo menos hasta la época de la cosecha, y así sucesivamente de año en año, lo cual constituyendo una posesión continua, termina por transformarse fácilmente en propiedad. Cuando los antiguos, dice Grotius, han dado a Ceres el epíteto de legisladora y a una fiesta celebrada en su honor, el nombre de Tesmoforia, han hecho comprender que la repartición de tierras produjo una nueva especie de derecho, es decir, el derecho de propiedad, diferente del que resulta de la ley natural. Las cosas hubieran podido continuar en tal estado e iguales, si el talento hubiese el mismo en todos los hombres y si, por ejemplo, el empleo del hierro y el consumo de las mercancías se hubieran siempre mantenido en exacto equilibrio; pero esta proporción que nada sostenía, fue muy pronto disuelta; el más fuerte hacía mayor cantidad de trabajo, el más hábil sacaba mejor partido del suyo o el más ingenioso encontraba los medios de abreviarlo; el agricultor tenía mas necesidad de hierro o el forjador de trigo, y, sin embargo, de trabajar lo mismo el uno ganaba mucho, mientras que el otro tenía apenas para vivir. Así la desigualdad natural fue extendiéndose insensiblemente con la combinación efectuada, y la diferencia entre los hombres, desarrollada por las circunstancias, se hizo más sensible , más permanente en sus efectos, empezando a influir en la misma proporción sobre la suerte de los particulares. Habiendo llegado las cosas a este punto, fácil es imaginar lo restante. No me detendré a describir la invención sucesiva de las demás artes, el progreso de las lenguas, el ensayo y el empleo de los talentos, la desigualdad de las fortunas, el uso o el abuso de las riquezas, ni todos los detalles que siguen a éstos, y que cada cual puede fácilmente suplir. Me limitaré tan sólo a dar una rápida ojeada al género humano, colocado en este nuevo orden de cosas. He aquí, pues, todas nuestras facultades desarrolladas, la memoria y la imaginación en juego, el amor propio interesado, la razón en actividad y el espíritu llegado casi al término de la perfección de que es susceptible. He aquí todas las condiciones naturales puestas en acción, el rango y la suerte de cada hombre establecidos, no solamente de acuerdo con la cantidad de bienes y el poder de servir o perjudicar, sino de conformidad con el espíritu, la belleza, la fuerza o la destreza, el mérito o el talento; y siendo estas cualidades las únicas que podían atraer la consideración, fue preciso en breve tenerlas o afectar tenerlas. Hízose necesario, en beneficio propio, mostrarse distinto de lo que en realidad se era. Ser y parecer fueron dos cosas completamente diferentes, naciendo de esta distinción el fausto imponente, la engañosa astucia y todos los vicios que constituyen su cortejo. Por otra parte, de libre e independiente que era antes el hombre, quedó, debido a una nueva multitud de necesidades, sujeto por decirlo así, a toda la naturaleza, y más aun a sus semejantes, de quienes se hizo esclavo en un sentido, aun convirtiéndose en amo; pues si rico, tenía necesidad de sus servicios; si pobre, de sus auxilios, sin que en un estado medio pudiese tampoco prescindir de ellos. Fue preciso, pues, que buscara sin cesar los medios de interesarlos en su favor haciéndoles ver, real o aparentemente, el provecho que podrían obtener trabajando para él, lo cual dio por resultado que se volviese trapacero y artificioso con unos e imperioso y duro con otros, poniéndolo en el caso de abusar de todos los que tenía necesidad cuando no podía hacerse temer y cuando no le redundaba en interés propio servirles con utilidad. En fin, la ambición devoradora, el deseo ardiente de aumentar su relativa fortuna, no tanto por verdadera necesidad cuanto por colocarse encima de los otros, inspira a todos una perversa inclinación a perjudicarse mutuamente, una secreta envidia tanto más dañina, cuanto que para herir con mayor seguridad, disfrazáse a menudo con la máscara de la benevolencia. En una palabra; compete ncia y rivalidad de un lado, oposición de intereses del otro, y siempre el oculto deseo de aprovecharse a costa de los demás; he allí los primeros efectos de la propiedad y el cortejo de los males inseparables de la desigualdad naciente. Antes de hubiesen sido inventado los signos representativos de la riqueza, ésta no podía consistir sino en tierras y en animales, únicos bienes reales que los hombres podían poseer. Pero cuando los patrimonios hubieron aumentado en número y extensión hasta el punto de cubrir toda la tierra, los unos no pudieron acrecentarlos sino a expensas de los otros, y los supernumerarios, que la debilidad o la indolencia habían impedido adquirir a su vez, convertidos en pobres sin haber perdido nada, pues aun cambiando todo en torno suyo sólo ellos no habían cambiado, viéronse obligados a recibir o a arrebatar su subsistencia de manos de los ricos, naciendo de aquí, según los distintos caracteres de unos y otros, la dominación y la servidumbre o la violencia y la rapiña. Los ricos, de su parte, apenas conocieron el placer de la dominación, desdeñaron los demás, y, sirviéndose de sus antiguos esclavos para someter otros nuevos, no pensaron más que en subyugar y envilecer a sus vecinos, a semejanza de esos lobos hambrientos que, habiendo probado una vez carne humana, rehúsan toda otra clase de comida, no queriendo más que devorar a los hombres. Así resultó que, los más poderosos o los más miserables, hicieron de sus fuerzas o de sus necesidades una especie de derecho en beneficio de los demás, equivalente, según ellos, al derecho de propiedad, y que rota la igualdad, se siguió el más espantoso desorden, pues las usurpaciones de los ricos, los latrocinios de los pobres y las pasiones desenfrenadas de todos, ahogando el sentimiento de piedad natural y la voz débil aún de la justicia, convirtieron a los hombres en avaros, ambiciosos y malvados. Surgía entre el derecho del más fuerte y el del primer ocupante un conflicto perpetuo que sólo terminaba por medio de combates y matanzas (q). La sociedad naciente dio lugar al más horrible estado de guerra, y el género humano, envilecido y desolado, no pudiendo volver sobre sus pasos, ni renunciar a las desgraciadas adquisiciones hechas, y trabajando solamente en vergüenza suya, a causa del abuso de las facultades que le honran, se colocó al borde de su propia ruina. Attonitus novitate mali, divesque (miserque, Effugere optat opes, et quae modo (voverat odit. OVID, Metam., lib. WI, v. 127. No es posible que los hombres dejasen al fin de reflexionar acerca de una situación tan miserable y sobre las calamidades que les abrumaban. Los ricos sobre todo debieron pronto darse cuenta de cuán desventajosa les era una guerra perpetua cuyos gastos eran ellos solos los que los hacían y en la cual el peligro de la vida era común y el de los bienes, particular. Además, cualquiera que fuese el carácter que dieran a sus usurpaciones, comprendían suficientemente que estaban basadas sobre un derecho precario y abusivo, y que habiendo no habiendo sido adquiridas más que por la fuerza, la fuerza misma podía quitárselas sin que tuviesen razón para quejarse. Los mismos que se habían enriquecido sólo por medio de la industria, no por podían casi fundar sus derechos de propiedad sobre títulos mejores. Podían decir en todos los tonos: yo he construido este muro; he ganado este terreno con mi trabajo; pero ¿quién os ha dado la alineación, podían responderle, y en virtud de qué derecho pretendéis cobraros a expensas nuestras un trabajo que no os hemos impuesto? ¿Ignoráis por ventura que una multitud de vuestros hermanos perecen o sufren faltos de lo que a vosotros sobra, y que os era preciso un consentimiento expreso y unánime del género humano para que pudiese apropiaros, de la subsistencia común, todo lo que no teníais necesidad para la vuestra? Careciendo de razones válidas para justificarse y de fuerzas suficientes para defenderse, aniquilando fácilmente un particular, pero aniquilada él mismo por las tropas de bandidos, solo contra todos, y no pudiendo, a causa de las rivalidades mutuas que existían, unirse con sus iguales para contrarrestar los enemigos asociados por la esperanza del pillaje; el rico, constreñido por la necesidad, concibió al fin el proyecto más arduo que jamás haya realizado el espíritu humano: el de emplear en su favor las mismas fuerzas de los que lo atacaban, de hacer de sus adversarios sus defensores, de inspirarles otras máximas y de darles otras instituciones que le fuesen tan favorables a él como contrario le era el derecho natural. Con estas miras, después de haber expuesto a sus vecinos el horror de una situación que los obligaba a armase y a luchar los unos contra los otros, que convertía sus posesiones en cargas onerosas como sus necesidades, y en la que nadie encontraba seguridad ya estuviese en el pobreza o ya disfrutase de riquezas, inventó razones especiosas para llevarlos a aceptar el fin que se proponía. “Unámonos, les dijo, para garantizar contra la opresión a los débiles, contener los ambiciosos y asegurar a cada uno la posesión de lo que le pertenece. Instituyamos reglamentos de justicia y de paz a los cuales todos estemos obligados a conformarnos, sin excepción de persona, y que reparen de alguna manera los caprichos de la fortuna, sometiendo igualmente el poderoso y el débil a mutuos deberes. En una palabra, en vez de emplear nuestras fuerzas contra nosotros mismos, unámoslas en un poder supremo que nos gobierne mediante sabias leyes, que proteja y defienda a todos los miembros de la asociación, rechace los enemigos comunes y nos mantenga en una eterna concordia.” No fue preciso tanto como lo dicho en este discurso para convencer y arrastrar a hombres rudos, fáciles de seducir y además tenían demasiados asuntos que esclarecer entre ellos para poder prescindir de árbitros y de señores. Todos corrieron al encuentro de sus cadenas, creyendo asegurar su libertad, porque aún teniendo bastante razón para sentir las ventajas de un régimen político, no poseían la experiencia suficiente para presentir los abusos, eran precisamente los que contaban aprovecharse. Los mismos sabios comprendieron se hacía indispensable sacrificar una parte de su libertad para la conservación de la otra, como un herido se hace amputar el brazo para salvar el resto del cuerpo. Tal fue o debió ser el origen de la sociedad y de las leyes, que proporcionaron nuevas trabas al débil y nuevas fuerzas al rico (r); destruyeron la libertad natural indefinidamente, establecieron para siempre la ley de propiedad y de la desigualdad; de una hábil usurpación hicieron un derecho irrevocable, y, en provecho de algunos ambiciosos, sometieron en lo futuro a todo el género humano al trabajo, a la esclavitud y a la miseria. Compréndese fácilmente que el establecimiento de una sola sociedad hizo indispensable el de todas las demás, y que para hacer frente a fuerzas unidas, fue preciso unirse a su vez. Multiplicándose o extendiéndose rápidamente estas sociedades, pronto cubrieron toda la superficie de la tierra, sin que fuese posible encontrar un solo rincón del universo en donde pudiera el hombre libertarse del yugo y sustraer su cabeza a la cuchilla, a menudo mal manejada que cada uno veía perpetuamente suspendida sobre sí. Habiéndose convertido así el derecho civil en la regla común de los ciudadanos, la ley natural no tuvo efecto más que entre las diversas sociedades bajo el nombre de derecho de gentes, atemperado por ciertas convenciones tácitas para hacer posible el comercio y suplir la conmiseración natural que, perdiendo de sociedad a sociedad casi toda la fuerza que te nía de hombre a hombre, no reside , mas que en determinadas almas grandes y cosmopolitas que franquean las barreras imaginarias que separan los pueblos, y que, a semejanza del Ser Supremo que las ha creado, abrazan a todo el género humano en su infinita benevolencia. Permaneciendo de esta suerte los cuerpos políticos en el estado natural, pronto se resintieron de los mismos inconvenientes que habían obligado a los individuos a apartarse de él, resultando tal estado más funesto todavía entre estos grandes cuerpos que lo que lo había sido antes entre los ciudadanos individuos que los componían. De allí surgieron las fuerzas civiles, las batallas, las matanzas, las represalias que hacen estremecer la naturaleza y hieren la razón, y todos esos horribles prejuicios que colocan en el rango de virtudes el derramamiento de sangre humana. Las gentes más honradas contaron entre sus deberes el de degollar a sus semejantes; vióse en fin a los hombres matarse por millares sin saber por qué , cometiéndose más asesinatos en solo día de combate y más horrores en la toma de una ciudad, que no se habían cometidos en el estado natural durante siglos enteros, en toda la faz de la tierra. Tales fueron los primeros efectos de la división del género humano en diferentes clases. Volvamos a sus instituciones. Sé que muchos han dado otros orígenes a las sociedades políticas, así como a las conquistas del poderoso o la unión de los débiles; pero la selección entre estas causas es indiferente a lo que yo me propongo establecer. Sin embargo, la que acabo de exponer me parece la más natural, por las razones siguientes: 1ª Que, en el primer caso, no siendo la conquista un derecho , no ha podido fundarse sobre él ningún otro, permaneciendo siempre el conquistador y los pueblos conquistados en estado de guerra, a menos que la nación en libertad escogiese voluntariamente por jefe su vencedor. Hasta aquí, algunas capitulaciones hayan hecho, como sólo han sido efectuadas por la violencia, y por consiguiente resultan son nulas por el hecho mismo, no puede existir, en esta hipótesis, ni verdadera sociedad, ni cuerpo político, ni otra ley que la del más fuerte. 2ª Que la palabra fuerte y débil son equívocas en el segundo caso, pues en el intervalo que media entre el establecimiento del derecho de propiedad o del primer ocupante y el de los gobiernos políticos, el sentido de estos términos queda mejor expresado con los de pobre y rico, puesto que en efecto, un hombre no tenía antes que las leyes hubieran sido establecidas, otro medio de sujetar a sus iguales que el de atacar sus bienes o cederle parte de los suyos. 3ª Que los pobres, no teniendo otra cosa que perder más que su libertad, habrían cometido una gran locura suya privándose voluntariamente del único bien que les quedaban para no ganar nada en cambio; que por el contrario, siendo los ricos, por decirlo así, sensibles en todos sus bienes, era mucho más fácil hacerles mal; que tenían, por consiguiente, necesidad de tomar mayores precauciones para garantizarlos, y que, en fin, es más razonable creer que una cosa ha sido inventada por los que utilizaran de ella, que por quienes recibieran perjuicio. El nuevo gobierno no tuvo en lo absoluto una forma constante y regular. La falta de filosofía y de experiencia no dejaba percibir más que los inconvenientes del momento, sin pensarse en poner remedio a los otros sino a medida que se presentaban. A pesar de todos los trabajos de los más sabios legisladores, el estado político permaneció siempre imperfecto, porque había sido casi obra del azar y porque mal comenzado, el tiempo no pudo jamás, no obstante de haber descubierto sus defectos y aun sugerido los remedios, reparar los vicios de su constitución. Modificábase sin cesar, en vez de comenzar, como debió hacerse, por purificar el aire y descartar o separar los viejos materiales, a semejanza de los efectuados por Licurgo en Esparta, para construir en seguida un buen edificio. La sociedad sólo consistió al principio en algunas convenciones generales que todos los individuos se comprometieron a observar de las cuales la comunidad se hacía garante para cada una particularmente . Fue preciso que la experiencia demostrase cuán débil era una constitución semejante y cuán fácil era a los infractores evitar la convicción o el castigo de sus faltas, de las cuales solo el público debía ser testigo y juez a la vez; que la ley fuese eludida de mil distintas maneras; que los inconvenientes y los desórdenes se multiplicasen continuamente , para que se pensase al fin en confiar a algunos ciudadanos el peligroso depósito de la autoridad pública, y se confiriése a los magistrados el cuidado de hacer cumplir las deliberaciones del pueblo; pues decir que los jefes fueron elegidos antes de que la confederación estuviese constituida y que los ministros existían antes que las leyes es suposición que no merece ser combatida seriamente. No sería más razonable creer que los pueblos se arrojaron desde el primer momento en los brazos de una amo absoluto sin condiciones y por siempre, y que el primer medio de proveer a la seguridad común, imaginado por hombres audaces e indomables, haya sido el de precipitarse en la esclavitud. En efecto, ¿por qué se dieron jefes si no fue para que los defendieran contra la opresión, y protegieran sus bienes, sus libertades y sus vidas, que son, por decirlo así, los elementos constitutivos de su ser? Esto supuesto, en las relaciones de hombre a hombre como lo peor que pudiera ocurrirle a uno de encontrarse a discreción de otro, ¿no habría sido contrario al buen sentido comenzar por despojarse entre manos de un jefe de las únicas cosas para cuya conservación tenía necesidad de sus auxilios? ¿Qué habría podido éste ofrecerles como equivalente por la concesión de tan bello derecho? Y si hubiese osado exigirla con el pretexto de defenderlos, no habría recibido inmediatamente la respuesta del apólogo: “¿Qué más nos hará el enemigo?” Es pues incontestable, y ello constituye la máxima fundamental de todo el derecho político, que los pueblos se han elegido jefes para que defiendan su libertad y no para que los esclavice. Si tenemos un príncipe, decía Plinio a Trajano, es para que nos preserve de tener un amo. Los políticos sostienen respecto al amor a la libertad los mismos sofismas que los filósofos respecto al estado de naturaleza: por las cosas que han visto juzgan muyu diferentemente de las que no han observado, contribuyendo a los hombres una inclinación natural a la esclavitud por la paciencia con que la soportan los que tienen ante sus ojos, sin pensar que ocurre con la libertad lo que con la inocencia y la virtud, cuyo valor no se aprecia mientras se disfruta de ellas y cuyo gusto deja de sentirse tan pronto como se les ha pedido. “Yo conozco las delicias de tu país , decía Brasidas a un sátrapa que comparaba la vida de Esparta a la de Persépolis; pero tú no puedes conocer los placeres del mío.” Como indomable corcel que eriza el crin, se encoleriza, patea la tierra y se resiste y agita impetuosamente a la sola aproximación del bocado, mientras que el caballo adiestrado sufre paciente mente el látigo y la espuela, así el hombre bárbaro no doblegaba jamás la cerviz al yugo que el civilizado soporta sin murmurar, prefiriendo la más borrascosa libertad a una tranquila sujeción. No es, pues, por el envilecimiento de los pueblos sojuzgados, como es preciso juzgar de las disposiciones naturales del hombre en pro o en contra de la esclavitud , sino por los prodigios alcanzados por todos los pueblos libres para garantizarse contra la opresión. Sé que los primeros no hacen más que alabar sin cesar con la paz y el reposo de que disfrutan con sus cadenas y que miserriman servitutem pacem appellant;6 pero cuando veo los otros sacrificar placeres, reposo, poderío y hasta la misma vida por la conservación del único bien tan desdeñado de aquellos que lo han perdido; cuando veo a los animales que han nacido libres y que aborreciendo la cautividad, se destrozan la cabeza contra las barras de su prisión; cuando veo las multitudes de salvajes, completamente desnudos, despreciar las voluptuosidades europeas, y desafiar el hambre, el fuego, el hierro y la muerte para conservar su independencia comprendo y siento que no es a esclavos a quienes corresponden razonar respecto de la libertad. Respecto a la autoridad paternal, de la cual muchos han hecho derivar el gobierno absoluto y toda la sociedad, sin recurrir a las pruebas contrarias de Locke y de Sidney, basta notar que nada en el mundo dista tanto del espíritu feroz del despotismo como la dulzura de esta autoridad, que es siempre más ventajosa al que obedece que útil al que manda; que por ley natural, el padre no es dueño del hijo más tiempo que aquel que éste tiene necesidad de sus auxilios; que pasado ese término, son iguales, y que entonces el hijo, perfectamente independiente del padre, sólo le debe respeto y no obediencia, pues la gratitud es un deber que es preciso cumplir, pero no un derecho que se puede exigir. En vez de decir que la sociedad civil se deriva del poder paternal, debería afirmarse por el contrario que es de ella donde este poder deriva su principal fuerza. Un individuo no fue reconocido como padre de muchos hijos sino cuando éstos permanecieron reunidos a su alrededor. Los bienes del padre, de los cuales él es, el verdadero dueño, son los lazos que retienen a los hijos bajo su dependencia, pudiendo legarlos a sus descendientes en proporción al mérito que cada cual posea y de acuerdo con la deferencia continua observada para con él. Lejos por el contrario, de esperar los esclavos ninguna acción semejante de su déspota, a quien pertenecen como cosa propia, tanto ellos como todo lo que poseen, o como así lo pretende él al menos, se ven reducidos y obligados a recibir un favor lo que les deja de sus propios bienes, haciendo un acto de justicia cuando los despoja y concediéndoles una gracia cuando les permite vivir. 6 Tacit, His. Lib. IV, cap. XVII. (EE.) Continuando así el examen de los hechos de acuerdo con el derecho, no se encontraría ni más solidez ni más verdad que en el establecimiento voluntario de la tiranía , siendo difícil demostrar la validez de un contrato que solo obligaría una de las partes y que redundaría únicamente en perjuicio del que se compromete. Este odioso sistema está muy distante ser, aún en nuestros días, el seguido por los sabio y los buenos monarcas, y sobre todo por los de Francia, como puede verse en diversos pasajes de sus edictos y en particular por el siguiente de un escritor célebre, publicado en 1667, en nombre y por orden de Luis XIV: “Que no se diga que el soberano no está sujeto a las leyes de su Estado, pues lo contrario equivaldría a desconocer el principio del derecho de gentes, que la lisonja ha algunas veces atacado, pero que los buenos príncipes han defendido siempre como una divinidad tutelar de sus Estados. ¡Cuánto más legítimo es decir, con el sabio Platón, que la perfecta felicidad de un reino consiste en que el príncipe sea obedecido de sus súbditos, que éste se someta a la ley y que la ley sea recta y encaminada siempre a hacer el bien público!”7 No me detendré a investigar si, siendo la libertad la más noble de las facultades del hombre, no es degradar su naturaleza, colocarse al nivel de las bestias esclavas del instinto, ofender al autor de su propio ser, renunciando sin reserva al más precioso de todos sus dones, someterse a cometer todos los crímenes prohibidos para complacer a un amo feroz o insensato, y si este sublime obrero debe irritarse al ver destruida y deshonrada su más bella obra. Pasaré por alto, si se quiere, la opinión autorizada de Barbeyrac, quien declara terminante mente, según Locke, que nadie puede vender su libertad hasta el punto de someterse a una autoridad arbitraria que le trate a su capricho, pues, añade, esto equivaldría a vender su propia vida, de la cual no es dueño. Preguntaré solamente con qué derecho los que no han temido envilecerse hasta tal punto, han podido condenar a su posteridad a la misma ignominia y renunciar en su nombre a los bienes que ésta no recibe de su liberalidad, y sin los cuales la vida misma es onerosa a todos cuantos son dignos de ella. Pufendorff dice que, de la misma manera que se transfieren los bienes a otro por medio de convenciones y contratos, puede uno despojarse de su libertad en favor de otro. Éste paréceme un malísimo razonamiento; primeramente, porque los bienes que yo enajene, conviértense en una cosa completamente extraña a mi persona, y de los cuales me es indiferente el abuso que se haga; pero me importa que no se abuse de mi libertad, no pudiendo, sin hacerme culpable del mal que se me obligará a hacer, exponerme a convertirme en instrumento del crimen. En segundo lugar, no siendo el derecho de propiedad mas que de convención y de institución humanas, todo hombre puede a su antojo disponer de lo que posee; pero no así de los dones esenciales de la naturaleza, tales como la vida y la libertad, de las cuales es permitido a todos gozar, pero lo menos dudoso que haya derecho a despojarse. Quitándose la vida, se degrada el ser; pudiendo la libertad, consúmese totalmente, y, como ningún bien temporal puede indemnizar la privación ni de la una ni de la otra, renunciar a ellas sería ofender a la vez la naturaleza y la razón, a cualquier precio que ello se efectúe . Mas aun cuando pudiese enajenarse la libertad de igual manera que los bienes, la diferencia sería muy 7 Tratado de los derechos de la Reina Muy Cristiana sobre diversos Estados de la monarquía de España, 1667, in 4º Imprenta real. (EE.) grande con respecto a los hijos, que no disfrutan de los bienes del padre sino mediante la transmisión de su derecho, en tanto que siendo la libertad un don recibido de la naturaleza en calidad de hombres, sus padres no tienen ninguna facultad para despojarlos de ella. De suerte que, como para establecer la esclavitud fue preciso violentar la naturaleza, ha habido necesidad para cambiarla para perpetuar ese derecho; y los jurisconsultos que con tanta gravedad han sostenido que el hijo de una esclava nacía esclavo, han afirmado, en otros términos, que un hombre no nacía hombre. Me parece evidente, pues que no solamente los gobiernos no han comenzado por un poder arbitrario, que no otra cosa que la corrupción en grado extremo, y que los arrastra al fin a ejercer únicamente la ley del más fuerte, sino que siendo este poder por su naturaleza ilegítimo, no ha podido servir de fundamento a las leyes de la sociedad, ni, por consecuencia, a la desigualdad de institución. Sin entrar por hoy en las investigaciones, por hacer todavía, acerca de la naturaleza del pacto fundamental de todo gobierno, limitóme aquí, siguiendo la opinión común, a considerar el establecimiento del cuerpo político como un verdadero contrato entre el pueblo y los jefes de su elección; contrato por el cua l las dos partes se obligaban al cumplimiento de las leyes en él estipuladas y que constituyen los lazos de unión. Habiendo el pueblo, respecto a las relaciones sociales, reducido todas sus voluntades a una sola, todos los artículos sobre los cuales esta voluntad se explica, conviértense en otras tantas leyes fundamentales que obligan a todos los miembros del Estado sin excepción, regularizando una de ellas la elección y el poder de los magistrados encargados de velar por el cumplimiento de las otras. Este poder se extiende a todo cuanto puede sostener la constitución, sin atentar a su cambio o modificación. Añádese honores que hacen respetables tanto las leyes como los ministros, y a éstos personalmente, se les otorgan prerrogativas que los indemnicen de los penosos trabajos que ocasiona una buena administración. El magistrado, por su parte, se obliga a no hacer uso del poder que se le ha confiado más que de acuerdo con la intención de los comitentes, a mantener a cada uno en apacible goce de lo que le pertenece y a preferir en toda circunstancia la utilidad pública a su interés particular. Antes que la experiencia hubiese demostrado, o que el conocimiento del corazón humano hubiese hecho prever los abusos inevitables de tal constitución, ha debido parecer tanto mejor, cuanto que los que estaban encargados de velar por su conservación eran los más interesados, pues no estando la magistratura y sus derechos establecidos más que sobre las leyes fundamentales, tan pronto como fuesen éstas destruidas, cesarían los magistrados de ser legítimos y el pueblo dejaría de obedecerlos; y como no habría sido el magistrado, sino la ley, la que habría constituido la esencia del Estado, cada uno recobraría de derecho su libertad natural. Por poco que se reflexionara atentamente, esto se confirmaría por nuevas y diversas razones; y por la naturaleza misma del contrato se vería que éste no podía ser irrevocable , pues no existiendo poder superior que garantice la fidelidad de los contratantes, ni que los obligase a cumplir sus recíprocos compromisos, las partes permanecerían siendo los solos jueces de su propia causa, y cada uno tendría siempre el derecho de renunciar al contrato tan pronto como considerase que la otra infringía las condiciones estipuladas, o bien que las mismas cesasen de convenirle. Sobre este principio es sobre el cual parece que debió fundarse el derecho de abdicación. Luego, no teniendo en consideración, como lo hacemos, más que la institución humana, si el magistrado, que tiene en sus manos todo el poder y que se apropia todas las ventajas del contrato, tenía, sin embargo, el derecho de renunciar a la autoridad, con mayor razón debería el pueblo, que paga todas las faltas cometidas por los jefes, tener el derecho de renunciar a la dependencia. Mas las execrables disensiones y los infinitos desórdenes que forzosamente acarrearía este peligroso poder, demuestran más que cualquiera otra cosa, cuánto los gobiernos humanos tenían necesidad de una base más sólida que la sola razón, y cuán necesario era para la tranquilidad pública que la voluntad divina interviniese dando a la autoridad soberana un carácter sagrado e inviolable que quitase a los individuos el funesto derecho de disponer de ella. Aun cuando la religión no hubiese hecho otro bien que éste a los hombres, bastaría para que todos debiesen quererla y adoptarla, aun con sus abusos, pues con todo, ella economiza más sangre de la que el fanatismo hace verter. Pero sigamos el hilo de nuestra hipótesis. Las diversas formas de gobierno tienen su origen en las diferencias más o menos grandes que existían entre los individuos en su momento de la institución. Si un hombre era eminente en poder, en virtud, en riqueza o en crédito , era elegido único magistrado y el Estado convirtíase en una monarquía . Si había varios, más o menos iguales entre sí, elevábanlos sobre todos los demás, elegíanlos conjuntamente y constituía una aristocracia. Aquellos cuya fortuna o cuyos talentos eran menos desproporcionados, y que menos se habían alejando de su estado natural, guardaron en común la administración suprema y formaron una democracia. El tiempo se encargó de comprobar cuál de estas formas era la más ventajosa para los hombres. Los unos permanecieron sometidos únicamente a las leyes, los otros obedecieron pronto a los jefes. Los ciudadanos quisieron conservar su libertad; los súbditos no pensaron más que en quitársela a sus vecinos, no pudiendo sufrir que otros disfrutasen de un bien del cual ellos no gozaban ya. En una palabra; de un lado las riquezas y las conquistas, del otro la felicidad y la virtud. En estos diversos gobiernos, todas las magistraturas fueron en un principio electivas; y cuando no era la riqueza la que las determinaba, acordábase la preferencia al mérito que da ascendiente natural, y a la edad, que da la experiencia en los negocios y la calma en las deliberaciones. Los ancianos de los hebreos, los gerontes de Esparta, el Senado de Roma y la etimología misma de nuestra palabra señor, demuestran cuán respetada era la vejez en otros tiempos. Cuanto más las elecciones recaían en hombres de avanzada edad, más frecuentes hacíanse, y más dificultades dejábanse sentir. Introdujeron las intrigas, formáronse fracciones, agriáronse las relaciones entre los partidos, las guerras civiles se encendieron y se sacrificó, en fin, la sangre de los ciudadanos en aras del pretendido bienestar del Estado, exponiéndose a caer de nuevo en la anarquía de los tiempos anteriores. La ambición de los principales se aprovechó de estas circunstancias para perpetuar en sus familias sus cargos; el pueblo, ya acostumbrado a la dependencia, al reposo y a las comodidades de la vida, y sin medios ya de romper sus cadenas, consintió en dejarse aumentar su esclavitud para afirmar su tranquilidad, y así es los jefes, convertidos en hereditarios, acostumbráronse a considerar su magistratura como un bien de familia, a conceptuarse a sí mismos como propietarios del Estado, del cual no eran más que los servidores; a llamar a sus conciudadanos sus esclavos; a contarlos como reses, el número de cosas que les pertenecía, y a llamarse ellos iguales a los dioses y reyes de los reyes. Si seguimos el progreso de las desigualdades en estas distintas revoluciones, encontraremos que el establecimiento de la ley y del derecho de propiedad fue su primer paso; la institución de la magistratura el segundo y el tercero y último cambio del poder legítimo en poder arbitrario: de suerte que la condición de rico y de pobre fue autorizada por la primera época; la de poderoso y débil por la segunda, y por la tercera la de amo y esclavo, último grado de la desigualdad y fin hacia el cual tienden todas las demás, hasta que nuevas revoluciones disuelva n de hecho el gobierno o le acerquen a la legítima institución. Para comprender la necesidad de este progreso, es menos preciso considerar los causas que dieron por resultado el establecimiento del sistema político, que la forma que tomó en su ejecución y los inconvenientes que con él surgieron, pues los vicios que hacen necesarias las instituciones sociales son los mismos que hacen inevitable el abuso de ella, y como, a excepción de Esparta, en donde la ley velaba principalmente por la educación de los niños y en donde Licurgo estableció costumbres que hacían casi superfluas las leyes, siendo éstas, en general, menos fuertes que las pasiones, y sirviendo sólo de freno a los hombres sin cambiarlos ni modificarlos, fácil sería que todo gobierno que, sin corromperse ni alterarse, marchara siempre estrictamente de acuerdo con el fin que fue instituido, habría sido fundado sin necesidad, y que un país en donde nadie eludiese el cumplimiento de las leyes ni abusase de la magistratura, no habría menester ni magistrados ni leyes. Las distinciones políticas acarrean necesariamente consigo las distinciones civiles. La desigualdad, aumentando sin cesar entre el pueblo y sus directores, hacen sentir pronto sus efectos entre los particulares, modificándose de mil maneras según las pasiones, el talento y las circunstancias. El magistrado no podría usurpar un poder ilegítimo sin hacerse antes de cómplices a quiénes está obligado a ceder una parte. Además, los ciudadanos no se dejan oprimir sino cuando, llevados de una ciega ambición y con intenciones más bajas que elevadas, háceles más cara y preferible la dominación que la independencia, y consienten en arrostrar cadenas para a su turno imponerlas. Es sumamente difícil reducir a la obediencia a quién no aspira a mandar, y el político más hábil no lograría avasallar a hombres que sólo ambicionasen ser libres. Pero el sentimiento de la desigualdad halla siempre con facilidad cabida en las almas ambiciosos y cobardes dispuestos en todo tiempo a correr los riesgos de la fortuna y a dominar o a ser dominadas casi indiferentemente, según que ésta les resulte favorable o es adversa. Fue así como debió llegar un tiempo en que, fascinado el pueblo hasta tal punto, sus conductores sólo tenían necesidad de decir el más inferior de los hombres: “Sé grande tú y toda tu generación” , para que se distinguiese y elevase a sus propios ojos y a los ojos de todo el mundo, continuando el encumbramiento entre sus descendientes a medida que se alejaban de él, pues cuanto más remota e incierta era la causa, tanto mayor era el efecto ; mientras más grande era el número de holgazanes en una familia, más ilustre hacíase. Si fuese éste el lugar para entrar en detalles, explicaría fácilmente cómo, aun sin la participación del gobierno, la desigualdad de crédito y de autoridad resulta inevitable entre los particulares (s) tan pronto como, reunidos en una misma sociedad, se ven obligados a establecer comparaciones entre ellos y a tener en cuenta las diferencias que observan en las relaciones continuas que tienen entre unos u otros. Estas diferencias son de muchas especies, pero en general, siendo la riqueza, la nobleza o el rango, el poder y el mérito personal, las distinciones principales por las cuales se regula o compara la sociedad, probaría que el acuerdo o el conflicto de estas diversas fuerzas es la indicación más segura de si un Estado está bien o mal constituido; haría ver que entre estas cuatro clases de desigualdad, siendo las cualidades personales el origen de todas las demás, la riqueza es la última a la cual se reducen al fin, porque siendo la más inmediatamente útil al bienestar y la más fácil de transmitir, sirve cómodamente para comprar todo lo restante, observación que puede servir para juzgar con bastante exactitud cuánto se ha separado cada pueblo de su institución primitiva y el camino que ha recorrido hacia el término extremo de la corrupción. Haría notar cómo este deseo universal de reputación, de honores y de preferencias que nos devora a todos, ejercita y compara los talentos y las fuerzas; cómo excita a multiplicar las pasiones, y cómo, haciendo a todos los hombres concurrentes, rivales, o mejor dicho, enemigos, causa reveses a diario, éxitos y catástrofes en todas especie, al impulsar a la misma lid a tantos pretendientes. Demostraría que a ese deseo ardiente de oír hablar de nosotros, a ese furor de distinguirnos, es a lo que debemos lo que hay de mejor y de peor entre los hombres; nuestras virtudes y nuestros vicios, nuestras ciencias y nuestros errores, nuestros conquistadores y nuestros filósofos, es decir, una multitud de cosas malas y un reducido número de buenas. Probaría, en fin, que si se ve a un puñado de poderosos y de ricos en la cumbre de la grandeza y de la fortuna, mientras la multitud se arrastra en la oscuridad y en la miseria, es porque los primeros sólo estiman las cosas de que disfrutan, mientras que los otros se hallan privados de ellas, y que, sin cambiar el estado, cesarían de ser dichosos si el pueblo cesase de ser miserable. Pero estos detalles constituirían por sí solos materia para una extensa obra en la cual se pesarían las ventajas y los inconvenientes de todo gobierno en relación con los derechos naturales, y en todo se revelarían todas las diferentes fases bajo las cuales se ha mostrado la desigualdad hasta nuestros días y bajo los cuales pueda mostrarse en los siglos venideros, según la naturaleza de estos gobiernos y las revoluciones que el tiempo determinará ineludiblemente. Veríase a la multitud oprimida por dentro por efecto de las mismas precauciones tomadas en defensa de lo que la amenazaba de fuera; veríase a la opresión acrecentarse continuamente sin que los oprimidos pudiesen jamás saber cuál sería su término ni qué medio legítimo quedábales para detenerla; veríanse los derechos de los ciudadanos y las libertades nacionales extinguirse poco a poco y considerarse cómo rumores sediciosos las reclamaciones de los débiles; la política restringiendo a una porción de mercenarios del pueblo el honor de defender la causa común, surgiendo de allí la necesidad de los impuestos; veríase al agricultor abatido abandonar su campo, aun durante la paz, y dejar el arado para ceñirse la espada; el nacimiento de las funestas y extravagantes reglas del pundonor; a los defensores de la patria convertirse, tarde o temprano, en sus enemigos, te niendo sin cesar el puñal levantado sobre sus conciudadanos, y venir un tiempo en que se les oiría decir al opresor en su mismo país: Pectore si fratris gladium juguloque (parentis Condere me jubeas, plenaeque in (viscera partu Conjugis, invita peragam tamen omnia (dextra Lucano, Farsalia, lib. I, v. 376. De la extrema desigualdad de las condiciones y de las fortunas, de la diversidad de las pasiones y de los talentos, de las artes inútiles, de las artes perniciosas, de las ciencias frívolas, formaríanse multitud de prejuicios igualmente contrarios a la razón, a la felicidad y a la virtud. Se vería a los jefes fomenta ndo todo lo que se puede tender a debilitar la unión entre los hombres reunidos; sembrando el germen de división real de todo lo que puede dar a la sociedad un aire de concordia aparente; de todo lo que puede inspirar a los diferentes clases la desconfianza y el odio mutuo, por medio de la oposición de sus derechos y de sus intereses, y fortificando, por consecuencia, el poder que abarca a todos. Del seno de estos desórdenes y de estas revoluciones, el despotismo, elevado por grados su horrible cabeza y devorando todo cuanto hubiera percibido de bueno y de sano en todas las partes del Estado, llegaría por fin a hollar con sus plantas las leyes y el pueblo, y establecerse sobre las ruinas de la República. Los tiempos que precederían a este último cambio, serían de confusión y de calamidades, pero al fin, devorando todo por el monstruo, los pueblos no tendrían ya ni jefes ni leyes, sino solamente tiranos. Desde ese instante cesarían también las costumbres y la virtud, pues en todas partes en donde reina el despotismo, cui ex honesto nulla est spes, no hay ni probidad ni deber que consultar ante su vo z, ya que la más ciega obediencia es la única virtud que queda a los esclavos. Es éste el último término de la desigualdad y el punto extremo que cierra el círculo tocando el de donde partimos. Aquí todos los individuos conviértese en iguales, porque no son nada, pues no teniendo a los esclavos otra ley que la voluntad del amo, ni éste otra regla que sus pasiones, las nociones del bien y los principios de justicia se desvanécense incesantemente. Aquí todo lleva a la imposición de una sola ley: la del más fuerte, y por consiguiente a un nuevo estado natural diferente del primitivo, puesto que mientras que el uno representa la naturaleza en toda su pureza, el otro es el fruto de un exceso de corrupción. Hay, además, tan poca diferencia entre estos dos estados y tal disuelto se haya el gobierno por el despotismo, que el déspota es el amo solamente mientras es él más fuerte, pues tan pronto como pueden expulsarlo, no tienen derecho a reclamar contra la violencia. El motín que acaba por estrangular o destronar un sultán es un acto tan jurídico como aquellos por los cuales él disponía la víspera de las vidas y de los bienes de sus vasallos. La fuerza únicamente lo sostenía ; la fuerza lo derribaba. Todo las cosas suceden así según el orden natural, y cualquiera que sea el resultado de estas cortas y frecuentes revoluciones, nadie puede quejarse de la injusticia de los otros, sino solamente de su propia imprudencia o de su desgracia. Descubriendo y siguiendo de esta suerte los olvidados y perdidos derroteros que del estado natural han debido conducir al hombre al estado civilizado; restableciendo con las situaciones intermediarias que acabo de exponer, las que la premura del tiempo me han hecho suprimir, o que la imaginación no me ha sugerido, todo lector atento no podrá menos que sorprenderse al considerar el inmenso espacio que separa estos dos estados. En esta lenta sucesión de las cosas, se verá la solución de una infinidad de problemas de moral y de política que los filósofos no pueden resolver. Se comprenderá que el género humano de una edad no es el mismo que de otra, a la vez que la razón por la cual Diógenes no encontraba un hombre, pues buscaba entre sus contemporáneos al hombre de una época que ya no existía . Catón, se dirá, pereció con Roma y la libertad, porque vivió en un siglo que no era el suyo; y el más grande de los hombres no hizo más que asombrar al mundo que hubiera gobernado quinientos años antes. En una palabra, se explicará por qué el alma y las pasiones humanas, modificándose insensiblemente, cambian por decirlo así de naturaleza; porque nuestras necesidades y nuestros placeres cambian de objetivo a la larga; porque eliminándose gradualmente el hombre original, la sociedad no ofrece a los ojos del sabio más que un conjunto de hombres artificiales y de pasiones ficticias que constituyen la obra de todas estas nuevas relaciones y que no tienen ningún verdadero fundamento en la naturaleza. Lo que la reflexión nos enseña, la observación nos lo confirma perfectamente : el hombre salvaje y el hombre civilizado difieren tanto en sus sentimientos y en sus inclinaciones, que lo que hace la felicidad suprema en uno reduciría al otro a la desesperación. El primero no aspira más que por el reposo y la libertad; desea sólo vivir y permanecer ocioso sin que la misma ataraxia del estoico pueda igualarse a su profunda indiferencia por todo. Por el contrario, el ciudadano, siempre activo, suda, se agita, se atormenta sin cesar en busca de ocupaciones más laboriosas siempre; trabaja hasta la muerte, corre, si se quiere, tras ella para colocarse en estado de vivir, o renuncia a la vida para alcanzar la inmortalidad; obsequia a los grandes que odia, y a los ricos que desprecia, sin excusa ningún medio para alcanzar el honor de servirles; jactarse orgullosamente de su bajeza y de la protección que recibe, y ufano de su esclavitud, habla con desdén de los que no tienen el honor de compartirla . ¡Qué espectáculo para un caribe el de los trabajos penosos y envidias de un ministro europeo! ¡Cuántas muertes crueles no preferiría este indolente salvaje al horror de vida semejante, que a menudo no es dulcificada ni siquiera por placer de hacer el bien! Pero, para poder comprender o aprecia el fin de tantos cuidados, e inquietudes, sería preciso que las palabras poder y reputación tuviesen algún sentido en su espíritu; que supiese que hay una clase de hombre que tienen en mucho las miradas del resto del universo, que se consideran más dichosos y están más contentos de sí mismos con la aprobación de los demás que con la suya propia. Tal es, en efecto, la verdadera causa de todas estas diferencias: el salvaje vive en él mismo; el hombre social, siempre fuera de sí, no sabe vivir más que en la opinión de los otros, de cuyo juicio, por decirlo así, extrae el sentimiento de su propia existencia. No es mi objeto demostrar cómo de tal disposición nace tanta diferencia por el bien como para el mal, como tan bellos discursos de moral; cómo, reduciéndose todo a las apariencias, convirtiése todo ficticio y ridículo, honor, amistad, virtud y a menudo hasta los mismos vicios, de los cuales se encuentra al fin el secreto de gloriarse; cómo, en una palabra, preguntando siempre a los demás lo que somos, y no atreviéndonos jamás a interrogarnos a nosotros mismos, en medio de tanto filósofo , de tanta humanidad, de tanta cortesanía y de tantas máximas sublimes, no tenemos sino un exterior engañoso y frívolo, honor sin virtud, razón sin sabiduría y placer sin dicha. Bástame haber probado que éste no es el estado original del hombre, y que sólo el espíritu de la sociedad y la desigualdad que ésta engendra son las causas que cambian y alteran así todas nuestras inclinaciones naturales. He procurado exponer el origen y el progreso de la desigualdad, el establecimiento y el abuso de las sociedades políticas, hasta dónde es posible deducir tales cosas de la naturaleza humana, e independientemente de los dogmas sagrados que dan a la autoridad soberana la sanción del derecho divino. De lo expuesto se deduce que, siendo la desigualdad casi nula en el estado natural, su fuerza y se crecimiento proviene del desarrollo de nuestras facultades y del progreso del espíritu humano, convirtiéndose al fin en estable y legítima por medio del establecimiento de la propiedad y de las leyes. Infiérese, además, que la desigualdad moral, autorizada por el solo derecho positivo, es contraria al derecho natural, toda vez que no concurre en la misma proporción con la desigualdad física; distinción que determina suficientemente lo que debe pensarse a este respecto, de la clase de desigualdad que reina entre todos los pueblos civilizados, ya que es manifiestamente contraria a la ley natural, cualquiera que sea la manera como se la defina, el que un niño mande a un anciano, que un imbécil conduzca a un sabio y que un puñado de gente rebose de superfluidades mientras que la multitud hambrienta carezca de lo necesario. NOTAS (a) Refiere Herodoto que después del asesinato del falso Esmerdis, habiéndose congregado los siete libertadores de Persia para deliberar acerca de la forma de gobierno que deberían dar al Estado, Otanes opinó decididamente por la república; opinión tanto más extraordinaria en a boca de un sátrapa, cuanto que además de la pretensión que podía tener al imperio, los grandes temen más que a la muerte una forma de gobierno que los obligue a respetar los hombres. Otanes, como bien puede creerse, no fue escuchado, y viendo que iban a proceder a la elección de un monarca, él, que no quería ni obedecer ni mandar, cedió voluntariamente a los otros concurrentes su derecho a la corona, pidiendo por toda compensación ser libre e independiente, tanto él como su posteridad, lo cual le fue acordado. Aun cuando Herodoto no nos instruyese acerca de la restricción puesta a tal privilegio, sería preciso suponerla; de otro modo Otanes, no reconociendo ninguna ley ni teniendo que rendir cuenta a nadie de sus acciones, habría sido omnipotente en el Estado y más poderoso que el rey mismo. Pero no había probabilidad de que un hombre capaz de contentarse, en caso semejante, con tal privilegio, llegase a abusar de él. En efecto, jamás se vio que este derecho ocasionara el menor desorden o disensión en el reino, ni por causa del sabio Otanes, ni por ninguno de sus descendientes. (b) Desde mis primeros pasos apóyome con confianza en una de esas autoridades respetables para todos lo filósofos, por provenir de una razón sólida y sublime que sólo ellos saben escudriñar y sentir. “Cualquiera que sea el interés que tengamos en conocernos a nosotros mismos, no sé si conocemos mejor todo lo que no forma o constituye parte de nuestro individuo. Provistos por la naturaleza de órganos destinados únicamente a nuestra conservación, no los empleamos más que en percibir las impresiones exteriores; no procuramos más que exteriorizarnos y existir fuera de nosotros. Demasiado ocupados en multiplicar las funciones de nuestros sentidos y de aumentar la dilatación exterior de nuestro ser, raramente hacemos uso de ese sentido interior que nos reduce a nuestras verdaderas dimensiones y que separa de nosotros todo lo que no nos toca o afecta de alguna manera. Es, sin embargo, de ese sentido del cual debemos servirnos si queremos convencernos, y el único por medio del cual podemos juzgarnos. Mas, ¿cómo dar a este sentido su actividad y toda su extensión? ¿Cómo desprender nuestra alma, en la cual reside, de todas las ilusiones de nuestro espíritu? Hemos perdido la costumbre de emplearlas, dejándola sin ejercicio en medio del tumulto de nuestras sensaciones corporales; la hemos consumido por el fuego de nuestras pasiones: el corazón, el espíritu, los sentidos, todo ha trabajado contra ella.” (Hist. Nat. De la Naturaleza del hombre.) (c)Las modificaciones que el prolongado uso de andar en dos pies ha podido producir en la conformación del hombre, las relaciones que se observan todavía entre sus brazos y las piernas anteriores de los cuadrúpedos, y la introducción sacada de se manera de andar, han hecho surgir dudas respecto a la que debía sernos la más natural. Todos los niños comienzan a andar gateando, teniendo necesidad de nuestro ejemplo y de nuestras lecciones para aprender a tenerse de pie. Hay aún naciones salvajes, tales como los hotentotes, que, cuidándose poco de los hijos, los dejan andar con las manos tanto tiempo, que después cuéstales trabajo hacerlos enderezar. Otro tanto acontece con los hijos de los caribes de las Antillas. Cuéntase diversos ejemplos de hombres cuadrúpedos, pudiendo entre otros citar el del niño que fue encontrado, en 1344, cerca de Hesse, que había sido alimentado por lobos, y el cual decía después, en la corte del príncipe Enrique, que si de él hubiese dependido, habría preferido volverse con ellos que vivir entre los hombres. De tal suerte había adquirido el hábito de andar como los animales, que fue preciso atarle pedazos de palo para que se sostuviera de pie y guardase el equilibrio. Sucedía lo mismo con el niño que fue hallado en 1694, en las selvas de Lituania, que vivía entre los osos. No daba, dice Condillac, ninguna señal de razón, andaba con los pies y con las manos, no hablaba ningún idioma, produciendo sólo sonidos que en nada se semejaban a los del hombre. El pequeño salvaje de Hannover, que fue llevado hace muchos años a la corte de Inglaterra, con las mayores penas del mundo lograba sostenerse y cami nar con los pies. Encontróse también, en 1719, otros dos salvajes en los Pirineos, los cuales corrían por las montañas al igual de los cuadrúpedos. En cuanto a lo que podría objetarse respecto a la privación de las manos, cuyo uso nos proporciona tantas ventajas, además de que el ejemplo de los monos demuestra que éstas pueden perfectamente emplearse para ambos fines, ello probaría dar a sus miembros un destino más cómodo que el indicado por la naturaleza y no que ésta le ha destinado a andar de manera diferente a la que le enseña. Pero hay, así me parece, mejores razones que aducir en sostenimiento de que el hombre es bípedo. Primeramente, aun cuando se quisiera hacer ver que ha sido configurado de manera distinta de la que tiene, y que, sin embargo, allegado a ser lo que es, tal cosa no bastaría para sacar en conclusión que así ha ocurrido, toda vez que, después de haber demostrado la posibilidad de estas modificaciones, sería preciso, aun antes de admitirlas, probar al menos su verosimilitud. Además, si aceptable es que los brazos del hombre han podido servirle de piernas en caso de necesidad, también es cierto que ésta es la única observación favorable a tal sistema, sobre un gran número de otras que le son contrarias. Las principales son: que la manera como está colocada la cabeza del hombre, en vez de dirigir su vista horizontalmente, como lo hacen los demás animales y como él mismo andando de pie, la habría tenido, caminando a gatas, constantemente fija en la tierra, situación muy poco favorable a a l conservación del individuo; que la cola de que carece, de ningún servicio, al andar como anda, en dos pies, es útil a los cuadrúpedos, y de la cual ninguno de ellos lo tiene en esta forma; que siendo de una altura excesiva la parte posterior, en proporción a las piernas delanteras, al estar en cuatro pies, estaríamos obligados a andar con las rodillas, resultando un animal, en conjunto, mal proporcionado y con muy poca comodidad para caminar; que si hubiese colocado el pie plano, como la mano, habría tenido en la pierna posterior una articulación de menos que los otros animales, o sea la que une el peroné con la tibia, y que colocando sólo la punta del pie, como habría estado, sin duda, constreñido a hacer; el tarso, sin hablar de la pluralidad de huesos que lo componen, parecería demasiado grueso para reemplazar el peroné, y sus articulaciones con el metrazo y la tibia demasiado unidas para dar a la pierna humana, en esta situación, la misma flexibilidad que tienen las de los cuadrúpedos. El ejemplo de estos niños, tomados de un edad en que las fuerzas naturales no están todavía desarrolladas ni los miembros fortalecidos, no prueba nada absolutamente, ya que equivaldría lo mismo decir que los perros no están destinados a andar, porque durante algunas semanas después de haber nacido no hacen más que arrastrarse. Los hechos particulares tienen poca fuerza contra la práctica universal de los hombres, y aun de las naciones que, no habiendo tenido ninguna comunicación con las otras, no pudieron imitar nada de ellas. Un niño abandonado en una selva antes de poder caminar, y alimentado por una bestia, seguirá el ejemplo de su nodriza ejercitándose a andar como ella, dándole la costumbre facilidades que no había adquirido de la naturaleza; y de la misma manera que los mancos llegan, a fuerza de ejercicios, a hacer con los pies todo cuanto nosotros hacemos con las manos, así el niño llega a poder emplear las manos como los pies. (d) Si se encontrase entre mis lectores algún físico bastante malo para hacerme objeciones respecto a la suposición de esta fertilidad natural de la tierra, le contestaré con el siguiente párrafo: “Como los vegetales absorben para su sustento mayor cantidad de substancias del aire y del agua que de la tierra, resulta que al podrirse devuelve n a la tierra más de la que han extraído; además, una selva determina o atrae la lluvia deteniendo los vapores. Así, en un bosque que se conservase por mucho tiempo intacto y bien, la capa de tierra que sirve para la vegetación aumentaría considerablemente, pero como los animales devuelven a la tierra menos de lo que de ella extraen, y los hombres consumen cantidades enormes de madera y de plantas, ya para el fuego, ya para otros usos, resulta que la capa de tierra vegetal de un país habitado debe constantemente disminuir hasta convertirse al fin como el terreno de la Arabia Petrea y como el de tantas otros provincias del Oriente, en cuyos climas siendo, en efecto, el más antiguamente habitado, no se encuentra más que sal y arena, pues todas las demás partes o componentes se volatilizan.” (Hist. Nat., Pruebas de la teoría de la tierra, art. 7.) Puede añadirse a lo anterior la prueba irrefutable de la cantidad de árboles y de plantas de toda especie de que estaban llenas casi todas las islas desiertas que se han descubierto en estos últimos siglos, y la que la historia nos presenta respecto de las inmensas selvas que ha sido preciso derribar en toda la tierra a medida que se ha poblado y civilizado. Con relación a esto podría hacer aún las tres observaciones siguientes: la primera, que si hay una especie de vegetales que pueden compensar la merma de dicha materia ocasionada por los animales, según el razonamiento de Bufón, son particularmente los bosques cuyas cimas reúnen y se apropian mayor cantidad de agua y de vapores que las demás plantas; la segunda, que la destrucción del suelo, es decir, la pérdida de la substancia propia de la vegetación, debe acelerarse a medida que la tierra es más cultivada y que los habitantes, más industriosos, consumen en mayor abundancia sus diferentes productos, y la tercera y más importante, es que los frutos de los árboles proporcionan al animal una alimentación más abundante que los otros vegetales; experiencia llevada a cabo por mí mismo, comparando los productos de dos terrenos iguales en extensión y en calidad, cubierto el uno de castañas y el otro sembrado de trigo. (e) Entre los cuadrúpedos, las dos distinciones más universales de las especies voraces consisten: la una, en la forma o figura de los dientes, y la otra, en la conformación de los intestinos. Los animales que sólo se alimentan con vegetales tienen todos los dientes planos, como el caballo, el buey, el carnero, la liebre; en tanto que los carnívoros los tienen puntiagudos, como el gato, el perro, el lobo, el zorro. En cuanto a los intestinos, los animales frugívoros tienen algunos como el colón, de que carecen los voraces. Parece, pues, que el hombre, teniendo los dientes y los intestinos como los tienen los animales frugívoros, debería naturalmente ser incluido en esta clasificación, confirmando esta opinión no solamente las observaciones anatómicas, sino también las obras o escritos de la antigüedad, las cuales le son muy favorables. “Dicearco, dice San Jerónimo, narra en sus libros sobre Antigüedades griegas, que bajo el reinado de Saturno, cuando la tierra era todavía fértil, por sí misma, ningún hombre comía carne, sino que todos vivían de las frutas y legumbres que crecían espontáneamente.” (Lib. II, adv. Jovinian.) Esta opinión puede ser apoyada por la s relaciones de varios viajeros modernos. Francisco Correal, entre otros, afirma que la mayor parte de los habitantes de las Lucayas, que los españoles transportaron a las islas de Cuba, de Santo Domingo y otras, murieron a consecuencia de haber comido carne. Por esto puede verse que paso por alto muchas razones que podría hacer valer en comprobación de mi aserto, ya que, siendo la presa el único motivo de lucha entre los animales carnívoros y viviendo los frugívoros en continua paz, si la especie humana perteneciese a este último género, es claro que habría tenido muchas más facilidades para subsistir en el estado primitivo y muchas menos necesidades y ocasiones de salir de él. (f) Todos los conocimientos que exigen reflexión, todos los que no se adquieren sino por medio del encadenamiento de las ideas y que sólo se perfeccionan sucesivamente, parecen estar enteramente fuera del alcance o comprensión del hombre salvaje, falto de comunicación con sus semejantes, es decir falto del instrumento que sirve para esta comunicación y de las necesidades que le hacen indispensable. Su saber y su industria se limitan a saltar, a correr, batirse, lanzar piedras y escalar los árboles. Pero si no conoce más que estas cosas, en cambio las conoce mucho mejor que nosotros que no tenemos la misma necesidad de ellas que él; y como las mismas dependen únicamente del ejercicio del cuerpo y no son susceptibles de ninguna comunicación ni de ningún progreso de un individuo a otro, el primer hombre pudo ser tan hábil como el último de sus descendientes. Las narraciones de los viajeros están llenas de ejemplos de la fuerza y del vigor de los hombres en las naciones bárbaras y salvajes, en las cuales hacen no poco alarde de su destreza y agilidad; y como no es preciso más que tene r ojos para observar estas cosas, nada impide que se dé crédito a lo que certifican, al respecto, testigos oculares. Presento al azar algunos ejemplos sacados de los primeros libros a la mano. “Los hotentotes, dice Kolben, entienden mejor la pesca que los europeos del Cabo. Su habilidad es igual a la de una red, a la del anzuelo, a la del dardo, lo mismo en las ensenadas que en los ríos. Cogen con no menos habilidad los peces con la mano. Tienen una destreza incomparable para la natación. Su manera de nadar tiene algo de sorprendente y que les es enteramente peculiar. Nada conservando el cuerpo recto y las manos extendidas fuera del agua, de tal suerte, que parece que anduvieran en tierra. Cuando más agitado se halla el mar, cuando el flujo y reflujo forman como una especie de montaña, danzan, hasta cierto punto, sobre la superficie de las ondas, subiendo y descendiendo como un pedazo de corcho.” “Los hotentotes, continúa le mismo autor, tienen una destreza maravillosa en la caza, y su ligereza para correr, traspasa los límites de los creíble.” Se extraña que no hagan más a menudo mal uso de su agilidad, aunque así acontece algunas veces, como puede juzgarse por el siguiente ejemplo que presenta. “Un marinero holandés, al desembarcar en el Cabo, encargó, dice, a un hotentote de seguirle a la ciudad con un rollo de tabaco de unas veinte libras aproximadamente. Cuando estuvieron ambos a alguna distancia del sitio donde había gente, el hotentote preguntó al marinero si sabía correr. ¿Correr? –respondió el holandés-, si y muy bien. –Veamos- replicó el africano-, y huyendo con el tabaco, desapareció casi instantáneamente. El marinero, confundido de tan maravillosa rapidez, no pensó siquiera en perseguirle, no volviendo a ver más ni al hotentote ni a su tabaco.” “Tienen una vista tan perspicaz y la mano tan certera, que los europeos no le semejan en nada. A cien pasos de distancia harían blanco con una piedra en un objeto del tamaño de un medio centavo;8 y lo que hay de más sorprendente aún es que, en vez de fijar como nosotros los ojos en el blanco, ejecutan movimientos y contorsiones continuos. Parece como que su piedra fuese dirigida por una mano invisible.” El padre del Tertre dice, más o menos, acerca de los salvajes de las Antillas, lo mismo que acabo de citar con relación a los hotentotes del cabo de Buena Esperanza. Pondera sobre todo su precisión en disparar sus flechas sobre los pájaros volando y sobre los peces, que cogen en seguida zambulléndose. Los salvajes de la América septentrional no son menos célebres por su fuerza y destreza que los anteriores. He aquí un ejemplo que servirá para juzgar las de los indios de la América meridional. Habiendo sido condenado a galeras en Cádiz, el año 1746, un indio de Buenos Aires, propuso al gobernador comprar su libertad exponiendo la vida en una fiesta pública. Prometió que atacaría solo, sin otro arma en la mano que una cuerda, al toro más furioso, que lo echaría por tierra, que lo amarraría con ella por la parte del cuerpo que se le indicara, que lo ensillaría, lo embridaría, lo montaría y que montado, combatiría con otros dos toros de los más valientes que hicieran salir del toril, matándolos todos uno después de otro en el instante que le fuese ordenado y sin auxilio de nadie; lo cual el fue acordado. El indio sostuvo su palabra cumpliendo todo cuanto había prometido. Respecto a la manera como lo hizo y demás detalles del combate, puede consultarse el tomo primero de las Observaciones sobre la Historia Natural, de M. Gautier, de donde se ha copiado este hecho, pág. 262. (g) “La duración de la vida de los caballos, dice Bufón, es, como en todas las demás especies de animales, proporcional a la duración del tiempo de su crecimiento. El hombre, que crece hasta los catorce años, puede vivir seis o siete veces otro tanto, es decir, noventa o cien años; el caballo, cuyo crecimiento se efectúa en cuatro, puede vivir también seis o siete veces más, es decir, veinticinco o treinta años. Los casos contrarios a esta regla son tan raros, que no debe siquiera considerárseles como una excepción, de la cual puedan deducirse razonadas consecuencias; y como los caballos corpulentos crecen en menos tiempo que los de raza fina, viven también menos, siendo viejos a la edad de quince años.” (Hist. Nat., del caballo.) (h) Creo observar entre los animales carnívoros y los frugívoros, otra diferencia más general aún que la señalada en la nota (e), puesto que ésta se hace extensiva hasta a los pájaros. Ella consiste en el número de lo pequeñuelos, que no excede jamás de dos en cada nidada en las especies que sólo viven de vegetales, y que ordinariamente traspasa ese número en los animales voraces. Es fácil conocer a este respecto, el destino dado por la naturaleza a cada especie, el cual es sólo de dos en las hembras frugívoras, como la yegua, la vaca, la cabra, la cierva, la oveja, etc., y de seis y ocho siempre en las otras hembras, como la perra, la gata, la loba, la tigre, etc. La gallina, la pata, la ánade, que son aves voraces, como el águila, el gavilán, la lechuza, ponen y empollan un gran número de huevos, lo que jamás ocurre a la paloma, a la 8 Pequeña moneda de cobre en Francia, de las dimensiones de un franco aproximadamente. (EE.) tórtola ni a los pájaros que no comen absolutamente más que granos, que sólo ponen y empollan dos a la vez. La razón que puede darse de esta diferencia, es que los animales que sólo viven de hierbas y de plantas, permaneciendo casi todo el día dedicados a buscarse la comida y obligados, por consiguiente, a emplear más tiempo para alimentarse, no podrían dar abasto para amamantar muchos pequeñuelos; en tanto que los voraces, comiendo casi en un instante, pueden más fácilmente y más a menudo ir y volver de la caza, y reparar las pérdidas de tan gran cantidad de leche. Podrían hacerse acerca de estas cuestiones multitud de observaciones y reflexiones especiales, mas no es éste el lugar apropiado y me basta haber demostrado en esta parte el sistema que sugiere un nuevo argumento para afirmar que al hombre no debe clasificársele entre los animales carnívoros y sí contarlo entre los de la especie de frugívora. (i) Un autor célebre, calculando los bienes y los males de la vida humana y comparando las sumas de ambos, ha encontrado que la última sobrepuja o excede en mucho a la primera, y que bien examinando todo, ésta es para el hombre un presente suficientemente desagradable. No me sorprende su conclusión; ya que ella es la consecuencia de investigaciones hechas acerca de la constitución del hombre civilizado, pues si se hubiese remontado hasta el hombre primitivo, sin duda alguna que los resultados obtenidos habrían sido muy diferentes. Habríase dado cuenta de que el hombre no sufre otros males que aquellos que él mismo se proporciona, y de los cuales la naturaleza es irresponsable. No sin gran pena hemos llegado a hacernos tan desgraciados. Cuando se considera de un lado los inmensos trabajos del hombre, tantas ciencias profundizadas, tantas artes inventadas, tantas fuerzas empleadas, abismos salvados, montañas arrasadas, peñascos destruidos, ríos hechos navegables, tierras descuajadas, lagos excavados, pantanos cegados, construcciones enormes elevadas sobre la tierra, el mar cubierto de navíos y de marinos, y del otro investígase con meditación acerca de las verdaderas ventajas obtenidas en beneficio de la especie humana, mediante tantos esfuerzos realizados, no puede uno menos que sorprenderse de la extraordinaria desproporción que reina en tales cosas y deplorar la ceguedad del hombre, el cual, por alimentar y satisfacer su loco orgullo y no sé qué vana admiración de sí mismo, corre impetuosamente tras de tantas miserias de que es susceptible, y de las cuales la bienhechora naturaleza había procurado alejarle. Los hombres son malos; una triste y continuada experiencia no exime de la prueba; sin embargo, el hombre es naturalmente bueno, según creo haberlo demostrado. ¿Qué puede entonces haberlo depravado hasta tal punto, sino los cambios o modificaciones efectuados en su constitución, los progresos, realizados y los conocimientos adquiridos? Admírese tanto como se quiera la sociedad humana, no por ello será menos cierto que ella lleva necesariamente a los hombres a odiarse mutuamente a medida que sus intereses aumentan todos los males imaginables. ¿Qué puede pensarse de un comercio en el cual la razón de cada individuo le dicta máximas directamente opuestas a las que la razón pública predica en el seno de la sociedad, y en donde cada cual busca y encuentra su provecho en el infortunio o en el detrimento de los demás? No hay a quien herederos ávidos y a menudo sus propios hijos, no le deseen en secreto la muerte, ni un buque en el mar cuyo naufragio no venga a constituir una agradable noticia para algún comerciante; ni una casa cuyo deudor de mala fe no quisiera verla arder contados los documentos que contiene; ni un pueblo que no se regocije de los desastres de sus vecinos. Así resulta que nuestras ventajas son e perjuicio de nuestros semejantes y que la pérdida del uno hace casi siempre la prosperidad del otro. Pero lo que hay de más peligroso aún, es que en las calamidades públicas fundan su esperanza y porvenir multitud de particulares: los unos desean enfermedades, otros mayor mortalidad; éstos el hambre, aquéllos a la guerra. Yo he visto hombres execrables llorar de dolor ante las probabilidades de un año fértil. El terrible y funesto incendio de Londres, que costó la vida y los bienes a tantos desgraciados, hizo tal vez la fortuna de más de diez mil personas. Sé que Montaigne vitupera al ateniense Demades por haber hecho castigar a un obrero que, vendiendo muy caros los ataúdes, ganaba mucho con la muerte de los ciudadanos; mas la razón que Montaigne alega, diciendo que sería preciso castigar a todo el mundo, no hace más que confirmar las más. Penétrese, pues, a través de nuestras frívolas demostraciones de benevolencia a lo más íntimo de los corazones y reflexiónese acerca de lo que debe ser un estado de cosas en el cual todos los hombres se hallan obligados a acariciarse y a destruirse mutuamente, y en donde nacen enemigos por deber y embusteros por interés. Si se me responde que la sociedad está de tal suerte constituida que cada hombre se beneficia sirviendo a los demás, replicaré que ello sería muy aceptable si no ganase mucho más aun perjudicándolos. No hay ningún beneficio legítimo que no sea excedido por el que puede hacerse ilegítimamente, así como el mal ocasionado al prójimo es siempre más lucrativo que los servicios que pueda proporcionársele. No se trata, pues, más que da encontrar los medios de asegurar la impunidad, en persecución de lo cual, los poderosos emplean todas sus fuerzas y los débiles todas sus astucias. El hombre salvaje cuando ha comido, hállase en paz con la naturaleza y es amigo de todos sus semejantes. Si alguna vez se trata de disputar los alimentos, no se viene jamás a las manos sin haber antes comparado la dificultad de vencer con la de procurarse en otra parte su subsistencia; y como el orgullo no interviene en los más mínimo en la pelea, ésta termina con algunos puñetazos: el vencedor come, el ve ncido se marcha en busca de fortuna, y todo queda pacificado. En el hombre civilizado las circunstancias son otras: trátase primeramente de suministrar lo necesario, después lo superfluo; en seguida vienen los placeres; luego inmensas riquezas, más tarde súbditos, y por último esclavos. Ni un solo momento de descanso. Y lo más singular es que cuanto menos naturales y urgentes son las necesidades, tanto más se aumentan las pasiones y más difícil es poder satisfacerlas; de suerte que después de largas prosperidades, después de haber absorbido multitud de tesoros y arruinado a una gran cantidad de hombres, nuestro héroe acabará por destruir todo, hasta convertirse en un único amo del universo. Tal es en compendio el cuadro moral, si no de la vida humana, al menos de las secretas aspiraciones del corazón de todo hombre civilizado. Comparad sin prejuicios el estado del hombre civilizado con el del hombre salvaje, e investigad, si podéis, aparte de su maldad, de sus necesidades y de sus miserias, cuántas puertas abierto el primero hacia el dolor y hacia la muerte. Si consideráis los sufrimientos del espíritu que nos consumen, las violentas pasiones que nos aniquilan y nos desolan, los trabajos excesivos que oprimen al pobre, la molicie más peligrosa aún a que los ricos se abandonan, que hacen morir al uno de necesidad y a los otros de exceso; si pensáis en las monstruosas mezclas de alimentos, en sus perniciosos condimentos, en los artículos dañados, en las drogas falsificadas, en las bribonadas de os que las venden, en los errores de los que las administran, en el veneno contenido en las vasijas n que se preparan; si ponéis atención y tenéis en cuenta las enfermedades epidémicas engendradas por el aire malsano que despiden las multitudes de hombres hacinados, en las que ocasionan la delicadeza de nuestra manera de vivir, los cambios alternativos de temperatura al salir de nuestras casa, el uso de vestidos puestos o quitados sin tomar la suficiente precaución, y todos los cuidados que nuestra excesiva sensualidad ha convertido en necesidades habituales y cuya negligencia o privación nos cuesta la pérdida de la salud o de la vida; si adicionáis los incendios y los temblores de tierra que, consumiendo o arruinando ciudades enteras, hacen perecer millares de habitantes; en una palabra, se reunís los peligros que todas estas causas sostienen continuamente levantados sobre nuestras cabezas, comprenderéis cuán caro nos hace pagar la naturaleza el desprecio con que hemos recibido sus lecciones. No repetiré aquí lo que acerca de la guerra he dicho en otra parte; pero quisiera que las personas instruidas en la materia se atreviesen a dar al público los detalles de los horrores que se cometen en el ejército por los empresarios de víveres y de hospitales; veríase cómo sus maniobras, no muy ocultas, son cause de que los más brillantes ejércitos queden reducidos a nada, haciendo perecer más soldados que los que mata el fuego enemigo. Otro cálculo no menos sorprendente es el de los hombres, que el mar se traga todo los años, ya por efecto del hambre, del escorbuto, de los piratas, del fuego o de los naufragios. Es evidente que debe también hacerse responsable a la propiedad establecida, y por consecuencia a la sociedad, de los asesinatos, los envenenamientos, los robos en los caminos, y los castigos mismos de estos crímenes, castigos necesarios para prevenir mayores males pero que no por eso dejan de constituir una doble pérdida para la especie humana, toda vez que la muerte de un hombre cuesta la vida a dos o más. Cuántos medios vergonzosos se emplean para impedir el nacimiento de hombres y engañar la naturaleza, ya mediante esos brutales y depravados gustos que son un insulto a la más encantadora de sus obras, gustos que ni los salvajes ni los animales conocieron jamás, y que sólo son propios de países civilizados e hijos de imaginaciones corrompidas, ya por esos abortos secretos, dignos frutos del libertinaje y de la deshonra, ya por la exposición o muerte de una multitud de niños, víctimas de la miseria de sus padres o de la bárbara vergüenza de sus madres; ya, en fin, por la mutilación de estos desgraciados a quienes se sacrifica parte de su existencia y toda su posteridad ejercitándolos en vanos cantos, o lo que es pero aún, entregándolos a la brutal concupiscencia de ciertos hombres, mutilación que, en este último caso, constituye un doble ultraje a la naturaleza, tanto por el trato que reciben los que la sufren, cuanto por el uso a que son destinados. Pero, ¿no existen miles de casos que se repiten con frecuencia y que son más peligrosos todavía, en donde los derechos paternales ofenden arbitrariamente a la humanidad? ¡Cuántos talentos enterrados y cuántas inclinaciones forzadas por la imprudente violencia de los padres! ¡Cuántos hombres que se habrían distinguido viviendo en un medio adecuado, mueren desgraciados y deshonrados al vivir en otro por el cual no tenían la menor inclinación! ¡Cuántos matrimonios dichosos, pero desiguales, han terminado siendo desgraciados y cuántas castas esposas deshonradas, por esas mismas causas siempre en contradicción con la naturaleza! ¡Cuántas raras y extravagantes uniones realizadas, cuyo sólo móvil ha sido el interés no obstante ser rechazadas por el amor y por la razón! ¡Cuántos esposos nobles y virtuosos ven convertida su existencia en un suplicio a causa de la falta de armonía! ¡Cuántos jóvenes y desgraciadas víctimas de la avaricia de sus padres se hunden en el vicio o pasan sus tristes días entregadas al llanto y gimiendo bajo el yugo de lazos indisolubles que el corazón rechaza! ¡Felices las que con valor y virtud prefieren la muerte a inclinarse ante la bárbara violencia que les obliga a vivir en el crimen o en la desesperación! ¡Perdonadme, padres nunca bien sentidos, si exaspero a mi pesar vuestro dolor, mas ojalá puedan ellas servir de eterno y terrible ejemplo a todo el que ose, en nombre de la naturaleza, violar el más sagrado de sus derechos! Si no he hablado más que de esas uniones mal formadas, obra de nuestra civilización, no por ello se piense que las que el amor y la simpatía han presidido estén exentas también de inconvenientes. ¡Qué sería si emprendiese la tarea de demostrar que la especie humana atacada desde su base u origen hasta el más santo de los lazos, no escucha la voz de la naturaleza sin haber antes consultado la fortuna, y que el desorden originado por la civilización, confundiendo la virtud con el vicio, ha convertido la continencia en precaución criminal y la negativa de dar la vida a su semejante en el acto de humanidad! Pero sin desgarrar el velo que cubre tantos horrores, contentémonos con señalar el mal al cual otros deben aportar el remedio. Añádese a todo esto la gran cantidad de oficios malsanos que abrevian la existencia o destruyen el organismo, tales como los trabajos de minas, las diversas preparaciones de metales, de minerales, particularmente la del plomo, la del cobre, la del mercurio, la del cobalto, la del arsénico, la del rejalgar, etc., etc.; y los demás peligrosos que ocasionan la muerte aun considerable número de obreros, entre ellos a los plomeros, a los carpinteros, a los albañiles y a otros que trabajan en las canteras; reúnanse, digo, todas estas causas, y podrá descubrirse en el establecimiento y perfección de las sociedades las razones que motivan la disminución de la especie, observada ya por más de un filósofo. El lujo imposible de evitar entre los hombre ávidos de comodidades y ansiosos de alcanzar la consideración de los demás, perfecciona en breve el mal comenzado por las sociedades; y so pretexto de aliviar las necesidades de los pobres, que no deberían existir, arruina a todos despoblando tarde o temprano el Estado. El lujo es un remedio mucho peor que el mal que pretende curar; o más bien, es el peor de todos los males que puedan sobrevenir a cualquiera nación, grande o pequeña, pues para sostener o alimentar turbas de servidores y de miserables por él creadas, abruma y arruina por él creadas, abruma y arruina al labrador y al ciudadano, a semejanza de esos ardientes vientos del Mediodía que, cubriendo la hierba y la verdura de voraces insectos, arrebatan la subsistencia a animales útiles y llevan el hambre y la muerte a todos los sitios en donde su presencia se hace sentir. De la sociedad y del lujo que ésta engendra nacen las artes liberales y las mecánicas, el comercio, las letras y todas esas inutilidades que hacen florecer la industria, enriqueciendo y perdiendo a los Estados. La razón de esta decadencia es muy sencilla. Es fácil comprender que, por su naturaleza misma, la agricultura debe ser la menos lucrativa de todas las artes, porque siendo el uso de sus productos el más indispensable para todos los hombres, su precio debe ser también proporcional a los recursos de los más pobres. Del mismo principio puede sacarse esta regla: que en general las artes son lucrativas en razón inversa de su utilidad, y que las más necesarias deben llegar a ser al fin las más descuidadas. Por lo dicho, puede juzgarse de las verdaderas ventajas de la industria y del efecto real que resulta de sus progresos. Tales son las causas sensibles de todas las miserias a que la opulencia arrastra y precipita al fin a las naciones más admiradas. A medida que la industria y las artes se extienden y florecen, el agricultor es despreciado, cargado de impuestos, necesarios para el sostenimiento del lujo, y condenado a pasar su vida entre el trabajo y el hambre, abandona al fin sus campos para ir a las ciudades en busca del pan que debería traer a ellas. Mientras más admiración causen las capitales a los ojos estúpidos del pueblo, más tendremos que sufrir viendo las campiñas abandonadas, las tierras sin cultivo y los caminos inundados de desgraciados ciudadanos convertidos en mendigos o en ladrones, destinados a terminar un día su miseria bajo el suplicio de la rueda o en un estercolero. Así es como el Estado, enriqueciéndose de un lado, se debilita y despuebla del otro, y es así como las más poderosas monarquías después de grandes trabajos para hacerse opulentas, acaban por ser presa de naciones pobres que sucumben a la funesta tentación de invadir a las demás, enriqueciéndose y debilitándose a su vez, hasta que son ellas mismas invadidas y destruidas por otras. Desearíamos que se nos explicasen las causas que hayan podido producir esas invasiones de bárbaros que durante tantos siglos inundaron la Europa, el Asia y el África. ¿Fue a la industria de sus artes, a la sabiduría de sus leyes, a la excelencia de su civilización, a lo que se debió esa prodigiosa población? Dígnense nuestros sabios decirnos por qué, lejos de multiplicarse, esos hombres feroces y brutales, sin conocimientos, sin freno, sin educación, no se degollaban a cada instante para disputarse el alimento o la caza. Que nos expliquen cómo esos miserables tuvieron siquiera el atrevimiento de mirarnos cara a cara, a nosotros hábiles como éramos, con una admirable disciplina militar, con magníficos, códigos y sabias leyes, y por qué, en fin, desde que la sociedad se ha perfeccionado en los países del Norte y cuando tanto trabajo ha costado enseñar a los hombres el cumplimiento de sus deberes mutuos y el arte de vivir en agradable y apacible compañía, no se ha visto más salir de ellos multitudes semejantes a las que en otros tiempos surgían. Temo que alguien se decida al fin a responderme que todas estas grandes cosas, sabiduría, artes, ciencias y leyes, han sido hábil y prudentemente inventadas por los hombres como una peste saludable tendiente a impedir la excesiva multiplicación de la especie, por temor de que este mundo, a nosotros destinado, resultase al fin demasiado pequeño para contener sus habitantes. ¡Cómo! ¿será preciso destruir las sociedades, consumir lo tuyo y lo mío y volver de nuevo a vivir en las selvas con los osos? Consecuencia es ésta propia de mis adversarios, la cual prefiero anticiparles a dejarlos en la vergüenza de deducirla. Vosotros, a quienes la voz del cielo no se ha dejado oír y que no reconocéis para vuestra especie otro destino que el de acabar en paz esta corta vida; vosotros que podéis dejar en el centro de las ciudades vuestras funestas adquisiciones, vuestros inquietos espíritus, vuestros corrompidos corazones y vuestros desenfrenados deseos, recobrad, puesto que de vosotros depende, vuestra antigua y primitiva inocencia; internaos en los bosques y apartad la vista y la memoria de los crímenes de vuestros contemporáneos sin temor de envilecer vuestra especie renunciando a sus conocimientos al renunciar a sus vicios. En cuanto a los hombres como yo, cuyas pasiones han destruido para siempre la original sencillez, que no pueden alimentarse con hierbas y bellotas, ni prescindir de leyes y de jefes; los que fueron honrados por sus primeros padres con lecciones singulares; los que juzguen, con la intención de dar a las acciones humanas una moralidad de que carecen desde tiempo ha, la razón de un precepto indiferente por sí mismo e inexplicable en todo otro sistema; los que, en una palabra, están convencidos de que la voz divina llama a todo el género humano hacia las luces y hacia la dicha de que gozan las grandes inteligencias, tratarán por el ejercicio de las virtudes que se obligan a practicar, aprendiendo a conocerlas, de merecer el premio eterno que deben esperar; respetarán los sagrados lazos de la sociedad, de la cual son miembros; amarán a sus semejantes, sirviéndoles en todo cuanto puedan; obedecerán escrupulosamente a las leyes y a sus autores y ministros; honrarán, sobre todo, a los príncipes buenos y sabios que sepan prevenir, suprimir o aminorar esa serie de abusos y de males que nos consumen; excitarán el celo de esos dignos jefes, mostrándoles sin temor ni adulación, la grandeza de su misión y lo estricto de su deber, mas no por ello dejarán de despreciar una constitución que sólo puede sostenerse mediante el contingente de tantas gentes respetables más a menudo deseadas que obtenidas, y del cual, a pesar de todos sus esfuerzos, nacen siempre más calamidades reales que ventajas. (j) Entre los hombres que conocemos ya personalmente o ya por relación de los historiadores o viajeros, unos son negros, otros blancos, otros son rojos; con largos cabellos éstos, aquéllos de lana rizada; los unos velludos casi completamente, sin barba siquiera los otros. Ha habido y tal vez existen aún, países cuyos habitantes han tenido o tienen una talla gigantesca, y dejando a un lado fábula de los pigmeos, que puede muy bien no ser más que una exageración, es sabido que los lapones y sobre todo los groenlandeses, son de estatura mucho menor que la talla mediana y general del hombre. Preténdese hasta que existen pueblos enteros en donde los moradores tienen cola como los cuadrúpedos. Y aun sin prestar una fe ciega a las relaciones de Herodoto y Ctesias, puede, al menos, inferirse la deducción, muy verosímil, de que, si se hubiesen podido hacer debidas observaciones en esos tiempos antiguos en los que los diversos pueblos tenían una manera de vivir diferente a la que tenemos hoy, habríase notado en la conformación del cuerpo y en el hábito o costumbres, variedades mucho más sorprendentes. Todos estos hechos, de los cuales fácil es suministrar pruebas incontestables, no pueden sorprender más que a los que tienen por costumbre fijar su atención sólo en los objetos que les rodean y a aquellos que ignoran los poderosos efectos de la diversidad de climas, del aire, de los alimentos, del régimen de vida de los habitantes en general, y sobre todo de la fuerza maravillosa de las mismas causas cuando obran sin interrupción sobre largas series de generaciones. Hoy que el comercio, los viajes y las conquistas reúnen y acercan los pueblos entre sí, y que sus costumbres o modo de vivir tienden sin cesar a confundirse debido a la frecuente comunicación, nótase que ciertas diferencias peculiares que antes distinguían a las naciones, disminuyen sensiblemente. Todos podemos observar que los franceses de nuestra época no son aquellos de fornidos cuerpos, blancos y rubios, descritos por los historiadores latinos, no obstante de que el tiempo, unido al cruzamiento de francos y normandos, blancos y rubios también, ha debido restablecer o contrarrestar la influencia que las relaciones con los romanos hiciera perder a la del clima en la constitución natural y tez de los habitantes. Todas estas observaciones sobre las variedades que mil causas pueden producir y han, en efecto, producido en la especie humana, hácenme dudar si ciertos animales parecidos al hombre, tomados por los viajeros por bestias, sin detenido examen, o a causa de algunas diferencias notables en la conformación exterior, o únicamente porque estos animales no hablaran, no serían en realidad verdaderos hombres salvajes cuya raza dispersada antiguamente en los bosques, no había tenido ocasión de desarrollar ninguna de sus facultades virtuales ni adquirir ningún grado de perfección, encontrándose todavía en su estado primitivo. Pongamos un ejemplo de lo que digo. “Hay, dice el traductor de la Historia de los viajes, en el reino del Congo, una cantidad de esos grandes animales que se designan con el nombre de orangutanes en las Indias Orientales y que participan por mitad de la especie humana y de los babuinos. Battel refiere que en las selvas de Mayomba, en el reino de Loango, se ven dos especies de monstruos llamados pongos los más grandes y enjocos los más pequeños. Los primeros tienen un parecido exacto con el hombre, pero son mucho más gruesos y de más alta talla. Tienen el mismo rostro humano, pero con los ojos más hundidos. No tienen pelos ni en las manos, ni en las mejillas, ni en las orejas, pero sí en las cejas, en donde los tienen muy largos. Aunque tienen el resto del cuerpo bastante velludo, el pelo no es muy espeso y su color es oscuro. En fin, en la única parte que se distinguen del hombre es en la pierna, la cual carece en ellos de pantorrilla. Caminan rectos, teniéndose con la mano el pelo del pescuezo; viven retirados en los bosques duermen bajo los árboles en donde se hacen una especie de techo que los pone a cubierto de la lluvia. Su alimento lo constituyen frutas o nueces silvestres. Jamás comen carne. Los negros que atraviesan las selvas tienen la costumbre de encender fuego durante la noche, y han observado que en la mañana al marcharse ellos, los pongos ocupan el puesto alrededor del fuego de donde se retiran hasta tanto no está extinto, pues aunque tiene mucha habilidad, no poseen la suficiente para saber alimentarlo trayendo y echándole leña. “A veces andan en bandadas y matan a los negros que atraviesan las selvas. Caen también sobre los elefantes que vienen a pacer a los sitios que ellos habitan, incomodándolos tanto a fuerza de puñetazos y de palos que los obligan a emprender la fuga lanzando resoplidos. No se puede coger jamás pongos vivos, porque son tan robustos que diez hombres no bastarían para detener y apoderarse de uno; sin embargo, los negros cogen una cantidad de ellos cuando están pequeños, después de haber matados las madres, a cuyos cuerpos se pegan fuertemente los hijos. Cuando uno de estos animales muere, los otros cubren su cuerpo con un montón de ramas o de hojas. Purchass agrega que en las conversaciones tenidas con Battel, éste le había dicho que un pongo le robó en una ocasión un negrito, el cual pasó un mes entero en compañía de estos animales, pues no hacen ningún mal a los hombres que sorprenden, al menos cuando éstos no los miran atentamente, según había tenido ocasión de observar el negrito. Battel no describió la segunda especie de ta les monstruos. “Drapper confirma que el reino del Congo está lleno de estos animales de orangutanes, es decir, habitantes de los bosques, y que los africanos llaman quojasmorros. Esta bestia, dice, es tan semejante al hombre, que algunos viajeros han llegado hasta creer que fuese el fruto de relaciones entre una mujer y un mono, quimera que los negros mismos rechazan. Uno de estos animales fue transportado del Congo a Holanda y presentado al príncipe de Orange, Federico Enrique. Era del tamaño de un niño de tres años, y de gordura mediocre, pero cuadrado y bien proporcionado, muy ágil y muy vivo, con las piernas carnosas y robustas, toda la parte delantera del cuerpo sin vellos y cubierta la trasera de pelos negros. A primera vista, su rostro era muy parecido al de un hombre, pero tenía la nariz chata y encorvada; las orejas eran también como la de la especie humana; el seno, pues era hembra, lleno y redondeado, el ombligo hundido, de espaldas muy unidas, las manos divididas en dedos y sus pantorrillas y talones gordos y carnosos. Andaba a menudo recto, con los dos pies, siendo capaz de levantar y llevar objetos bastante pesados. Cuando quería beber, cogía con una mano la tapa del pote y éste con la otra, enjugándose después graciosamente los labios. Acostábase, para dormir, con la cabeza sobre la almohada, y se cubría con tanta habilidad, que habría podido ser tomado por un hombre. Los negros cuentan extraños episodios de este animal: aseguran que no solamente fuerza a las mujeres y a las niñas, sino que se atreve a atacar a los hombres armados. En una palabra, hay muchas probabilidades de que sea éste el sátiro de los antiguos, Merolla hace referencia, sin duda a estos animales cuando nos relata que los negros cogen a veces en sus cacerías hombres y mujeres salvajes.” Háblase además de estas especies de animales antropomorfos en el tomo tercero de la misma Historia de los viajes, gajo el nombre de beggos y de mandrills; pero ateniéndonos a las relaciones precedentes, encuéntrase en la descripción de esos pretendidos monstruos semejanzas asombrosas con la especie humana y diferencias más pequeñas que las que podrían señalarse de hombre a hombre. No se ven en estos pasajes las razones en las cuales sus autores se fundan para negar a los animales en cuestión el nombre de hombres salvajes, pero es fácil conjeturar que ello sea a causa de su estupidez y también porque no hablan; razones débiles para aquellos que saben que aunque el órgano de la palabra sea natural al hombre, no lo es, sin embargo, la palabra en sí misma, y para los que conozcan hasta qué punto su perfectibilidad puede haber elevado al hombre civilizado por encima de su estado primitivo. El corto número de líneas que contienen estas descripciones puede servirnos para juzgar cómo estos animales han sido mal observados y con qué prejuicios han sido vistos. Por ejemplo, son calificados de monstruos y no obstante se conviene en que engendran. Por una parte, Battel dice que los pongos matan a los negros que atraviesan las selvas; y por otra, Purchass añade que no les hacen ningún mal ni aun cuando los sorprendan, a menos que los negros se dediquen a observarlos con atención. Los pongos se reúnen alrededor de los fuegos encendidos por los negros cuando éstos se retiran, y se retiran a su vez cua ndo el fuego se extingue; he ahí el hecho. Júzguese ahora el comentario del observador: pues aunque tienen mucha habilidad, no poseen la suficiente para saber alimentarlo trayendo y echándole leña. Yo querría adivinar cómo Battel, o Purchass, su compilador, han podido saber que la retirada de los pongos era efecto más de torpeza que de su voluntad. En un clima como el de Loango, el fuego no es una cosa muy necesaria a los animales; y si los negros lo encienden, es más para espantar a las bestias feroces que para preservarse del frío. Es, pues, muy natural suponer que después de haber estado por algún tiempo regocijados alrededor de las llamas, o haberse calentado bien, los pongos se fastidien de permanecer en el mismo lugar y se vayan a pacer, cosa que les exige más tiempo del que necesitarían si comieran carne. Por otra parte, sabido es que la mayoría de los animales, sin exceptuar el hombre, son naturalmente perezosos y que rehúsan toda clase de cuidados que no sean de una absoluta necesidad. En fin, parece muy extraño que los pongos, de quienes se pondera la habilidad y la fuerza, y quienes saben enterrar sus muertos y hacerse techos de ramaje, no sepan atizar el fuego. Yo recuerdo haber visto a un mono hacer esta misma operación que no se quiere que puedan efectuar los pongos. Es cierto que no teniendo entonces mis ideas bien coordinadas acerca de este asunto, también cometí la misma falta que reprocho a nuestros viajeros, descuidando examinar si en efecto la intención del mono era alimentar el fuego o simplemente, como lo creo, imitar la acción del hombre. Cualquiera que fuese, está bien demostrado que el mono no es una variedad del hombre, no solamente porque está privado de la facultad de hablar, sino porque sobre todo se sabe de manera cierta que su especie carece de la de perfeccionarse, que es la característica que distingue a la especie humana: investigaciones éstas que no parecen haber sido hechas sobre los pongos y orangutanes con bastante cuidado para poder sacar la misma conclusión. Habría, con todo, un momento solemne si el orangután u otros pertenecieran a la especie humana, pues los más toscos observadores podrían asegurarse de ello hasta la demostración, pero además de que una sola generación no bastaría para llevar a cabo esta experiencia; ella debe considerarse como impracticable, porque sería preciso que lo que es solamente una suposición fuese demostrada como verdad, antes que el ensayo que debe comprobar el hecho pueda ser intentado cándidamente. Los juicios hechos con ligereza o precipitación, que no son fruto de una razón clara, están sujetos a caer en la exageración. Nuestros viajeros convierten sin miramiento en bestias con el nombre de pongos, mandrills y orangutanes, los mismos seres que bajo el nombre de sátiros, faunos y silvanos, los antiguos transformaban en divinidades. Tal vez, después de investigaciones más exactas, se descubrirá que no son bestias ni dioses, sino hombres. Entre tanto, paréceme tan razonable atenerse a las opiniones de Merolla, religioso letrado, testigo ocular y quien con toda su ingenuidad no dejaba de ser un hombre de talento, como a las del mercader Battel, a las de Dapper, Purchass y otros compiladores. ¿Qué juicio se cree que hubieran hecho semejantes observadores del niño encontrado en 1694, del cual he hablado anteriormente y que no daba ninguna muestra de razón, andaba a gatas, no hablaba ningún idioma y producía sonidos que no se semejaban en nada a los del lenguaje del hombre? “Pasó mucho tiempo, continúa el mismo filósofo que me suministra este detalle, antes de que pudiese proferir algunas palabras, haciéndolo al fin de una manera bárbara. Tan pronto como pudo hablar, se le interrogó sobre su primer estado, mas se acordaba de él tanto como nosotros del tiempo que pasamos en la cuna.” Si por desgracia suya este niño hubiese caído en manos de nuestros viajeros, no cabe duda que después de haber notado su silencio y estupidez, habrían decidido enviarle nuevamente a la selva o encerrarlo en una casa de fieras, sin dejar de hablar sabiamente de él en sus bellas narraciones, como de una bestia muy curiosa que se parecía mucho al hombre. Después de tres o cuatrocientos años que los habitantes de Europa inundan las otras partes del mundo, publicando sin cesar nuevos relatos de viajes o colección de narraciones, estoy persuadido que no conocemos otros hombres que los europeos. Diríase que, debido a los ridículos prejuicios no extinguidos aun ni entre los mismos sabios, cada cual no hace más, bajo el pomposo título de estudio de los hombres de su país. Los individuos pueden ir y venir, pero parece que la filosofía no viaja; así, la de cada pueblo es poco propia para ser seguida por otro. La causa de esto es manifiesta, al menos en los países lejanos. No hay, puede decirse, más que cuatro clases de hombres que realicen viajes de larga duración: los marinos, los comerciantes, los soldados y los misioneros. No debe esperarse que de las tres primeras clases salgan buenos observadores, y cuanto a la cuarta, llevados de la sublime vocación que los aguijonea, aun cuando no estuviesen sujetos a los prejuicios inherentes a su condición, como todos los demás hombres, debe suponerse que no se entregarían tampoco de buena gana a investigaciones que aparecen a primera vista de mera curiosidad y que les distraería de los trabajos más importantes a que se dedican. Por otra parte, para predicar con utilidad el Evangelio, no es preciso más que celo, Dios proporciona lo demás; en tanto que para estudiar a los hombres, es necesario poseer talentos que Dios se empeña en no conceder a nadie, a veces ni aun a los mismos santos. No se abre un libro de viajes en el cual no se encuentren descripciones de caracteres y costumbres, pero queda uno admirado al ver que estas gentes que describen tantas cosas, no digan más de lo que cada uno sabía ya, y de que no han sabido percibir, al otro extremo del mundo, de lo que, sólo con haber observado con alguna atención, habrían adquirido sin salir de su propia calle. Y es que los verdaderos rasgos que distinguen a las naciones y que hieren la vista de los que han nacido para ver, se han siempre escapado a sus miradas. De allí proviene este hermoso proverbio de moral, tan combatido por la turba filosofesca: “Que los hombres son en todas partes los mismos”; que teniendo en todas partes idénticas pasiones e idénticos vicios, es inútil tratar de caracterizar los diferentes pueblos; lo cual es equivalente, más o menos, a decir que no es posible distinguir a Pedro de Jaime porque ambos tienen una nariz, una boca y dos ojos. ¿No renacerán jamás aquellos Félix tiempos en que los pueblos no se mezclaban en filosofía, pero en los cuales los Platón, los Thales y los Pitágoras, prendados del ardiente desea de saber, emprendían los más grandes viajes, únicamente para instruirse, yendo lejos a sacudir el yugo de los prejuicios nacionales, a aprender a conocer os hombres por su conformidad y por sus diferencias y a adquirir esos conocimientos universales que no son el patrimonio de un siglo o de un país exclusivamente, sino que, siendo de todos los tiempos y de todos los lugares, constituyen, por decirlo así, la ciencia común de los sabios? Se admira la magnificencia de algunos curiosos que han hecho o mandado hacer, mediante grandes gastos, viajes a Oriente en compañía de sabios y pinto es para dibujar escombros y descifrar o copiar inscripciones; pero cuéstame trabajo concebir cómo, en un siglo que se jacta de poseer hermosos conocimientos, no se encuentren dos hombres bien unidos, ricos, uno en dinero y otro en genio, los dos amantes de la gloria y de la inmortalidad, que sacrifiquen veinte mil escudos de su fortuna, el primero, y diez años de su vida al segundo, en un célebre viaje alrededor del mundo para estudiar, no sólo las piedras y las plantas, sino por una vez los hombres y las costumbres, y quienes, después de tantos siglos empleados en medir y en considerar la casa, se decidieran al fin a querer conocer los habitantes. Los académicos que han recorrido las partes septentrionales de Europa y meridionales de la América, tenían más por objeto el visitarlas como geómetras que como filósofos. Sin embargo, como eran a la vez lo uno y lo otro, no pueden considerarse como desconocidas las regiones que han sido vistas y descritas por los La Condamine y los Maupertuis. El joyero Chardín, que ha viajado como Platón, no ha dejado nada por decir acerca de la Persia. La China parece haber sido bien observada por los jesuitas. Kempfer da una idea medianamente aceptable de lo poco que ha visto en el Japón. Exceptuando estas relaciones, no conocemos los pueblos de las Indias Orientales, frecuentados únicamente por europeos más ávidos de llenar sus bolsas que sus cabezas. El África entera y sus numerosos habitantes, tan singulares por sus caracteres como por su color, están todavía por examinar. Toda la tierra se halla cubierta de naciones de las cuales sólo conocemos los nombres. Y así pretendemos juzgar el género humano. Supongamos un Montesquieu, un Bufón, un Diderot, un Duclos, un D’Alambert, un Condillac, u hombres de este temple, viajando para instruir a sus compatriotas, observando y descubriendo, como ellos saben hacerlo, la Turquía, el Egipto, la Berbería, el imperio de Marruecos, la Guinea, el país de los Cafres, el interior del África y sus costas orientales, las Malabares, el Mogol, las riberas del Ganges, los reinos de Siam, de Birmania y de Ava, la China, la Tartaria, y sobre todo el Japón; después, en el otro hemisferio, México, Perú, Chile, las tierras Magallánicas, sin olvidar los patagones, verdaderos o falsos, el Tucumán, el Paraguay, si fuese posible, el Brasil, en fin los caribes, la Florida y todas las comarcas salvajes; viaje el más importante de todos y el que sería preciso hacer con el mayor cuidado. Supongamos a estos nuevos Hércules, de regreso de sus memorables jornadas escribiendo holgadamente la historia natural, moral y política de lo que hubieran visto: contemplaríamos surgir un nuevo mundo de sus plumas, aprendiendo así a conocer el nuestro. Cuando tales observadores afirmasen que tal animal es un hombre y tal otro una bestia, habría que creerles; pero sería una gran tontería fiarse igualmente de lo que dijesen viajeros ignorantes, sobre quienes se siente uno a veces tentado de proponer la misma cuestión que ellos pretenden resolver al tratarse de otros animales. (k) Esto paréceme tan evidente que no alcanzo a concebir de dónde puedan nuestros filósofos hacer surgir todas las pasiones con que pretenden revestir al hombre primitivo. Excepto la sola necesidad física que la misma naturaleza impone, todas las demás son engendradas por la costumbre, sin la cual no existirían, o bien por nuestros deseos, y no se desea lo que no se está en estado de conocer. De lo cual se deduce que, no deseando el hombre salvaje más que las cosas que conocía y no conociendo más que aquellas cuya posesión está en poder o que les son fáciles de adquirir, nada debe existir tan tranquilo como su alma ni nada tan limitado como su espíritu. (l) Encuentro en el Gobierno civil de Locke una objeción que me parece demasiado especiosa para dejarla pasar inadvertida. “No siendo el objeto de la unión entre el macho y la hembra, dice este filósofo, simplemente el de procrear, sino también el de continuar la especie, tal unión debe durar aun después de la procreación, por lo menos el tiempo necesario para la nutrición y conservación de los hijos, esto es, hasta que éstos estén en capacidad de proveer por sí mismos a sus necesidades. Esta regla que la sabiduría infinita del Creador ha establecido en sus obras, vémosla observada por los seres inferiores al hombre, constantemente y con exactitud. En los animales que viven de hierbas, la unión entre el macho y la hembra no dura más tiempo que el del acto de la copulación, porque bastando las tetas de la madre para nutrir a los pequeños, hasta que sean capaces de pacer la hierba, el macho se concentra a engendrar, sin mezclarse más en lo sucesivo, con la madre ni con los hijos, a la subsistencia de los cuales no puede en nada contribuir. Pero en cuanto a los animales de presa, la unión se prolonga más tiempo, a causa de que la madre no puede proveer a su propia subsistencia y alimentar a la vez sus pequeños con su sola presa, medio de nutrición más laborioso y más peligroso que el de alimentarse con hierbas; razón ésta por la cual el concurso del macho se hace absolutamente necesario para el mantenimiento de su común familia, si puede hacerse uso de este término, la cual familia, hasta que pueda estar en posibilidad de buscar alguna presa, no lograría subsistir sin los cuidados del macho y de la hembra. La misma cosa obsérvase en todas las aves, si se exceptúan algunas domésticas que se encuentran en sitio donde la continua abundancia de comida exime al macho del cuidado de alimentar a los pequeños, pues se ve que mientras los pequeñuelos, en el nido, tienen necesidad de alimentos, ele macho y la hembra se los traen hasta tanto pueden volar y proporcionarse la subsistencia. “Y en esto consiste, a mi modo de entender, la principal si no la única razón por la cual el macho y la hembra en la especie humana están obligados o prolongar por más tiempo una unión innecesaria en los otros seres. La razón es que la mujer es capaz de concebir y de dar a luz un nuevo hijo mucho antes que el anterior se halle en estado de prescindir del auxilio de sus padres, y que pueda por sí mismo subvenir a sus necesidades. Así, un padre teniendo la obligación de tomar bajo su cuidado a los que ha engendrado, y durante mucho tiempo, está también en el deber de continuar viviendo en la misma sociedad conyugal con la mujer con quien ha tenido los hijos mucho más tiempo que las otras criaturas cuyos pequeñuelos pueden procurarse la subsistencia por sí mismo, antes de que una nueva procreación se efectúe, y por consecuencia el lazo que unía al macho y a la hembra se rompe de por sí, recobrando ambos su entera libertad hasta la próxima estación habitual que induce a los animales a solicitarse y a unirse obligándolos a formar nuevas parejas. Y jamás sabrá admirarse lo bastante la sabiduría del Creador, que habiendo dado al hombre facultades propias para proveer al porvenir como al presente, ha querido y hecho de manera que la unión del hombre durase más tiempo que la del macho y la hembra de otras especies, a fin de que, de tal suerte, la industria del hombre y de la mujer fuese más animada y que sus intereses estuviesen mejor unidos, con le propósito de hacer provisiones para sus hijos, a quienes nada podría serles tan perjudicial como una conjunción incierta y vaga, o una disolución fácil y frecuente de la sociedad conyugal.” El mismo amor a la verdad que me ha inducido a reproducir sinceramente esta objeción, me impulsa a acompañarla de algunas observaciones, si no con el objeto de resolverla, al menos con el de esclarecerla. 1º Observaré, en primer lugar que la pruebas morales no tienen una gran fuerza en cuestiones de física, y que ellas sirven más bien a explicar la razón de hechos existentes, que a probar la existencia real de los mismo. Y tal es el género de prueba que M. Locke emplea en el pasaje que acabo de reproducir, pues aunque pueda ser ventajoso para la especie humana que la unión del hombre y de la mujer sea permanente, ello no prueba que así haya sido establecido por la naturaleza; de otra suerte sería preciso decir que la misma ha instituido también la sociedad civil, las artes, el comercio y todo cuanto se pretende que es útil a los hombres. 2º Ignoro en dónde M. Locke ha encontrado u observado que entre los animales de presa la unión del macho de la hembra dura más tiempo que entre los que se alimentan de hierba, y que el uno ayuda al otro a nutrir a los pequeñuelos, pues no se ve ni al perro, ni al gato, ni al oso, ni al lobo, reconocer su hembra mejor que la caballo, al carnero, al toro, al ciervo ni a los demás cuadrúpedos la suya. Parece, por el contrario, que si el auxilio del macho fuese necesario a la hembra para conservar a sus pequeños, sería sobre todo y con preferencia en las especies que sólo viven de hierbas, por necesitar la hembra mucho más tiempo para pacer, viéndose obligada, durante ese intervalo, a abandonar sus hijos, mientras que la presa de una osa o de una loba, es devorada en un instante y tiene por consiguiente, sin sufrir hambre, mucho más tiempo para amamantar a sus pequeñuelos. Este razonamiento está confirmado por una observación hecha sobre el número rela tivo de tetas y de hijos que distingue la especie carnívora de la frugívora, de las cuales he hablado en la nota (h). Si esta observación es exacta y general, la mujer no teniendo más que dos tetas y no dando a luz regularmente más que un hijo a la vez, es razón poderosa además para dudar de que la especie humana sea naturalmente carnívora; de suerte que, para sacar la conclusión de Locke, sería preciso cambiar por completo su razonamiento. No hay más solidez en la distinción, aplicada a las aves; porque, ¿quién podrá persuadirse de que la unión del macho y de la hembra sea más durable entre los buitres y los cuervos que entre las tórtolas? Tenemos dos clases de aves domésticas, el ánade y la paloma, que nos proporcionan ejemplos totalmente contrarios al sistema de este autor. El palomo que sólo vive de granos, permanece unido a su hembra y nutren a sus pequeñuelos en común. El pato, cuya voracidad es conocida, no reconoce ni a su hembra ni a sus hijos, ni les ayuda en nada a su subsistencia; y entre las gallinas, especie que no es menos carnívora, no se ve que el gallo se preocupe en absoluto de la pollada. Que se en otras especies el macho comparte con la hembra el cuidado de nutrir a los pequeñuelos, es porque los pájaros en un principio no pueden volar, ni ser amamantados por la madre, y se encuentran mucho menos en estado de prescindir de la asistencia del padre que los cuadrúpedos, a quienes basta la teta de la madre. 3º Carece de certeza el hecho principal sobre e cual basa todo su razonamiento M. Locke; pues par saber si, como lo pretende, en el puro estado natural, la mujer concibe de ordinario y da a luz un nuevo hijo mucho tiempo antes de que el precedente se halle en capacidad de proveer a sus necesidades, serían precisos experimentos que seguramente. M. Locke no había hecho ni que están al alcance de nadie llevar a efecto. La cohabitación continua del marido y la mujer es ocasión tan propicia que expone a un nuevo embarazo, que es muy difícil creer que el encuentro fortuito o la sola impulsión del temperamento produzcan efectos tan frecuentes en el puro estado natural como en el de la unión conyugal, lentitud que contribuiría quizás a hacer los hijos más robustos y que podría, por otra parte, ser compensada por la facultad de concebir, prolongada hasta una edad mucho más avanzada en las mujeres que hubiesen abusado menos de ella durante su juventud. En cuanto a los niños hay más de una razón para creer que sus fuerzas y sus órganos se desarrollan más tardíamente entre nosotros que en el estado primitivo de que hablo. La debilidad original que heredan de la constitución de sus padres, los cuidados que se toman en atar y embarazar todos sus miembros, la indulgencia excesiva con que son educados, el uso quizás de otra leche distinta de la de las madres, todo contraría y retarda en ellos los primeros progresos de la naturaleza. La aplicación que se les obliga a dar mil cosas sobre los cuales se fija continuamente su atención, en tanto que no se proporciona ningún ejercicio a sus fuerzas corporales, puede además demorar considerablemente su crecimiento; de suerte que, si en vez de recargar y fatigar sus espíritus de mil maneras, se les dejase ejercitar el cuerpo en los movimientos continuos que la naturaleza parece exigirles, es de creer que estaría n mucho más pronto en estado andar, de moverse y de proveer a sus necesidades. 4º Prueba, en fin, M. Locke, a lo sumo, que podría existir en el hombre un motivo para permanecer ligado a la mujer cuando tiene un hijo; pero no demuestra en lo absoluto que ha debido tomarle afecto antes del parto y durante los nueve meses del embarazo. Si tal mujer es indiferente al hombre durante esos nueve meses, si llega hasta a serle desconocida, ¿por qué la auxiliará después del parto, y por qué la ayudará a criar un hijo que no sabe siquiera si le pertenece, y cuyo nacimiento o ha querido ni previsto? Locke prevee evidentemente el caso en cuestión, pues no se trata de saber por qué el hombre vivirá ligado a la mujer después del parto, sino por qué lo hará después de la concepción. Satisfecho el apetito, el hombre no tiene más necesidad de tal mujer, ni la mujer de tal hombre. Éste no tiene el menor cuidado ni tal vez la menor idea de las consecuencias de su acción. Cada cual se va por su lado, y no hay siquiera visos de que al cabo de nueve meses recuerden haberse conocido, porque esa especie de memoria por la cual un individuo da la preferencia a otro para el acto de la generación, exige, como lo he demostrado en el texto, más progreso o más corrupción en el entendimiento humano que le que puede suponérsele en el estado de animalidad de que aquí se trata. Otra mujer puede, pues, satisfacer los nuevos deseos del hombre tan cómodamente como la que ya conoció, y otro hombre satisfacer igualmente los de la mujer, en el supuesto de que ésta experimente los mismos apetitos durante el embarazo, hecho del cual puede razonablemente dudarse. Que si en el estado natural la mujer no siente la pasión del amor después de la concepción del hijo, el obstáculo para la unión con el hombre hácese aún mayor, pues entonces ya no tiene necesidad ni del hombre que la ha fecundado, ni de ningún otro. No hay, pues, ninguna razón para que el hombre busque de nuevo la misma mujer, ni para que ésta busque al mismo hombre. El razonamiento de Locke queda destruido por su propia base, sin que toda la dialéctica de este filósofo le haya preservado de caer en la misma falta que Hobbes y otros han cometido. Debían explicar un hecho del estado natural, es decir, de un estado en el cual los hombres vivían aislados, y en el que tal hombre no tenía ningún motivo para vivir al lado de tal otro; ni quizás los hombres para vivir en contacto los unos con los otros, lo que es peor aún, y no han pensado en transportarse más allá de los siglos en que existía la sociedad, esto es, a esos tiempos en que los hombres tenían siempre una razón para vivir cerca los unos de los otros y tal hombre, a menudo, para vivir al lado de tal otro o de tal mujer. (m) Me guardaré bien de entrar en las reflexiones filosóficas que podrían hacerse sobre las ventajas e inconvenientes de esta institución de las lenguas. No seré yo quien me permita combatir los errores vulgares, y además, las gentes letradas respetan demasiado sus prejuicios para soportar pacientemente, mis pretendidas paradojas. Dejemos, pues, hablar a aquellos en quienes no se considera un crimen el que se atrevan algunas veces a tomar el partido de la razón contra la opinión de la multitud. Nex quidquam felicitati humani generis decederet, si pulsa tot linguarum peste et confusione, unam artem callerent mortales, et signis, motibus, gestibusque, limitum foret quidvis explicare. Nunc vero ita comparatum est, ut animalium quæ promptius, et forsan felicius, sensus et cogitationes suas sine interprete significent, quam ulli queant mortales, praesertim si peregrino utantur sermone. (Is. Vosius, de Peomat. Cant. Et viribus rhythmi, pag. 65) (n) Platón, demostrando cuan necesarios son los principios de la cantidad discreta y de sus relaciones hasta en las artes más insignificantes, se burla con razón de los autores de su tiempo, que pretendían que Palamedo había inventado los números en le sitio de Troya, como si Agamenón, dice aquel filósofo, hubiese podido ignorar hasta entonces cuántas piernas tenía.9 En efecto, se comprende la imposibilidad de que la sociedad y las artes hubiesen llegado al estado en que se encontraban durante el sitio de Troya, sin que los hombres conociesen el uso de los números y el cálculo; pero con todo, la necesidad de conocer los números antes que de adquirir otros conocimientos, no indica que se invención haya sido más fácil. Una vez conocidos los nombres de los números es fácil explicar su sentido y excitar las ideas que estos nombres representan; pero para inventarlos ha sido preciso antes de concebir estas mismas ideas, estar, por decirlo así, familiarizado con las meditaciones filosóficas, haberse ejercitado a considerar los seres por su sola esencia e independientemente de toda otra percepción, abstracción muy penosa, muy metafísica, muy poco natural, y sin la cual, sin embargo, estas ideas no hubiesen jamás podido ser trasladadas de una especie o de un género a otro, ni los números hacerse universales. Un salvaje podía considerar separadamente su pierna derecha y su pierna izquierda, o 9 De Rep., lib. VII. mirarlas en conjunto bajo la idea indivisible de un par, sin jamás pensar que fuesen dos, pues una cosa es la idea representativa que nos pinta un objeto, y otra la idea numérica que lo determina. Menos podía aun calcular hasta cinco; y aunque juntando sus manos una sobre otra hubiese podido notar que los dedos se correspondían, exactamente, habría estado lejos de pensar en su igualdad numérica. No sabía mejor el número de sus dedos que el de sus cabellos; y si después de haberle hecho comprender lo que eran números, alguien le hubiese dicho que tenía tantos dedos en los pies como en las manos, habría quedado tal vez sorprendido al compararlos y ver que era verdad. (o) No debe confundirse el amor propio con el amor por sí mismo, dos pasiones muy diferentes por su naturaleza y por sus efectos. El amor por sí mismo es un sentimiento natural que lleva a todo animal a velar por su propia conservación, y que, dirigido en el hombre por la razón y modificado por la piedad, produce o engendra el sentimiento de humanidad y el de virtud. El amor propio no es más que un sentimiento relativo, ficticio y nacido en la sociedad, que conduce a cada individuo a apreciarse más que a los demás, que inspira a los hombres todos los males que mutuamente se hacen y que constituye la verdadera fuente del honor. Aceptado lo anterior, digo que en nuestro estado primitivo, en el verdadero estado natural, el amor propio no existe, pues mirándose cada hombre en particular como el único espectado que lo observa, como el solo ser en el universo que se interesa por él, como el único juez de su propio mérito, no es posible que un sentimiento que emana de comparaciones que él no está al alcance de hacer, pueda germinar en su alma. Por la misma razón, este hombre no podría sentir odio ni deseo de venganza, pasiones que no pueden nacer más que de la opinión de alguna ofensa recibida; y como es el desprecio o la mención de dañar, y no el mal, lo que constituye la ofensa, hombres que no saben ni apreciarse ni compararse, pueden hacerse mutuamente muchas violencias cuando ellas les proporcionen alguna ventaja, sin jamás ofenderse recíprocamente. En una palabra, no viendo cada hombre en sus semejantes más de lo que vería en animales de otra especie, puede arrebatar la presa al más débil o ceder la suya al más fuerte, sin el menor movimiento de insolencia o de despecho, y sin otra pasión que el dolor o la alegría que ocasionan un buen o mal resultado. (p) Es una cosa extremadamente notable la que, después de tantos años que los europeos se empeñan y mortifican por persuadir a los salvajes de diferentes países del mundo a seguir su manera de vivir, no hayan podido todavía ganarse uno solo, ni aun con la ayuda del cristianismo, pues nuestros misioneros hacen algunas veces cristianos, pero jamás hombres civilizados. Nada puede superar la invencible repugnancia que experimentan a avenirse a nuestras costumbres y a nuestra manera de vivir. Si estos pobres salvajes son tan desgraciados como se pretende, ¿por qué inconcebible depravación de juicio rehúsan constantemente civilizarse a imitación nuestra, o a aprender a vivir felices entre nosotros, en tanto que se lee en mil lugares que franceses y otros europeos se han refugiado voluntariamente en esas naciones y han pasado en ellas su vida entera, sin poder más abandonar una manera tan extraña de vivir, y cuando se ve a los mismos misioneros sensatos afligirse al recordar los días apacibles e inocentes que han pasado en esos pueblos tan despreciados? Si se contesta que no tienen bastante inteligencia para juzgar con rectitud de su estado y del nuestro, replicaré que la estimación de la felicidad de pende más del sentimiento que de la razón. Además, esa contestación puede reargüirse contra nosotros con mayor fuerza aún, pues distan más nuestras ideas de estar en disposición para concebir el gusto que encuentran los salvajes en su manera de vivir, que las ideas de los salvajes de las que pueden hacerse concebir la nuestra. En efecto, después de algunas observaciones, fácil es ver que todos nuestros trabajos se encaminan a dos solos objetos, a saber: adquirir las comodidades de la vida y la consideración de los demás. Pero, nosotros, ¿ qué medio tenemos para imaginarnos la clase de placer que un salvaje experimenta pasando su vida solo en medio de los bosques, entregado a la pesca o soplando en una mala flauta sin saber jamás sacar una sola nota y sin inquietarse por aprenderla? Varias veces se han traído salvaje a París, a Londres y a otros ciudades; se les ha expuesto nuestro lujo, nuestras riquezas y todas nuestras artes, las más útiles y las más curiosas, sin que todo ello haya jamás despertado en su espíritu otra cosa que una admiración estúpida, sin el menor movimiento de codicia. Recuerdo, entre otras, la historia de un jefe de algunos americanos septentrionales que fue conducido a la corte de Inglaterra hace unos treinta años: se le mostraron mil cosas con objeto de hacerle un presente del objeto que le agradase, sin encontrar nada que pareciese interesarle. Nuestras armas le parecían pesadas e incómodas, nuestros zapatos le herían los pies, nuestros vestidos le embarazaban, todo lo rechazaba; al fin, notóse que, habiendo cogido una manta de lana, parecía experimentar placer en cubrirse las espaldas con ella: “¿convendréis, por lo menos –se le dijo inmediatamente-, en la utilidad de este objeto? Sí –respondió-: me parece casi tan bueno como la piel de una bestia.” Ni esto siquiera habría dicho si se hubiera servido de la una y de la otra en tiempo de lluvia. Tal vez se me dirá que es la costumbre la que, apegando a cada uno a su manera de vivir, impide que los salvajes aprecien lo que hay de bueno en la nuestra; desde este punto de vista, debe parecer, al menos, muy extraordinario el que la costumbre tenga más fuerza para mante ner a los salvajes en el gusto de su miseria que a los europeos en la posesión de su felicidad. Mas para dar a esta última objeción una respuesta a la cual no haya una sola palabra que replicar, sin citar todos los jóvenes salvajes que vanamente se ha tratado de civilizar, sin hablar de los groenlandeses y de los habitantes de Islandia, a quienes se ha intentado educar e instruir en Dinamarca, y que la tristeza y al desesperación han hecho perecer, ya de languidez, ya en el mar a donde se habían lanzado con la intención de volver a su país a nado, me contentaré con citar un solo ejemplo bien testimoniado y que entrego al examen de los admiradores de la civilización europea. “Todos los esfuerzos de los misioneros holandeses del cabo de Buena Esperanza no han sido jamás suficientes para convertir un solo hotentote. Vander Stel, gobernador del Cabo, habiendo tomado uno desde la infancia, lo hizo educar en los principios de la religión cristiana y en la práctica de las costumbres de Europa. Se le visitó ricamente, se le hizo aprender muchos idiomas, y sus progresos respondieron perfectamente a los cuidados que se habían tomado para su educación. El gobernador, esperando mucho de su talento, lo envió a las Indias con un comisario general que lo empleó útilmente en los negocios de la compañía. Volvió al Cabo después de la muerte del comisario. Pocos días después de su regreso, e una visita que hizo a algunos hotentotes parientes suyos, tomó la resolución de despojarse de su vestido europeo para ponerse una piel de oveja. Volvió al fuerte con este nuevo traje cargado con un paquete que contenía sus antiguos vestidos y presentándoselos al gobernador, le pronunció el siguiente discurso: Tened la bondad, señor, de tomar nota de que renuncio para siempre a este aparato; renuncio también por toda mi vida, a la religión cristiana; mi resolución es de vivir y morir en la religión, costumbres y usos de mis antecesores. La única gracia que os pido, es la de dejarme el collar y la cuchilla que llevo; los guardaré por el amor que os profeso. Inmediatamente sin esperar la respuesta de Vander Stel, emprendió la fuga sin que jamás se volviese a ver en el Cabo.” (Historia de los viajes, tomo V, pág. 175) (q) Se me podría objetar que en semejante desorden, los hombres, en vez de degollarse obstinadamente hubiese habido límites a su dispersión; pero, primeramente esos límites hubiesen sido, al menos, los del mundo, y se piensa en la excesiva población que resulta del estado natural, se juzgará que la tierra, en tal estado, no habría tardado en estar cubierta de hombres, obligados de tal suerte a vivir unidos. Además, se habrían dispersado se el mal hubieses sido rápido y que el cambio operado se hubiese hecho de un día a otro; pero nacían bajo el yugo y tenían la costumbre de sufrirlo cuando sentían su peso, contentándose con esperar la ocasión de sacudirlo. En fin, habituados ya a mil comodidades que les obligaban a vivir reunidos, la dispersión no era ya tan fácil como en los primeros tiempos; en los cuales no teniendo ninguno necesidad más que de sí mismo, cada cual tomaba su partido sin esperar el consentimiento de otro. (r) El mariscal de Villars, contaba que en una de sus campañas, habiendo las excesivas bribonadas de un contratista de víveres dado ocasión a sufrimientos y murmuraciones en el ejército, lo amonestó duramente amenazándolo de hacerlo ahorcar. “Esa amenaza no me importa, le contestó atrevidamente el bribón; yo puedo decirle que no se ahorca a un hombre que dispone de cien mil escudos. Yo no sé como sucedió, añadía ingenuamente el mariscal, pero en efecto no fue ahorcado, aunque merecía cien veces serlo.” (s) La misma justicia distributiva se opondría o esta rigurosa igualdad del estado natural aun cuando fuese practicable en la sociedad civil; y como todos los miembros del Estado le deben servicios proporcionales a sus talentos y a sus fuerzas, los ciudadanos a su vez deben ser distinguidos y favorecidos proporcionalmente también a sus servicios. En este sentido es como se debe interpretar un pasaje de Isócrates, 10 en el cual elogia a los primeros atenienses por haber sabido distinguir bien cuál era la más ventajosa de las dos clases de igualdad, de las cuales una consiste en hacer participar de las mismas ventajas a todos los ciudadanos indistintamente, y la otra en 10 Aeropagit., § 8, edit Coray. distribuirlas según el mérito de cada uno. Estos hábiles políticos, añade el orador, desterrando esta injusta igualdad que no establece ninguna diferencia entre los malos y las gentes de bien, optaron resueltamente por la que recompensa y castiga a cada uno según sus méritos. Pero, primeramente, no ha existido jamás ninguna sociedad, cualquiera que haya sido el grado corrupción a que haya podido llegar, en la cual no se estableciera ninguna diferencia entre los malos y los buenos; y en cuanto a las costumbres sobre las cuales la ley no puede de manera bastante exacta las medidas que deben servir de regla al magistrado, se ha muy sabiamente previsto que, para no dejar la suerte o el rango de los ciudadanos a su dirección, les prohíba juzgar a las personas, no dejándoles más que el derecho de intervenir en las acciones. No hay costumbres tan puras como las de los antiguos romanos, las únicas que podían resistir censores; y semejantes tribunales habrían muy pronto trastornado todo entre nosotros. Es a la estimación pública a la que corresponde establecer la diferencia entre los malos y los buenos. El magistrado no es juez más que del derecho riguroso; pero el pueblo es el verdadero juez de las costumbres, juez íntegro y hasta ilustrado sobre este asunto, de quien se abusa algunas veces, pero a quien no se corrompe jamás. Los rangos de los ciudadanos deben, pues, estar clasificados, no de acuerdo con el mérito personal, que daría a los magistrados el medio de aplicar casi arbitrariamente la ley, sino según los servicios reales que rinden al Estado, y que son susceptibles de una estimación más exacta. FIN DEL DISCURSO SOBRE EL ORIGEN DE LA DESIGUALDAD NOTA QUE DEBE AÑADIRSE A LA PAG. 115 “Caben algunas excepciones. La de un animal de la provincia de Nicaragua, por ejemplo, que se parece a una zorra, que tiene pies como las manos de un hombre, y el cual, según Correal, tiene debajo del vientre una bolsa en donde la hembra pone a sus pequeños cuando se ve obligada a huir. Es, sin duda, el mismo animal que llaman Tlaquatzin en México, y a cuya hembra Late da una bolsa semejante destinada al mismo uso.” TRADUCCIÓN DE LAS CITAS LATINAS Pág. 40. “El medio más provechoso y más breve para saber elegir lo bueno y reprobar lo malo es el considerar lo que tú, si te hallaras debajo del gobierno de otro príncipe, hubieras querido o no querido que se hiciese.” Pág. 45, nota 30 “y entre aquellos incautos tomó nombre de civilización lo que no era más que un instrumento de servidumbre.” Pág. 46, nota 30. “Ellos hacen la soledad y a esto le llaman paz.” Pág. 47, nota 32. “Tiénese, en efecto, por costumbre llamar y considerar tirano a todo el que ejerce un poder vitalicio en un estado anteriormente democrático.” Pág. 77. “Me toman por bárbaro porque no me comprenden.” Pág. 79. “Somos reducidos por la apariencia del bien.” Pág. 97. “Lo que es natural no le buscamos en los seres depravados, sino en aquellos que se conducen conforme a la naturaleza.” Pág. 109. “Aprende lo que la divinidad ha querido que seas, y cual es tu lugar en el mundo humano.” Pág. 123. “En ellos, la ignorancia de los vicios es más eficaz que en los otros lo es el conocimiento de la virtud.” Pág. 124. “Un corazón tierno, he aquí el don que la naturale za atestigua haber hecho al género humano al darle las lágrimas.” Pág. 137. “Lleno de estupor ante infortunio tan inesperado, rico y miserable a la vez, desea huir de toda esa riqueza, y aquello que ayer había deseado, ahora se le ha vuelto odioso.” Pág. 141. “a la misérrima servidumbre le llamaban paz.” Pág. 147. “Si me ordenas clavar una espada en el pecho de mi hermano, en la garganta de mi padre o aun en las entrañas de mi mujer grávida, mi brazo, aun a despecho suyo, lo cumplirá todo.” Pág. 147. “a quienes nada esperan de lo que es honesto.” Pág. 169. “Nada representaría para la felicidad del género humano, si, rechazando la funesta y confusa multiplicidad de lenguas, se esforzaran los hombres de sobresalir en un arte único y uniforme, en donde tendrían el poder de explicarse acerca de todas las cosas por medio de signos, movimientos y gestos. En la situación actual, la condición de los animales, que el vulgo califica de brutos, parece, en este aspecto, preferible, en mucho, a la nuestra; ¿no nos dan a conocer sus sentimiento más rápidamente, y aun quizás con más fidelidad y sin el menor fingimiento; superiores en esto a los hombres, sobre todo cuando éstos recurren a una lengua extranjera?”