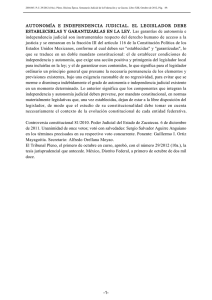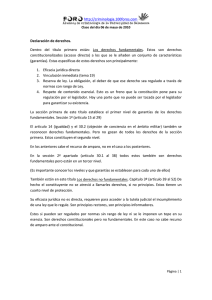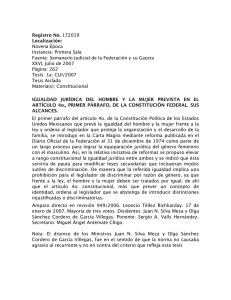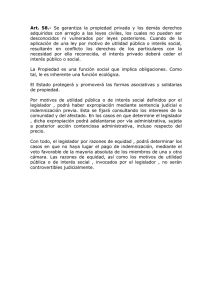Concepto de los derechos fundamentales en la Constitución
Anuncio

Concepto de los derechos fundamentales en la Constitución española Bloque 4: Consideraciones sustantivas Sumario 1. 2. 3. 4. 5. Introducción Derechos subjetivos con eficacia inmediata Derechos de configuración legal, en especial los derechos prestacionales Mandatos al legislador y reservas de ley Garantías institucionales y derechos fundamentales 1. Introducción Es común insistir en que el contenido de una norma no depende sólo de su cualificación formal; y, por lo que aquí interesa, que no todas las normas contenidas en el Título I de la Constitución son derechos fundamentales. No lo serían ni siquiera todas las del Capítulo II, aunque a él se refieran las garantías de la reserva de ley, el contenido esencial y la tutela judicial; porque tales garantías en rigor se aplicarían a “los derechos y libertades reconocidos” en esa sede (art. 53.1 CE), y no a otras normas allí recogidas, pero de contenido diferente. Lo mismo puede decirse del recurso de amparo (art. 53.2). La pregunta es, pues, ¿qué otros tipos normativos conviven en la parte dogmática de la Constitución con los derechos fundamentales? En un texto relevante, aparecido cuando aún el entusiasmo inicial con la eficacia normativa de la Constitución parecía capaz de dotar a todas sus prescripciones de la máxima fuerza vinculante, Francisco Rubio Llorente se ocupó de incorporar al acerbo doctrinal español la diferenciación de Ulrich Scheuner entre derechos fundamentales, garantías institucionales, mandatos al legislador y normas que establecen fines o principios fundamentales del Estado. Preguntándose por el ámbito de aplicación de la reserva de ley del art. 53.1 CE y la correlativa garantía del contenido esencial, señaló más tarde Ignacio de Otto que no cabía aplicarlas a lo que no fueran derechos fundamentales, por ejemplo las garantías institucionales o las reservas de ley. Aquí hemos optado por una clasificación un poco diferente, pero de función similar. La Constitución reconoce derechos subjetivos con eficacia inmediata, al margen de cualquier actividad legislativa, con independencia de que también quepa, o aún se imponga, su regulación o desarrollo por parte de la ley; pero también existen derechos constitucionales que no son concebibles al margen de un entramado legislativo. Existen luego normas constitucionales orientadas no al eventual titular de un derecho, sino directamente hacia el legislador, sea imponiéndole de forma más o menos inequívoca y constrictiva que aborde una materia o que persiga determinados fines (mandatos al legislador), sea sólo señalando su competencia irrenunciable al efecto (“sólo por ley ...”). Y, finalmente, están las garantías institucionales. Pero, aún admitiendo en principio esa diversidad de tipos de normas, ¿hasta qué extremo resulta rígida esa diferenciación de tipos normativos?; porque podría ocurrir que un mandato al legislador o una garantía institucional pudieran encerrar también un derecho fundamental, o viceversa. ¿Es acaso previa la categorización de la norma, o más bien su interpretación?; porque la prefiguración de las categorías condiciona sin duda el proceso interpretativo, pero lo cierto es que sólo cuando se ha identificado mediante la interpretación el contenido de la norma cabe sostener su pertenencia a una u otra categoría. ¿Depende el régimen jurídico de la identificación del tipo de norma, o más bien ocurre al contrario?; porque puede afirmarse que la tutela judicial no se corresponde con la figura de las garantías institucionales o con los mandatos al legislador, pero también cabría invertir el razonamiento para sostener que un precepto dotado de tutela judicial debe ser dotado por el intérprete de un alcance que no lo reduzca a mera garantía institucional o mandato al legislador. Todas esas preguntas exigen un análisis más detallado de las mencionadas categorías. 1. Derechos subjetivos con eficacia inmediata En España es costumbre afirmar que la “reserva de ley” a la que quedaban sometidas las tradicionales proclamaciones constitucionales de derechos significaba simple y llanamente que tales derechos carecían de cualquier eficacia jurídica mientras una ley ordinaria no los recogiera, y que era entonces esa ley, y no la Constitución, la que en realidad delimitaba su objeto, contenido y alcance. No se trata de someter aquí a debate la justeza de tal interpretación, que bien puede ser discutible desde el punto de vista de la Historia del Derecho constitucional español. Pero lo cierto es que, ante la presencia de tales tesis, es natural que la primera afirmación de la normatividad de la Constitución de 1978 insistiera en la eficacia inmediata que adquirían los derechos reconocidos en ella por su sola proclamación constitucional. Una eficacia inmediata que no había de esperar a ley alguna de desarrollo o de regulación del ejercicio, y que en su caso se imponía incluso frente a la ley que los desconociera. Los derechos fundamentales son derechos a partir de su mismo reconocimiento constitucional, susceptibles por tanto de tutela judicial. Insiste así Eduardo García de Enterría, en un texto (La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional) que no sólo identificó, sino que también contribuyó a consolidar algunos aspectos relevantes de la normatividad constitucional: Eduardo García de Enterría, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Madrid: Civitas, 1985 (3ª ed.), Parte I (“La Constitución como norma jurídica”), apartado III (“El valor normativo de la Constitución española”), págs. 63 a 94. Extracto. El presente texto se reproduce con fines exclusivamente docentes El artículo 53.1 de la Constitución declara que “los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos” (...) tal regulación tiene el carácter de Derecho directamente aplicable, sin necesidad del intermedio de una Ley. En este sentido proporciona un claro argumento a contrario el artículo 53.3 (...) que, aunque con torpeza técnica, según hemos visto, condiciona la aplicabilidad judicial de los “principios rectores de la política social y económica” a su desarrollo por la Ley, condición no exigible para la aplicación de as normas constitucionales referentes a los derechos fundamentales (...). Concluye en el mismo sentido de la aplicación directa de la regulación constitucional de los derechos fundamentales, el párrafo 2 del propio artículo 53, que faculta a cualquier ciudadano a «recabar la tutela» de los derechos fundamentales (aunque aquí se restrinja esta facultad a (...) los regulados en los artículos 14 a 30 inclusive (...)) «ante los Tribunales ordinarios» y posteriormente en amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional [como reitera el art. 161, 1, b)]. Si los Tribunales ordinarios han de tutelar los derechos fundamentales en la forma que los ha delineado la Constitución, quiere decir que ésta será la norma a aplicar en dicho proceso de tutela. A su vez, si el Tribunal Constituciona, que es el defensor de la Constitución y está sólo sujeto a ella y a su Ley Orgánica (art. 1 de su Ley Orgánica de 3 de octubre de 1979), ha de amparar esos derechos, quiere decirse que la norma material del amparo a prestar será la propia Constitución, único parámetro material de sus Sentencias. Así lo precisa, por lo demás, de manera inequívoca, el artículo 55, 1, b), de dicha Ley Orgánica, al indicar que la Sentencia que estime un recurso de amparo reconocerá el derecho violado «de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado», precisamente. Con claridad, el constituyente español (y una experiencia análoga fue la inspiradora del precepto paralelo de la Constitución alemana) ha querido excluir la burla del sistema de libertades que resultó de la técnica seguida por el régimen anterior, en el que una Ley fundamental, la llamada con retórica historicista Fuero de los Españoles, hacía proclamaciones enfáticas de derechos cuya efectividad quedaba seguidamente condicionada enteramente a Leyes de desarrollo (art. 34 del propio Fuero), Leyes que o bien no llegaron nunca a dictarse, lo que ocurrió con la mayoría de los derechos, o cuando se dictaron regularon a su arbitrio el ámbito y los condicionamientos (con frecuencia consistentes en decisiones discrecionales de la Administración para hacer posible su ejercicio) de los derechos abstracta y retóricamente proclamados. Con excelente criterio, pues, se ha querido ofrecer un estatuto completo de la libertad, efectivo por sí mismo, no necesitado de ningún complemento para ser operativo inmediatamente y que, en el supuesto de que alguna Ley (que habrá de ser Orgánica, según el art. 81, 1) lo desarrolle ulteriormente, deberá hacerlo respetando «en todo caso, su contenido esencial» (art. 53, 1; otra fórmula procedente de la Ley Fundamental de Bonn, art. 19, 2: Wesensgehalt). Hay que entender, por tanto, que la totalidad de las regulaciones pre-constitucionales de regulación de los derechos fundamentales contrarias a la regulación constitucional han quedado directamente derogadas por la promulgación de la Constitución, a tenor de su disposición transitoria 3, sin que resulte precisa una declaración expresa de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional; la derogación puede ser comprobada, como es normal en todo efecto derogatorio, por el juez que esté entendiendo el caso, incluso de oficio, por virtud de la regla iura novit curia, y no precisa, por tanto, la entrada en juego del Tribunal Constitucional. Cualquier Tribunal, pues, tanto los afectados al amparo judicial ordinario y directo de los derechos fundamentales (...) como cualquiera de cualquier orden que esté entendiendo de cualquier proceso en que tengan incidencia directa los derechos fundamentales proclamados en la Constitución, deberá aplicar directamente ésta y atribuir al derecho fundamental de que se trate la totalidad de su eficacia, no obstante cualquier Ley anterior. Esta conclusión tiene una enorme importancia práctica. Pondremos algunos ejemplos, sin intención agotadora: -- Los jueces penales están ya sometidos: a la abolición de la pena de muerte —art. 15—; a las reglas materiales y procesales sobre libertad, detención preventiva, declaraciones de inculpados, asistencia de Letrado —art. 17—; sobre información de la acusación, derecho de no declaración contra sí mismo y a no confesarse culpable —art. 24—; sobre cumplimiento de las penas —art. 25—; a la eliminación de tipos penales construidos por Leyes anteriores que sean incompatibles con los derechos fundamentales proclamados por la Constitución, etc. -- Los jueces civiles, a su vez, deben ya considerar derogadas cualquier norma civil que discrimine la aplicación de la Ley por razón de nacimiento, sexo, etc. —art. 14— ; que obligue a declarar sobre religión o creencias —art. 16—; que limite o excluya el derecho a la intimidad y a la propia imagen —art. 18—; que restrinja (...) el derecho a obtener la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos —artículo 24—, etc. -- Los jueces contencioso-administrativos han de estimar derogado el artículo 40 de la Ley de la Jurisdicción, en cuanto excluye y permite excluir por otras Leyes (de lo que éstas no se han privado) ciertas materias administrativas del control judicial, como contrario al derecho a la tutela judicial efectiva de todos los derechos e intereses legítimos —art. 24 y, correlativamente, 103,1 y 106,1; principio constitucional que hay que entender que ha terminado también con la excepción de acto político [art. 2, b), de la Ley de la Jurisdicción], así como con las arbitrarias restricciones de legitimación para la impugnación directa de Reglamentos (...), por prevalencia del mismo artículo 24, con su alusión a la tutela efectiva de «intereses legítimos», derecho de tutela extensible a «todas las personas»; a entender derogadas todas las antiguas facultades administrativas en contradicción con los derechos fundamentales —por ejemplo, secuestro de publicaciones, art. 20,5, autorizaciones e intervenciones en materia de reunión, y asociación y sindical, arts. 21, 22 y 28, a imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad, art. 25,3, a juzgar por Tribunales de Honor, art. 26, etc. -- Los jueces laborales, entre otras cosas, deberán tener cuenta del reconocimiento como fundamental del derecho de huelga —art. 28, 2—, que implica derogaciones normativas importantes, etc. (...) Dos ejemplares Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, las de 26 de diciembre de 1978 (BOE de 30 de diciembre, contiene una Instrucción) y de 6 de abril de 1979 (BOE de 18 de mayo), sostuvieron precozmente el mismo criterio de aplicación directa de esta parte dogmática de la Constitución, para entender derogado el art. 42 del Código Civil en cuanto permite sólo la utilización del matrimonio civil a los no católicos, por contrario al artículo 16,2 de la Constitución, y rectifica la hasta ahora uniforme jurisprudencia sobre el no reconocimiento de efectos civiles al divorcio declarado por Tribunales extranjeros a nacionales españoles por virtud de la excepción de orden público, rectificación determinada por el artículo 32,2 de la Constitución (...). Hemos hablado hasta ahora de que la aplicación directa de la Constitución en materia de derechos fundamentales ha implicado la derogación de las leyes anteriores que regulaban esta materia de manera distinta (...). El problema es distinto, como se comprende, respecto de las Leyes (generalmente Orgánicas, art. 81,1) posteriores a la Constitución, que al regular los derechos fundamentales o incidir sobre los mismos puedan incluir preceptos inconstitucionales (...). El monopolio de la declaración de inconstitucionalidad de las Leyes por el Tribunal Constitucional no ha sido exceptuado en este caso. (...) Si con ocasión de esta aplicación de la Constitución se aprecia que la Ley de desarrollo de la misma no contradice a ésta, se aplicará también esta Ley de manera simultánea, formando un complejo normativo unitario con el precepto constitucional, cuya superioridad de rango habrá de presidir la interpretación del conjunto (...); el criterio de la aplicación directa e inmediata de la Constitución fuerza aquí, como ya antes hemos notado, a una aplicación simultánea y jerarquizada de la Constitución y de las Leyes, sin que la aplicación de éstas pueda ocultar o excluir la aplicación primordial de la regulación constitucional de los derechos fundamentales. Hemos prescindido en este fragmento de una discutible tesis que García de Enterría avanzó sobre la posibilidad de que, a semejanza de lo que el art. 55.2 LOTC de la LOTC en su redacción originaria permitía al Tribunal Constitucional, el juez ordinario que conocía de un recurso de amparo pudiera concederlo inaplicando al efecto la ley postconstitucional inconstitucional, sin necesidad de suspender al efecto el proceso para plantear la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad. Porque en realidad, lo decisivo es que los jueces puede asegurar la eficacia inmediata de los derechos fundamentales al margen de la eventual inexistencia de una ley de desarrollo, junto con la ley que los desarrolle o los regule de conformidad con la Constitución, e incluso por encima de la ley inconstitucional, aunque en este último supuesto la aplicación judicial de la Constitución precise de una previa declaración de inconstitucionalidad de la ley. El Tribunal Constitucional ha afirmado esa aplicación inmediata de los derechos fundamentales incluso en algunos casos en los que la Constitución o su propia jurisprudencia permitían intuir que la mediación de la ley resultaba decisiva. Reproduciremos sólo dos sentencias relevantes: la que aseguró que del mandato al legislador recogido en el art. 30.2 CE, conforme al cual la ley debía regular la objeción de conciencia, derivaba un derecho subjetivo aún antes de la aprobación de la correspondiente ley, y la que estableció que, pese a que la creación de televisiones privadas se había considerado dependiente de una regulación legal, también la ausencia de ley podía abrir un espacio de libertad individual. Estas sentencias, por cierto, contribuyen a poner en entredicho que sólo contengan derechos fundamentales las normas de las que se pueda afirmar indubitadamente su eficacia inmediata como derechos; más bien pudiera ocurrir que hubiera de dotarse de eficacia inmediata a las normas susceptibles de ser interpretadas como derechos fundamentales. STC 15/1982 Fundamentos jurídicos 5. En cuanto al fondo del asunto, las cuestiones debatidas que condicionan la decisión sobre el otorgamiento del amparo solicitado pueden concretarse en los siguientes puntos: - El reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico de la objeción de concienciar como derecho constitucional. - El alcance de la previsión constitucional contenida en el art. 30.2 al establecer que una Ley regulará con las debidas garantías la objeción de conciencia, y el cumplimiento de dicha previsión por el legislador. - La protección constitucional del derecho en ausencia de dicha legislación. 6. Alega el Abogado del Estado que en puridad el derecho a la objeción de conciencia no está reconocido en la Constitución Española, pues el art. 30.2 de la misma, al limitarse a establecer que «la Ley regulará con las debidas garantías la objeción de conciencia», contiene una declaración abierta, esto es, una remisión al legislador que afecta a la propia existencia del derecho y no sólo a su configuración. Una interpretación sistemática de los preceptos constitucionales no apoya, sin embargo, esta tesis. Nuestra Constitución declara literalmente en su art. 53.2, in fine, que el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional «será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el art. 30», y al hacerlo utiliza el mismo término, «reconocida», que en la primera frase del párrafo primero del citado artículo cuando establece que «los derechos y libertades reconocidos en el capítulo II del presente título vinculan a todos los poderes públicos». A su vez, el propio párrafo segundo del art. 53 equipara el tratamiento jurídico constitucional de la objeción de conciencia al de ese núcleo especialmente protegido que son los derechos fundamentales y libertades públicas que se reconocen en el art. 14 y en la Sección primera del capítulo II, del título I. Por otra parte, tanto la doctrina como el derecho comparado afirman la conexión entre la objeción de conciencia y la libertad de conciencia. Para la doctrina, la objeción de conciencia constituye una especificación de la libertad de conciencia, la cual supone no sólo el derecho a formar libremente la propia conciencia, sino también a obrar de modo conforme a los imperativos de la misma. En la Ley Fundamental de Bonn el derecho a la objeción de conciencia se reconoce en el mismo artículo que la libertad de conciencia y asimismo en la resolución 337, de 1967, de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa se afirma de manera expresa que el reconocimiento de la objeción de conciencia deriva lógicamente de los derechos fundamentales del individuo garantizados en el art. 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que obliga a los Estados miembros a respetar las libertades individuales de conciencia y religión. Y, puesto que la libertad de conciencia es una concreción de la libertad ideológica, que nuestra Constitución reconoce en el art. 16, puede afirmarse que la objeción de conciencia es un derecho reconocido explícita e implícitamente en el ordenamiento constitucional español, sin que contra la argumentación expuesta tenga valor alguno el hecho de que el art. 30.2 emplee la expresión «la Ley regulará», la cual no significa otra cosa que la necesidad de la interpositio legislatoris no para reconocer, sino, como las propias palabras indican, para «regular» el derecho en términos que permitan su plena aplicabilidad y eficacia. 7. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre con otras manifestaciones de la libertad de conciencia, el derecho a la objeción de conciencia no consiste fundamentalmente en la garantía jurídica de la abstención de una determinada conducta -la del servicio militar en este caso-, pues la objeción de conciencia entraña una excepcional exención a un deber -el deber de defender a España- que se impone con carácter general en el art. 30.1 de la Constitución y que con ese mismo carácter debe ser exigido por los poderes públicos. La objeción de conciencia introduce una excepción a ese deber que ha de ser declarada efectivamente existente en cada caso, y por ello el derecho a la objeción de conciencia no garantiza en rigor la abstención del objetor, sino su derecho a ser declarado exento de un deber que, de no mediar tal declaración, sería exigible bajo coacción. Asimismo, el principio de igualdad exige que el objetor de conciencia no goce de un tratamiento preferencial en el cumplimiento de ese fundamental deber de solidaridad social. Técnicamente, por tanto, el derecho a la objeción de conciencia reconocido en el art. 30.2 de la Constitución no es el derecho a no prestar el servicio militar, sino el derecho a ser declarado exento del deber general de prestarlo y a ser sometido, en su caso, a una prestación social sustitutoria. A ello hay que añadir que el criterio de la conformidad a los dictados de la conciencia es extremadamente genérico y no sirve para delimitar de modo satisfactorio el contenido del derecho en cuestión y resolver los potenciales conflictos originados por la existencia de otros bienes igualmente constitucionales. Por todo ello, la objeción de conciencia exige para su realización la delimitación de su contenido y la existencia de un procedimiento regulado por el legislador en los términos que prescribe el art. 30.2 de la Constitución, «con las debidas garantías», ya que sólo si existe tal regulación puede producirse la declaración en la que el derecho a la objeción de conciencia encuentra su plenitud. El legislador español, sin embargo, no ha dado aún cumplimiento a ese mandato constitucional. Hasta el momento presente la única norma vigente en la materia es el Real Decreto 3011/1976, de 23 de diciembre, sobre la objeción de conciencia de carácter religioso al servicio militar, ya que la Ley Orgánica de Defensa Nacional, promulgada el 1 de julio de 1980, se limita a reproducir el precepto constitucional al afirmar tan sólo en su art. 37.2 que «la Ley regulará la objeción de conciencia y los casos de exención que obliguen a una prestación social sustitutoria». Es evidente que la regulación contenida en el mencionado Decreto, norma de rango inferior a la Ley y que contempla únicamente la objeción de carácter religioso, resulta insuficiente en su aplicación a la nueva situación derivada de la Constitución, pues se limita a extender, haciendo uso de la facultad otorgada al Gobierno por la Ley General del Servicio Militar en su art. 34.1, a dichos objetores la prórroga de incorporación a filas de cuarta clase -prórroga que puede desembocar en una declaración de exención del servicio militar activo- y a autorizar a la Presidencia del Gobierno para que señale los puestos de prestación del servicio de interés cívico que han de asignarse a quienes disfruten de las prórrogas. Cualquiera que sea la interpretación que se dé a «las debidas garantías» exigidas por la Constitución, un análisis de las legislaciones extranjeras que regulan el derecho a la objeción de conciencia y de los principios básicos y criterios relativos al procedimiento y al servicio alternativo contenidos en la resolución 337 de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, así como de las aportaciones doctrinales, pone de manifiesto que el Real Decreto de 23 de diciembre de 1976 no puede aplicarse por analogía a la objeción de conciencia no fundada en motivos religiosos. 8. De ello no se deriva, sin embargo, que el derecho del objetor esté por entero subordinado a la actuación del legislador. El que la objeción de conciencia sea un derecho que para su desarrollo y plena eficacia requiera la interpositio legislatoris no significa que sea exigible tan sólo cuando el legislador lo haya desarrollado, de modo que su reconocimiento constitucional no tendría otra consecuencia que la de establecer un mandato dirigido al legislador sin virtualidad para amparar por sí mismo pretensiones individuales. Como ha señalado reiteradamente este Tribunal, los principios constitucionales y los derechos y libertades fundamentales vinculan a todos los poderes públicos (arts. 9.1 y 53.1 de la Constitución) y son origen inmediato de derechos y obligaciones y no meros principios programáticos; el hecho mismo de que nuestra norma fundamental en su art. 53.2 prevea un sistema especial de tutela a través del recurso de amparo, que se extiende a la objeción de conciencia, no es sino una confirmación del principio de su aplicabilidad inmediata. Este principio general no tendrá más excepciones que aquellos casos en que así lo imponga la propia Constitución o en que la naturaleza misma de la norma impida considerarla inmediatamente aplicable supuestos que no se dan en el derecho a la objeción de conciencia. Es cierto que cuando se opera con esa reserva de configuración legal el mandato constitucional puede no tener, hasta que la regulación se produzca, más que un mínimo contenido que en el caso presente habría de identificarse con la suspensión provisional de la incorporación a filas, pero ese mínimo contenido ha de ser protegido, ya que de otro modo el amparo previsto en el art. 53.2 de la Constitución carecería de efectividad y se produciría la negación radical de un derecho que goza de la máxima protección constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. La dilación en el cumplimiento del deber que la Constitución impone al legislador no puede lesionar el derecho reconocido en ella. Para cumplir el mandato constitucional es preciso, por tanto, declarar que el objetor de conciencia tiene derecho a que su incorporación a filas se aplace hasta que se configure el procedimiento que pueda conferir plena realización a su derecho de objetor, declaración, por otra parte, cuyos efectos inmediatos son equivalentes a los previstos en el Real Decreto 3011/ 1976, de 23 de diciembre, ya que, según advierte el Abogado del Estado, la Presidencia del Gobierno no está haciendo uso en el momento presente de la autorización en él contenida en relación con la prestación social sustitutoria. No corresponde, sin embargo, a este Tribunal determinar la forma en que dicha suspensión o aplazamiento ha de concederse, por lo que no puede proceder, como pretende el recurrente en su escrito de demanda, a la adopción de las medidas adecuadas para que el Ministerio de Defensa y sus órganos subordinados le concedan la prórroga de incorporación a filas de cuarta clase a). 9. En consecuencia, este Tribunal estima que procede el otorgamiento del amparo demandado, sin que ello prejuzgue en absoluto la ulterior situación del recurrente que vendrá determinada tan sólo por la legislación que, en cumplimiento del precepto constitucional, configure el derecho a la objeción de conciencia. STC 31/1994 1. Las pretensiones de amparo de las entidades recurrentes, cuyas demandas son sustancialmente idénticas, se dirigen contra sendas Resoluciones del Gobierno Civil de Huesca, por las que se les requirió para que en el plazo más breve posible cesasen en sus emisiones de televisión por cable y procediesen al desmontaje de sus instalaciones, por no adecuarse su funcionamiento a lo dispuesto en el art. 25 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (L.O.T.). A juicio de las demandantes de amparo, las citadas Resoluciones administrativas vulneran los derechos de libertad de expresión y comunicación reconocidos en el art. 20.1 a) y d) C.E. (...). Con el fin de delimitar claramente las cuestiones suscitadas, conviene recordar, como se ha dejado constancia en los antecedentes, que las entidades actoras venían ejerciendo la actividad de televisión por cable en las localidades de Sabiñánigo y Monzón, respectivamente, previa autorización municipal para el tendido de cables necesario para la emisión, distribuyendo a los aparatos conectados a sus instalaciones material audiovisual, que incluía producciones cinematográficas y programas culturales, deportivos e informativos de índole local. Las Resoluciones del Gobierno Civil, ambas de idéntico contenido, que requirieron el cese de las emisiones y el desmontaje de las instalaciones, se fundaron, según resulta de las actuaciones judiciales, en que la televisión, incluida la propagada por cable, había sido calificada por el legislador como servicio de difusión (art. 25.2 L.O.T.) y, por ello, como servicio público esencial de titularidad estatal (art. 2.1 L.O.T.), cuya prestación en régimen de gestión indirecta está sometida a concesion administrativa (art. 25.1 L.O.T.), desarrollando las entidades recurrentes en amparo dicha actividad, la cual no resultaba encuadrable en el supuesto excepcionado en el art. 25.3 de la L.O.T., sin haber obtenido la inexcusable concesión administrativa previa. 4. El núcleo esencial de la argumentación de las demandas se centra en la lesión de los derechos de libertad de expresión y comunicación [art. 20.1 a) y d) C.E.]. Sostienen las solicitantes de amparo que el contenido de las citadas libertades comprende el derecho a crear televisiones por cable de alcance local, por tratarse de un medio o soporte de difusión que, al utilizar el cable coaxial para conectar el centro emisor con los aparatos receptores, es enteramente compatible con la recepción de otras televisiones por cable, así como con las emisiones televisivas realizadas por ondas o vía satélite, de modo que no hay en la actividad de televisión por cable posibilidad de que se creen por razones técnicas situaciones fácticas de monopolio ni de oligopolio, única circunstancia que legitimaría, a la luz de la jurisprudencia de este Tribunal, el establecimiento de un monopolio de derecho del Estado sobre dicho medio de comunicación. Consiguientemente, la exigencia de concesión administrativa que establece el art. 25 de la L.O.T. para la gestión indirecta de la televisión por cable, lo que no es sino consecuencia de su configuración como servicio público de titularidad estatal, no constituye un requisito admisible para el ejercicio en tales casos de las libertades de expresión y comunicación. Por tanto, las Resoluciones administrativas impugnadas -confirmadas por las Sentencias recaídas en la vía judicial- al requerir a las recurrentes en amparo que cesasen en sus emisiones y desmontasen sus instalaciones por estar desarrollando dicha actividad sin haber obtenido la previa concesión administrativa habrían conculcado los derechos reconocidos en el art. 20.1 a) y d) C.E. (...) 5. Llegados a este punto, es necesario recordar, siquiera sea sucintamente, la doctrina de este Tribunal Constitucional sobre el derecho de creación de los medios de comunicación en relación con las libertades reconocidas en el art. 20.1 a) y d) C.E. y sobre la configuración de la televisión como servicio público esencial de titularidad estatal, pues la exigencia de concesión administrativa para la gestión indirecta de la televisión por cable de alcance local es, sin duda, consecuencia de aquella conceptuación de la televisión. Cierto es, como se señala en las demandas de amparo, que este Tribunal tiene declarado desde la STC 12/1982, y reiterado posteriormente en otras resoluciones, que «no hay inconveniente en entender que el derecho de difundir las ideas y opiniones comprende, en principio, el derecho de crear medios materiales a través de los cuales la difusión se hace posible» (fundamento jurídico 3.; también, SSTC 7/1982, fundamento jurídico 3.; 181/1990, fundamento jurídico 3.; 206/1990, fundamento jurídico 6.; 119/1991, fundamento jurídico 5.). Ahora bien, también hemos dicho que si éste es el principio general en nuestro ordenamiento, aquel derecho no es absoluto y presenta indudables límites, debiendo compaginarse con la protección de otros bienes jurídicos constitucionalmente relevantes (SSTC 12/1982, fundamento jurídico 3.; 74/1982, fundamento jurídico 2.; 181/1990, fundamento jurídico 3.; ATC 1.325/1987). Ahondando en esta línea, «no se puede equiparar dijimos en la STC 206/1990- la intensidad de protección de los derechos primarios directamente garantizados por el art. 20 C.E. y los que son en realidad meramente instrumentales de aquéllos. Respecto al derecho de creación de los medios de comunicación, el legislador dispone, en efecto, de mucha mayor capacidad de configuración, debiendo contemplar al regular dicha materia otros derechos y valores concurrentes, siempre que no restrinja su contenido esencial» (fundamento jurídico 6.; STC 119/1991, fundamento jurídico 5.). Así, en relación con la radiodifusión y la televisión señalamos, en las últimas Sentencias citadas, que «plantean, al respecto, una problemática propia y están sometidas en todos los ordenamientos a una regulación específica que supone algún grado de intervención administrativa, que no sería aceptable o admisible respecto a la creación de otros medios. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su art. 10.1, último inciso, refleja esta peculiaridad al afirmar que el derecho de libertad de expresión, opinión y de recibir o comunicar información o ideas no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión o televisión a un régimen de autorización previa» (fundamentos jurídicos 6. y 5., respectivamente). Es en el marco descrito donde se incardina la configuración de la televisión como servicio público esencial, calificación que deriva del ordenamiento jurídico del sector globalmente considerado, en el que la televisión está declarada servicio público sin distinción del medio técnico que utilice ni de los contenidos que transmita y esa declaración, como hemos dicho en la STC 12/1982, «aunque no sea una afirmación necesaria en nuestro ordenamiento jurídico político se encuentra dentro de los poderes del legislador» (fundamento jurídico 3.). Así se establece en el Estatuto de la Radio y la Televisión (art. 1.2) y en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (art. 2.1), y por lo que se refiere concretamente a la televisión propagada por cable, ha sido calificada por el legislador como servicio de difusión (art. 25.2 L.O.T.) y por ello como servicio público esencial de titularidad estatal (art. 2.1 L.O.T.). Como se concluyó en la STC 206/1990, y ahora es necesario reiterar «la calificación de la televisión como servicio público es constitucionalmente legítima desde el momento en que el legislador la considera necesaria para garantizar -en términos de igualdad y efectividad- determinados derechos fundamentales de la colectividad» (fundamento jurídico 6.). Así pues, configurada genéricamente por el legislador la televisión, como un servicio público esencial, cuya prestación en régimen de gestión indirecta requiere, como consecuencia de dicha conceptuación, la previa obtención de una concesión administrativa, y resultando constitucionalmente legítima aquella calificación, decae el que constituía elemento esencial de la argumentación de las demandantes de amparo, pues no puede considerarse contraria a los derechos de libertad de expresión e información reconocidos en el art. 20.1 a) y d) C.E., la necesidad de obtener una concesión administrativa para que los particulares puedan desempeñar la actividad de difusión televisiva de ámbito local mediante cable. 6. La calificación de la televisión como servicio público ciertamente no es, en absoluto, «una etiqueta que una vez colocada sobre el medio, permita cualquier regulación de la misma, ya que hay en juego derechos subjetivos -los de comunicar libremente el pensamiento y la información- que la publicatio limita y sacrifica en favor de otros derechos, pero que no puede en modo alguno eliminar» (STC 206/1990, fundamento jurídico 6.). En este sentido, este Tribunal, en más de una ocasión, ha señalado alguna de las condiciones que hacen constitucionalmente legítima la regulación de esa actividad como servicio público. Así, con referencia en general a los medios de comunicación, ha dicho que «para que se produzcan dentro del orden constitucional tienen ellos mismos que preservar el pluralismo» (SSTC 12/1982, fundamento jurídico 6.; 206/1990, fundamento jurídico 6.) y, por lo que respecta a la televisión privada, que en su organización han de respetarse «los principios de libertad, igualdad y pluralismo, como valores fundamentales del Estado» (SSTC 12/1982, fundamento jurídico 6.; 205/1990, fundamento jurídico 6.); habiendo manifestado también que este Tribunal no puede dejar de ser sensible a las tendencias tanto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como a las de otros Tribunales Constitucionales Europeos que han evolucionado en los últimos años estableciendo límites más flexibles y ampliando las posibilidades de gestión de una televisión privada (STC 206/1990, fundamento jurídico 6.). Es de resaltar, a los efectos de los presentes recursos de amparo, que el legislador, al contemplar la gestión por los particulares del servicio de televisión, sólo ha regulado expresamente hasta el momento la emisión de cobertura nacional por medio de ondas hertzianas, no habiendo desarrollado la modalidad de televisión por cable, y, más concretamente, la de alcance local. En efecto, la Ley 10/1988 sobre Televisión Privada, a la luz de su contenido legal, únicamente puede entenderse como Ley de esa modalidad de televisión privada de ámbito nacional y no de la de todas las posibles formas de gestión indirecta de la misma, pues no contempla una regulación global de la gestión por los particulares de la televisión como servicio de difusión, ni siquiera de todas las modalidades técnicamente posibles de televisión privada, con distinto alcance y mediante diversos soportes tecnológicos; y es tan sólo una ordenación parcial del acceso a un medio o soporte tecnológico, entre todos los posibles, de la actividad televisiva. Por lo que hace a la televisión local por cable, la omisión del legislador en su desarrollo, plasmada en la ausencia de regulación legal del régimen concesional de esa modalidad de televisión, viene de hecho a impedir no ya la posibilidad de obtener la correspondiente concesión o autorización administrativa para su gestión indirecta, sino siquiera la de instar su solicitud, lo que comporta, dentro del contexto de la normativa aplicable, la prohibición pura y simple de la gestión por los particulares de la actividad de difusión televisiva de alcance local y transmitida mediante cable. Precisamente, en el vacío legislativo existente, con la consiguiente prohibición de la actividad resultante del mismo, radica el fundamento último de las Resoluciones administrativas impugnadas, en las que se requiere a las recurrentes en amparo el cese en sus emisiones de televisión local por cable y el desmontaje de sus instalaciones por carecer de la concesión administrativa previa para emitir, la cual, como es obvio, no era posible obtener. Así las cosas, hay que cuestionarse, por lo que se refiere a la televisión local por cable, si una virtual prohibición de esa modalidad de televisión, como consecuencia de la omisión del legislador, está justificada y tiene un fundamento razonable y, por consiguiente, si es constitucionalmente legítima, pues ya ha tenido ocasión de advertir este Tribunal, y es necesario reiterarlo nuevamente, que una legislación que impida, al no preverla, «la emisión de televisión de alcance local y mediante cable podría ser contraria, no sólo al art. 20 C.E., tal y como ha sido interpretado por este Tribunal, sino también a los derechos y valores constitucionales cuya garantía justifica para el legislador la configuración de la televisión como servicio público, con la consiguiente vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad consagrado en el art. 9.3 de la Constitución» (STC 189/1991, fundamento jurídico 3.). En los casos ahora contemplados, a diferencia del supuesto que fue objeto de la STC 206/1990, el examen de esa omisión del legislador respecto a la televisión local por cable resulta posible y necesario para la resolución de los presentes recursos de amparo, ya que la pretensión de las sociedades demandantes es que se les reconozca el derecho a la actividad de difusión televisiva de carácter local y por cable, cuya satisfacción, en razón del soporte tecnológico empleado, no requiere la atribución directa de frecuencias y potencias a efectos de emitir, lo que, sin duda, no resultaría posible obtener en una Sentencia de amparo (STC 12/1982, fundamento jurídico 2.; 206/1990, fundamento jurídico 8.). 7. La Constitución al consagrar el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción [art. 20.1 a) C.E.] y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión [art. 20.1 d) C.E.], consagra también del derecho a crear los medios de comunicación indispensables para el ejercicio de estas libertades, si bien es cierto, como hemos tenido ocasión de señalar, que no se puede equiparar la intensidad de protección de los derechos primarios directamente garantizados por el art. 20 C.E. y los que son en realidad meramente instrumentales de aquéllos, de modo que respecto al derecho e creación de los medios de comunicación el legislador dispone, en efecto, de una mayor capacidad de configuración, debiendo contemplar, al regular dicha materia, otros derechos y valores concurrentes, siempre que no restrinja su contenido esencial. También lo es, asímismo, que en virtud de la configuración, constitucionalmente legítima, de la televisión como servicio público, cualquiera que sea la técnica empleada y el alcance de la emisión, los derechos a comunicar libremente el pensamiento y la información pueden resultar limitados en favor de otros derechos. Pero lo que no puede el legislador es diferir sine die, más allá de todo tiempo razonable y sin que existan razones que justifiquen la demora, la regulación de una actividad, como es en este caso la gestión indirecta de la televisión local por cable, que afecta directamente al ejercicio de un derecho fundamental como son los reconocidos en el art. 20.1 a) y d) C.E., pues la ausencia de regulación legal comporta, de hecho, como ha ocurrido en los supuestos que han dado lugar a los presentes recursos de amparo, no una regulación limitativa del derecho fundamental, sino la prohibición lisa y llana de aquella actividad que es ejercicio de la libertad de comunicación que garantizan los apartados a) y d) del art. 20.1 C.E., en su manifestación de emisiones televisivas de carácter local y por cable. Ni la publicatio de la actividad de difusión televisiva permite en modo alguno eliminar los derechos de comunicar libremente el pensamiento y la información (STC 206/1990, fundamento jurídico 6.; 189/1991, fundamento jurídico 3.) ni, en lo que atañe a derechos fundamentales de libertad, puede el legislador negarlos por la vía de no regular el ejercicio de la actividad en que consisten, pues no es de su disponibilidad la existencia misma de los derechos garantizados ex Constitutione, aunque pueda modular de distinta manera las condiciones de su ejercicio, respetando en todo caso el límite que señala el art. 53.1 C.E. Como ha señalado reiteradamente este Tribunal, los principios constitucionales y los derechos y libertades fundamentales vinculan a todos los Poderes Públicos (art. 9.1 y 53.1 C.E.) y son origen inmediato de derechos y obligaciones y no meros principios programáticos, no sufriendo este principio general de aplicabilidad inmediata más excepciones que las que imponga la propia Constitución expresamente o que la naturaleza misma de la norma impida considerarla inmediatamente aplicable (SSTC 15/1982, fundamento jurídico 9.; 254/1993, fundamento jurídico 6.). Cierto es que cuando se opera con la interpositio legislatoris es posible que el mandato constitucional no tenga, hasta que la regulación se produzca, más que un mínimo contenido que ha de verse desarrollado y completado por el legislador (SSTC 15/1982, fundamento jurídico 8.; 254/1993, fundamento jurídico 6.), pero de ahí no puede deducirse sin más que la libertad de comunicación ejercitada por las entidades demandantes de amparo no forma parte del contenido mínimo que consagra el art. 20.1 a) y d) C.E., de modo que deba ser protegido por todos los Poderes Públicos y, en última instancia, por este Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo. El legislador ha demorado, hasta el presente, el desarrollo de la televisión local por cable con el consiguiente sacrificio del derecho fundamental. En efecto, dada la escasa complejidad técnica de la regulación de su régimen concesional en atención al soporte tecnológico empleado para la emisión y la ilegalidad sobrevenida que la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones supuso para una actividad que con anterioridad había recibido alguna cobertura jurídica por parte de la jurisprudencia (entre otras, Sentencias del T.S. de 17 de noviembre y 11 de diciembre de 1986; 21 de febrero, 6, 7, 10 y 13 de marzo, 21 de abril y 10 de julio de 1987), la prohibición absoluta que para las emisiones televisivas de carácter local y por cable implica la ausencia de regulación legal sin razones que lo justifiquen constituye un sacrificio del derecho fundamental desproporcionado respecto a los posibles derechos, bienes o intereses a tener en cuenta, que, en razón de la publicatio de la actividad de difusión televisiva, podrían dar cobertura suficiente a una limitación, pero en ningún caso a una supresión de la libertad de comunicación. Puesto que dichas emisiones, dado el soporte tecnológico empleado, no suponen el agotamiento de un medio escaso de comunicación, ya que difícilmente puede ser estimable la vía pública en este supuesto como un bien escaso, ni implican, por sí y ordinariamente, restricciones al derecho de expresión de los demás, toda vez que la existencia de una red local de distribución no impide el establecimiento de otras. Por ello, sin negar la conveniencia de una legislación ordenadora del medio, en tanto ésta no se produzca, no cabe, porque subsista la laguna legal, sujetar a concesión o autorización administrativa -de imposible consecución, por demás- el ejercicio de la actividad de emisión de televisión local por cable, pues ello implica el desconocimiento total o supresión del derecho fundamental a la libertad de expresión y de comunicación que garantiza el art. 20.1 a) y d) C.E. En consecuencia, las Resoluciones administrativas impugnadas, que requirieron a las demandantes de amparo el cese en sus emisiones y el desmontaje de sus instalaciones por falta de una autorización administrativa han lesionado los derechos fundamentales de las recurrentes, y ello ha de llevar derechamente al otorgamiento del amparo solicitado. 2. Derechos de configuración legal, en especial los derechos prestacionales Existen derechos constitucionales, pues, que pueden gozar de tutela judicial incluso en ausencia de toda regulación legal. Para algunos de ellos, sin embargo, comenzando por el mismo derecho a la tutela judicial, tal afirmación resultaría inconcebible: sin ley que regule la organización de los tribunales y el proceso difícilmente cabría acudir a juez alguno. Quizá por ello convenga deshacer primero el equívoco de atribuir a los derechos fundamentales una eficacia completamente al margen de la ley y del resto del ordenamiento jurídico, para luego centrar la atención en aquellos que necesitan de modo especial tal mediación. Para el primer objetivo, nada más ilustrativo que comenzar con unas citas de Javier Jiménez Campo: “el derecho fundamental –todo derecho fundamental-- vive a través y por medio de una legalidad a falta de la cual resulta impracticable (salvo, acaso, los derechos estrictamente defensivos) (...) Lo distintivo del derecho fundamental no es –o no es siempre, cuando menos-- su inmediata posibilidad de realización judicial al margen y con independencia de cualquier mediación legal (...). No sería posible, aunque resulte tentador, presentar el derecho fundamental como aquel no necesitado de definición (legislativa) tras su declaración constitucional y sí sólo, estrictamente, de acción (procesal) para su defensa (...) La cuestión relevante es la de si cabe, y con qué condiciones y límites, la intervención directa del juez para reconocer y amparar un derecho cuya existencia no queda supeditada, según sabemos, a la intervención delimitadora del legislador (...) Creo, por decirlo del modo más sencillo, que aquella protección extra legem es posible y necesaria en todos aquellos casos, y sólo en ellos, en los que, de no ampararse judicialmente el derecho, la pasividad legislativa convertiría un mandato al legislador, incumplido, en una prohibición ex silentio dirigida a los titulares del derecho (...); la situación inconstitucional nace cuando derechos como éstos quedan ‘prohibidos’, sin razón atendible, por la falta de regulación de sus condiciones de ejercicio y sometido al riesgo de sanción penal o administrativa su ejercicio. Procede entonces –ésta sería la conclusión-- el amparo, en lo que fuera posible, de la libertad negada ex silentio. Es obvio que no cabe concluir lo mismo para los derechos de prestación o de participación, supeditado como está el ejercicio de unos y otros a la regulación legal que habilite, cuando menos, el procedimiento para su realización efectiva, esto es, para la provocación del acto positivo del poder que ha de realizar la prestación o abrir los cauces de participación. Tal procedimiento no puede ser establecido ni soslayado por el juez y ésta es la razón por la que, ante la pasividad legislativa, resulta inviable la satisfacción, siquiera parcial, del derecho fundamental. Su reconocimiento y respeto básicos no dependen, en estos casos, de un mandato de no hacer dirigido al poder público, sino de una acción positiva que sólo puede ser dispuesta por el legislador”. En definitiva: el contenido de los derechos que puede garantizar el juez en ausencia de ley es siempre el mínimo, que impide que se obstaculice el ejercicio de la libertad o excluye que de tal ejercicio se derive sanción alguna. Pero lo cierto es que tal eficacia inmediata de los derechos fundamentales resulta extraordinariamente limitada. Con ella no quedan agotadas las posibles consecuencias jurídicas de su lesión ni dispuestas las oportunas medidas preventivas. Por ejemplo, el principio constitucional de tipicidad legal de las sanciones penales excluye que la represión penal de los atentados a los derechos fundamentales pueda deducirse directamente de la Constitución. La protección de los derechos se debe realizar también a través de normas organizativas adecuadas, de la correcta --a estos efectos-- disposición de las instituciones y de los procesos públicos y privados. Sólo la política de derechos fundamentales que está exclusivamente en manos del legislador puede enfrentar eficazmente ciertas amenazas a la libertad o articular medidas antidiscriminatorias efectivas. En definitiva, la eficacia de los derechos fundamentales sólo puede desarrollarse a través de la Ley: ésta otorga a los derechos mayor certeza y proyección, al tiempo que permite un juego más funcional de la división de poderes. Si el legislador asume plenamente su tarea, el control del Tribunal Constitucional tendrá por objeto no tanto la decisión judicial relacionada directa y materialmente con los derechos fundamentales, sino la ignorancia de la Ley, su interpretación radicalmente inconsistente o la posible inconstitucionalidad de la Ley misma; para desarrollar estos controles existen criterios orientadores más precisos y seguros que los que dirigen primero la decisión del juez no vinculada legalmente sobre el alcance de los derechos y después su revisión por parte del Tribunal Constitucional. De todos modos, la pregunta aquí pertinente no versa sobre necesidad de la ley para agotar la potencial eficacia de los derechos constitucionales, sin más bien acerca de la cualificación como derechos fundamentales de aquellas normas constitucionales que sin la mediación de la ley carecerían de la eficacia específica de los derechos subjetivos. No nos interesan, citando de nuevo a Jiménez Campo, “todos cuantos derechos fundamentales admitan algún tipo de intervención legal para su ordenación, sino, de manera estricta, aquellos atribuidos a los individuos por la Constitución en términos de una titularidad (...) que se concretará sólo en conexión con la ley. Acotada de este modo, la noción [de derechos de configuración legal] ha de emplearse para hacer referencia a los derechos de participación (arts. 23 y 27.7). a los derechos en todo o en parte prestacionales (arts. 24 y 27.1y 5) y a aquellos otros, en fin, que se reconocen en el seno de una institución garantizada (arts. 33 y 38) o, simplemente, prevista por la Constitución (art. 30.2). En todos estos supuestos, citados sin ánimo exhaustivo, la titularidad del derecho subjetivo fundamental surge sólo, como realidad práctica y actual, de la convergencia o conexión entre el enunciado abstracto de la Constitución y la ordenación legal de los procedimientos y condiciones que delimitan el derecho”. Para responder a la pregunta sobre la identidad de estas disposiciones constitucionales, es necesario comenzar constatando que, como insiste el mismo autor que venimos citando, “los enunciados que (...) expresan derechos fundamentales presuponen la existencia del ordenamiento en su conjunto”. La Constitución se inserta, como norma jurídica suprema, en un ordenamiento jurídico ya existente, de manera que esa situación de un derecho constitucional proclamado al margen de toda regulación legal resulta en buena medida hipotética: la precedencia del derecho frente a la legislación es ordinariamente “sólo de orden lógico, no cronológico”. Por lo que aquí nos interesa, sigue Jiménez Campo, la Constitución se limita a identificar como derecho subjetivo una determinada posición jurídica y a impedir que el legislador altere tal determinación; no crea un derecho subjetivo en medio del vacío jurídico, sino que consolida con rango de fundamental algún derecho preexistente o inserta tal posición en el marco jurídico de las relaciones ya reguladas. La Constitución da origen a la supremacía del derecho frente a la ley, pero quizá no, al menos cronológicamente, al derecho mismo; en otros casos, se limita a modificar la interpretación de la ley o a integrar su contenido para dar cabida a un nuevo derecho subjetivo. Justamente por ello, el ordenamiento dispone de múltiples vías que permiten dotar de eficacia a los derechos constitucionales de índole prestacional. Lo han demostrado cumplidamente, con relación a la específica categoría de los derechos sociales, los profesores argentinos Víctor Abramovich y Christian Courtis en un libro del máximo interés; citaremos sólo fragmentariamente el breve resumen de sus tesis que figura en el prólogo, redactado por el eminente jurista italiano Luigi Ferrajoli. Luigi Ferrajoli, “Prólogo” a Víctor Abramovich y Christian Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, Madrid: Trotta, 2002, págs. 9 a 14. Extracto. El presente texto se reproduce con fines exclusivamente docentes Si bien los derechos sociales son solemnemente proclamados en todas las cartas constitucionales e internacionales del siglo xx, una parte relevante de la cultura (...) no considera que se trate propiamente de «derechos». Los argumentos para sostener este singular desconocimiento del derecho positivo vigente, no por casualidad articulados por politólogos más que por juristas, son siempre los mismos; que a estos derechos les corresponden, antes que prohibiciones de lesión, obligaciones de prestación positiva, cuya satisfacción no consiste en un no hacer sino en un hacer, en cuanto tal no formalizable ni universalizable, y cuya violación, por el contrario, no consiste en actos o comportamientos sancionables o anulables sino en simples omisiones, que no resultarían coercibles ni justiciables. Víctor Abramovich y Christian Courtis someten estos argumentos a una crítica rigurosa (...) y muestran, con una gran cantidad de ejemplos, cómo la diferencia entre el carácter de expectativas negativas de los derechos de libertad clásicos y aquél de expectativas positivas de los derechos sociales es sólo de grado, dado que tanto unos como otros incluyen expectativas de ambos tipos. Ciertamente, aun los derechos sociales a la salud, a la protección del medio ambiente o a la educación imponen al Estado prohibiciones de lesión de los bienes que constituyen su objeto. Y también los clásicos derechos civiles y políticos —desde la libertad de expresión del pensamiento al derecho al voto— requieren, por parte de la esfera pública, no sólo prohibiciones de interferencia o de impedimentos, sino también obligaciones de proveer las numerosas y complejas condiciones institucionales de su ejercicio y de su tutela. No existe entonces, sostienen Abramovich y Courtis, ninguna diferencia de estructura entre los distintos tipos de derechos fundamentales. Cae en consecuencia el principal fundamento teórico —si es que se puede hablar de un «fundamento»— de la tesis de la inexigibilidad judicial intrínseca de los derechos sociales. Ciertamente son justiciables, es decir, sancionables o al menos reparables, ante todo los comportamientos lesivos de tales derechos: por ejemplo, la contaminación atmosférica, que viola el derecho a la salud; o el despido injustificado, que viola el derecho al trabajo; o la discriminación por razones de género o nacionalidad, que viola el derecho a la educación. Pero también son o pueden tornarse justiciables las violaciones de los mismos derechos consistentes en omisiones, es decir, en la falta de la prestación que constituye su objeto y cuya exigibilidad en juicio es posible garantizar en la mayor parte de los casos (...) En todo caso, este libro no se limita a afrontar el problema de la justiciabilidad de los derechos sociales desde el punto de vista teórico. Su mérito principal, desde el plano metodológico, es salirse de las consabidas discusiones abstractas sobre la estructura de los derechos sociales, a través de las cuales se pretende generalmente dar fundamento al prejuicio ideológico de su no justiciabilidad. Por el contrario, partiendo del reconocimiento de su compleja polivalencia semántica, el libro documenta empíricamente, con una extraordinaria cantidad de casos traídos de la experiencia jurisprudencial de los más variados ordenamientos, las numerosas técnicas y estrategias de garantía de los diferentes tipos de derechos sociales llevadas a la práctica por distintos tribunales de justicia. Y se dedica, además, a partir de esas experiencias, a la elaboración teórica y a la argumentación doctrinaria de nuevas estrategias de garantía, sugeridas como practicables desde la perspectiva más general de una dogmática, aún pendiente de construcción, de los derechos sociales. En ese sentido, Abramovich y Courtis someten a análisis la gran cantidad de obstáculos que se esgrimen ante la posibilidad de actuación de tales garantías: la indeterminación de la prestación debida, la resistencia del Poder Judicial a resolver cuestiones de apariencia típicamente política, la ausencia de mecanismos jurisdiccionales adecuados, la falta de una tradición cultural en orden a la justiciabilidad. Se trata, como muestran los autores, no de obstáculos teóricos, sino puramente contingentes, que bien podrían ser superados mediante una legislación mucho más adecuada de actuación de los principios constitucionales y que, de todos modos, tendencialmente van en vía de ser superados en la experiencia práctica de las distintas jurisdicciones. Precisamente por ello, la segunda parte del libro describe minuciosamente las formas judiciales de esa superación —sobre las estrategias de exigibilidad «directas» e «indirectas» de satisfacción de los distintos derechos sociales. Resultan iluminadoras, en este sentido, las múltiples formas de garantía «directa», es decir basadas sobre el derecho social mismo, elaboradas de manera cada vez más frecuente por la práctica jurisprudencial. Abramovich y Courtis analizan una gran cantidad de casos judiciales (...) en los que los tribunales han superado los distintos obstáculos antes mencionados, imponiendo el cumplimiento del derecho no satisfecho o la reparación del derecho violado con pronunciamientos innovadores y originales pero siempre rigurosamente fundados en el derecho positivo vigente. Pero no menos fecundas y estimulantes resultan las estrategias de tutela de los derechos sociales que los autores llaman «indirectas» y que ilustran a través de una variada casuística. Se trata de una tutela fundada, en la rica jurisprudencia examinada, no tanto (y no sólo) sobre la estipulación de derechos sociales (...) sino más bien, indirectamente, sobre otros principios normativos también violados por la lesión del derecho en cuestión: en primer lugar sobre el principio de igualdad, invocado por ejemplo en Holanda para sostener el derecho de las mujeres al mismo tratamiento previsional que los hombres, o en los Estados Unidos, contra la discriminación racial en el acceso a la educación pública; en segundo lugar, sobre el principio y las garantías del «debido proceso», que suplen la falta de una forma más específica de tutela jurisdiccional; en tercer lugar sobre los más tradicionales derechos civiles y de libertad y sobre el mismo derecho a la vida, ya que su defensa efectiva supone necesariamente la de los derechos sociales vitales como el derecho a la salud o a la subsistencia; finalmente, sobre derechos sociales más «fuertes», por estar por ejemplo garantizados por sanciones, como el derecho a la protección del medio ambiente, cuya tutela garantiza también el derecho a la salud. Así, (...) Abramovich y Courtis demuestran, sobre la base de este extenso y documentado análisis empírico, las (...) frecuentes sinergias entre principios, en virtud de las cuales los derechos no se contraponen, sino que se conectan, en el sentido de que la tutela de uno significa necesariamente la del otro. Abramovich y Courtis son muy conscientes de los límites de la jurisdicción como instrumento adecuado para una plena garantía de los derechos sociales. Esta inadecuación proviene de los obstáculos mencionados, que, como ellos reconocen, son sólo parcialmente superables. La tarea de la jurisdicción, en realidad, consiste esencialmente en señalar las violaciones —ciertamente, el Poder Judicial no puede sustituir al Poder Legislativo y al Ejecutivo en la formulación de políticas sociales, tanto menos si se trata de políticas de gran escala o de largo alcance temporal—. Y de todos modos, este mismo carácter cognitivo de la jurisdicción sugiere a los autores una rigurosa actio finium regundorum entre Poder Judicial y Poder Político, como fundamento de su clásica separación; de aquello que el Poder Judicial no puede hacer, por motivo justamente de su naturaleza cognitiva, pero también de aquello que, debido a esa misma naturaleza, debe hacer, es decir, señalar todas las violaciones de los derechos sociales cometidos por la Administración pública. Está claro que esta denuncia, que se extiende también a las violaciones de los principios y de otros derechos a los que los derechos sociales sirven como presupuesto, siempre produce efectos jurídicos, que pueden ir desde la imposición de la obligación de la concreta prestación, cuando ésta está predeterminada por la ley, pasando por la puesta en mora de los órganos incumplidores, hasta la simple requisitoria, en una suerte de diálogo institucional idóneo cuanto menos para deslegitimar la inercia y estimular la intervención. El resultado es un amplio abanico de intervenciones y estrategias garantistas, que representa la mejor refutación de las hipótesis escépticas acerca de la no justiciabilidad de los derechos sociales (...). Y revelan el carácter por así decirlo performativo y constitutivo que una cultura jurídica que tome los derechos en serio, según la bella frase de Ronald Dworkin, puede tener frente al derecho mismo, que no es una entidad natural, sino una construcción lingüística y simbólica cuya consistencia conceptual y fuerza vinculante dependen en gran parte del empeño cívico e intelectual de sus intérpretes, sean éstos jueces o juristas. Con todo ello, la cuestión de los derechos de configuración legal cambia de perspectiva: ya no se trata de saber si desde la sola Constitución merecen la consideración de derechos fundamentales, sino ante todo de conocer el específico status constitucional de las facultades concretas con las que la ley les ha dotado. Y ésta es una pregunta, además, que potencialmente se proyecta sobre todos los derechos, en la medida en que, con independencia del contenido esencial reconocido por la Constitución, están abiertos al desarrollo legislativo de su eficacia. Se trata, en fin, de la pregunta que dejábamos apartada en el primer párrafo del último epígrafe del tema anterior. Y la abordaremos citando el correspondiente epígrafe del libro colectivo dirigido por Francisco Bastida, escrito en este caso por Ignacio Villaverde: Ignacio Villaverde Menéndez, “El legislador de los derechos fundamentales”, en Bastida Freijedo, F. J., Villaverde Menéndez, I., Requejo Rodríguez, P., Presno Linera, M. A., Aláez Corral, B., Fernández Sarasola, I., Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución española de 1978, Madrid: Tecnos, 2004, págs. 151 a 178. Extracto. El presente texto se reproduce con fines exclusivamente docentes El TC en diversas ocasiones ha distinguido una clase de derechos fundamentales que se caracterizan por la circunstancia de que son derechos para cuya plena eficacia, bien porque así lo exige la propia CE (por ejemplo, el art. 23.2 CE) o «por su naturaleza» (caso del art. 24 CE) resulta indispensable su delimitación por el legislador (...). Aparentemente la diferencia estriba en que, mientras unos derechos fundamentales tienen todo su contenido, objeto y límites abstractamente definido en el precepto constitucional que los contiene y el legislador sólo puede concretar lo que ya está en la Constitución; en los de configuración legal, sin embargo, la Constitución sólo establece un «mínimo contenido» del derecho a partir del cual el legislador puede (o debe, según el caso) definir su diseño final (...). No por ello, y así lo ha dicho el TC (...), estos derechos están a disposición del legislador. Su existencia como derechos, y por eso siguen siendo fundamentales, no depende de la decisión legislativa de regularlos. Ocurre que, en palabras del TC, sólo un «mínimo contenido» del derecho fundamental en cuestión gozaría de eficacia directa, necesitando de la intervención del legislador para la delimitación de su objeto, contenido y límites. Dicho en otros términos, a salvo ese contenido mínimo, el objeto, contenido y límites de ese derecho fundamental serán aquellos con los que le dote la norma con rango de ley que lo regule. Los derechos fundamentales de configuración legal se asemejarían a una garantía institucional cuyo objeto es un derecho individual y no una institución jurídica. A pesar de que el derecho fundamental de configuración legal tendrá el contenido que la norma legal le dé, no por ello el legislador puede configurar libremente ese contenido. La indisponibilidad del derecho fundamental se lo impide (así la STC 24/1990, FJ 2.°). (...) Esta tesis del TC plantea alguna que otra dificultad. Por un lado, para el TC parece que son derechos fundamentales de configuración legal todos aquellos que necesitan ser regulados o desarrollados por el legislador para alcanzar su plenitud de efectos, es decir, todos aquellos que hacen de las posibilidades que ofrecen las reservas de los artículos 53.1 y 81.1 una necesidad. De ser así, todos los derechos fundamentales serían derechos de configuración legal en potencia. Incluso en cierta medida todos los son por cuanto todos pueden ser desarrollados por ley orgánica y su contenido será el que dicha ley les haya concretado. Por otro lado, la consecuencia lógica de esta doctrina es que lo que sea el derecho fundamental viene definido por el legislador de manera que la lesión de la norma legal que configura el derecho es una vulneración de éste. Si esto es así, surge el problema, no resuelto por el TC, de saber si el haz de facultades o poderes jurídicos con los que la norma legal ha constituido el contenido de ese derecho fundamental son derechos constitucionales o únicamente legales. La cuestión no es baladí, ya que está en juego el parámetro que deba emplearse para controlar esa ley configuradora del derecho fundamental y el alcance de la jurisdicción del TC. La STC 214/1998, antes citada, pone de manifiesto la trascendencia de la cuestión, ya que si las facultades o poderes jurídicos que la ley incorpora al derecho fundamental en su labor configuradora son meros derechos legales, su interpretación y aplicación corresponde a la jurisdicción ordinaria, de manera que el TC estará sometido a esta interpretación en tanto él no es el juez de la legalidad. Sin embargo, a nuestro juicio esto no es así. Para los aplicadores de la ley configuradora del derecho fundamental su contenido es contenido de un derecho fundamental y no simple legalidad ordinaria. Para quien ese contenido es mera legalidad, en el sentido de que puede ser modificada por una legalidad posterior, es, justamente, para el legislador. Acaso deba repararse en que una cosa es que los contenidos incorporados por la ley al derecho fundamental que configura puedan hacerse valer ante la jurisdicción ordinaria o la constitucional como elementos de la delimitación del derecho cuya infracción lo es también de éste, y otra cosa es que ese contenido se eleve a rango constitucional, sin perjuicio de que con esa ley se forme un bloque constitucional en materia de derechos fundamentales. En nuestra opinión, la categoría de los derechos fundamentales de configuración legal no es sino la manera con la que el TC se refiere a todos aquellos derechos fundamentales cuya dimensión subjetiva no se articula técnicamente con derechos de libertad. Hay en efecto derechos fundamentales cuyas expectativas de conducta que integran su objeto sólo pueden existir y realizarse si media la colaboración del poder público pues requieren para su ejercicio prestaciones de bienes o servicios o el establecimiento de normas de procedimiento y organización. En estos casos en los que la disposición por el titular del derecho de su objeto y contenido requiere de la previa actuación de los poderes públicos (y no su abstención como es lo habitual), y en concreto, para el caso español, del legislador, estaremos ante derechos fundamentales de configuración legal, que no son otros que aquellos cuyo contenido no sean derechos de libertad o reaccionales, sino de prestación o que impongan la existencia de normas de organización y procedimiento. Así pues, esa configuración del derecho fundamental es la concreción y creación de las prestaciones, organizaciones o procedimientos indispensables para que el titular del derecho pueda disponer y realizar las expectativas de conducta que constituyen su objeto. Y será de configuración legal porque en su condición de derecho fundamental la habilitación para configurarlo sólo puede recaer en el legislador en los términos de los artículos 53.1 y 81.1 CE. El legislador habrá configurado la dimensión subjetiva del derecho fundamental, de forma que ésta sólo podrá ejercerse en los términos de la norma legal que la configura, y la lesión de esa legalidad implica también la lesión del derecho fundamental que configura. Tanto la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) cuanto los derechos de participación en los asuntos públicos (art. 23 CE) son ejemplos paradigmáticos de lo que se acaba de decir. Para poder acceder a los tribunales con el fin de hacer valer nuestras pretensiones o para poder ejercer el derecho de sufragio (que todo ello son expectativas de conductas constitucionalmente garantizadas) se requiere de normas procesales y una organización judicial y de normas electorales y de una organización electoral. Extremos que en la CE sólo la ley puede crear, que será orgánica u ordinaria según esa configuración sea un desarrollo del derecho o su mero ejercicio. Así, por ejemplo, los derechos de defensa, de acceso al proceso o de acceso al recurso, deben ejercerse en los términos de la legalidad procesal, de forma que, ni del artículo 24.1 CE cabe derivar un derecho a la existencia de trámites inexistente (en conexión con su carácter de derecho de configuración legal, SSTC 66/1985, FJ 2.°, y además las Sentencias 245/1991, 115/2002, 124/2002, 184/2002), ni puede considerarse lesionado uno de estos derechos de configuración legal cuando se han ejercido sin atender a los requisitos que esa legalidad le ha impuesto (STC 80/2002). Así, por ejemplo, es condición de la admisibilidad de los recursos de amparo en los que se invoca el derecho a la prueba pertinente (art. 24.2 CE) si se ha solicitado el recibimiento de la prueba rechazada o no practicada en tiempo y forma (STC 1/1996). 3. Mandatos al legislador y reservas de ley La posibilidad de que un mandato al legislador incorpore un derecho fundamental se ha visto ya en materia de objeción de conciencia contemplada en el art. 30.2 CE. Pero era aquél un supuesto particular, en el que la propia Constitución, al prever de modo expreso la posibilidad del recurso de amparo constitucional (art. 53.2 CE), dejaba clara tal derivación: la objeción de conciencia era para el constituyente, sin duda, un derecho fundamental, por más que estuviera particularmente ligado a un desarrollo legislativo. ¿Existen otros supuestos en los que un mandato al legislador formulado como tal por el constituyente se pueda convertir en un derecho fundamental, específicamente en uno de los derechos cuya infracción abre la vía del recurso de amparo? La pregunta no es, como en el caso de la objeción de conciencia, si un derecho que formalmente depende de su regulación legal puede tener entretanto alguna eficacia inmediata. Tampoco nos preguntamos aquí por el estatuto preciso de los derechos necesitados de ulterior regulación legal, por ejemplo a los efectos de determinar si los contenidos jurídico-subjetivos que la ley asocia a un derecho fundamental tienen asimismo la cualificación de derecho fundamental: de eso ya se trató en el epígrafe anterior. En este caso buscamos normas que, al menos aparentemente, no proclaman derechos; y, sin embargo, ¿cabe atribuirles tal sentido mediante la interpretación? Si el mandato constitucional ya se ha cumplido y la ley incorpora derechos subjetivos, podríamos pensar que la aparición del derecho fundamental procede de la conexión entre el mandato constitucional al legislador, formulado en sede de derechos fundamentales, y la ley que lo acata: nos habríamos aproximado a la figura de los derechos de configuración legal, podría decirse incluso que habíamos construido un derecho constitucional de tal naturaleza. La pregunta que aquí interesa se plantea en términos más radicales, sin embargo, cuando el mandato no ha sido cumplido y, por tanto, no hay aún ley en la que anclar el derecho. Es en este contexto donde cobra plena autonomía la pregunta acerca de la convertibilidad de los mandato al legislador en derechos fundamentales. Pues bien, el caso se planteó en nuestra jurisprudencia constitucional con la STC 254/1993. STC 254/1993 II. Fundamentos jurídicos 1. El recurrente en amparo Sr. Olaverri no recibió contestación, por parte de la Administración del Estado, cuando le solicitó información acerca de los ficheros automatizados donde figurasen datos de carácter personal que le concernían. Ni el Gobernador civil de Guipúzcoa, ni el Ministro del Interior, dictaron resolución de ningún tipo respecto de las peticiones deducidas por el ciudadano, que eran tres: a) la primera, que se le comunicara si existían ficheros automatizados de la Administración del Estado, o de organismos dependientes de ella, donde constasen datos personales suyos; b) la segunda, que en caso afirmativo se le indicaran la finalidad de esos ficheros, y la autoridad que los controla, y c) la tercera, que se le comunicaran los datos existentes en dichos ficheros referidos a su persona, de forma inteligible y sin demora. Estas peticiones de información se fundaban en el Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 1981, y ratificado por España mediante Instrumento de 27 de enero de 1984 (publicado en el «B.O.E.» de 15 de noviembre de 1985, y que había entrado en vigor de forma general, y para España, el anterior día 1 de octubre). Las Sentencias de los Tribunales desestimaron el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sr. Olaverri por entender que el Convenio no era de aplicación directa, siendo preciso el complemento de la actividad legislativa y reglamentaria interna para la aplicación práctica de sus disposiciones en España. La cuestión suscitada en el presente recurso de amparo consiste en determinar si la negativa a suministrar la información solicitada, acerca de los datos personales del actor que la Administración del Estado posee en ficheros automatizados, vulnera o no los derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen que le reconoce el art. 18 de la Constitución, tanto en su apartado 1 como en el 4. No obstante, con carácter previo es preciso abordar las objeciones preliminares que formula el Abogado del Estado. 2. La primera de ellas, acerca de la falta de invocación del derecho fundamental en la vía judicial previa, carece de todo fundamento. El largo itinerario recorrido por el Sr. Olaverri, desde que en febrero de 1986 se dirigió por escrito al Gobernador Civil de Guipúzcoa, no tenía como finalidad obtener la aplicación de un Convenio internacional, sino la de procurar el reconocimiento y protección de sus derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen. Ello por sí solo sería suficiente, ya que nuestra jurisprudencia mantiene que lo esencial es «el derecho fundamental que se defiende, no la cita del art. de la Constitución que lo proclama»; pues la razón de ser de la carga de invocación del derecho fundamental es hacer posible que los Tribunales de Justicia, a quienes compete con carácter general y primordial la protección de los derechos y libertades fundamentales, en virtud de los arts. 53.2 y 117 C.E., pueden «satisfacer tal derecho o libertad haciendo innecesario el acceso a sede constitucional» (SSTC 1/1981, fundamento jurídico 4.; 75/1984, fundamentos jurídicos 1. y 2., y 182/1990, fundamento jurídico 4.). Por lo demás, el demandante sí mencionó expresamente en sus alegaciones ante los Tribunales contencioso-administrativos los derechos constitucionales que hacía valer, como consta en sus escritos forenses, por lo que la oposición del Abogado del Estado en este punto es claramente improcedente. 3. Tampoco resultan convincentes las afirmaciones que realiza acerca de la imposibilidad material en que se encontraban las autoridades a las que el Sr. Olaverri dirigió su instancia para contestar a sus peticiones de información. El que un determinado órgano administrativo disponga, o carezca, de los medios materiales o de las atribuciones competenciales precisos no sirve para discernir los derechos de un ciudadano, especialmente si esos derechos son declarados por la Constitución. La cuestión que debemos determinar en este proceso es si el actor tenía o no derecho, en virtud del art. 18 C.E., a que la Administración le suministrase la información que solicitaba. Si tiene derecho a ella, es deber de todos los poderes públicos poner los medios organizativos y materiales necesarios para procurársela; si no tiene derecho, sigue siendo igualmente irrelevante el que dichos medios existan o no. En cualquier caso, la legislación vigente otorga al Gobernador civil la condición de representante permanente del Gobierno de la Nación en la provincia, como reconoce el mismo Abogado del Estado, así como la de primera autoridad de la Administración civil del Estado (arts. 1 y 11 de su Estatuto, aprobado por Real Decereto 3117/1980, de 22 de diciembre, así como el art. 11 de la Ley 17/1983, de 16 de noviembre, sobre Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas). A él compete ejercer la superior dirección de todos los servicios periféricos de dicha Administración en la provincia, y coordinar la actividad de todos sus órganos. Por consiguiente, el Gobernador civil no carece de competencia para resolver la petición presentada por el Sr. Olaverri, sin perjuicio del signo de dicha resolución, que es el tema de fondo del presente proceso. Por añadidura, esas alegadas carencias administrativas no podían justificar en modo alguno el pertinaz silencio del Gobernador civil, primero, y del Ministro del Interior luego. Como hemos afirmado en las SSTC 180/1991, fundamento jurídico 1., y 6/1986, fundamento jurídico 3. c), es evidente que la Administración no puede verse beneficiada por el incumplimiento de su obligación de resolver siempre expresamente, al no dar respuesta alguna a la solicitud del ciudadano ni sobre la petición presentada, ni sobre la eventual incompetencia del órgano administrativo interpelado, y forzar a aquél a acudir a los Tribunales en términos que podrían infringir el derecho fundamental que enuncia el art. 24.1 C.E. 4. El nudo gordiano del presente recurso consiste en determinar si las dos primeras letras del art. 8 del Convenio del Consejo de Europa sobre protección de datos personales surten efecto directo, o en su caso interpretativo, en relación con los derechos fundamentales que enuncia el art. 18 de la Constitución. Dicho Convenio tiene como fin garantizar a toda persona física el respeto de sus derechos y libertades fundamentales, y en especial de su derecho a la vida privada, respecto al tratamiento automatizado de sus datos personales (art. 1). El reforzamiento de la protección que los Derechos nacionales venían dispensando a los datos personales de los ciudadanos obedece, como expone la Memoria explicativa publicada por el Consejo de Europa, a la creciente utilización de la informática para fines administrativos y de gestión; lo que da lugar a que, «en la sociedad moderna, gran parte de las decisiones que afectan a los individuos descansan en datos registrados en ficheros informatizados». Paradójicamente, los riesgos derivados del exceso, de los errores, o del uso incontrolado de información de carácter personal no pueden ser afrontados eficazmente por los particulares afectados a causa de una información insuficiente, pues los ciudadanos se encuentran inermes por la imposibilidad de averiguar qué información sobre sus personas almacenan las distintas Administraciones públicas, premisa indispensable para cualquier reclamación o rectificación posterior. Menos aún pueden conocer y prevenir o perseguir el uso desviado o la diseminación indebida de tales datos, incluso aunque le causen lesiones en sus derechos o intereses legítimos. De aquí que el Convenio europeo de 1981 no se limite a establecer los principios básicos para la protección de los datos tratados automáticamente, especialmente en sus arts. 5, 6, 7 y 11, sino que los complete con unas garantías para las personas concernidas, que formula detalladamente su art. 8. La solicitud presentada por el Sr. Olaverri Zazpe a las autoridades de la Administración del Estado coincide sustancialmente en sus términos con lo dispuesto por los dos primeros apartados de este art. 8 del Convenio, a cuyo tenor «cualquier persona deberá poder: a) Conocer la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal, sus finalidades principales, así como la identidad y la residencia habitual o el establecimiento principal de la autoridad controladora del fichero. b) Obtener a intervalos razonables y sin demora o gastos excesivos la confirmación de la existencia o no en el fichero automatizado de datos de carácter personal que conciernan a dicha persona, así como la comunicación de dichos datos en forma inteligible». Es preciso analizar sucesivamente los diversos argumentos avanzados por el demandante en apoyo de su pretensión de amparo. 5. La alegación fundada en el art. 96.1 C.E., para razonar que el efecto vinculante que este precepto constitucional reconoce a los Tratados permite hacer valer los derechos recogidos en el art. 8 del Convenio de protección de datos, suscita una cuestión ajena al recurso de amparo, por las razones expuestas por las SSTC 49/1988, fundamento jurídico 14; 47/1990, fundamento jurídico 8., y 28/1991, fundamento jurídico 5. La adecuación de una norma legal, o de una disposición o actuación de los poderes públicos, a lo preceptuado por un tratado internacional, y por consiguiente si las autoridades españolas han cumplido o no los compromisos derivados de un acuerdo internacional, son cuestiones que, en sí mismas consideradas, resultan indiferentes para asegurar la protección de los derechos fundamentales comprendidos en el art. 53.2 C.E., que es el fin al que sirve la jurisdicción de este Tribunal en el ámbito del recurso de amparo. 6. Con independencia de esto, sin embargo, es lo cierto que los textos internacionales ratificados por España pueden desplegar ciertos efectos en relación con los derechos fundamentales, en cuanto pueden servir para configurar el sentido y alcance de los derechos recogidos en la Constitución, como hemos mantenido, en virtud del art. 10.2 C.E., desde nuestra STC 38/1981, fundamentos jurídicos 3. y 4. Es desde esta segunda perspectiva desde la que hay que examinar la presente demanda de amparo. Dispone el art. 18.4 C.E. que «la Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos». De este modo, nuestra Constitución ha incorporado una nueva garantía constitucional, como forma de respuesta a una nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y a los derechos de la persona, de forma en último término no muy diferente a como fueron originándose e incorporándose históricamente los distintos derechos fundamentales. En el presente caso estamos ante un instituto de garantía de otros derechos, fundamentalmente el honor y la intimidad, pero también de un instituto que es, en sí mismo, un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos, lo que la Constitución llama «la informática». El primer problema que este derecho suscita es el de la ausencia, hasta un momento reciente, en todo caso posterior a los hechos que dan lugar a la presente demanda, de un desarrollo legislativo del mismo. Ahora bien, a esa ausencia de legislación no se pueden enlazar las desmesuradas consecuencias que postula el Abogado del Estado. Aun en la hipótesis de que un derecho constitucional requiera una interpositio legislatoris para su desarrollo y plena eficacia, nuestra jurisprudencia niega que su reconocimiento por la Constitución no tenga otra consecuencia que la de establecer un mandato dirigido al legislador sin virtualidad para amparar por sí mismo pretensiones individuales, de modo que sólo sea exigible cuando el legislador lo haya desarrollado. Los derechos y libertades fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, y son origen inmediato de derechos y obligaciones, y no meros principios programáticos. Este principio general de aplicabilidad inmediata no sufre más excepciones que las que imponga la propia Constitución, expresamente o bien por la naturaleza misma de la norma (STC 15/1982, fundamento jurídico 8.). Es cierto que, como señalamos en esa misma Sentencia, cuando se opera con una «reserva de configuración legal» es posible que el mandato constitucional no tenga, hasta que la regulación se produzca, más que un mínimo contenido, que ha de verse desarrollado y completado por el legislador. Pero de aquí no puede deducirse sin más (como hace el Abogado del Estado), que los derechos a obtener información ejercitados por el demandante de amparo no forman parte del contenido mínimo que consagra el art. 18 C.E. con eficacia directa, y que debe ser protegido por todos los poderes públicos y, en último término, por este Tribunal a través del recurso de amparo (art. 53 C.E.). 7. A partir de aquí se plantea el problema de cuál deba ser ese contenido mínimo, provisional, en relación con este derecho o libertad que el ciudadano debe encontrar garantizado, aun en ausencia de desarrollo legislativo del mismo. Un primer elemento, el más «elemental», de ese contenido, es, sin duda, negativo, respondiendo al enunciado literal del derecho: El uso de la informática encuentra un límite en el respeto al honor y la intimidad de las personas y en el pleno ejercicio de sus derechos. Ahora bien, la efectividad de ese derecho puede requerir inexcusablemente de alguna garantía complementaria, y es aquí donde pueden venir en auxilio interpretativo los tratados y convenios internacionales sobre esta materia suscritos por España. Pues, como señala el Ministerio Fiscal, la garantía de la intimidad adopta hoy un contenido positivo en forma de derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona. La llamada «libertad informática» es, así, también, derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un programa informático (habeas data). En este sentido, las pautas interpretativas que nacen del Convenio de protección de datos personales de 1981 conducen a una respuesta inequívocamente favorable a las tesis del demandante de amparo. La realidad de los problemas a los que se enfrentó la elaboración y la ratificación de dicho tratado internacional, así como la experiencia de los países del Consejo de Europa que ha sido condensada en su articulado, llevan a la conclusión de que la protección de la intimidad de los ciudadanos requiere que éstos puedan conocer la existencia y los rasgos de aquellos ficheros automatizados donde las Administraciones públicas conservan datos de carácter personal que les conciernen, así como cuáles son esos datos personales en poder de las autoridades. Los argumentos que esgrime el Abogado del Estado en contra de este juicio no son convincentes. Si, como acepta dialécticamente en sus alegaciones, el derecho fundamental a la intimidad puede justificar en determinados casos que un ciudadano se niegue a suministrar a las autoridades determinados datos personales, no se ve la razón por la que no podría justificar igualmente que ese mismo ciudadano se oponga a que esos mismos datos sean conservados una vez satisfecho o desaparecido el legítimo fin que justificó su obtención por parte de la Administración, o a que sean utilizados o difundidos para fines distintos, y aun ilegales o fraudulentos, o incluso a que esos datos personales que tiene derecho a negar a la Administración sean suministrados por terceros no autorizados para ello. Toda la información que las Administraciones públicas recogen y archivan ha de ser necesaria para el ejercicio de las potestades que les atribuye la Ley, y ha de ser adecuada para las legítimas finalidades previstas por ella, como indicamos en la STC 110/1984, especialmente fundamentos jurídicos 3. y 8., pues las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos, no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión que proclama el art. 20 C.E. (STC 185/1989, fundamento jurídico 4. 4, y ATC 19/1993). Los datos que conservan las Administraciones son utilizados luego por sus distintas autoridades y organismos en el desempeño de sus funciones, desde el reconocimiento del derecho a prestaciones sanitarias o económicas de la Seguridad Social hasta la represión de las conductas ilícitas, incluyendo cualquiera de la variopinta multitud de decisiones con que los poderes públicos afectan la vida de los particulares. Esta constatación elemental de que los datos personales que almacena la Administración son utilizados por sus autoridades y sus servicios impide aceptar la tesis de que el derecho fundamental a la intimidad agota su contenido en facultades puramente negativas, de exclusión. Las facultades precisas para conocer la existencia, los fines y los responsables de los ficheros automatizados dependientes de una Administración pública donde obran datos personales de un ciudadano son absolutamente necesarias para que los intereses protegidos por el art. 18 C.E., y que dan vida al derecho fundamental a la intimidad, resulten real y efectivamente protegidos. Por ende, dichas facultades de información forman parte del contenido del derecho a la intimidad, que vincula directamente a todos los poderes públicos, y ha de ser salvaguardado por este Tribunal, haya sido o no desarrollado legislativamente (SSTC 11/1981, fundamento jurídico 8., y 101/1991, fundamento jurídico 2.). 8. Al desconocer estas facultades, y no responder a las peticiones deducidas por el Sr. Olaverri, la Administración del Estado hizo impracticable el ejercicio de su derecho a la intimidad, dificultando su protección más allá de lo razonable, y por ende vulneró el art. 18 de la Constitución. Por ello no es pertinente hablar, como hace el Abogado del Estado en su razonamiento, de si el actor sospecha, con mayor o menor fundamento, que las autoridades estatales guardan datos en sus archivos o registros que quizá son lesivos para su esfera privada. Es suficiente con constatar que, al negarse a comunicarle la existencia e identificación de los ficheros automatizados que mantiene con datos de carácter personal, así como los datos que le conciernen a él personalmente, la Administración demandada en este proceso vulneró el contenido esencial del derecho a la intimidad del actor, al despojarlo de su necesaria protección. Por lo que procede estimar el presente recurso de amparo. 9. No es ocioso advertir que la reciente aprobación de la Ley Orgánica de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal (L.O. 5/1992, de 29 de octubre) no hace más que reforzar las conclusiones alcanzadas con anterioridad. La creación del Registro General de Protección de Datos, y el establecimiento de la Agencia de Protección de Datos, facilitarán y garantizarán el ejercicio de los derechos de información y acceso de los ciudadanos a los ficheros de titularidad pública, y además extienden su alcance a los ficheros de titularidad privada. Pero ello no desvirtúa el fundamento constitucional de tales derechos, en cuanto imprescindibles para proteger el derecho fundamental a la intimidad en relación con los ficheros automatizados que dependen de los poderes públicos. Ni tampoco exonera a las autoridades administrativas del deber de respetar ese derecho de los ciudadanos, al formar y utilizar los ficheros que albergan datos personales de éstos, ni del deber de satisfacer las peticiones de información deducidas por las personas físicas en el círculo de las competencias propias de tales autoridades. Por consiguiente, el otorgamiento del presente amparo implica el reconocimiento del derecho que asiste al Sr. Olaverri a que el Gobernador civil le comunique sin demora la existencia de los ficheros automatizados de datos de carácter personal que dependen de la Administración civil del Estado, sus finalidades, y la identidad y domicilio de la autoridad responsable del fichero. Igualmente, deberá comunicarle en forma inteligible aquellos datos personales que le conciernen, pero tan sólo los que obren en aquellos ficheros sobre los que el Gobernador civil ostente las necesarias facultades. Finalmente, el reconocimiento de estos derechos, derivados del art. 18 C.E. de conformidad con el Convenio del Consejo de Europa a la protección de datos personales de 1981, no obsta a que la autoridad administrativa deniegue, mediante resolución motivada, algún extremo de la información solicitada, siempre que dicha negativa se encuentre justificada por alguna excepción prevista por la Ley, incluido el propio Convenio europeo de 1981. Voto particular Voto particular que formula el Presidente del Tribunal don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer Lamento discrepar del criterio mayoritario de la Sala que conduce al otorgamiento del amparo. El fundamento de tal parecer no es otro que el de estimar que, pese a no haberse desarrollado el art. 18.4 C.E., es amparable la pretensión del recurrente, en orden a que se le pongan de manifiesto determinados datos personales, con el solo argumento de que el Convenio del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981, ratificado por España («B.O.E.» de 15 de noviembre de 1985) ofrece criterios interpretativos que permiten llegar a la conclusión de que los ciudadanos pueden ejercitar directamente, con la sola base del art. 18.4 C.E., dicha pretensión, como facultad que forma parte del contenido del derecho a la intimidad, que vincularía directamente a todos los poderes públicos al margen de su desarrollo legislativo. Sin desconocer la influencia que los Convenios internacionales sobre derechos humanos han de tener en la interpretación e integración de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, la existencia del Convenio de 1981 implica que se ha estimado necesario acompañar y asegurar la efectividad del derecho a la intimidad con medidas complementarias, como el habeas data que no estaba ni siquiera implícito en el Convenio de Roma. Se trata pues de derechos y facultades que complementan y desarrollan el derecho a la intimidad, imponiendo cargas a los poderes públicos, y en concreto a la Administración, cuya imposición necesita una regulación legal de carácter sustantivo y procesal, lo que permite al art. 18.4 C.E. y sin la cual el derecho no alcanza su plena efectividad. La existencia del Convenio por sí misma no puede implicar un efecto directo e inmediato que obligue a los poderes públicos a su ejecución prescindiendo de la necesaria intermediación legislativa, como efectivamente ha hecho la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre. A partir de este momento, los derechos reconocidos en dicha Ley, en cuanto desarrollo del derecho a la intimidad, pueden ser objeto de tutela y protección a través del recurso de amparo, pero no antes, por lo que legítimamente el órgano judicial pudo confirmar el acto denegatorio de la Administración. En suma, si este Tribunal ha afirmado que nunca una norma convencional en materia de libertades públicas puede abrir al justiciable recursos que la Ley no ha previsto (STC 42/1982, fundamento jurídico 3.) o que la falta de integración del mandato al legislador para regular la objeción de conciencia sólo permitía amparar al objetor en cuanto al contenido mínimo del derecho (suspensión de la incorporación a filas) (STC 15/1982, fundamento jurídico 8.), la solución no debía haber sido otra en el presente caso: el Convenio del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981 no puede hacer las veces de la legislación a la que remite el art. 18.4 C.E.; dictar esa legislación es, para las Cortes, un imperativo constitucional, pero su omisión no podía dar lugar a la habilitación por la Administración o por los Tribunales de procedimientos extralegislativos, de incierta configuración, que permitieran satisfacer pretensiones positivas cuya ordenación sólo corresponde al legislador. Semejante carencia de ley -ya paliada- sólo permitiría amparar, eventualmente, la negativa de la persona a suministrar determinados datos a la Administración en tanto no hubiera sido articulada la garantía del citado art. 18.4, pero nunca crear una obligación abierta de hacer para la Administración, sin base legislativa alguna. A mi juicio, ni la Administración, al negarse a suministrar unos datos, basando la pretensión en la aplicación directa de un Convenio publicado pocas semanas antes en el «Boletín Oficial del Estado», dejando al margen la incorrección que supone en materia de libertades públicas la falta de una respuesta explícita, ni el órgano judicial han desconocido el derecho fundamental del recurrente, negando una aplicación directa e inmediata al citado Convenio. No es ocioso recordar que, como ha dicho la STC 84/1989, «una cosa es que los Convenios internacionales a que se refiere dicho precepto (art. 10.2 C.E.) hayan de presidir la interpretación de los preceptos constitucionales relativos a los derechos fundamentales y otra muy distinta es erigir dichas normas internacionales en norma fundamental que pudiera sustanciar exclusivamente una pretensión de amparo». Y esto es lo que sucede en el presente caso, en el que el Convenio no se utiliza meramente, frente a lo que se dice, como una fuente interpretativa que contribuye a la mejor interpretación del contenido de los derechos [STC 64/1991, fundamento jurídico 4. a)], sino como elemento de integración ante la demora en el desarrollo legislativo del precepto constitucional, para cuyo desarrollo desde luego habría de servir de pauta, aunque no canon autónomo de validez, el contenido de dicho Convenio. Contamos, pues, con la posibilidad de derivar derechos fundamentales, mediante la interpretación, de normas que sólo aparentan contener mandatos al legislador. ¿Qué ocurre si ni siquiera existe tal mandato, sino una mera reserva de ley? Esto es, la Constitución se limita a señalar que una determinada materia sólo podrá regularse mediante ley, pero no impone que se produzca tal regulación; en otros supuestos ni siquiera impone la existencia de la institución aludida, sino sólo la exigencia de que sólo la ley podrá crearla. Lo que ocurre es que, de un lado, la frontera entre la reserva de ley y el mandato al legislador no es siempre nítida. Como señala Luis María Díez-Picazo, “si se observan atentamente esas menciones específicas a la ley, se constatará cómo casi siempre se trata de mandatos -o, al menos, de invitaciones- que la Constitución hace al legislador para que desarrolle aspectos determinados de algunos derechos fundamentales. Así, por ejemplo, el art. 17.4 prevé el procedimiento de habeas hábeas como principal garantía jurisdiccional de la libertad personal; el art. 18.4 proclama, en el marco de la protección de la vida privada, un derecho a la limitación del tratamiento automatizado de datos; el art. 20.1. d) contemplad secreto profesional de los informadores como medio de asegurar el libre flujo de la información, etc. (...). Así, la interpretación más plausible de la mayor parte de las remisiones específicas a la ley en materia de derechos fundamentales consiste en pensar que el constituyente era consciente de que su obra no había quedado totalmente terminada, sino que debía ser completada mediante el correspondiente desarrollo legislativo. “A veces, en cambio, hay remisiones específicas a la ley que operan como mandatos constitucionales de que una determinada materia relacionada con algún derecho fundamental esté efectivamente regulada por ley; pero ello, bien entendido, no tanto como reservas de ley en sentido clásico, cuanto como interdicción constitucional del vacío legal (...) Así, por ejemplo, menciones a la ley como las contenidas en los arts. 16.1 ó 24.2 CE deben entenderse, respectivamente, como un rechazo constitucional de que las reglas definitorias del orden público o de la predeterminación del juez puedan ser fijadas por vía puramente consuetudinaria o jurisprudencial. Se trata, en definitiva, de un sentido más amplio de la reserva de ley, entendida como reafirmación del principio de seguridad jurídica: se establece una exigencia de derecho escrito, en aras de la cognoscibilidad y previsibilidad de ciertas normas que afectan a derechos fundamentales”. Además, las reservas de ley bien pueden incorporar, al menos contextualmente, derechos fundamentales, o al menos cabrá deducirlos de ellas. No nos referimos sólo al llamado “derecho al rango”, al que ya hicimos una alusión al final del bloque segundo de estos materiales; ese derecho al rango, de todos modos, no es invocable en amparo si no es ligado a un daño real y efectivo del derecho fundamental del recurrente. Ocurre más bien que la Constitución puede prever ciertos derechos sustantivos en el contexto de tales reservas de ley: de existir la mencionada regulación legal, ha de configurar posiciones subjetivas en forma de derechos, que tendrán la cualidad de fundamentales al menos a los efectos del recurso de amparo. Lo describe así Villaverde: “Cabe también la posibilidad de que la Constitución establezca que, en el caso de que el legislador decida crear cierta situación jurídica o institución o regular cierta realidad, las personas sean titulares de un derecho fundamental. relacionado con esa creación legislativa. En estos casos también el derecho fundamental es de configuración legal, pues la realización de las expectativas de conducta depende de que el legislador decida crear el ámbito de realidad o jurídico en el que eso sea posible. La misma ley que regula la condición de la existencia del derecho fundamental debe regular por mandato constitucional el derecho fundamental que la Constitución española ha aparejado a esa decisión legislativa. El legislador no tiene por qué tomar esa decisión, que no es el objeto del mandato constitucional. Pero, si la toma, la Constitución le ordena configurar un derecho fundamental. El legislador no dispone del derecho mismo, por eso es fundamental, ya que su existencia es necesaria siempre que el legislador adopte aquella decisión. “Éste pudiera ser el caso del derecho de acceso a los medios de comunicación pública (art. 20.3 CE), el derecho al beneficio de justicia gratuita (art. 119 CE) o el derecho a participar en la administración de justicia por medio del jurado (art. 125 CE). La existencia de medios de comunicación públicos, del jurado o de aquel beneficio puede que no sea un mandato constitucional. Pero si el legislador decide crearlos, tiene la obligación de configurar el derecho fundamental de acceso a esos medios, o a participar mediante el jurado o a reconocer el beneficio de justicia gratuita a quien acredite insuficiencia de medios para litigar, ya que así lo exige la CE en cada caso”. En definitiva, no es fácil descartar que una prescripción constitucional formulada en términos de reserva de ley o de remisión a la ley pueda encerrar un derecho fundamental susceptible de ser sacado a la luz mediante la correspondiente interpretación. 4. Garantías institucionales y derechos fundamentales También se han pretendido oponer “derechos fundamentales” y “garantías institucionales”, de manera que las normas que recogen éstas no están, en rigor, contemplando verdaderos derechos. Pero podría decirse que la diferencia entre los derechos fundamentales y las denominadas “garantías institucionales”, en lugar de ir siendo depurada con el tiempo, resulta cada vez menos clara. Precisamente por ello, es conveniente para comprenderla remontarse a los orígenes, situados en la dogmática jurídico-constitucional elaborada en torno a la Constitución alemana de 1919, conocida como Constitución de Weimar; de modo que extractaremos a continuación la exposición que en España se considera modélica sobre el origen y el desarrollo de los derechos fundamentales. Pedro Cruz Villalón, “Formación y evolución de los derechos fundamentales”, Revista Española de Derecho Constitucional 25, págs. 155 a 184. Extracto. El presente texto se reproduce con fines exclusivamente docentes Sobre el trasfondo de la «asignatura pendiente» que es el control de constitucionalidad en este período, se plantea en Weimar en toda su agudeza el problema previo de la eficacia jurídica de las normas contenidas en la «Segunda parte» de la Constitución, en la que encuentran asiento los derechos. Es conocido cómo la Asamblea Nacional Constituyente reunida en Weimar, tras el fracasado intento de HUGO PREUSS de prescindir de una tabla de derechos, terminó incorporando esa farragosa «Segunda parte» en la que, al decir de aquel diputado, se pretendía regular «todo lo divino y lo humano». Llevaba como epígrafe «Derechos fundamentales y deberes fundamentales de los alemanes». No es fácil resumirla. Sus cincuenta y siete artículos se agrupan bajo los epígrafes: 1. La persona individual; 2. La vida en comunidad; 3. Religión y sociedades religiosas; 4. Educación y escuela, y 5. Vida económica. Podemos decir muy elementalmente que en esta «Segunda parte» se encuentran tres tipos de preceptos. Primero, los derechos tradicionales, concentrados sobretodo en el capítulo 1.° (arts. 109 a 118), pero presentes también en todos los demás: así, los derechos políticos y libertades públicas en el 2°, la libertad religiosa en el 3.°, la libertad de enseñanza en el 4.° y el derecho de propiedad en el 5.° En segundo lugar, la Constitución se ocupa de regular una pluralidad de materias, con frecuencia en alguna conexión con un derecho fundamental, pero otras veces sin ella. Así, el artículo 139 garantiza el descanso dominical, en el capítulo dedicado a la religión; en el artículo 149 «se mantienen las Facultades de Teología de las Universidades», dentro del capítulo dedicado a la educación. Pero también entran dentro de este grupo preceptos como el que garantiza la autonomía local (art. 127), o el que declara la «inviolabilidad de los derechos adquiridos» de los funcionarios (art. 129); los preceptos más representativos de este grupo son los que se refieren al status de los funcionarios públicos, al de las Iglesias y al régimen de la enseñanza pública o privada. Por fin, habría que hacer un tercer grupo con aquellos preceptos que contienen una serie de objetivos de carácter social, en un lenguaje similar al del capítulo III del título I o a los primeros artículos del título VII de nuestra Constitución. En el contexto de esta exposición podremos prescindir de la problemática planteada por este tercer grupo de preceptos. Desde una perspectiva comparada, la mayor singularidad de esta parte estriba en el segundo de los grupos de preceptos que hemos individualizado, que serán los que den lugar a la formulación de las «garantías institucionales». Pero esta originalidad alemana no era tal desde la perspectiva de su historia constitucional. La Constitución de Prusia de 1850, vigente hasta 1918, había regulado en el título II («De los derechos de los prusianos») las tres instituciones consideradas básicas en este Estado: el Ejército, la Iglesia y la Escuela. Pero el antecedente más directo de la «Segunda parte» es el título VI de la Constitución del Reich de 28 de marzo de 1849 (Paulskircheverfassung) (...) Lo que, en particular, conviene destacar aquí es cómo el mencionado título incorpora preceptos relativos a las iglesias, a los funcionarios, a la educación, etc., de forma parecida a como lo hará después la «Segunda parte». Alguna doctrina alemana ha querido ver en este fenómeno la expresión de una concepción específicamente alemana del Estado de Derecho, como orden de una sociedad estructurada por las instituciones, no simplemente atomizada en individuos. (...) El problema, y casi el desafío, planteado por esta parte desde el primer momento era el de su eficacia jurídica o «significado normativo» (...). La mayoría de estos preceptos contienen, con una fórmula u otra, una remisión al legislador (...) con estas u otras fórmulas de remisión normativa, no se hace sino dejar el contenido del derecho a la disposición del legislador, de tal modo que, como bien explicaría SCHMITT, a la postre los preceptos en cuestión quedan reducidos a meras especificaciones del principio de legalidad (...). En su conjunto, la década larga de vigencia de la Constitución es un proceso de «descubrimiento» de los derechos fundamentales. Las «estrellas» del mismo son, sin duda, el principio de igualdad y el derecho de propiedad. Pero en el contexto de esta exposición sólo hay un aspecto de dicho proceso del que ineludiblemente debemos ocuparnos, el referente a las «garantías institucionales». En efecto, configurado este concepto para dar inicialmente explicación de los preceptos que incorporábamos al «segundo grupo» (...) el concepto, ante todo, va a permitirles (...) escapar de las garras del puro principio de legalidad. (...) Lo primero, en efecto, es el descubrimiento en la «Segunda parte» de la Constitución de una pluralidad de instituciones o institutos cuya existencia y mantenimiento la Constitución ha pasado a garantizar. Su concreta identificación es variable y su deslinde respecto de los derechos fundamentales esencialmente fluido. Unos son de derecho privado, y los más caracterizados serían el matrimonio, la familia, la propiedad, la herencia. Otras son de derecho público, y de nuevo las más caracterizadas serían la autonomía local, el régimen de la función pública, la libertad de enseñanza como base de un «derecho fundamental de la Universidad». SCHMITT reservaría la expresión «garantías de instituto» para los primeros, y el de «garantías institucionales» para las segundas. Otras distinciones no hacen ahora al caso. La primera formulación parece haber sido la de MARTIN WOLFF, al destacar en la propiedad su carácter de «garantía de instituto». El dato es de importancia porque pone de manifiesto, primero, la estrecha conexión material con los derechos y, segundo, el objetivo perseguido: si el constituyente ha pretendido realizar una «operación de salvamento» al incorporar (verankern) a la Constitución determinados institutos, dicha pretensión resultaría ilusoria si en definitiva el respectivo precepto constitucional no vinculase en modo alguno al legislador. De lo que se trata, pues, es de salvar la normatividad del precepto sobre la base de identificar un contenido institucionalizado social e incluso jurídicamente reconocido. En 1928, CARL SCHMITT generaliza el concepto en su Teoría de la Constitución en la forma de «garantías institucionales» (...). Para que haya «garantía institucional» o «de instituto» lo primero que tiene que haber, pues, es una institución, un instituto. Escribe SCHMITT: «Una garantía institucional presupone evidentemente una institución, es decir, un establecimiento (Einrichtung) de carácter jurídicopúblico formado, organizado y, por tanto, diferenciado». Sustituyendo la referencia al derecho público, tendríamos una noción equivalente de garantía de instituto (...) En todo caso, reconoce el carácter tendencialmente conservador de lo existente inherente a las garantías institucionales. Para SCHMITT, una garantía institucional no es un derecho fundamental, pero sí es con frecuencia un elemento complementario, un «añadido» al mismo (garantías conexas o complementarias). (...) Veamos lo que dice HANS TOMA: «Las reiteradamente mencionadas garantías de instituto son prohibiciones dirigidas al legislador, jurídicamente eficaces, de rebasar en la conformación de un instituto aquellos límites extremos, más allá de los cuales el instituto como tal quedaría aniquilado o desnaturalizado». Y más claramente aún: «Con frecuencia quiere la Constitución dotar incondicionadamente de fuerza constitucional... al instituto mismo, es decir, a un mínimo de aquello que constituye su esencia». Es decir: una vez «identificado» un instituto es posible conceptualmente aislar una imagen del mismo sustraída a la disponibilidad del legislador. La «garantía institucional» permite así lo que no parecía posible para los derechos: fijar los límites de la intervención del legislador en la configuración de los derechos, los «límites de los límites». Entretanto, sin embargo, no sólo los derechos fundamentales han logrado una garantía de su contenido esencial sustancialmente equivalente a la que se predicaba de las garantías institucionales. Ocurre que los propios derechos fundamentales han pasado a ser percibidos en forma de instituciones. Los nombres básicos en este desarrollo son Peter Häberle y su maestro, Konrad Hesse. Ya hemos señalado que el principio de constitucionalidad procura limitar jurídicamente al legislador democrático y someterle al control de los tribunales; un legislador democrático al que acababa de incorporarse la representación de las clases trabajadoras y que, justamente por ello, la Constitución pretende vincular a los institutos y derechos (propiedad, empresa, herencia, libertad contractual ...) que habían permitido el desarrollo del sistema económico. Estos derechos e institutos se elevan directa o indirectamente a la categoría de principios constitucionales fuera del alcance del legislador. La Constitución pretende, pues, no sólo limitar y estructurar el poder público, sino también asegurar las posiciones subjetivas que fundan el orden social. Los derechos fundamentales se sustantivan así frente al legislador, pues se trata de impedir que mediante la Ley sustituya el orden social fundado en los derechos. Es evidente que, en consecuencia, operan no sólo en relación con el Estado (evitando que la libertad individual sea constreñida mediante decisiones de los poderes públicos), sino también en la configuración de las relaciones privadas (que precisamente se articulan sobre el ejercicio de tales derechos). Pero al mismo tiempo, y operando en sentido contrario, el postulado del Estado social hace que la garantía de la efectividad de los derechos se constituya en estímulo para el desarrollo legislativo que transforma la realidad anterior. Se produce así, de un lado, una transformación de las relaciones jurídico-privadas, en particular mediante una diferenciada intervención pública que relativiza el dogma de la autonomía de la voluntad y quiebra la unidad del Derecho privado liberal; se diferencian, por ejemplo, muy diversos regímenes de propiedad (rústica, urbana, industrial ...), y también distintas modalidades de contrato de trabajo que dan lugar a un Derecho laboral inspirado por el principio de la protección de los obreros. De otra parte, se incrementa la capacidad de acción del Estado, impulsada como tutela activa de la libertad, por ejemplo ampliando sus posibilidades de prestar servicios públicos. El poder público, tomando como base jurídica los derechos fundamentales, reconfigura el orden social y sus instituciones públicas de garantía. Los derechos suponen ahora un poder público regulador del mercado y redistribuidor de las rentas, un poder fiscal que sostenga servicios universales de sanidad, educación o cultura, transporte público, comunicación, seguridad social, vivienda o medio ambiente. En ambos sentidos, los derechos incorporan algo más que puras pretensiones subjetivas tuteladas por el ordenamiento: constituyen el fundamento del entero orden político y social, articulado a partir del ejercicio efectivo de la libertad individual. Por eso, esta vertiente institucional de los derechos fundamentales entronca en su propia dimensión subjetiva. En efecto, en cuanto derechos subjetivos ponen a disposición de la persona ciertas posibilidades de acción que, en principio, no dependen de la Ley. Esa disponibilidad puede ejercerse o no; el individuo puede, en la práctica, no hacer uso de sus derechos fundamentales. Pero lo cierto es que todos los aspectos típicos del Estado social y democrático de Derecho se apoyan directa o mediatamente en el ejercicio de derechos fundamentales; y, recíprocamente, cuando el legislador configura las instituciones estatales y sociales está dando cuerpo al ámbito de realización de los derechos fundamentales. Por ello se dice que los derechos suponen un elemento objetivo relevante del orden social (art. 10.1 CE), que tienen una faceta institucional al lado de su vertiente subjetiva (Häberle). Todo ello se aprecia, de manera eminente, en el principio democrático, que evidentemente descansa en el ejercicio efectivo de la libertad ideológica, de las libertades de expresión e información, de los derechos de reunión y asociación, del derecho de participación en los asuntos públicos y del derecho de sufragio. Las normas adoptadas en todos esos ámbitos, por ejemplo al ordenar la radiotelevisión pública como vehículo de expresión e información, deben servir para que el ejercicio de los derechos se oriente a una configuración del orden político que resulte óptima en relación con los postulados constitucionales. Y el Estado democrático depende de que los ciudadanos, que concurren en cuanto tales al desenvolvimiento del orden político, asuman el ejercicio de los derechos fundamentales como responsabilidad civil. Algo similar podría decirse también del funcionamiento de la economía de mercado y de la intervención estatal en la actividad económica. Esta dimensión institucional de los derechos sería perfectamente inteligible como una “garantía institucional” asociada a los mismos. Pero, recíprocamente, cuando la Constitución parece establecer una simple garantía institucional, no por ello deja de reconocer que entre los factores que la vitalizan están derechos subjetivos que, en la medida en que la institución está garantizada, tienen la cualidad de derechos fundamentales; quizá de configuración legal, en la medida en que la propia institución está necesitada de tal configuración, pero no por ello de naturaleza diferente. Veamos cómo plantea el tema Ignacio Villaverde: Ignacio Villaverde Menéndez, “Objeto y contenido de los derechos fundamentales”, en Bastida Freijedo, F. J., Villaverde Menéndez, I., Requejo Rodríguez, P., Presno Linera, M. A., Aláez Corral, B., Fernández Sarasola, I., Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución española de 1978, Madrid: Tecnos, 2004, págs. 103 a 119. Extracto. El presente texto se reproduce con fines exclusivamente docentes Aunque es posible encontrar garantías institucionales desligadas de los derechos fundamentales (la autonomía local, por ejemplo: art. 137 CE), (...) en la actualidad la garantía institucional es tomada como técnica que objetiva la libertad y la juridifica convirtiendo su contenido no en la abstracta protección de un agere licere o de una prohibición de poder público, sino en la ordenación normativa de una determinada realidad (el matrimonio, la autonomía universitaria, el proceso de comunicación pública). Pero, sobre todo, dota de eficacia normativa informadora de todo el ordenamiento jurídico a la dimensión objetiva de los derechos fundamentales (efecto de irradiación) y le impone a los poderes públicos la ordenación de aquella realidad en los términos constitucionalmente previstos cumpliendo un deber positivo de protección. Imposición que también se extiende a los particulares, que ven cómo su vinculación negativa a la Constitución y a la libertad objeto de la garantía institucional se transforma y «positiviza» (eficacia entre terceros de los derechos fundamentales). En este sentido, las modernas garantías institucionales son normas sobre procesos y organización a las que no puede sustraerse el legislador. Allí donde hay una garantía institucional, se impone al Estado una estructura normativa o institucional que encarne la dimensión objetiva de un derecho fundamental y en la que debe encuadrarse el disfrute de su dimensión subjetiva. De este modo, la Constitución persigue sujetar al legislador también a una dimensión objetiva del derecho fundamental prefigurada en la norma iusfundamental. La configuración legal de esa dimensión objetiva ya no estaría acotada únicamente por su sometimiento a la dimensión subjetiva del derecho fundamental (por ejemplo, el sistema procesal podía ser el elegido discrecionalmente por el Legislador siempre que en él se pudiesen realizar los derechos subjetivos del art. 24 CE). La preexistencia de una garantía institucional predetermina esa dimensión objetiva de forma que en su concreción el legislador tampoco es libre. La Constitución puede acudir a la garantía institucional para complementar y servir a los derechos de libertad contenidos en un derecho fundamental (libertad de expresión e información y la garantía de un proceso libre y plural de comunicación pública). También es posible que el propio derecho fundamental sea una garantía institucional de la que quepa derivar facultades individuales (la institución matrimonial y los derechos a contraer libremente matrimonio). En el primer caso, la garantía institucional cumple su función originaria de aseguramiento de una institución jurídica determinada, que la Constitución liga a un derecho de libertad. Es el caso de muchos institutos procesales u orgánicos que son complemento de la garantía jurídica del objeto de un derecho de libertad, dirigidos normalmente a constreñir o encauzar la acción estatal limitadora de los derechos fundamentales (los límites sólo pueden imponerse en los términos que precisan esas instituciones, por ejemplo, el domicilio sólo es violable previa resolución judicial: art. 18.2 CE; o sólo los órganos judiciales pueden ordenar el secuestro de una publicación: art. 20.5 CE; o la prohibición de toda censura previa: art. 20.2 CE); o extendiendo el objeto del derecho de libertad a ámbitos inicialmente ajenos al mismo mediante la creación de organizaciones o procedimientos (la regulación legal de la organización y del control parlamentario de los medios de comunicación de titularidad pública y la garantía del acceso a los mismos de los grupos sociales y políticos significativos extiende la libertad de expresión e información al derecho de acceso de esos grupos a los medios de comunicación pública de titularidad estatal: art. 20.3 CE). En el segundo caso, cuando el derecho fundamental es una garantía institucional, la dimensión subjetiva del derecho se deduce de la configuración legal de la garantía institucional (por ejemplo, el art. 30.2 CE y la remisión a la ley para que ésta establezca el régimen jurídico del matrimonio y las facultades de quienes deseen ejercitar este derecho fundamental). Allí donde hay una garantía institucional se impone al Estado una estructura normativa o institucional objetiva cuya existencia es necesaria en el ordenamiento jurídico. Dice la STC 16/2003 (FJ 8.°): “En efecto, conforme a reiterada doctrina de este Tribunal ésta «no asegura un contenido concreto o un ámbito competencial determinado y fijado de una vez por todas, sino la preservación de una institución en términos recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar» (...). En efecto, como ha afirmado este Tribunal en reiteradas ocasiones, «la garantía es desconocida cuando la institución es limitada, de tal modo que se la priva prácticamente de sus posibilidades de existencia real como institución para convertirse en un simple nombre. Tales son los límites para su determinación por las normas que la regulan y por la aplicación que se haga de éstas. En definitiva, la única interdicción claramente discemible es la ruptura clara y neta con esa imagen comúnmente aceptada de la institución que, en cuanto formación jurídica, viene determinada en buena parte por las normas que en cada momento la regulan y de la aplicación que de las mismas se hace» (...)”. En definitiva, si ya de acuerdo con la concepción originaria de Carl Schmitt, como señaló Luciano Parejo, “el reconocimiento constitucional de derechos subjetivos (derechos fundamentales y libertades públicas), bien sea a favor del titular de una institución o simplemente del ciudadano individual, no pertenece a la esencia de la garantía institucional, pero tampoco es incompatible con la misma”, hoy la vinculación entre ambas categorías es mucho más estrecha, aunque no por ello resulten indiscutidas las conclusiones que derivan de tal conexión. Lo podemos comprobar con la STC que consagró la autonomía universitaria como derecho fundamental: STC 26/1987 Fundamentos Jurídicos 2. La representación del Gobierno Vasco y la del Estado, en el apartado segundo de sus escritos, exponen unas consideraciones generales o argumentación genérica que, sin referencia concreta a ninguno de los preceptos impugnados, marcan la línea y el sentido de los razonamientos que tienen después su natural proyección y reflejo en las posiciones de impugnación y defensa que, respectivamente, adoptan frente a los artículos de la Ley impugnada que son objeto del recurso. a) La primera de estas consideraciones generales que formula el Gobierno Vasco hace referencia a la debatida cuestión de si la autonomía de las Universidades reconocida por el art. 27.10 de la Constitución es un derecho fundamental o una garantía institucional. Se inclina por lo primero -derecho fundamental- y extrae de ello una consecuencia clara: que la Ley debe respetar su «contenido esencial». Si bien de la configuración de la Universidad como un servicio público, «resulta ya dice el Gobierno Vasco- una limitación de dicho derecho que no es sólo resultado de la Ley sino de su congruencia con otros derechos fundamentales del ciudadano y del interés general». Afirma que en todo caso, como entiende la doctrina que cita, la autonomía universitaria significa: «que los órganos generales del Estado o los de las Comunidades Autónomas con competencia plena en materia de educación, no ejercen la totalidad del poder público»; que «el contenido de las potestades de la Universidad será exclusivo cuando afecte a interés exclusivamente universitario, el propio interés de la Universidad, contenido que es indisponible por el legislador», aunque en lo demás cabrá, con mayor o menor intensidad, «una intervención normativa de los poderes públicos generales o comunitarios»; y que «en ningún caso será posible la existencia de controles genéricos o indeterminados». (...) 3. El Abogado del Estado en sus consideraciones generales sobre la autonomía universitaria, siguiendo el mismo orden expuesto por la representación del Gobierno Vasco, no las contradice totalmente sino que las desarrolla con distinta significación y alcance: a) Entiende que la autonomía universitaria -y aquí radica la principal diferencia-, más que como un derecho fundamental cuyo «contenido esencial» deba ser el parámetro de la constitucionalidad de su regulación, debe examinarse preferentemente desde el punto de vista de la garantía institucional admitido por este Tribunal en los términos que reproduce la Sentencia de 28 de julio de 1981. Con base en esta Sentencia y en la doctrina científica que cita, llega a las siguientes conclusiones: que comporta la autonomía la existencia misma de la Universidad; que ésta ha de contar con órganos representativos de la comunidad universitaria -Universidad y Comunidad-, encargados de gestionar los intereses propios de la institución; que para gestionar esos intereses ha de disponer de potestades administrativas; y que, en fin, esas potestades han de ejercerse «sin sujeción a controles genéricos o indeterminados de legalidad ni a ningún control de oportunidad». El núcleo resistente al legislador, o contenido indisponible de la autonomía universitaria, se reduce, desde este ángulo de la garantía institucional, al «respeto a la existencia misma de la institución y a la necesaria aplicación de ciertos principios organizativos». Es, pues, «mucho mayor» como garantía institucional que como derecho fundamental «el poder conformador de las normas que regulan la institución», y ello deriva también, a juicio del Abogado del Estado, «de la expresa regulación constitucional que arbitra amplios poderes del legislador». Pero lo cierto es que, pese a esa diferencia cuantitativa que razona el Abogado del Estado, llega a conclusiones similares a las expuestas por el Gobierno Vasco; no ve inconveniente en partir del concepto de autonomía que cita la demanda, carga el acento de la autonomía universitaria en la libertad de cátedra ya que la actividad fundamental de la Universidad es la enseñanza y la investigación y la libertad científica no se agota en el derecho del Profesor a rechazar injerencias extrañas, sino que requiere que la propia estructura del establecimiento científico haga imposibles tales injerencias. Bajo estas ideas y señalando unos limites a la autonomía universitaria que nadie discute, derivados del principio constitucional de igualdad (de acceso al estudio, a la docencia y la investigación), de la existencia de un sistema universitario nacional que impone instancias coordinadoras y de la financiación del servicio «aunque se deba reconocer, como propone la doctrina, la autonomía del gasto», llega, en definitiva, a la conclusión de estimar plenamente correcto el art. 3 de la LRU que enumera el contenido de lo que comprende la autonomía de las Universidades, cuyo precepto, no recurrido, debe entenderse por tanto admitido también por el Gobierno Vasco (...) 4. Como resulta de lo expuesto en los fundamentos jurídicos precedentes, que recogen las consideraciones generales formuladas por las partes en sus respectivos escritos, hay puntos de coincidencia entre ellas que permiten relativizar la importancia de las discrepancias que plantean. Es natural que sea así, porque el fundamento y justificación de la autonomía universitaria que el art. 27.10 de la Constitución reconoce, está, y en ello hay conformidad de las partes, en el respeto a la libertad académica, es decir, a la libertad de enseñanza, estudio e investigación. La protección de estas libertades frente a injerencias externas constituye la razón de ser de la autonomía universitaria, la cual requiere, cualquiera que sea el modelo organizativo que se adopte, que la libertad de ciencia sea garantizada tanto en su vertiente individual cuanto en la colectiva de la institución, entendida ésta como la correspondiente a cada Universidad en particular y no al conjunto de las mismas, según resulta del tenor literal del art. 27.10 (se reconoce la autonomía «de las Universidades») y del art. 3.1 de la LRU («Las Universidades están dotadas de personalidad jurídica y desarrollan sus funciones en régimen de autonomía y de coordinación entre ellas»). (...) Pese a estas coincidencias, hay dos puntos en que las diferencias se acentúan: el relativo a la conceptuación de la autonomía universitaria como derecho fundamental o como garantía institucional y (...). a) Respecto del primer punto, cuyo interés no es sólo teórico, puesto que de una u otra conceptuación derivan importantes consecuencias que las partes destacan, quizá con exceso, para justificar sus respectivas posiciones, lo primero que hay que decir es que derecho fundamental y garantía institucional no son categorías jurídicas incompatibles o que necesariamente se excluyan, sino que buena parte de los derechos fundamentales que nuestra Constitución reconoce constituyen también garantías institucionales, aunque, ciertamente, existan garantías institucionales que, como por ejemplo la autonomía local, no están configuradas como derechos fundamentales. Podría, pues, eludirse el tema para dar respuesta a las impugnaciones concretas que hace el recurso, porque lo que la Constitución protege desde el ángulo de la garantía institucional es el núcleo básico de la institución, entendido, siguiendo la Sentencia de este Tribunal 32/1981, de 28 de julio, como preservación de la autonomía «en términos recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar». Y no es sustancialmente distinto lo protegido como derecho fundamental, puesto que, reconocida la autonomía de las Universidades «en los términos que la Ley establezca» (art. 27.10 de la C.E.), lo importante es que mediante esa amplia remisión, el legislador no rebase o desconozca la autonomía universitaria mediante limitaciones o sometimientos que la conviertan en una proclamación teórica, sino que respete «el contenido esencial» que como derecho fundamental preserva el artículo 53.1 de la Constitución. Ahora bien, como las partes marcan las diferencias entre uno y otro concepto como barrera más o menos flexible de disponibilidad normativa sobre la autonomía universitaria, es preciso afirmar que ésta se configura en la Constitución como un derecho fundamental por su reconocimiento en la Sección 1.ª del Capítulo Segundo del Título I, por los términos utilizados en la redacción del precepto, por los antecedentes constituyentes del debate parlamentario que llevaron a esa conceptuación y por su fundamento en la libertad académica que proclama la propia LRU. La ubicación de la autonomía universitaria entre los derechos fundamentales es una realidad de la que es preciso partir para determinar su concepto y el alcance que le atribuye la Constitución. Es cierto que no todo lo regulado en los arts. 14 a 29 constituyen derechos fundamentales y que en el propio art. 27 hay apartados -el 8 por ejemplo- que no responden a tal concepto. Pero allí donde, dentro de la Sección 1.ª, se reconozca un derecho, y no hay duda que la autonomía de las Universidades lo es, su configuración como fundamental es precisamente el presupuesto de su ubicación. El constituyente, que en otros preceptos de la Constitución se remite a los derechos fundamentales por su colocación sistemática en la misma [arts. 53.2 y 161.1 b)] para dotarlos de especial protección, no podía desconocer la significación de ese encuadramiento. Mas no es sólo el marco constitucional en que se sitúa la autonomía universitaria lo que conduce a su consideración como derecho fundamental, sino que hay otros argumentos que avalan la misma conclusión: El sentido gramatical de las palabras con que se enuncia -«se reconoce»- es más propio de la proclamación de un derecho que del establecimiento de una garantía. Y esta interpretación se refuerza a través de la evolución del Texto constitucional en las Cortes Constituyentes. En el Anteproyecto de la Constitución el art. 28.10 (equivalente al actual 27.10) estaba redactado en la siguiente forma: «La ley regulará la autonomía de las Universidades.» Esta redacción inicial se modificó en virtud de determinadas enmiendas para dar paso a la redacción actual, cuya justificación para algunos de los enmendantes (Minoría catalana y UCD) fue la siguiente: «En la redacción del Anteproyecto la autonomía de las Universidades no se reconoce como un derecho y queda simplemente supeditada a la medida en que quiera reconocerse por Ley. Esto nos parece un grave inconveniente que debe ser enmendado en el debate de la Comisión.» Esta breve referencia a la elaboración del art. 27.10 pone de manifiesto que los constituyentes tuvieron plena conciencia del alcance que suponía el reconocimiento de la autonomía de las Universidades como un derecho. Finalmente a la misma conclusión conduce la consideración del fundamento y sentido de la autonomía universitaria. Como dice la propia Ley de Reforma Universitaria en su preámbulo y en su articulado (art. 2.1, no impugnado) y es opinión común entre los estudiosos del tema, la autonomía universitaria tiene como justificación asegurar el respeto a la libertad académica, es decir, a la libertad de enseñanza y de investigación. Más exactamente, la autonomía es la dimensión institucional de la libertad académica que garantiza y completa su dimensión individual, constituida por la libertad de cátedra. Ambas sirven para delimitar ese «espacio de libertad intelectual» sin el cual no es posible «la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura» [art. 1.2 a) de la LRU] que constituye la última razón de ser de la Universidad. Esta vinculación entre las dos dimensiones de la libertad académica explica que una y otra aparezcan en la Sección de la Constitución consagrada a los derechos fundamentales y libertades públicas, aunque sea en artículos distintos: la libertad de cátedra en el 20.1 c) y la autonomía de las Universidades en el 27.10. Hay, pues, un «contenido esencial» de la autonomía universitaria que está formado por todos los elementos necesarios para el aseguramiento de la libertad académica. En el art. 3.2 de la LRU se enumeran las potestades que comprende y que, en términos generales, coinciden con las habitualmente asignadas a la autonomía universitaria. Por tanto, y dado que lo impugnado por supuesta vulneración del contenido esencial de dicha autonomía se dirige a preceptos concretos y no a la descripción general que recoge la ley, habrá de ser en el análisis de cada precepto impugnado por esta razón donde se examine si se da o no la infracción denunciada. Conviene, sin embargo, dejar fijado desde este momento un criterio fundamental para el enjuiciamiento de los preceptos impugnados por este motivo. El art. 27.10 de la Constitución reconoce la autonomía universitaria «en los términos que la ley establezca». La ley regulará, por tanto, la autonomía universitaria en la forma que el legislador estime más conveniente, dentro del marco de la Constitución y del respeto a su contenido esencial en particular, y al analizar la impugnación de un precepto desde este punto de vista, lo que habrá de determinarse primordialmente es si se invade o no ese contenido esencial, sin que sea necesario justificar la competencia del legislador. Naturalmente que esta conceptuación como derecho fundamental con que se configura la autonomía universitaria, no excluye las limitaciones que al mismo imponen otros derechos fundamentales (como es el de igualdad de acceso al estudio, a la docencia y a la investigación) o la existencia de un sistema universitario nacional que exige instancias coordinadoras; ni tampoco las limitaciones propias del servicio público que desempeña y que pone de relieve el legislador en las primeras palabras del artículo 1 de la LRU. Más, aunque la doten de peculiaridades que han de proyectarse en su regulación, ni aquellas limitaciones ni su configuración como servicio público desvirtúan su carácter de derecho fundamental con que ha sido configurada en la Constitución para convertirla en una «simple garantía institucional», como dice el Abogado del Estado, pretendiendo con ello que es «mucho mayor el poder conformador de las normas que regulan la institución». El derecho fundamental no afecta al poder normativo en mayor medida que el respeto a su contenido esencial que impone el art. 53.1 de la Constitución, perfectamente compatible con el servicio público que desempeña (...) 9. (...) La LRU, en cumplimiento de la participación que a otros sectores de la sociedad corresponde constitucionalmente en los centros docentes, diseña un modelo organizativo que comprende, entre otros órganos previstos en el art. 13, el Consejo Social como «órgano de participación de la sociedad en la Universidad» (art. 14.1). Su composición se determina en el núm. 3 del art. 14, distinguiendo la representación de la comunidad universitaria, cuya participación será de dos quintas partes, de la correspondiente a los intereses sociales a la que se asignan las tres quintas partes restantes. Se establece, pues, el Consejo Social con una participación mayoritaria de los intereses sociales que queda expresamente garantizada al disponer el apartado b) del mismo precepto que «ninguno de los representantes a que alude este párrafo (de los intereses sociales) podrá ser miembro de la comunidad universitaria». En principio nada puede objetarse a esta composición del Consejo Social, pues es la opción elegida por el legislador. Sin embargo, la representación minoritaria que en su composición corresponde a la comunidad universitaria que queda por ello subordinada a la representación social impide que se atribuyan al Consejo Social decisiones propias de la autonomía universitaria. De ahí que, impugnados en el recurso los arts. 14.3 y 39.1 de la LRU, resultara procedente examinar y resolver la cuestión desde el ángulo de la autonomía universitaria. Porque, obviamente, si las funciones que se atribuyen al Consejo Social responden a su finalidad específica de ser el órgano de participación de la sociedad en las Universidades y no afectan al contenido esencial de la autonomía de éstas, la participación minoritaria de la comunidad universitaria no lesionará su autonomía. Pero si, pese a esa representación minoritaria, se atribuyen al Consejo Social funciones estrictamente académicas, entonces sí resultaría vulnerado el art. 27.10 de la Constitución. Y esto es lo que ocurre cabalmente con la función decisoria atribuida al Consejo Social por el núm. 1 del art. 39. Las necesidades docentes e investigadoras de la Universidad en orden a «si procede o no la minoración o el cambio de denominación o categoría» de una plaza de Catedrático o Profesor titular cuando queden vacantes, es algo que afecta a la esencia de la autonomía universitaria reconocida en el art. 27.10 de la Constitución que se fundamenta, como ya hemos visto y dice expresamente el art. 2.1 de la LRU, «en el principio de libertad académica que se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio». Y si la protección de estas libertades en su vertiente individual de libertad de cátedra y de libertad de enseñanza está garantizada directamente por la Constitución en los arts. 20.1 c)y 27.1, respectivamente, lo está también en su vertiente colectiva o institucional a través de la autonomía universitaria, que no puede quedar desvirtuada mediante la atribución de facultades decisorias, en materia estrictamente académica, a un órgano con la composición que establece el art. 14.3 de la LRU (...). Votos particulares Voto particular que formula el Magistrado don Luis Díez-Picazo y Ponce de León (...) No comparto la idea de que existe un derecho fundamental a la autonomía universitaria, en los términos en que esta Sentencia lo establece, y estoy más cerca de la tesis de lo que en la Sentencia se llama una «garantía institucional», aunque debo dejar en claro que, a mi juicio, los derechos fundamentales suponen siempre «garantías institucionales», si bien, como es lógico, no las agotan. Me resulta difícil concebir como derecho fundamental una regla de organización de corporaciones que en una gran parte son personas jurídicas de Derecho público, cuya creación se lleva a cabo por Ley (cfr. art. 5 LRU), cuando, además, el profesorado, o una parte sustancial de él, se configura como funcionario. Creo que no es decisivo como criterio para llegar a una conclusión en este punto el de la «ubicación de la norma», como la propia Sentencia reconoce. El art. 27 de la Constitución contiene el bloque de directrices constitucionales en materia educativa, ausente, en cambio, del conjunto de los principios rectores de la política social-económica. No es discutible, por ejemplo, que el art. 27.8 no contiene ningún derecho fundamental y que tampoco es un derecho fundamental la norma contenida en el art. 27.9, por citar sólo los pasajes más próximos. Asimismo, cabe afirmar que dentro del capítulo de los derechos fundamentales y las libertades públicas pueden encontrarse reglas que no encajan en la idea de derecho fundamental y otras donde la remisión a la ley posee unos contornos distintos del deber de respeto del contenido esencial del art. 53.1. Por vía de ejemplo y sin agotar la entresaca podría citar el art. 16.3, el 20.3 o el 24.2, en su párrafo final. Tampoco me parece decisivo criterio en favor de la tesis del derecho fundamental la opinión que algunos de los intervinientes en el proceso constituyente pudieran tener, pues no refleja, de modo indiscutido, una sola supuesta voluntad del constituyente. Ha de tenerse en cuenta, además, a mi juicio, que las reglas de interpretación de la Constitución, como todas las reglas de interpretación en general, deben objetivarse lo más posible e independizarse de la voluntad de los participes en el mencionado proceso de elaboración del Texto constitucional. Lo anterior quiere decir, a mi entender, que el art. 27.10 contiene una garantía institucional que es una regla organizativa o una directriz del funcionamiento de las Universidades y que, por consiguiente, la libertad de configuración del legislador es en este punto mayor que la que puede tener cuando regula el ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, como por lo demás pone de relieve la letra del precepto al decir que se reconoce la autonomía de las Universidades «en los términos que la Ley establezca». Tampoco creo que la regla de la autonomía de las Universidades se encuentre, como regla instrumental, al servicio de otras libertades públicas, como la llamada libertad académica o libertad de cátedra. Esta última está en nuestra Constitución, establecida en el art. 20, dentro del cuadro de las libertades de expresión, difusión de pensamientos e ideas y de producción y creación literaria artística, científica y técnica. La libertad de cátedra podría quedar perfectamente protegida en un sistema que no reconociera autonomía a las Universidades, cuando como es normal en un Estado democrático, las posibles interferencias de las Administraciones Públicas pueden sin dificultad suprimirse o, en su caso, residenciarse ante los órganos jurisdiccionales. Pienso, además, que el hecho de que las Universidades estén gobernadas autónomamente no otorga, por ese solo hecho, a cada uno de sus miembros, uti singulus, una mayor libertad de cátedra. Mas dejando aparte este tema, lo que me parece absolutamente claro es que si la autonomía de las Universidades se quiere pensar como derecho fundamental, tendrá que predicarse de la Universidad en su conjunto, considerada como persona jurídica, sin que pueda situarse dentro de ella, en un ámbito más reducido, como es el de la «comunidad universitaria» de la que en ocasiones habla la ley enjuiciada. No creo, pues, que se pueda mudar el sujeto y trasladar la titularidad del derecho de la Universidad a la comunidad universitaria. Esta conclusión proyecta alguna luz respecto de lo que la ley llama Consejo Social como órgano de participación de la sociedad en la Universidad y de las funciones que se le atribuyen. En un sistema de autonomía universitaria puede rechazarse como inconstitucional la norma que establezca un órgano cuya sola existencia sea contraria a la autonomía, por suponer intromisión o injerencia de poderes extraños. Sin embargo, reconocida la legitimidad del órgano, como la Sentencia hace, no creo que puedan declararse inconstitucionales los preceptos que le atribuyen funciones, por el hecho de que éstas entren en colisión con un hipotético derecho de la «comunidad universitaria». Ello ocurre singularmente con lo dispuesto en el art. 39.1. Algo parecido ocurre con algunas de las atribuciones que la Ley otorga al Consejo de Universidades (...). En síntesis, me parece que la Sentencia de la que discrepo, bajo la cobertura de la idea de contenido esencial de la autonomía universitaria, proyecta una concepción de esta autonomía diferente de la que pudo tener el legislador, que no existe razón de peso para que se superponga a la decisión de éste adoptada en ejecución del citado art. 27.10. Voto particular que formula el Magistrado don Francisco Rubio Llorente, al que se adhiere el Magistrado don Eugenio Díaz Eimil (...) No comparto en modo alguno la restringida concepción de los derechos fundamentales que se recoge en el fundamento 4.°, apartado a), y que reduce el conjunto de tales derechos al de aquellos que están protegidos por el recurso de amparo. Esta concepción, que se aparta del uso habitual en la doctrina, obligaría a negar la existencia de derechos fundamentales en todos aquellos sistemas jurídicoconstitucionales (la mayoría de los existentes en Europa occidental, por ejemplo) en los que no existe esa vía procesal y es, a mi juicio, absolutamente incompatible con nuestra propia Constitución que también sustrae a la libre disponibilidad del legislador (art. 53.1) los derechos comprendidos en la Sección 2.ª del Capítulo Segundo que son también, por eso mismo, derechos fundamentales y entre los cuales se encuentran derechos de libertad tan decisivos como el de contraer matrimonio (art. 32) o el de elegir profesión u oficio (art. 35) o garantías de instituto tan importantes para los individuos y para la estructura de nuestra sociedad como son la de la propiedad privada (art. 33), o la negociación colectiva laboral (art. 37). Segunda. No creo que una Sentencia judicial sea el lugar adecuado para la elaboración teórica, pero cuando ésta se aborda ha de hacerse con un rigor del que, a mi juicio, carece el largo razonamiento en el que, en el mismo apartado a) del fundamento 4.°, se pretende demostrar que la autonomía universitaria no es una garantía institucional, sino un derecho fundamental. Como es obvio, las instituciones jurídicas no cambian necesariamente de naturaleza en función de cuál sea su protección procesal y una garantía institucional no deja de serlo por el hecho de estar protegida por el recurso de amparo. Hasta donde sé, la doctrina alemana no ha cuestionado nunca que la autonomía municipal sea una garantía institucional, aunque esté protegida por el equivalente germánico de nuestro recurso de amparo. La idea que subyace a esta errada elaboración teórica es, aparentemente, la de que el núcleo esencial o reducto indisponible para el legislador es más rígido o resistente en los derechos fundamentales que en las garantías institucionales, idea que no es desde luego ni evidente, ni de general aceptación, pues las garantías institucionales, como las de instituto, no son, en la doctrina que establece estas distinciones, sino variedades de los derechos fundamentales como lo son, desde otro punto de vista, los derechos de libertad y los de igualdad o, en la terminología de nuestra Constitución, los derechos fundamentales y las libertades públicas. De hecho, sin embargo, la definición de la autonomía universitaria como derecho fundamental (que no impide calificarla también de dimensión «institucional» de la libertad académica, cuya dimensión «individual» estaría en la libertad de cátedra, que la mayor parte, al menos, de la doctrina suele considerar también como garantía institucional) es utilizada para convertirla en una especie de proyección inconcreta de un derecho fundamental nuevo, el de «libertad académica», cuyo sujeto no es ya la Universidad, sino otra entidad carente de personalidad jurídica, que es la llamada «comunidad universitaria» y para eludir el análisis de la remisión que el art. 27.10 de la Constitución hace «a los términos que la ley establezca».