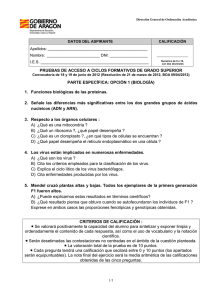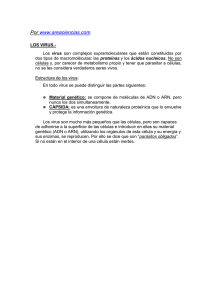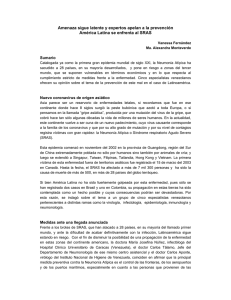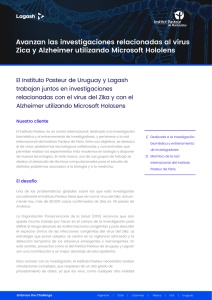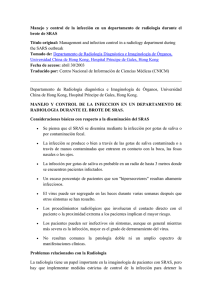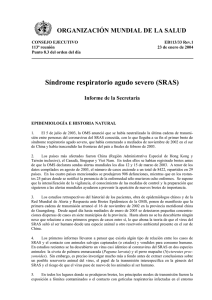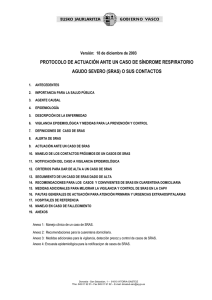Hoy ha sido el peor día de mi vida. He llegado a París a primera
Anuncio

Hoy ha sido el peor día de mi vida. He llegado a París a primera hora de la mañana, agotada, hambrienta, sin un duro en el bolsillo y con unas pintas que hasta los barrenderos del metro me observaban con precaución, como si en cualquier momento fuera a sacar mi mano y a pedirles unas monedas. Menos mal que el brillo de mis ojos azules aumenta con los problemas, y me da un cierto aire nostálgico, bueno más bien creo que suelo dar un poco de pena cuando tengo estas pintas. El caso es que ha aparecido un alma compasiva que me ha acompañado hasta la parada del autobús que, supuestamente, me llevaría a la place de la Contrescarpe. Para mi sorpresa nadie conocía la rue Mourfard y no era por mi francés, que es exquisito, sino porque ese autobús me había llevado a la otra punta de la ciudad. Así que de nuevo coge la mochila y búscate la vida. No he tardado mucho en dar con la dirección, porque una tiene ya sus recursos, pero el barrio era un tanto cutre y el portal no ofrecía demasiada confianza. Estos de la escuela de detectives por ahorrase unas pelas son capaces de meternos en cualquier antro. Bueno, para colmo y como era de esperar, la supuesta oficina estaba en el último piso, una especie de rellano abuhardillado, al que he tenido que acceder agachando la cabeza para no recibir un sonoro coscorrón. Y, claro, lo de dentro no estaba mejor. El espacio, eso sí, muy aprovechado, oficina, dormitorio, cocina y baño en una sola habitación, todo muy integrado. Menos mal que la cama parecía un diván de psicoanalista y seguramente podría aprovecharlo con algún cliente para dar un toque de esnobismo a mi trabajo. El desorden no me ha impedido echar una cabezada, todo me daba igual, no era capaz de pensar, llevaba toda una semana de aquí para allá resolviendo pruebas y comiéndome el coco y ya el ordenador había hecho clic y mi cabeza también. Desde lo más profundo de mi inconsciente me ha parecido oír mi móvil y es que ya he desarrollado una especie de séptimo sentido para su sonido. Sin abrir los ojos estaba contestando. Un científico del Instituto Pasteur quería hablar conmigo para que les ayudara a resolver no sé que asunto de un virus. Estaba claro que mi tutor había puesto en marcha a todos sus secuaces y atacaba de nuevo, y ahora con un caso que parecía que iba en serio. En media hora se ha presentado en la oficina el señor Ronsard. Por su aspecto descuidado y su extraño atuendo, pantalones de cuadros rojos y camiseta negra de tirantes, he pensado que se trataba de una broma de mis compañeros, pero en cuanto ha empezado a hablar me he dado cuenta de que el asunto iba en serio y de que tendría que usar mi ingenio y mi astucia para ayudarles. En los últimos meses habían estado investigando un virus llamado SRAS, yo había leído algo en los periódicos, pero no le había dado mucha importancia. Había causado ya 800 muertos, era muy contagioso y en China y Japón se habían tomado severas medidas para evitar su propagación. Como se desconocía qué tipo de virus era y cómo combatirlo, las autoridades chinas habían pedido ayuda al Instituto Pasteur. No se sabía cómo ni por qué, pero un recipiente de estudio, que contenía una cepa de SRAS había desaparecido. Y aquí entraba yo, si ese virus se propagaba, los ciudadanos de París corrían un serio peligro. Y es más, podía darse la circunstancia de que alguien lo hubiera robado y su intención fuera esa, contaminar toda la ciudad.