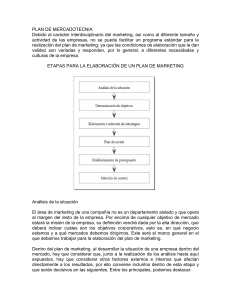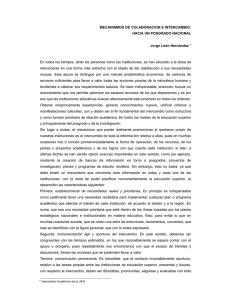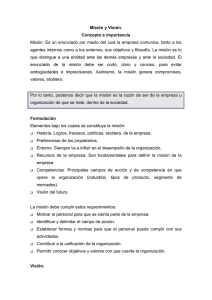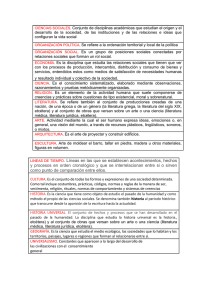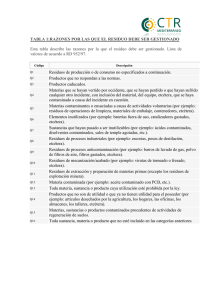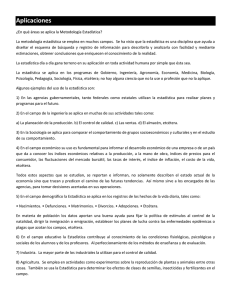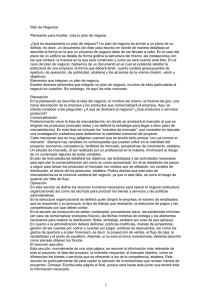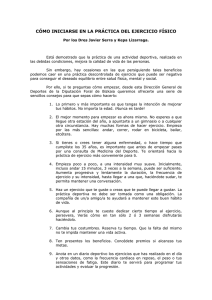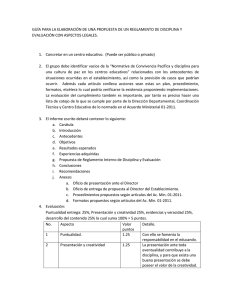¿Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA? - Suprema Corte de Justicia
Anuncio

¿Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA? José Ramón Cossío D. En nuestra Constitución se dispone que el Poder Ejecutivo Federal recae en una sola persona denominada Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Se trata de un órgano de titularidad personal. Vale la pena recordar esta disposición, pues aun cuando es común confundir al Ejecutivo con la Administración Pública, se trata de dos instituciones distintas: una, proveniente del voto público y depositaria de la titularidad de un poder federal; otra, compuesta básicamente por secretarios de Estado, destinada a auxiliar al Presidente. Por razones jurídicas, políticas y simbólicas, la atención puesta en la elección y atribuciones del Presidente de la República ha sido y es de la mayor importancia. Hoy mismo, de hecho, se sigue escribiendo acerca de qué hará quien ocupe la presidencia el próximo 1° de diciembre, qué atributos tiene y debería tener, qué hará para diferenciarse del actual Presidente, a qué le dará continuidad, etcétera. Me parece que esta tendencia se incrementará en las próximas semanas. Parte de lo que será el “modo personal de gobernar” de nuestro Presidente, habrá de decidirse en estos tiempos mediáticos, para bien o para mal, con mucho de lo que se vaya construyendo en nuestro imaginario colectivo y, con él, en el imaginario individual del nuevo titular del Ejecutivo Federal. Lo que llama la atención en contraste con este sobre-análisis presidencialista, es el poco análisis que se está haciendo de la Administración Pública Federal. Por análisis no entiendo, desde luego, hacer futurismo sobre si tal o cual persona ocupará tal o cual Secretaría, midiendo niveles de relación, trayectoria partidista u otros elementos semejantes. Analizar lo que puede o debiera ser la Administración Pública en el próximo sexenio, debiera ser un ejercicio distinto. Lo primero que debe quedar claro es la importancia de la Administración misma, salvo que quiera mantenerse la imagen infantil de un presidente que todo lo sabe, todo lo puede y que, por ello, decide qué es lo mejor para “su” pueblo. Ni por razones democráticas ni por capacidad funcional, nadie que ocupe el cargo de Presidente lo puede todo. La solución que la modernidad ha construido para racionalizar el ejercicio del poder y hacerlo eficaz, es la creación del gabinete o, como decimos aquí, de la administración pública. Los sujetos designados para integrar este cuerpo, con independencia de las diversas modalidades de nombramiento o remoción, ejercen competencias concretas en los segmentos materiales en que se haya dividido la realidad (educación, salud, trabajo, etcétera.). Los miembros del gabinete deberán, entonces, realizar una gran cantidad de funciones, no ya como representantes o delegados del Presidente, sino como un ejercicio propio. La pregunta que cabe hacernos a días de la instalación del nuevo Congreso de la Unión y a semanas de la toma de posesión del nuevo Presidente, es esta: ¿cuál es el estado de nuestra Administración Pública Federal? Esta pregunta admite, desde luego, una gran cantidad de interrogantes adicionales por lo que concierne a la designación de los titulares, la división competencial por secretaría, el modelo de relaciones entre ellas, los mecanismos de control presupuestario y normativo, entre muchos otros. Si la administración es un instrumento para alcanzar fines tales como la educación, el desarrollo, el empleo o la seguridad, se hace necesario alinearla con los fines que se deseen alcanzar. Estos deben definirse clara y concisamente, fuera de la vaguedad de posiciones generales que cualquiera pudiera expresar. Si los fines son claros, así, como fines, resultará más factible reordenar los medios para lograrlos, no a partir de lo obvio sino de lo que son los problemas realmente de fondo. Considero dos, normalmente poco visibles. Uno de ellos es la revisión de lo que genéricamente se llama “facultad reglamentaria”. No me refiero aquí a la que corresponde directamente al Presidente, pues la misma tiene un marco constitucional más o menos claro. Aludo a la que diariamente ejercen una enorme cantidad de funcionarios al emitir decretos, circulares, acuerdos y, aquí sí, un largo etcétera. Saber qué norma puede emitir quién, con qué alcance, con qué relación jerárquica respecto de otras autoridades, por ejemplo, es una tarea que debe hacerse pronto. De la proliferación normativa llevada a cabo por la Administración sin órdenes de relación, se han derivado muchos de los problemas de ineficiencia, inactividad e impunidad que nos aquejan actualmente. Otro de los temas que me parece ineludible enfrentar, es la pluralidad de órganos que bajo diversas denominaciones proliferan hoy en día. Hay comisiones, centros, institutos y otro largo etcétera dentro de toda la Administración. Tal proliferación ha logrado romper la condición de unidad de mando y de jerarquía que debe darse en todo ejercicio administrativo sin que, hay que decirlo, en muchos casos haya incorporado mayores beneficios. Si para cada problema habrá un órgano y si para cada órgano la pretensión de autonomía, la actuación y la responsabilidad por ésta seguirá seriamente afectada. Reordenar la administración es más que suprimir secretarías, funcionarios o redistribuir competencias. Es, por decirlo en una expresión de uso actual, un complejo ejercicio de ingeniería institucional. En un país con régimen jurídico presidencial, la ordenación de la Administración es central para la gobernabilidad y la racionalidad del poder público. Es deseable que además de pensar en personas, en hacer futurismo y en repartir cargos, se haga un análisis cuidadoso acerca del tipo de Administración que queremos y con la que seremos gobernados los próximos seis años. Ministro de la Suprema Corte de Justicia. Profesor de derecho constitucional en el ITAM @JRCossio