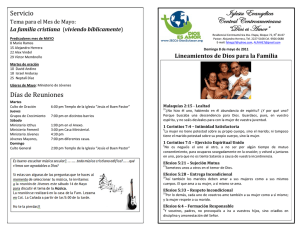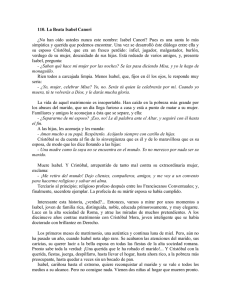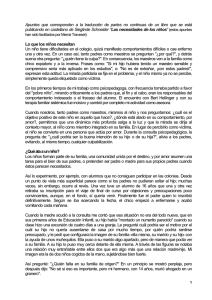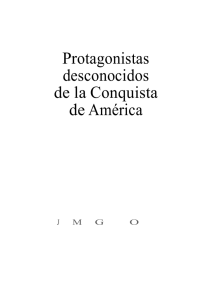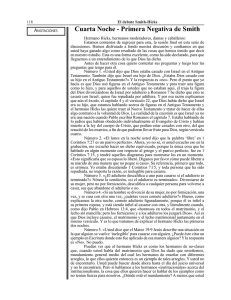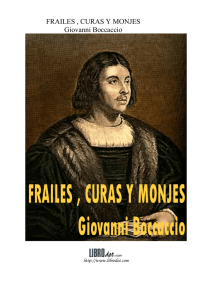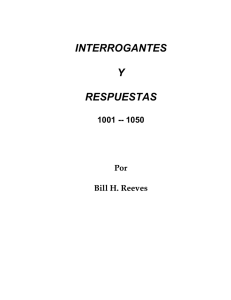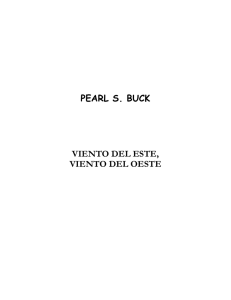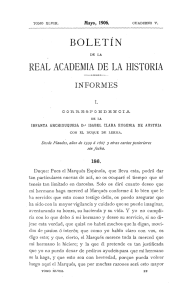Duro Viaje de Doña Isabel Lucía Cruz de Castillo Doña Isabel había
Anuncio
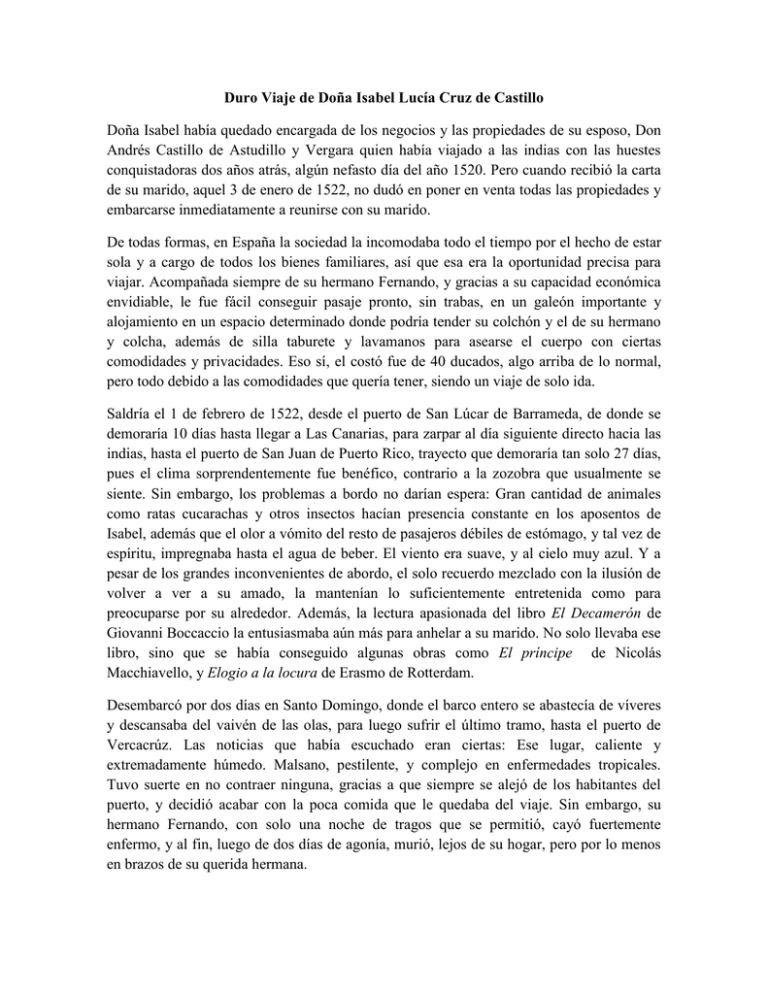
Duro Viaje de Doña Isabel Lucía Cruz de Castillo Doña Isabel había quedado encargada de los negocios y las propiedades de su esposo, Don Andrés Castillo de Astudillo y Vergara quien había viajado a las indias con las huestes conquistadoras dos años atrás, algún nefasto día del año 1520. Pero cuando recibió la carta de su marido, aquel 3 de enero de 1522, no dudó en poner en venta todas las propiedades y embarcarse inmediatamente a reunirse con su marido. De todas formas, en España la sociedad la incomodaba todo el tiempo por el hecho de estar sola y a cargo de todos los bienes familiares, así que esa era la oportunidad precisa para viajar. Acompañada siempre de su hermano Fernando, y gracias a su capacidad económica envidiable, le fue fácil conseguir pasaje pronto, sin trabas, en un galeón importante y alojamiento en un espacio determinado donde podría tender su colchón y el de su hermano y colcha, además de silla taburete y lavamanos para asearse el cuerpo con ciertas comodidades y privacidades. Eso sí, el costó fue de 40 ducados, algo arriba de lo normal, pero todo debido a las comodidades que quería tener, siendo un viaje de solo ida. Saldría el 1 de febrero de 1522, desde el puerto de San Lúcar de Barrameda, de donde se demoraría 10 días hasta llegar a Las Canarias, para zarpar al día siguiente directo hacia las indias, hasta el puerto de San Juan de Puerto Rico, trayecto que demoraría tan solo 27 días, pues el clima sorprendentemente fue benéfico, contrario a la zozobra que usualmente se siente. Sin embargo, los problemas a bordo no darían espera: Gran cantidad de animales como ratas cucarachas y otros insectos hacían presencia constante en los aposentos de Isabel, además que el olor a vómito del resto de pasajeros débiles de estómago, y tal vez de espíritu, impregnaba hasta el agua de beber. El viento era suave, y al cielo muy azul. Y a pesar de los grandes inconvenientes de abordo, el solo recuerdo mezclado con la ilusión de volver a ver a su amado, la mantenían lo suficientemente entretenida como para preocuparse por su alrededor. Además, la lectura apasionada del libro El Decamerón de Giovanni Boccaccio la entusiasmaba aún más para anhelar a su marido. No solo llevaba ese libro, sino que se había conseguido algunas obras como El príncipe de Nicolás Macchiavello, y Elogio a la locura de Erasmo de Rotterdam. Desembarcó por dos días en Santo Domingo, donde el barco entero se abastecía de víveres y descansaba del vaivén de las olas, para luego sufrir el último tramo, hasta el puerto de Vercacrúz. Las noticias que había escuchado eran ciertas: Ese lugar, caliente y extremadamente húmedo. Malsano, pestilente, y complejo en enfermedades tropicales. Tuvo suerte en no contraer ninguna, gracias a que siempre se alejó de los habitantes del puerto, y decidió acabar con la poca comida que le quedaba del viaje. Sin embargo, su hermano Fernando, con solo una noche de tragos que se permitió, cayó fuertemente enfermo, y al fin, luego de dos días de agonía, murió, lejos de su hogar, pero por lo menos en brazos de su querida hermana. El viaje debía proseguir, debía llegar a donde su amado la esperaba, al corazón de la Nueva España, lugar al que no dio largas para llegar, debido a la muerte de su hermano, y al temor de contagiarse de lo mismo, o algo peor. Al llegar, preguntó por todos lados la ubicación de su marido, pero nadie le quiso dar razón, todos callaban y se alejaban con cierta vergüenza y pena. Duró un buen rato hasta que se decidió entrar en una iglesia y preguntar al encargado, al párroco, si lo conocía, y dónde vivía. Lo hizo, pero el párroco, guardó silencio, cabizbajo, pensativo. Le habló luego con vos familiar, o compasiva, le dijo por su nombre, aunque no debería saberlo. La exhortó a que la acompañara a la parte de atrás de la iglesia. Allí le mostró el horror. “Aquí yace Don Andrés Navarra de Astudillo”. Al caer no supo más. Al reponerse, con vos entrecortada indagó en el sacerdote cómo había muerto su amado. “No sabemos, pero duró lo más que pudo esperándola”