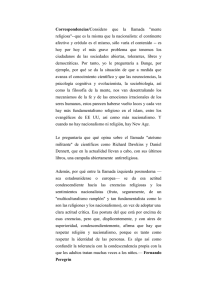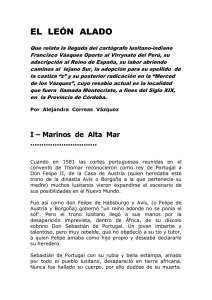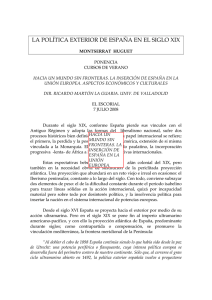Portugal y España: Retórica del iberismo democrático Hipólito de la Torre Gómez
Anuncio

Hipólito de la Torre Gómez Portugal y España: Retórica del iberismo democrático El mundo de las jergas y los tópicos es muy frecuente en política y también, claro es, en política exterior. Amistad con los países árabes, vocación europea, etcétera, son ejemplos bien conocidos. Todos tienen su razón y su sinrazón de ser, su mayor o menor contenido real Aquí quiero ocuparme de uno que hace referencia a las bases de las relaciones peninsulares. Está últimamente bastante de moda anunciar felices auspicios de inteligencia hispano-portuguesa, posible ahora, se dice, desde la condición democrática de la vida interna de uno y otro Estado. «Neoiberismo democrático», declaraba en Lisboa hace poco Raúl Moro* do. Y aún más recientemente, el 20 de febrero, hablaba Mario Soares en televisión de un «gran tratado de amistad», como reflejo de un «acuerdo entre Estados democráticos y no entre dictaduras; entre pueblos y no entre políticos». La tesis que subyace es muy sencilla: la profunda separación entre españoles y portugueses es obra de políticos, de intereses de Estado, de dictadores; nunca de pueblos, que, desde el momento en que pueden vivir en libertad, son llamados a protagonizar un espontáneo, sincero y respetuoso reencuentro. A mí me parece que los adictos españoles de esta fe optimista pecan bas- tante de ingenuos. Y reputo como cierto que, en el fondo, los coros lusitanos 'de estas mismas sinfonías peninsularis-tas, por muy democráticas que sean, reflejan más retórica que sinceridad. La idea de una reconversión regeneradora del orden tenso de las relaciones internacionales, como resultado de la liberación del individuo dentro del Estado, es de antigüedad casi venerable. Como teoría es incorrecta, desde el momento en que confunde los datos constitutivos de dos planos, que, por lo mismo, son distintos: el de las relaciones intraestatales y el de las interestatales. En estas últimas, el nacionalismo es un elemento clave, que tiene un nítido registro de voluntad colectiva, imposible de definir como simple (ni mucho menos consciente) agregado de libres decisiones individuales. En cuanto credo, no ha dejado en ningún momento de arrojar saldos muy frustrantes. Y, si no, ahí están los continuos ejemplos de suspicacias, tensiones y colisiones internacionales, que no parecen tener muy en cuenta los internacionalismos democráticos ni las expectativas y proyectos, tampoco recientes, de paz universal y permanente. Esta reflexión creo que viene muy al caso de las relaciones hispano-portu-guesas, porque esperar de la democratización de la vida interna de uno y otro Estado el derrumbe del secular extrañamiento me parece ensoñación por parte española y retórica hueca del lado lusitano. Y no ya de cara a las propuestas específicamente iberistas (nada frecuentes en la actualidad), sino respecto de los más humildes propósitos de llegar a una estrecha inteligencia y colaboración peninsular. Porque el obstáculo será siempre el inveterado nacionalismo portugués, que se define y afirma históricamente en contraposición a España y aparece, por tanto, cargado de un signo marcadamente antiespañol. Para medir toda la profundidad de sus anclajes habrá que entender que ese rasgo no tiene nada de ocasional y mucho menos de gratuito. Al contrario, es natural producto de una pulsación agónica, que bracea rabiosamente para afirmar la personalidad colectiva en el seno de unos datos de negación, representados por una geografía, una cultura y hasta una historia compartidas con el resto de la Península. Todos ellos, con cuanto representan de perenne, fundamentan de manera objetiva las previsiones de peligrosidad contempladas siempre por los sentimientos nacionalistas portugueses y explican asimismo, sin acudir necesariamente a expresos voluntarismos ab-sorcionistas, la natural propensión del otro socio peninsular a adoptar, por mor de su mayor potencia, posiciones de preponderancia. La dialéctica hispano-portuguesa, tanto ayer como hoy, se asienta sobre este tipo de realidades, factores estructurales e inamovibles y ante los cuales difícilmente puede el nacionalismo portugués descargarse de su signo antiespañol sin desvirtuarse en su propia esencia. Por eso, no me parece mínimamente posible que el libre albedrío de los ciudadanos de la Península sea capaz de ejercer cualquier influjo sustancial para modificar algo que no sea meramente epidérmico en el tenor de las relaciones entre Portugal y España. Si acudimos a la verificación histórica, el resultado tampoco ofrece muchas dudas. Con iberismos o sin ellos, cualquiera que sea la situación política de España, las actitudes de separación y prevención lusitanas han seguido siempre en pie. Todo lo que no haya sido esto, apenas ha pasado de ¡retórica de aproximación o de pretextos incidentales para justificar el hecho más profundo de una fractura estructural. La retórica de la fraternidad entre pueblos no es precisamente nueva. Para no remontarnos muy lejos, puede recordarse cómo se prodigó con bastante largueza a uno y otro lado de la raya, en la euforia republicana peninsular, que promueve la caída de la monarquía portuguesa en 1910. La hazaña del republicanismo luso, vendrá a decirse, es el primer paso hacia la democratización de toda la Península, que abriría el torrente de espontánea confraternización democrática de ambos pueblos, ahogados y manipulados en sus naturales sentimientos por bastardos intereses dinásticos. Por entonces, hasta el presidente del Gobierno provisional republicano, Teófilo Braga, se permitía afirmar que «la confederación es necesaria y ha de llegar, cuando España se despoje de los atavismos que la dominan». Claro que en los años siguientes no sólo no vino la confederación, sino que las relaciones hispano-portuguesas, lejos de mejorar, empeoraron de forma alarmante. La verdad es que había razones de sobra, porque la vecina monarquía, que siguió siendo «unitaria» y «reaccionaria», para incordio de los demócratas lusitanos, hostigó no poco el ¡régimen de Lisboa y acarició incluso proyectos de unidad ibérica. La hispa-nofobia, siempre presta a reventar, creció por entonces a tope y movió en altísimo grado la intervención portuguesa en la Gran Guerra, como estrategia para un «nuevo Aljubarrotá» en el foro internacional. Pero sería ingenuo suponer que sin los peligrosos amagos de España en esa coyuntura los republicanos portugueses hubieran avanzado lo más mínimo en algo práctico de cuanto parecían anunciar las declaraciones de ese irresponsable político (y de otros prestigiosos ideólogos como él) que era Teófilo Braga. Porqué el republicanismo que gobierna desde 1910 lo hace desde un realismo firme y un nacionalismo portuguesista tan hipertrofiado, que no era fácil equivocarse en el pronóstico de a qué iba a quedar reducido el programa ibérico:democrá-tico de los lejanos tiempos decimonónicos de la propaganda. Cuando en Portugal se gobierna no hay mucho margen para esos lujos de retórica descomprometida. Como la España de la monarquía «reaccionaria» y «unitaria» había albergado durante unos cuantos años (sobre todo entre 1910 y 1914) intenciones poco tranquilizadoras hacia Portugal, parecían más que razonables los reiterados alegatos de los demócratas portugueses coincidentes al señalar en el régimen vecino la bestia negra de sus temores y de sus odios. La hispano-fóbia solía ahorrar expresamente al pueblo español, víctima asimismo, se decía, de la reacción de sus gobiernos. ¿Cómo el Portugal democrático podía convivir sin aprensiones con esa España cargada de agresividad reaccionaria? Y ¿cómo esperar cualquier aproximación con un vecino mayor, hecho de imposición «unitaria», sin que la personalidad del socio más pequeño se viese, antes o después, seriamente amenazada? El ancestral despecho «castellano» hacia el hecho de la independencia portuguesa, asumido por el Estado español, no podía desvanecerse «mientras todos los pueblos de la Península vivan bajo la presión dominadora castellana». Tal era el juicio, bastante difundido entonces, del representante diplomático portugués en Madrid, en 1919. Todo muy razonable... Si no fuera porque, a la vuelta de muy pocos años, lo que parecía axioma para una hispa-nofobia coyuntural daba un giro de ciento ochenta grados. Con la dictadura de Primo de Rivera, España se hará más reaccionaria y unitaria si cabe; al contrario, en los umbrales de la Segunda República, la propaganda de sus partidarios españoles ofrece, con la democracia y el federalismo, la liquidación de cuanto parecía oponerse a la reconciliación en la Península. ¿Reacción de Lisboa? Un recuerdo saudosó para la monarquía «reaccionaria» y «unitaria», que desde 1919, y más aún a partir de la dictadura primorriverista, ha dado muestras de un respeto y una consideración que no han pasado inadvertidos al otro lado de la frontera, Y un repudio indignado para la «estupidez» de los renacidos profetas del rompecabezas ibérico en libertad. ¿Simple antagonismo de modelos políticos? (dictadura en Portugal desde 1926; pronósticos sencillos de una ulterior democratización en España desde 1930). Quien lea la correspondencia del embajador de Lisboa en Madrid percibirá de inmediato cómo la nueva obsesión no se refiere exactamente a la democracia, sino al iberismo. El problema, a pesar de la natural imbricación de ambos términos, no es sólo de régimen político, sino de prevenciones nacionalistas. A su luz se completa la verdadera naturaleza del indisimulado antagonismo hispano-luso durante la Segunda República y de los tempranos apoyos de Lisboa a los nacionalistas en rebeldía desde julio de 1936. No hay que olvidar que en aquel antagonismo y este apoyo se alberga una buena carga de componente antíibérico, a que da lugar las maniobras injerencionistas del bienio de izquierdas republicano y la pro- paganda revolucionario-federal de determinados sectores más radicales en el período de guerra. La ecuación se ha invertido ahora por razones obvias de incompatibilidades de regímenes políticos en la Península. Si antes la España peligrosa es la España «reaccionaria», ahora lo será la España «roja». La explotación política del nacionalismo es un hecho, pero lo es precisamente por la propia fuerza de un sentimiento tan hipertrofiado que siempre encontrará razones y pretextos-bastantes para alejarse de España. Lo menos importante es que, para fines poco confesables de política doméstica, se designe, en una u otra España, la amenaza a la integridad nacional, porque si, de un lado, el hecho escueto de esa manipulación y de la audiencia de sus resultados son expresivos de un intenso sentir antiespañol en el pueblo a que aquélla se destina, de otro ha de repararse en el hecho indiscutible de que, cualesquiera que sean los movimientos, la posición o la configuración que adopte el vecino Estado, detectará siempre Portugal eventuales contingencias de peligrosidad. Y este peligro será ciertamente sincero. Una realidad así de profunda rio la corrigen desde luego los paralelismos de las políticas internas en uno y otro país. En paralelismo estrecho ha vivido la Península desde 1939: bajo dictaduras, hasta 1974-75; en situaciones democráticas, a partir de entonces. Sin embargo, el extrañamiento hispano-portugués en nada sustancial se ha modificado. Hoy, la retórica del reencuentro democrático endosa con alguna frecuencia sobre las dictaduras la responsabilidad del entendimiento hispano-luso. Eso mismo, y con la misma ligereza, dijeron ya los portugueses en 1910 de la monarquía bragantina. La acusación es, en el mejor de los casos, ingenua. El régimen del general Franco parece que ha sido no poco respetuoso hacia las susceptibilidades nacionalistas lusitanas. ¿Acaso querían los portugueses idílicas propuestas de fraternidad, que siempre les espantan? En cuanto a Sa-lazar, fue, efectivamente, un nacionalista a ultranza, como lo fueron también los demócratas del régimen que siguió a la dictadura. En este punto, las dictaduras ibéricas no levantaron ningún muro que no existiera ya. Simplemente, las razones profundas de una histórica ruptura se impusieron bajo un silencio de congruencia. Pero, además, no me parece muy seria esa proclividad a la inculpación del pasado, cuando, a pesar de la reciente vida en democracia de ambos países, en nada se ha desdibujado hasta hoy el abismo que separa a portugueses y españoles, sino que más bien todos los indicios apuntan a lo contrario. Sin mencionar la ininterrumpida continuidad de ese divorcio que subsiste en aspectos positivos, de comunicación y colaboración (culturales, políticos, económicos), ¿habrá que recordar las cuestiones de la OTAN, el Mercado Común o el afilado contencioso pesquero? No podrá decirse., sin incurrir en ligereza, que estas desavenencias no tienen más alcance que el puramente co-yuntural. Por el contrario, se trata de exponentes bien manifiestos de hasta qué punto las prevenciones nacionalistas antiibéricas portuguesas siguen hoy en pie. Y así seguirán. Porque, mientras Portugal sienta la condena de compartir la Península, descubrirá siempre motivos (legítimos desde su punto de vista) de amenaza «iberizante», sin que importe mucho el ser o el estar político del vecino Estado. Hace ahora dos años, abordando el problema de la seguridad nacional, establecía el coronel Cabral Couto, entre otras, dos previsiones de peligrosidad en relación con España: de una parte, «la eventual evolución de España hacia un Estado federal [que] podría originar un renacimiento [..;] de tendencias iberistas»; de otra, el «fuerte desequilibrio de potencialidad entre ambos Estados, impulsando siempre el riesgo de una relación que, pretendiendo que sea de cooperación, en pie de igualdad, se convierta en una relación tutelar más o menos tolerante». No es necesaria mucha perspicacia para comprender cómo, desde una perspectiva semejante, que ha sido además en todo momento la propia del nacionalismo lusitano, cualquier iniciativa de aproximación peninsular desemboca obligatoriamente en un cul de sac. Todavía resulta, si cabe, más sintomática la posición de algunos demócratas portugueses, como la reflejada en un reciente artículo en El País del conocido político socialista Jaime Gama. La «democratización interna» en ambos países —se constata allí— no ha modificado el tenor secular de las relaciones peninsulares. ¡Al fin, el Mediterráneo! Pero como la ecuación democracia interna/democracia internacional no puede fallar o no interesa que falle, se endosa al «estilo desigualitario», que sigue practicando España respecto a su vecino, la responsabilidad en la persistencia del antagonismo peninsular. Todo el artículo está destinado a mostrar cómo Portugal tiene firmísima voluntad de soberana independencia; cómo allí «el rechazo de toda metodología globalizante, iberizante, es siempre automático»; y cómo, en fin, España persiste aún en la práctica de esta «metodología». Conclusión: «Las relaciones igualitarias entre los dos Estados y la corrección de las prácticas anteriores plantean un desafío al nuevo ejecutivo español.» O sea, en esa nueva dimensión, los españoles debemos acabar de democratizarnos. Yo no sé si el propio Jaime Gama se cree el hilo teórico-argumental de su exposición o lo utiliza simplemente a modo de ingenuo chantaje democrático. Porque lo que, en cualquier caso, se concluye fácilmente de la larga disertación que hace en su artículo (para subrayar el vigor del nacionalismo lusitano, sus extremados recelos antiibéricos y, al contrario, la persistencia de los designios «globalizantes» españoles) es que esa dialéctica de solapado antagonismo peninsular escapa siempre a las coyunturas y a las actitudes de los gobiernos; es, históricamente, insuperable. Y el señor Jaime Gama, mal que le pese, lo delata. Creo que, en sustancia, continúan hoy reflejando la profunda realidad del nacionalismo lusitano las siguientes palabras, escritas en 1922 por el ministro de Negocios Extranjeros al representante en Madrid: «Debe el procedimiento de Vuestra Excelencia guiarse por el pensamiento de que la prudencia nos aconseja una gran reserva en las relaciones con el vecino reino. Es obvio que nos conviene mantener con España las mejores relaciones de amistad, pero sin que de modo alguno la línea rígida de las fronteras políticas y económicas deje de existir sin solución de continuidad. El milagro de nuestra existencia de país independiente, de pequeñísima extensión y diminuto número de habitantes, al lado de una Castilla imperialista, fuerte y rica, se explica por el sentimiento constante de peligro, que nos hace exagerar el sistema de defensa y creó un sentimiento general y profundo de animadversión contra España. No juzgo conveniente que en el alma popular desaparezca o profundamente se adormezca la hostilidad secular.» Todo esto no es bueno ni malo; no pretende ni debe suscitar pesimismos ni optimismos. Es una realidad descrip-tible, no calificable. Ambos países disponen, por supuesto, de un margen de maniobra, de cuyo uso depende el que sus relaciones resuelvan en armonía e interés ¡recíproco muchas cuestiones que a ambos importan. Pero de ahí a rasgarse las vestiduras ante esas ya tó picas (y ciertas) espaldas vueltas, o es- * Profesor de la U. N. E. D. perar de su paralelismo democrático una nueva era de cuasi milagrosos amores, hay un verdadero abismo, H. DE LA T. G.*