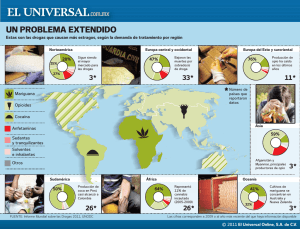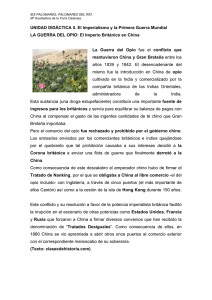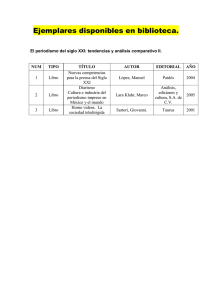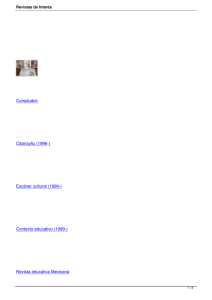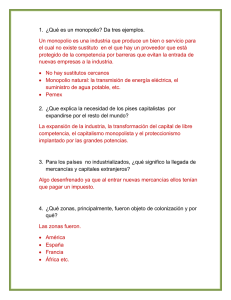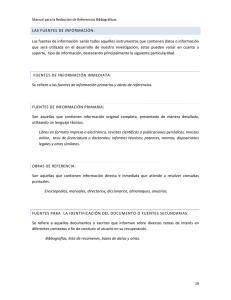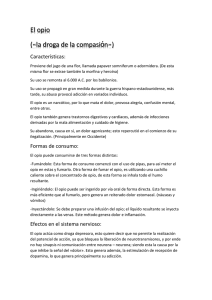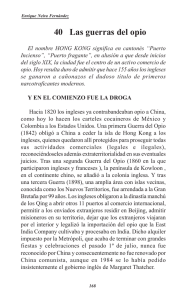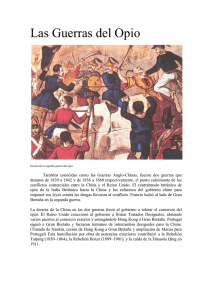Opio del Pueblo Mr. Media 27 junio 2001 Suelo encontrar entre mis
Anuncio
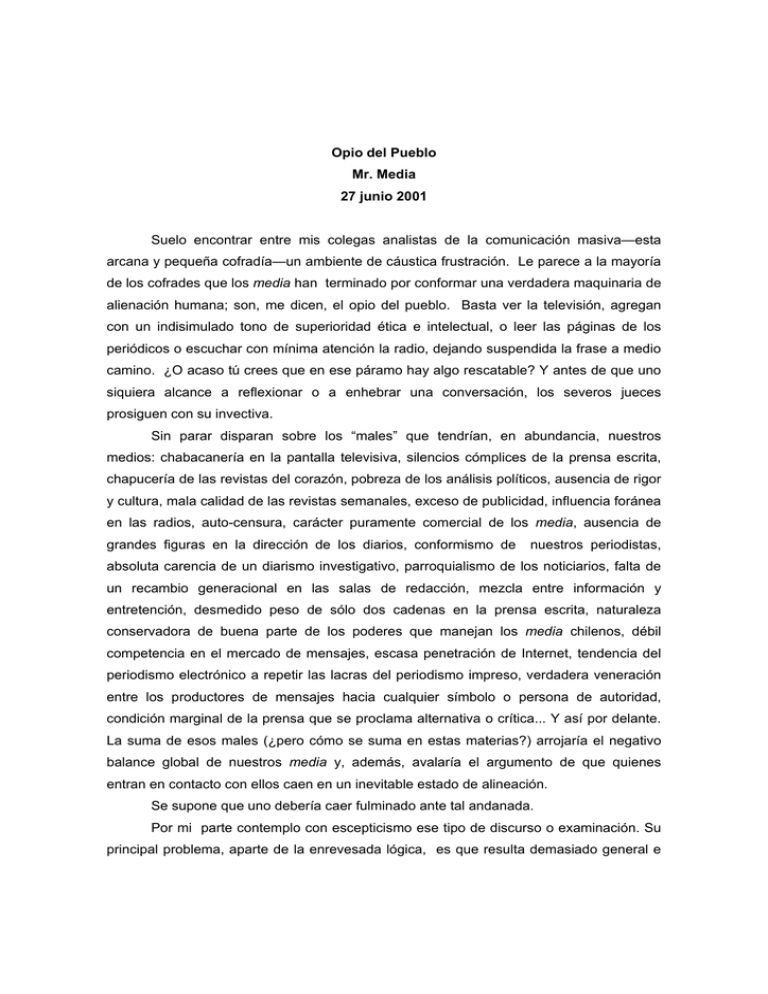
Opio del Pueblo Mr. Media 27 junio 2001 Suelo encontrar entre mis colegas analistas de la comunicación masiva—esta arcana y pequeña cofradía—un ambiente de cáustica frustración. Le parece a la mayoría de los cofrades que los media han terminado por conformar una verdadera maquinaria de alienación humana; son, me dicen, el opio del pueblo. Basta ver la televisión, agregan con un indisimulado tono de superioridad ética e intelectual, o leer las páginas de los periódicos o escuchar con mínima atención la radio, dejando suspendida la frase a medio camino. ¿O acaso tú crees que en ese páramo hay algo rescatable? Y antes de que uno siquiera alcance a reflexionar o a enhebrar una conversación, los severos jueces prosiguen con su invectiva. Sin parar disparan sobre los “males” que tendrían, en abundancia, nuestros medios: chabacanería en la pantalla televisiva, silencios cómplices de la prensa escrita, chapucería de las revistas del corazón, pobreza de los análisis políticos, ausencia de rigor y cultura, mala calidad de las revistas semanales, exceso de publicidad, influencia foránea en las radios, auto-censura, carácter puramente comercial de los media, ausencia de grandes figuras en la dirección de los diarios, conformismo de nuestros periodistas, absoluta carencia de un diarismo investigativo, parroquialismo de los noticiarios, falta de un recambio generacional en las salas de redacción, mezcla entre información y entretención, desmedido peso de sólo dos cadenas en la prensa escrita, naturaleza conservadora de buena parte de los poderes que manejan los media chilenos, débil competencia en el mercado de mensajes, escasa penetración de Internet, tendencia del periodismo electrónico a repetir las lacras del periodismo impreso, verdadera veneración entre los productores de mensajes hacia cualquier símbolo o persona de autoridad, condición marginal de la prensa que se proclama alternativa o crítica... Y así por delante. La suma de esos males (¿pero cómo se suma en estas materias?) arrojaría el negativo balance global de nuestros media y, además, avalaría el argumento de que quienes entran en contacto con ellos caen en un inevitable estado de alineación. Se supone que uno debería caer fulminado ante tal andanada. Por mi parte contemplo con escepticismo ese tipo de discurso o examinación. Su principal problema, aparte de la enrevesada lógica, es que resulta demasiado general e indistinto. Denota una falta tal de precisión que, a la postre, las críticas resultan inconducentes. Pues lo que vale para un medio o componente de él no se aplica, en cambio, a otros diez. Un determinado juicio negativo, correcto en tal caso, sin embargo es incorrecto respecto de ese otro asunto. La apreciación de una debilidad o carencia allí no necesariamente vale allá. En fin, al generalizarse la crítica, en vez de ella abarcar el todo, lo que hace es perder consistencia y tornarse vaga, difusa y ligera. Efectivamente, ya no es posible hablar de los medios de comunicación “en general”. No sólo son muy diferentes entre sí la radio, la televisión, la prensa escrita y los medios electrónicos sino que, a su vez, dentro de cada uno de esos sectores hay una variedad de tipos y voces, de tecnologías y orientaciones. Para decirlo con nombres y marcas: no es posible poner en un mismo casillero a Radio Duna y El Mostrador, o a El Mercurio y Canal 11 de Televisión, o a la Revista Qué Pasa y el canal HBO. Ni siquiera se parecen Artes y Letras y el canal de cable Films and Arts, o el solemne Rocinante y la radio de la Universidad de Chile, aunque aquellos y estos tengan algunos marcados parecidos de familia entre sí. Una de las características más propias de la comunicación contemporánea es su enorme diversidad de soportes, los diferentes públicos a que se dirigen, las culturas mediáticas que transmiten, la variedad de orientaciones e ideologías que los marcan, sus tradiciones organizacionales y métodos de elaboración de mensajes, etc. De allí la imposibilidad de cubrirlos a todos, indistintamente, con un mismo juicio crítico, por abstracto que éste pudiera ser. También el grado de profesionalismo de cada medio es muy distinto; incluso dentro de un mismo medio suelen encontrar algunas secciones preparadas con rigor y otras más bien irregulares y de un elevado amateurismo. La crítica al bulto suele pasar por alto tales diferencias. De hecho, no sólo nuestra televisión está llena de esas heterogeneidades y contradicciones—al lado de un programa bien formulado y ejecutado uno que parece diseñado y realizado por estudiantes de tercer semestre de una escuela de comunicaciones—sino que también en la “prensa seria” hay esas cimas y simas y, al medio, unas llanuras o planicies donde el vacío apenas se soporta. La modernidad trajo consigo el término de las uniformidades. Allí donde antes había una sola verdad secular y abundaban los monopolios—una y los otros apoyados por la censura del soberano y el beneplácito de los pequeños círculos cultos— ahora priman la diferenciación y la complejidad. Hay, literalmente, millones de personas que acceden a la esfera de la comunicación. Hay cientos de miles de mensajes de todo tipo que conforman el tráfico espiritual de la sociedad. Hay millones de bits de información que circulan por los medios electrónicos y un constante flujo de palabras e imágenes que corren en todas las direcciones posibles. Hay cientos de horas diarias de programación televisiva, miles de páginas de revistas y periódicos que aparecen y desaparecen cada semana y decenas de radioemisoras que transmiten a razón de cien palabras por minuto. ¿Cómo creer, entonces, que todo ese rico mundo de significados podría ser calibrado y evaluado con un solo patrón de medida? ¿Cómo aceptar que a ese océano siempre en movimiento de mensajes le cabe una única y simple calificación? En suma, ¿cómo concurrir—por crítico que uno sea de los medios en sus más diversos aspectos particulares—con la peregrina idea de que ese universo entero de órganos y expresiones, tecnologías y formatos, palabras y señales son nada más que un instrumento de alineación de las masas, el opio del pueblo?