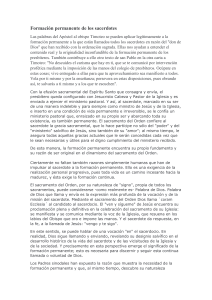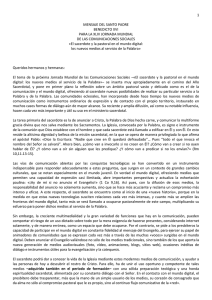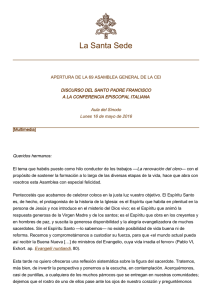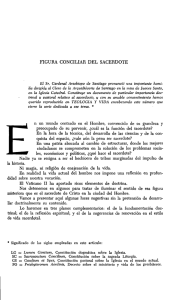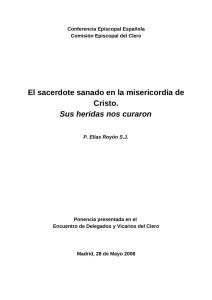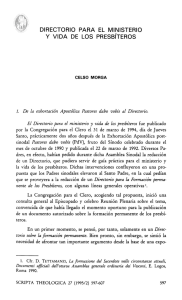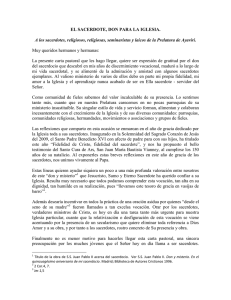1. La pobreza evangélica consiste en la «sumisión de todos los
Anuncio
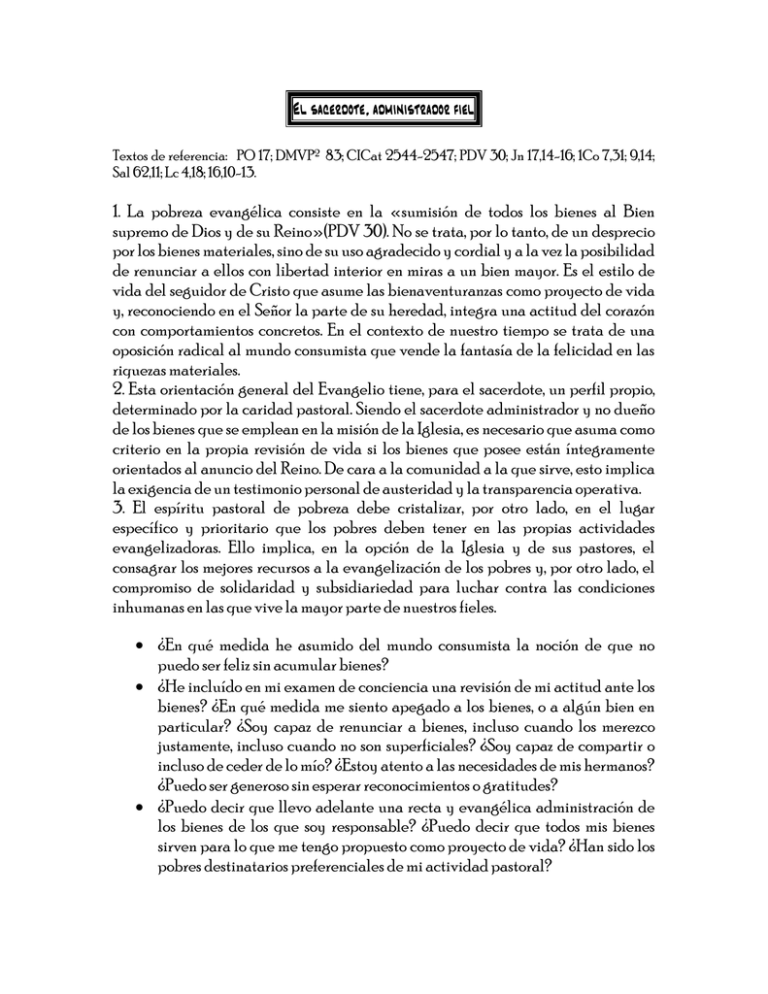
Textos de referencia: PO 17; DMVP2 83; CICat 2544-2547; PDV 30; Jn 17,14-16; 1Co 7,31; 9,14; Sal 62,11; Lc 4,18; 16,10-13. 1. La pobreza evangélica consiste en la «sumisión de todos los bienes al Bien supremo de Dios y de su Reino»(PDV 30). No se trata, por lo tanto, de un desprecio por los bienes materiales, sino de su uso agradecido y cordial y a la vez la posibilidad de renunciar a ellos con libertad interior en miras a un bien mayor. Es el estilo de vida del seguidor de Cristo que asume las bienaventuranzas como proyecto de vida y, reconociendo en el Señor la parte de su heredad, integra una actitud del corazón con comportamientos concretos. En el contexto de nuestro tiempo se trata de una oposición radical al mundo consumista que vende la fantasía de la felicidad en las riquezas materiales. 2. Esta orientación general del Evangelio tiene, para el sacerdote, un perfil propio, determinado por la caridad pastoral. Siendo el sacerdote administrador y no dueño de los bienes que se emplean en la misión de la Iglesia, es necesario que asuma como criterio en la propia revisión de vida si los bienes que posee están íntegramente orientados al anuncio del Reino. De cara a la comunidad a la que sirve, esto implica la exigencia de un testimonio personal de austeridad y la transparencia operativa. 3. El espíritu pastoral de pobreza debe cristalizar, por otro lado, en el lugar específico y prioritario que los pobres deben tener en las propias actividades evangelizadoras. Ello implica, en la opción de la Iglesia y de sus pastores, el consagrar los mejores recursos a la evangelización de los pobres y, por otro lado, el compromiso de solidaridad y subsidiariedad para luchar contra las condiciones inhumanas en las que vive la mayor parte de nuestros fieles. • ¿En qué medida he asumido del mundo consumista la noción de que no puedo ser feliz sin acumular bienes? • ¿He incluído en mi examen de conciencia una revisión de mi actitud ante los bienes? ¿En qué medida me siento apegado a los bienes, o a algún bien en particular? ¿Soy capaz de renunciar a bienes, incluso cuando los merezco justamente, incluso cuando no son superficiales? ¿Soy capaz de compartir o incluso de ceder de lo mío? ¿Estoy atento a las necesidades de mis hermanos? ¿Puedo ser generoso sin esperar reconocimientos o gratitudes? • ¿Puedo decir que llevo adelante una recta y evangélica administración de los bienes de los que soy responsable? ¿Puedo decir que todos mis bienes sirven para lo que me tengo propuesto como proyecto de vida? ¿Han sido los pobres destinatarios preferenciales de mi actividad pastoral? Presbyterorum Ordinis Posición respecto al mundo y los bienes terrenos, y pobreza voluntaria 17. Por la amigable y fraterna convivencia mutua y con los demás hombres, pueden aprender los presbíteros a cultivar los valores humanos y a apreciar los bienes creados como dones de Dios. Aunque viven en el mundo, sepan siempre, sin embargo, que ellos no son del mundo, según la sentencia del Señor, nuestro Maestro. Disfrutando, pues, del mundo como si no disfrutasen, llegarán a la libertad de los que, libres de toda preocupación desordenada, se hacen dóciles para oír la voz divina en la vida ordinaria. De esta libertad y docilidad emana la discreción espiritual con que se halla la recta postura frente al mundo y a los bienes terrenos. Postura de gran importancia para los presbíteros, porque la misión de la Iglesia se desarrolla en medio del mundo, y porque los bienes creados son enteramente necesarios para el provecho personal del hombre. Agradezcan, pus, todo lo que el Padre celestial les concede para vivir convenientemente. Es necesario, con todo, que examinen a la luz de la fe todo lo que se les presenta, para usar de los bienes según la voluntad de Dios y dar de mano a todo cuanto obstaculiza su misión. Pues los sacerdotes, ya que el Señor es su "porción y herencia" (núms. 18, 20), deben usar los bienes temporales tan sólo para los fines a los que pueden lícitamente destinarlos, según la doctrina de Cristo Señor y la ordenación de la Iglesia. Los bienes eclesiásticos propiamente dichos, según su naturaleza, deben administrarlos los sacerdotes según las normas de las leyes eclesiásticas, con la ayuda, en cuanto sea posible, de expertos seglares, y destinarlos siempre a aquellos fines para cuya consecución es lícito a la Iglesia poseer bienes temporales, esto es, para el mantenimiento del culto divino, para procurar la honesta sustentación del clero y para realizar las obras del sagrado apostolado o de la caridad, sobre todo con los necesitados. En cuanto a los bienes que recaban con ocasión del ejercicio de algún oficio eclesiástico, salvo el derecho particular, los presbíteros, lo mismo que los obispos, aplíquenlos, en primer lugar, a su honesto sustento y a la satisfacción de las exigencias de su propio estado; y lo que sobre, sírvanse destinarlo para el bien de la Iglesia y para obras de caridad. No tengan, por consiguiente, el beneficio como una ganancia, ni empleen sus emolumentos para engrosar su propio caudal. Por ello los sacerdotes, teniendo el corazón despegado de las riquezas, han de evitar siempre toda clase de ambición y abstenerse cuidadosamente de toda especie de comercio. Más aún, siéntanse invitados a abrazar la pobreza voluntaria para asemejarse más claramente a Cristo y estar más dispuestos para el ministerio sagrado. Porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para que fuéramos ricos con su pobreza. Y los apóstoles manifestaron, con su ejemplo, que el don gratuito de Dios hay que distribuirlo gratuitamente, sabiendo vivir en la abundancia y pasar necesidad. Pero incluso una cierta comunidad de bienes, a semejanza de la que se alaba en la historia de la Iglesia primitiva, prepara muy bien el terreno para la caridad pastoral; y por esa forma de vida pueden los presbíteros practicar laudablemente el espíritu de pobreza que Cristo recomienda. Guiados, pues, por el Espíritu del Señor, que ungió al Salvador y lo envió a evangelizar a los pobres, los presbíteros, y lo mismo los obispos, mucho más que los restantes discípulos de Cristo, eviten todo cuanto pueda alejar de alguna forma a los pobres, desterrando de sus cosas toda clase de vanidad. Dispongan su morada de forma que a nadie esté cerrada, y que nadie, incluso el más pobre, recele frecuentarla. DMVP2 2.11. Espíritu sacerdotal de pobreza Pobreza como disponibilidad 83. La pobreza de Jesús tiene una finalidad salvífica. Cristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos por medio de su pobreza (cfr. 2 Cor 8, 9). La Carta a los Filipenses nos enseña la relación entre el despojarse de sí mismo y el espíritu de servicio, que debe animar el ministerio pastoral. Dice San Pablo que Jesús no «retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó de Sí mismo tomando la condición de esclavo» (Flp 2, 6-7). En verdad, difícilmente el sacerdote podrá ser verdadero servidor y ministro de sus hermanos si está excesivamente preocupado por su comodidad y por un bienestar excesivo. A través de la condición de pobre, Cristo manifiesta que ha recibido todo del Padre desde la eternidad, y todo lo devuelve al Padre hasta la ofrenda total de su vida. El ejemplo de Cristo pobre debe llevar al presbítero a conformarse con Él en la libertad interior ante todos los bienes y riquezas del mundo. El Señor nos enseña que Dios es el verdadero bien y que la verdadera riqueza es conseguir la vida eterna: «¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla?» (Mc 8, 36-37). Todo sacerdote está llamado a vivir la virtud de la pobreza, que consiste esencialmente en el entregar su corazón a Cristo, como verdadero tesoro, y no a los recursos materiales. El sacerdote, cuya parte de la herencia es el Señor (cfr. Núm 18, 20), sabe que su misión —como la de la Iglesia— se desarrolla en medio del mundo, y es consciente de que los bienes creados son necesarios para el desarrollo personal del hombre. Sin embargo, el sacerdote ha de usar estos bienes con sentido de responsabilidad, moderación, recta intención y desprendimiento: todo esto porque sabe que tiene su tesoro en los Cielos; es consciente, en fin, de que todo se debe usar para la edificación del Reino de Dios (Lc 10, 7; Mt 10, 9-10; 1 Cor 9, 14; Gál 6, 6) y, por ello, se abstendrá de actividades lucrativas impropias de su ministerio. Asimismo, el presbítero debe evitar dar motivo incluso a la menor insinuación respecto al hecho de concebir su ministerio como una oportunidad para obtener también beneficios, favorecer a los suyos o buscar posiciones privilegiadas. Más bien, debe estar en medio de los hombres para servir a los demás sin límite, siguiendo el ejemplo de Cristo, el Buen Pastor (cfr. Jn 10, 10). Recordando, además, que el don que ha recibido es gratuito, ha de estar dispuesto a dar gratuitamente (Mt 10, 8; Hch 8, 18-25) y a emplear para el bien de la Iglesia y para obras de caridad todo lo que recibe por ejercer su oficio, después de haber satisfecho su honesto sustento y de haber cumplido los deberes del propio estado. El presbítero, por último, si bien no asume la pobreza con una promesa pública, está obligado a llevar una vida sencilla y a abstenerse de todo lo que huela a vanidad; abrazará, pues, la pobreza voluntaria, con el fin de seguir a Jesucristo más de cerca. En todo (habitación, medios de transporte, vacaciones, etc.), el presbítero elimine todo tipo de afectación y de lujo. En este sentido, el sacerdote debe luchar cada día por no caer en el consumismo y en las comodidades de la vida, que hoy se han apoderado de la sociedad en numerosas partes del mundo. Un examen de conciencia serio lo ayudará a verificar cuál es su nivel de vida, su disponibilidad a ocuparse de los fieles y a cumplir con sus propios deberes; a preguntarse si los medios de los cuales se sirve responden a una verdadera necesidad o si, en cambio, busca la comodidad rehuyendo el sacrificio. Precisamente en la coherencia entre lo que dice y lo que hace, especialmente en relación a la pobreza, se juega en buena parte la credibilidad y la eficacia apostólica del sacerdote. Amigo de los más pobres, les reservará las más delicadas atenciones de su caridad pastoral, con una opción preferencial por todas las formas de pobreza —viejas y nuevas—, que están trágicamente presentes en nuestro mundo; recordará siempre que la primera miseria de la que debe ser liberado el hombre es el pecado, raíz última de todos los males.