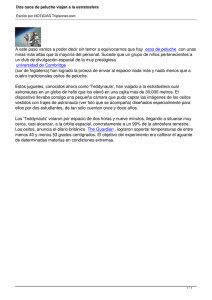CRÓNICAS CACOEUETÉREAS El cuaderno de Sheherazada y las
Anuncio
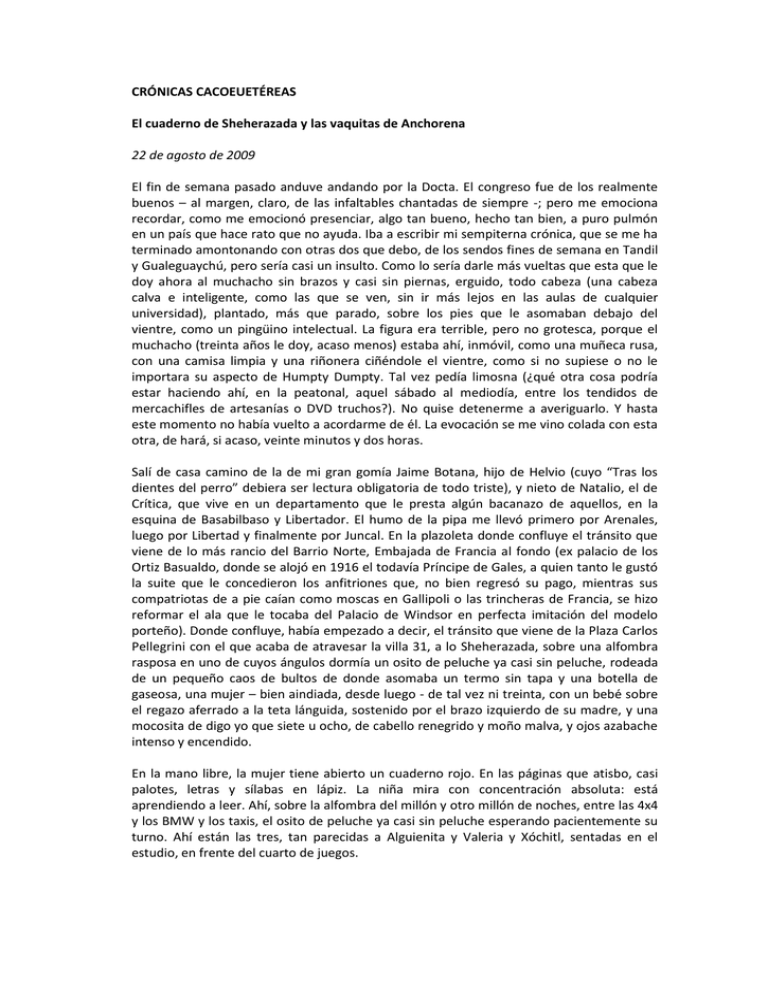
CRÓNICAS CACOEUETÉREAS El cuaderno de Sheherazada y las vaquitas de Anchorena 22 de agosto de 2009 El fin de semana pasado anduve andando por la Docta. El congreso fue de los realmente buenos – al margen, claro, de las infaltables chantadas de siempre -; pero me emociona recordar, como me emocionó presenciar, algo tan bueno, hecho tan bien, a puro pulmón en un país que hace rato que no ayuda. Iba a escribir mi sempiterna crónica, que se me ha terminado amontonando con otras dos que debo, de los sendos fines de semana en Tandil y Gualeguaychú, pero sería casi un insulto. Como lo sería darle más vueltas que esta que le doy ahora al muchacho sin brazos y casi sin piernas, erguido, todo cabeza (una cabeza calva e inteligente, como las que se ven, sin ir más lejos en las aulas de cualquier universidad), plantado, más que parado, sobre los pies que le asomaban debajo del vientre, como un pingüino intelectual. La figura era terrible, pero no grotesca, porque el muchacho (treinta años le doy, acaso menos) estaba ahí, inmóvil, como una muñeca rusa, con una camisa limpia y una riñonera ciñéndole el vientre, como si no supiese o no le importara su aspecto de Humpty Dumpty. Tal vez pedía limosna (¿qué otra cosa podría estar haciendo ahí, en la peatonal, aquel sábado al mediodía, entre los tendidos de mercachifles de artesanías o DVD truchos?). No quise detenerme a averiguarlo. Y hasta este momento no había vuelto a acordarme de él. La evocación se me vino colada con esta otra, de hará, si acaso, veinte minutos y dos horas. Salí de casa camino de la de mi gran gomía Jaime Botana, hijo de Helvio (cuyo “Tras los dientes del perro” debiera ser lectura obligatoria de todo triste), y nieto de Natalio, el de Crítica, que vive en un departamento que le presta algún bacanazo de aquellos, en la esquina de Basabilbaso y Libertador. El humo de la pipa me llevó primero por Arenales, luego por Libertad y finalmente por Juncal. En la plazoleta donde confluye el tránsito que viene de lo más rancio del Barrio Norte, Embajada de Francia al fondo (ex palacio de los Ortiz Basualdo, donde se alojó en 1916 el todavía Príncipe de Gales, a quien tanto le gustó la suite que le concedieron los anfitriones que, no bien regresó su pago, mientras sus compatriotas de a pie caían como moscas en Gallipoli o las trincheras de Francia, se hizo reformar el ala que le tocaba del Palacio de Windsor en perfecta imitación del modelo porteño). Donde confluye, había empezado a decir, el tránsito que viene de la Plaza Carlos Pellegrini con el que acaba de atravesar la villa 31, a lo Sheherazada, sobre una alfombra rasposa en uno de cuyos ángulos dormía un osito de peluche ya casi sin peluche, rodeada de un pequeño caos de bultos de donde asomaba un termo sin tapa y una botella de gaseosa, una mujer – bien aindiada, desde luego - de tal vez ni treinta, con un bebé sobre el regazo aferrado a la teta lánguida, sostenido por el brazo izquierdo de su madre, y una mocosita de digo yo que siete u ocho, de cabello renegrido y moño malva, y ojos azabache intenso y encendido. En la mano libre, la mujer tiene abierto un cuaderno rojo. En las páginas que atisbo, casi palotes, letras y sílabas en lápiz. La niña mira con concentración absoluta: está aprendiendo a leer. Ahí, sobre la alfombra del millón y otro millón de noches, entre las 4x4 y los BMW y los taxis, el osito de peluche ya casi sin peluche esperando pacientemente su turno. Ahí están las tres, tan parecidas a Alguienita y Valeria y Xóchitl, sentadas en el estudio, en frente del cuarto de juegos. Casi me da vergüenza la limosna que le doy sin que me la haya pedido. Me agradece con una sonrisa. La purretita me mira como invitándome a que me quede a leer o jugar con ella. El semáforo providencial (siempre hay que creer en alguna Providencia que ayude en tamaños trances) me abre el paso y sigo. Atravieso Esmeralda, con la hermosa fuente en la esquina; bordeo esa maravilla de Edificio Estrogamou, que para dar algo que mirar a los porteños que entonces tenían auto, tiene al fondo de la entrada de vehículos la otra reproducción en bronce, tamaño natural, de la Victoria de Samotracia (la primera es “La degollada” del hipódromo de Montevideo; parece que las fundieron en yunta y las trajeron en el mismo vapor), giro a la izquierda en Basabilbaso y subo al entrepiso B. Pinto (tardé mucho en enterarme del “Jaime”, está organizando un portal hebdomadario sobre los espectáculos musicales de la Argentina, pero para mañana tiene que terminar su crítica del concierto que la Filarmónica de Israel dio el jueves en el Gran Rex). Me ha llamado – anda con dificultad para desplazarse sin ayuda - para devolverme unos discos y hacerme un regalo de cumpleaños anticipado: el DVD de El Caballero de la Rosa dirigido por Kleiber, Carlos, (que tuvo que dejarse de llamar Karl porque en aquella época en la Argentina estaban prohibidos los nombres exóticos). Desando lo andado y vuelvo a atravesar la Nueve de Julio. En la plazoleta, Sheherazada ha dejado de contar a su Valeria el hermoso cuento del abecedario y ahora está aplicada a despiojarla, con la tierna minuciosidad de un chimpancé. Y yo, que no puedo con la guerra de lo que siento y lo que pienso, me acordé no solo del hombre-bolo de la Docta, sino de un tal Mario Llambías profanando nuestra memoria con un homenaje a Martínez de Hoz (no al ungido por los genocidas, que tan decisivamente contribuyó a tejer la alfombra de mi Sheherazada, sino al primero, el que se hizo estanciero con los miles y miles de hectáreas que le regalo mi general Julio Argentino – es un decir – Roca, regadas con la sangre de los indios diezmados) y un tal Hugo Biolcatti, que desde el predio ahora parece que medio trucho de la Sociedad Rural tuvo el descaro de hacerse gárgaras con la pobreza. ¿Cuánta sangre el día que el cielo se enrolle como un libro que se abre y el Ángel de la Justicia nos aturda con su implacable trompeta? Yo, que siempre he soñado con “la” Revolución como quien entrevé el banquete alborozado de los que no han tenido qué comer, casi me alegro de no llegar a vivir para verla.