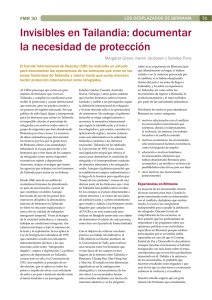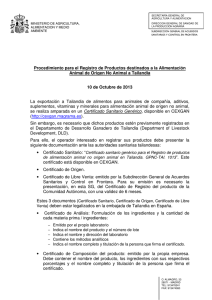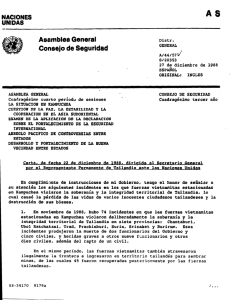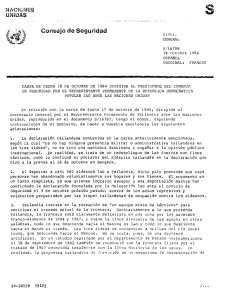Birmanos, parias en Tailandia. ABC, 28/07/2008.
Anuncio
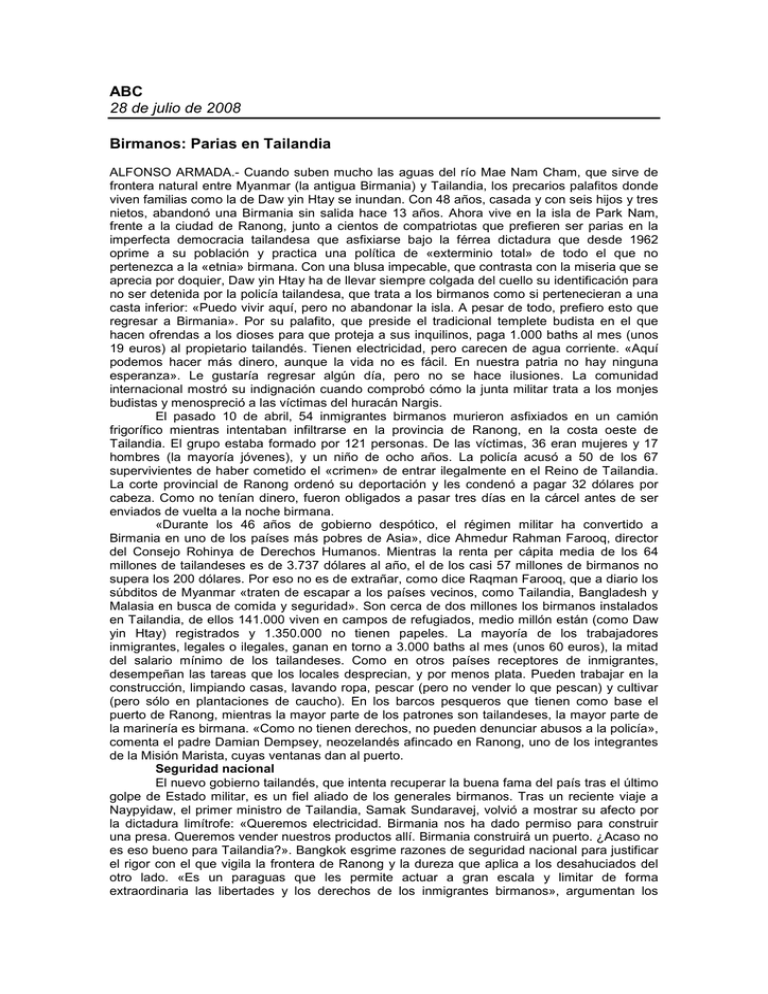
ABC 28 de julio de 2008 Birmanos: Parias en Tailandia ALFONSO ARMADA.- Cuando suben mucho las aguas del río Mae Nam Cham, que sirve de frontera natural entre Myanmar (la antigua Birmania) y Tailandia, los precarios palafitos donde viven familias como la de Daw yin Htay se inundan. Con 48 años, casada y con seis hijos y tres nietos, abandonó una Birmania sin salida hace 13 años. Ahora vive en la isla de Park Nam, frente a la ciudad de Ranong, junto a cientos de compatriotas que prefieren ser parias en la imperfecta democracia tailandesa que asfixiarse bajo la férrea dictadura que desde 1962 oprime a su población y practica una política de «exterminio total» de todo el que no pertenezca a la «etnia» birmana. Con una blusa impecable, que contrasta con la miseria que se aprecia por doquier, Daw yin Htay ha de llevar siempre colgada del cuello su identificación para no ser detenida por la policía tailandesa, que trata a los birmanos como si pertenecieran a una casta inferior: «Puedo vivir aquí, pero no abandonar la isla. A pesar de todo, prefiero esto que regresar a Birmania». Por su palafito, que preside el tradicional templete budista en el que hacen ofrendas a los dioses para que proteja a sus inquilinos, paga 1.000 baths al mes (unos 19 euros) al propietario tailandés. Tienen electricidad, pero carecen de agua corriente. «Aquí podemos hacer más dinero, aunque la vida no es fácil. En nuestra patria no hay ninguna esperanza». Le gustaría regresar algún día, pero no se hace ilusiones. La comunidad internacional mostró su indignación cuando comprobó cómo la junta militar trata a los monjes budistas y menospreció a las víctimas del huracán Nargis. El pasado 10 de abril, 54 inmigrantes birmanos murieron asfixiados en un camión frigorífico mientras intentaban infiltrarse en la provincia de Ranong, en la costa oeste de Tailandia. El grupo estaba formado por 121 personas. De las víctimas, 36 eran mujeres y 17 hombres (la mayoría jóvenes), y un niño de ocho años. La policía acusó a 50 de los 67 supervivientes de haber cometido el «crimen» de entrar ilegalmente en el Reino de Tailandia. La corte provincial de Ranong ordenó su deportación y les condenó a pagar 32 dólares por cabeza. Como no tenían dinero, fueron obligados a pasar tres días en la cárcel antes de ser enviados de vuelta a la noche birmana. «Durante los 46 años de gobierno despótico, el régimen militar ha convertido a Birmania en uno de los países más pobres de Asia», dice Ahmedur Rahman Farooq, director del Consejo Rohinya de Derechos Humanos. Mientras la renta per cápita media de los 64 millones de tailandeses es de 3.737 dólares al año, el de los casi 57 millones de birmanos no supera los 200 dólares. Por eso no es de extrañar, como dice Raqman Farooq, que a diario los súbditos de Myanmar «traten de escapar a los países vecinos, como Tailandia, Bangladesh y Malasia en busca de comida y seguridad». Son cerca de dos millones los birmanos instalados en Tailandia, de ellos 141.000 viven en campos de refugiados, medio millón están (como Daw yin Htay) registrados y 1.350.000 no tienen papeles. La mayoría de los trabajadores inmigrantes, legales o ilegales, ganan en torno a 3.000 baths al mes (unos 60 euros), la mitad del salario mínimo de los tailandeses. Como en otros países receptores de inmigrantes, desempeñan las tareas que los locales desprecian, y por menos plata. Pueden trabajar en la construcción, limpiando casas, lavando ropa, pescar (pero no vender lo que pescan) y cultivar (pero sólo en plantaciones de caucho). En los barcos pesqueros que tienen como base el puerto de Ranong, mientras la mayor parte de los patrones son tailandeses, la mayor parte de la marinería es birmana. «Como no tienen derechos, no pueden denunciar abusos a la policía», comenta el padre Damian Dempsey, neozelandés afincado en Ranong, uno de los integrantes de la Misión Marista, cuyas ventanas dan al puerto. Seguridad nacional El nuevo gobierno tailandés, que intenta recuperar la buena fama del país tras el último golpe de Estado militar, es un fiel aliado de los generales birmanos. Tras un reciente viaje a Naypyidaw, el primer ministro de Tailandia, Samak Sundaravej, volvió a mostrar su afecto por la dictadura limítrofe: «Queremos electricidad. Birmania nos ha dado permiso para construir una presa. Queremos vender nuestros productos allí. Birmania construirá un puerto. ¿Acaso no es eso bueno para Tailandia?». Bangkok esgrime razones de seguridad nacional para justificar el rigor con el que vigila la frontera de Ranong y la dureza que aplica a los desahuciados del otro lado. «Es un paraguas que les permite actuar a gran escala y limitar de forma extraordinaria las libertades y los derechos de los inmigrantes birmanos», argumentan los padres maristas, que hace años intentaron abrir una misión en el lado birmano, pero la negativa rotunda de las autoridades a concederles un visado de residencia les obligó a mudarse a Ranong. La política del Gobierno tailandés goza de las simpatías de la población local ante el arribo constante de refugiados, que si por una parte sufren del racismo de los tailandeses, se convierten en mano de obra barata para empresarios sin escrúpulos que multiplican sus beneficios gracias a obreros laboriosos y nada propensos a la protesta: llamar la atención de las autoridades es lo último que desean. Cáritas, que les apoya desde la sombra, no oficialmente, está evaluando involucrarse en un gran proyecto que mejore las condiciones de vida de los inmigrantes birmanos, pero que también atienda a los tailandeses pobres. Nada que perder Muchos birmanos se deslizan en Tailandia desde la ciudad de Kaw Thaung, la más meridional de Myamar, a través de punta Victoria, en la orilla birmana del río Mae Nam Chan. Si durante el día el estuario es un ruidoso y colorista carrusel de canoas, barcas de pesca y transbordadores, durante la noche los desesperados birmanos se hacen sombras para tratar de burlar a sus cancerberos y a los del país vecino. Tailandia comparte 2.400 kilómetros de porosa frontera con Birmania. La populosa y caótica Ranong, con un falso censo de 75.000 habitantes, es un imán natural para los que no tienen nada que perder. Mientras un huevo cuesta 12 baths en Myanmar, en Tailandia es cuatro veces más barato. El esquife que nos lleva hace la travesía entre el puerto y Park Nam en pocos minutos. En la isla viven unos 3.000 birmanos y unos 700 tailandeses, que disfrutan de las casas más sólidas, más aireadas, más hermosas. Desembarcamos en un espigón de fortuna y enseguida entramos en un dispensario financiado por el Departamento de Migraciones de Cáritas y los padres Camilos. No hay otra clínica en toda la isla para una población en la que los birmanos son mayoría y no disponen de otra puerta a la que llamar en caso de necesidad. Cada día, atienden a unos cincuenta pacientes. El servicio es gratuito. Nyunt Shwe es el director del Centro Educativo Victoria, donde 200 niños y niñas birmanos de entre cinco y 14 años estudian el mismo programa que en el país natal de sus padres (birmano, inglés, geografía, historia y matemáticas, además de tailandés, que pronto hablan mejor que sus progenitores). Muchos de ellos jamás han puesto los pies en el otro lado de la frontera. Entre los maristas y Cáritas Tailandia han puesto en marcha en la provincia de Ranong una red de quince unidades educativas, algunas de ellas en una suerte de limbo administrativo entre la legalidad y el silencio. No están autorizados a dar certificados de estudios y no se pueden denominar colegios ni escuelas. El eufemismo, como en casi todo lo que concierne a los birmanos en Tailandia, es su terreno de juego. Con las camisas de un blanco resplandeciente a pesar de la humedad y del calor, los niños observan con curiosidad a los recién llegados. Hoy es día de vacunación. Se someten a la jeringuilla con estoicismo, sin que se escuche ni una queja, ni un llanto. Los padres pagan 30 baths al mes (0,57 euros) por familia, pero si no pueden aportar siquiera esa cifra se les acepta igualmente. «Una vida mejor» «El maestro», dice Nyunt Shwe, «les conoce. Como son migrantes, muchos no paran de moverse, y eso dificulta el aprendizaje de muchos niños». Shwe abandonó Birmania hace 11 años, donde también era profesor, por razones que comparte con la inmensa mayoría de los padres de sus pupilos: «Quería tener una vida mejor». Echa de menos su país, y le gustaría volver. Por cautela, prefiere no hablar de la Junta, con cuyo cabecilla comparte apellido. Pura casualidad. Admite sin embargo que en su patria «no hay derechos. Las cosas no van bien». Aunque los centros no tienen reconocimiento, la tolerancia administrativa permite de vez en cuando que los más capaces se labren un porvenir diferente. Le ocurrió a dos alumnos de Shwe especialmente brillantes, que fueron admitidos en una escuela tailandesa. El maestro calcula en una treintena los niños de barrio que no acuden a las dos habitaciones (una a cada lado del callejón de tierra) de la «escuela» Victoria, pero cifra en «miles» los hijos de las decenas de miles de birmanos sin papeles que se buscan la vida en Ranong y no pisan una escuela. No les queda más remedio que ayudar a sus padres si quieren comer. ¿Qué es amor? La chabola destaca por su incongruencia. La sombra de su madre se vislumbra tras la puerta de hojalata, entreabierta. La niña observa con curiosidad a los extraños que se han adentrado en el barrio de palafitos. Es demasiado pequeña para asistir a una escuelita improvisada junto a la casa de Daw yin Htay: un cuarto oscuro sobre el agua en el que se apiñan una treintena de niños que escriben apoyando sus cuadernos sobre el pupitre del suelo. Detrás de la pequeña, sobre la pared de hojalata, la pintada en inglés parece un enigma: «What is love?». La isla pobre, del lado tailandés, sólo atrae a pobres. Aquí no vienen los turistas, que sin embargo sí hacen la travesía desde el puerto de Ranong en un cayuco a motor, con el barquero como guía: les lleva hasta Victoria, la aduana birmana, para poder decir que han pisado la hermética dictadura de la nueva Myanmar. Del lado tailandés, está prohibido el juego. El casino está en otra isla del estuario del Mae Nam Cham, del lado birmano de la corriente. Mientras que la mayoría de los jugadores son chinos, tailandeses y birmanos, los «crupieres» y camareras son de Filipinas. Calculen. Hagan juego. Oo Tun, condenado a muerte Su nombre parece una premonición. Sentado en el suelo de su palafito de tablas levantado sobre la morosa corriente del río Wat Low, en el degradado barrio de Soi Phi Phi, donde muchas casas son chabolas insalubres donde las condiciones de habitabilidad son pésimas, Oo Tun, de 40 años, está condenado a muerte. Su mujer le abandonó porque el pescador, birmano que trató de mejorar su fortuna yéndose con su familia a Tailandia hace una década, contrajo el sida y padece tuberculosis. Él se ha quedado al cargo de los dos hijos del matrimonio, de 12 y 11 años, que cuando lo visitamos estaban en una de las escuelas que la Misión Marista de Ranong y Cáritas financian. Aunque tiene permiso para pescar, no cuenta con un bote propio y, dadas sus condiciones, no encuentra quien le enrole. Varios amigos fueron detenidos recientemente porque la policía les pescó faenando sin papeles. Oo Tun tiene grandes dificultades para caminar y apenas puede hablar. Para colmo de males, el pescador y sus dos hijos se vieron obligados a abandonar la única habitación infecta que ocupaban por una todavía más angosta porque no podía pagar la renta de 800 baths al mes -más 200 por la luz- (unos 19 euros). El alquiler del nuevo cuartucho será de unos 500 baths, bombilla aparte. Los maristas están intentando encontrarle trabajo en una embarcación. A Oo le disgusta vivir de la caridad. Sólo recibe tratamiento contra la tuberculosis y la malnutrición. De las decenas de miles de infectados de sida, sólo un centenar de la provincia de Ranong están recibiendo tratamiento con retrovirales. «Sus posibilidades de sobrevivir son muy escasas», comenta con pesadumbre el marista neozelandés Damian Dempsey.