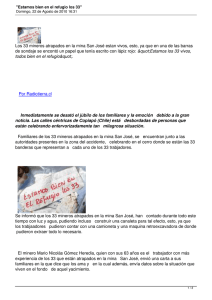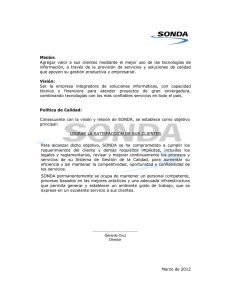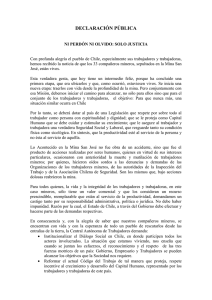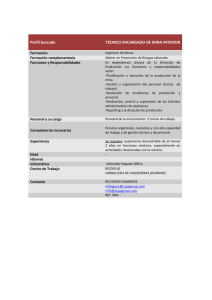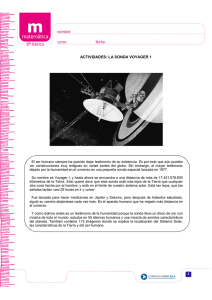Setecientos metros bajo tierra
Anuncio

Setecientos metros bajo tierra Es difícil imaginar, prácticamente imposible, lo que ocurre en la mente, el ánimo y el cuerpo cuando un día hay una conmoción de piedras y, como dijeron los mineros, la montaña se les viene encima mientras trabajan a setecientos metros de profundidad. Una vez que la nube de polvo se asienta intentan ver lo ocurrido y descubren la roca inmensa que tapona el túnel de acceso. Están atrapados. Son 33 en la mina San José en el norte del desierto de Atacama en Chile. Desde afuera a través de métodos sofisticados, los geólogos e ingenieros concluyen que el desplome de la mina ocurrió hasta los cuatrocientos metros, que más abajo no pasó nada. Atizan la posibilidad de que estén vivos. Atrapados pero vivos. ¿Puede haber una situación más angustiante? Respirar con la duda de cuánto durará el oxígeno, mojarse los labios con la certeza de que el líquido se acabará, dar mínimos cucharazos al atún, observando que cada día quedan menos latas. Sospechar que morirán de uno en uno, o todos a la vez, de asfixia, de inanición, de soledad, sin los suyos. ¿Y esa oscuridad que se cierne una vez que las baterías se han agotado, y la humedad y el calor de la tierra que se vuelven insoportables, y los compañeros que hay que tolerar o apapachar o necesitar, esa convivencia forzada en el límite del mundo, en un punto de la costra terrestre. Una novela de Verne, sin intención de aventura, una desagracia. Saber lo frágil que es la vida en un oficio de riesgo. Desde afuera de la mina se trabaja para lograr el rescate, ¿de los vivos o de los muertos? Pasan diecisiete días en la superficie, una eternidad en la noche continua de los que están adentro. Prueban una y otro método, pero la sonda por su delgadez y flexibilidad parece ser la mejor opción. Tienen mapas de la mina, sospechan que los mineros, si tuvieron oportunidad de hacerlo, se encuentran en el refugio que está a unos metros del lugar donde trabajaban, pero una sonda rebasa los setecientos metros y pasa de largo, por fin el 22 de agosto la sonda se detiene a los 688 metros, parece haber tocado el techo del hueco. Hay espera, hay esperanza. Se les comunica que están haciendo lo posible por rescatarlos, pero el silencio tenso y doloroso no se quiebra hasta que llega a la superficie a través de ese certero conducto un trozo de papel con siete palabras en tinta roja: “Estamos bien en el refugio los 33”. Una oración, la unidad del pensamiento, que lleva puesta el alivio de los atrapados: pueden rescatarlos, no los han olvidado. Palabras que unen la costra y el fondo. Palabras que crecen con la comunicación telefónica que logran establecer. Llegan afuera expresiones como “olas de rocas” con que describe el minero al frente del grupo, la avalancha que les cambió el cielo de los días siguientes ¿para siempre? Y la que no puede dejar de punzar: “sáquenos de este infierno”. A través de la sonda suben imágenes: las luces de los cascos; el rostro de un chico de diecinueve años, unos ojos vivaces, una tensión que subraya la vehemencia de aferrarse a la vida, una imagen sinónimo de esperanza. Palabra trillada que en esta situación encuentra su horma. La sonda permitirá suministrar líquidos, alimentos de astronautas, aliento, mientras los mineros esperan cuatro meses (¿quién puede sospechar los 120 días que faltan en esa vida de topos?) a que la máquina desarmada que llegue a ellos, sea puesta en funcionamiento, para que de adentro hacia afuera cave un ducto por el que, uno a uno, irán traspasando esos setecientos metros de tierra y roca. En esa hazaña delicada, el último de los hombres padecerá la más terrible de las dudas: ¿y si hay algún infortunio en la máquina o en él mismo que no le permita hacer lo conducente para ser llevado hacia arriba? ¿Y si se queda solo para siempre en la oscuridad profunda del Atacama? Mientras transcurren esos meses, las palabras 1/2 Setecientos metros bajo tierra serán más necesarias que nunca. Llegarán palabras desde afuera que den la ilusión de compañía, palabras de adentro que desahoguen miedos, padecimientos, soledades. Las palabras serán nobles lazos, imprescindible oxígeno, caricias, cuerdas para mirar la luz. Pienso en aquel submarino ruso que quedó varado en el fondo del océano: cuando llegó el rescate a los tripulantes muertos, se encontró la carta que uno de ellos llevaba en el bolsillo. Una carta a su mujer que sería leída póstumamente. Cuánta soledad sin palabras de regreso. Cuánta necesidad de dejar palabras. Por eso, no deja de maravillarme esa frase en tinta roja emergiendo del vientre caliente y húmedo del desierto. El poder de las palabras, nuestra humanidad. Publicado en Kiosco, El Universal, 27/08/2010 www.monicalavin.com 2/2