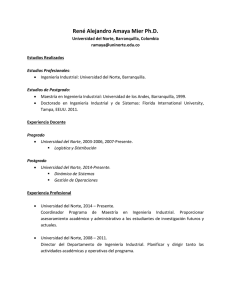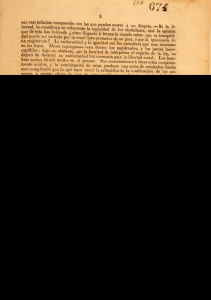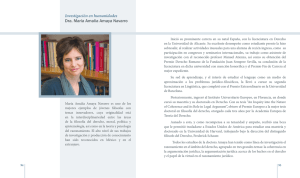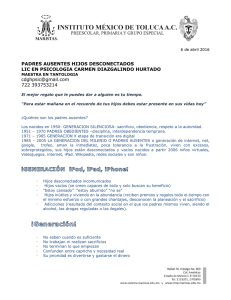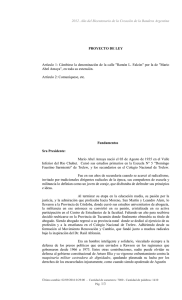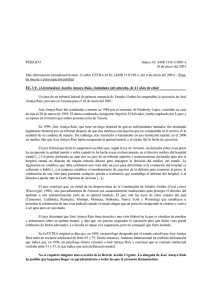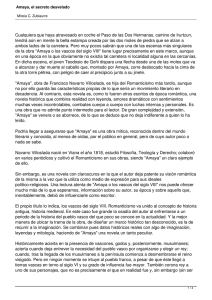infierno - Cuenteros, Verseros y Poetas
Anuncio
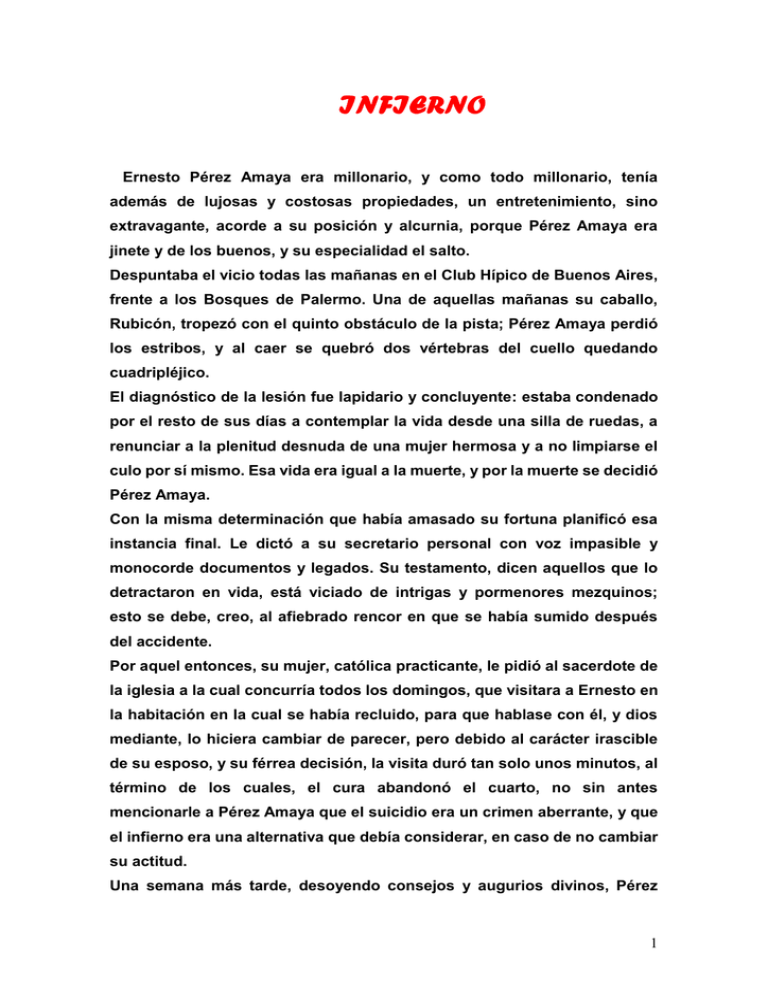
INFIERNO Ernesto Pérez Amaya era millonario, y como todo millonario, tenía además de lujosas y costosas propiedades, un entretenimiento, sino extravagante, acorde a su posición y alcurnia, porque Pérez Amaya era jinete y de los buenos, y su especialidad el salto. Despuntaba el vicio todas las mañanas en el Club Hípico de Buenos Aires, frente a los Bosques de Palermo. Una de aquellas mañanas su caballo, Rubicón, tropezó con el quinto obstáculo de la pista; Pérez Amaya perdió los estribos, y al caer se quebró dos vértebras del cuello quedando cuadripléjico. El diagnóstico de la lesión fue lapidario y concluyente: estaba condenado por el resto de sus días a contemplar la vida desde una silla de ruedas, a renunciar a la plenitud desnuda de una mujer hermosa y a no limpiarse el culo por sí mismo. Esa vida era igual a la muerte, y por la muerte se decidió Pérez Amaya. Con la misma determinación que había amasado su fortuna planificó esa instancia final. Le dictó a su secretario personal con voz impasible y monocorde documentos y legados. Su testamento, dicen aquellos que lo detractaron en vida, está viciado de intrigas y pormenores mezquinos; esto se debe, creo, al afiebrado rencor en que se había sumido después del accidente. Por aquel entonces, su mujer, católica practicante, le pidió al sacerdote de la iglesia a la cual concurría todos los domingos, que visitara a Ernesto en la habitación en la cual se había recluido, para que hablase con él, y dios mediante, lo hiciera cambiar de parecer, pero debido al carácter irascible de su esposo, y su férrea decisión, la visita duró tan solo unos minutos, al término de los cuales, el cura abandonó el cuarto, no sin antes mencionarle a Pérez Amaya que el suicidio era un crimen aberrante, y que el infierno era una alternativa que debía considerar, en caso de no cambiar su actitud. Una semana más tarde, desoyendo consejos y augurios divinos, Pérez 1 Amaya, de la mano de su fiel y obsecuente secretario cruzó el umbral. Antes de que le administraran la inyección letal le dijo a su mujer que se deshacía en llanto: “No te lamentes por mí, solo soy una cabeza atada a una silla, no quiero vivir arrastrando un cuerpo inerte y sin propósito”. Se despidió amablemente de los sentidos que aún le quedaban intactos, fumando un puro y bebiendo un whisky, y acto seguido, dio el consentimiento para que acabaran con su vida. Como lo había imaginado y soñado muchas veces no padeció convulsión o dolor, solo se fue extinguiendo, sin agonía. Luego sobrevino un viaje oscuro y violento en un tiempo que ya no existía. Pérez Amaya despertó a la muerte en la misma habitación que había ocupado los últimos días de su vida, y su cuerpo exánime seguía atado a la silla de ruedas. Gritó con bronca y desesperación, pues temía no haber logrado su propósito, y seguir vivo aún en contra de su voluntad. La puerta del cuarto se abrió de repente y dos caricaturas grotescas y deformes entraron en escena. Sumido en un profundo terror, adivinó en los rasgos prominentes y desarticulados los rostros de su mujer y su secretario. Este último llevaba en sus manos la bandeja de plata donde por años le había servido el desayuno, y con voz gangosa y sibilante le anunció pomposamente que había llegado la hora de comer. El olor acre y penetrante de la mierda, lo alcanzó antes de que sus ojos desorbitados contemplaran el plato rebosante sobre la bandeja de plata. Con una sonrisa indecente, el secretario lo tomó de la nuca mientras llenaba la cuchara, y Pérez Amaya comprendió que estaba en el infierno. MARIO JAVIER LÓPEZ BAROVERO 2